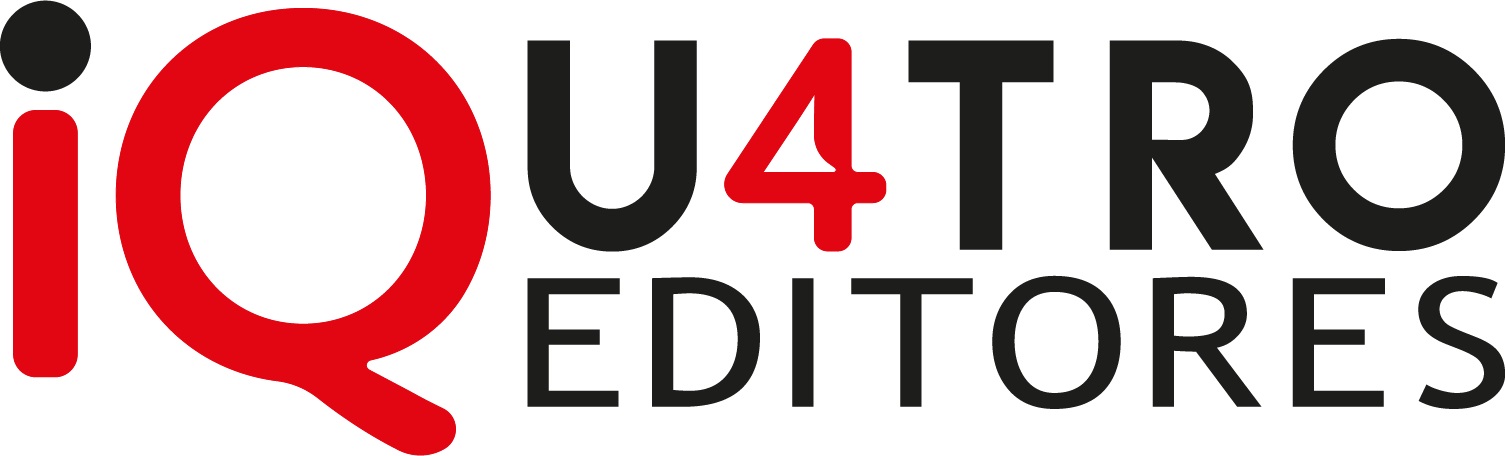Introducción
El aumento en la incidencia de problemas de salud mental en el mundo es considerado la futura causa principal de discapacidad en la población económicamente activa de acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y con ello el aumento hasta de 39% de fenómenos como la ansiedad (Salari et al., 2020), como la depresión posterior a la pandemia por el covid-19. Además de que se estima que 1 de cada 8 personas vive con alguna condición de salud mental y que más de la mitad se mantienen sin tratamiento; además de que el presupuesto destinado a su atención no rebasa 2% en muchos países (Osborn, Wasanga & Ndetei, 2022). Desde el año 2000, se reportan diferentes análisis de la incidencia y prevalencia de las enfermedades mentales, así como su atención en el ámbito mundial.
En cuanto a la ansiedad en sus manifestaciones, existen estudios que reportan niveles de ansiedad en aumento en los adolescentes en comparación con los niños (Meherali et al., 2021), además de reportes de mareos, mialgia y una baja valoración en su estatus de salud. El hecho de que las investigaciones en este tema hayan avanzado de manera exponencial obedece a los esfuerzos por reconocerla como afectación a la salud mental meritoria de atención, aunque se tuvieran registros antiguos de la misma como el sentimiento de enclaustramiento, la sensación de opresión toráxica y abdominal (Littre & Robin, 1858), que se consideraban incluso como parte de la vida cotidiana.
En el ámbito educativo, se han analizado grupos de estudiantes en los que se han reportado radios de prevalencia global de 33.8% en estudiantes de medicina (Quek et al., 2019), de 23.6% de bachillerato (Ramón-Arbués et al., 2020), y de población universitaria hasta de 34% (Shamsuddin et al., 2013). Llama la atención que se hace poco hincapié en la labor del docente, maestro o facilitador como una fuente de ansiedad para los estudiantes, aun y cuando se tengan reportes anteriores del impacto que tienen algunas estrategias de enseñanza en la reducción de la ansiedad (Friedman et al., 2011).
Por ello, identificar los síntomas de ansiedad en los estudiantes y su relación con los diversos ansiógenos llevará a formular propuestas de manejo y atención desde la figura docente, siendo fundamentales incluso para reformas curriculares de programas educativos, así como de la for-mación y profesionalización del gremio docente en general.
Revisión de la literatura
En las conversaciones actuales de la población, la tendencia a utilizar el término ansiedad es cada vez mayor; ansiedad relacionada con actividades laborales, escolares, familiares, sociales, por mencionar algunas; sin embargo, el término puede llegar a ser confundido con otras experiencias emocionales como son el estrés, la angustia o el miedo. Por lo anterior, el fenómeno de la ansiedad se ha tratado de explicar desde la disciplina psiquiátrica y psicológica (Clark & Beck, 2012). De acuerdo con la Real Academia Española, el término ansiedad refiere a un “estado de agitación, inquietud o zozobra del ánimo” (RAE, 2022).
Según Díaz y De la Iglesia (2019), el término ansiedad proviene del latín anxietas, el cual se relaciona con el término angustia al compartir su raíz etimológica a causa de la traducción del vocablo alemán angst utilizada por Freud en 1894. A partir de esto, anxiété y ansiedad se traducen y hacen referencia a los aspectos fisiológicos de la ansiedad, mientras que los términos angoisse y angustia se relacionan con los aspectos psicológicos. Freud introduce el término de ansiedad como palabra técnica en la psicopatología, definiéndolo como un estado afectivo desagradable que se caracteriza por una combinación de sentimientos y pensamientos que no son agradables para la persona, como un resultado de la percepción de una situación de peligro que se traduce en estímulos sexuales o agresivos, y da lugar a la anticipación del ego (Freud, 1964).
La ansiedad es un término que puede fácilmente confundirse con los síntomas de otros trastornos o padecimientos. Para Sierra, Ortega y Zubeidat (2003), la ansiedad forma parte del ser humano como una respuesta adaptativa; dichos autores conciben este término como:
La combinación de distintas manifestaciones físicas y mentales que no son atribuibles a peligros reales, sino que se manifiestan ya sea en forma de crisis o bien como un estado persistente y difuso, pudiendo llegar al pánico; no obstante, pueden estar presentes otras características neuróticas tales como síntomas obsesivos o histéricos que no dominan el cuadro clínico (p. 15).
Analizando el concepto anterior, la ansiedad evoca manifestaciones tanto físicas como mentales, en donde las físicas son observables, pero las mentales requieren de expertos para poder identificarlas; estas manifestaciones pueden llegar a un punto grave de pánico que es de mayor riesgo para la persona que lo padece.
La ansiedad alude a un estado de agitación e inquietud desagradable caracterizado por la anticipación del peligro, el predominio de síntomas psíquicos y la sensación de catástrofe o de peligro inminente, es decir, la combinación entre síntomas cognitivos y fisiológicos, manifestando una reacción de sobresalto, donde el individuo trata de buscar una solución al peligro, por lo que el fenómeno es percibido con total nitidez (Sierra et al., 2003, p. 15).
La Asociación Americana de Psiquiatría define la ansiedad generalizada como una:
Preocupación excesiva (anticipación aprensiva), que se produce durante más días de los que ha estado ausente durante un mínimo de seis meses, en relación con diversos sucesos o actividades (como en la actividad laboral o escolar). B. Al individuo le es difícil controlar la preocupación. C. La ansiedad y la preocupación se asocian a tres (o más) de los seis síntomas siguientes (y al menos algunos síntomas han estado presentes durante más días de los que han estado ausentes durante los últimos seis meses): Nota: En los niños, solamente se requiere un ítem. 1. Inquietud o sensación de estar atrapado o con los nervios de punta. 2. Fácilmente fatigado. 3. Dificultad para concentrarse o quedarse con la mente en blanco. 4. Irritabilidad. 5. Tensión muscular. 6. Problemas de sueño (dificultad para dormirse o para continuar durmiendo, o sueño inquieto e insatisfactorio (2013, p. 137).
De acuerdo con Díaz y De la Iglesia (2019), la respuesta al estado de ansiedad integra procesos cognitivos, fisiológicos, conductuales y afectivos. Los procesos cognitivos se relacionan con el procesamiento de la información sobre la situación y sobre él mismo; los procesos fisiológicos generan en el sujeto síntomas de tensión muscular, opresión toráxica, taquicardia, sudoración, hiperventilación, así como entumecimiento y hormigueo; los procesos conductuales presentan conductas relacionadas con el hacer frente o huir del peligro, y los procesos afectivos representan el malestar que el sujeto está viviendo.
Conforme a la literatura revisada anteriormente, se puede establecer que los estados ansiosos pueden presentarse en escenarios de actividades diarias de las personas, tal como el escenario educativo, en donde los estudiantes se encuentran expuestos a diferentes contextos y actividades en interacción con otros compañeros o docentes.
García-Fernández, Martínez-Monteagudo e Inglés (2013) estudiaron la relación entre la ansiedad escolar y el rendimiento académico en 520 estudiantes españoles, observando que aquellos encuestados que gozan de éxito académico tienden a presentar mayor ansiedad ante el fracaso y castigos escolares, mientras que los estudiantes considerados con fracaso escolar presentan mayor ansiedad ante la evaluación social. En sintonía con lo anterior, se considera que existe una relación significativa entre el fracaso, el castigo escolar y la evaluación social con la ansiedad.
Martínez-Monteagudo (2020) realizó una investigación con una participación de 962 estudiantes universitarios españoles, donde los resultados sostienen que en el ámbito académico los alumnos no sólo presentan temor a la evaluación de las competencias que deben adquirir, sino también a partir de la interacción social que se genera con compañeros y con profesores, donde se pueden generar estados de ansiedad. En su estudio, los resultados indicaron que las situaciones relacionadas con la ansiedad ante el fracaso muestran la mayor significancia seguidas de la ansiedad ante la evaluación social.
En concordancia con lo mencionado con anterioridad, Cooper, Downing y Brownell (2018) muestran resultados que evidencian respuestas de los estudiantes informando que cuando son cuestionados de forma aleatoria como participación en la clase aumenta el nivel de ansiedad, considerando un miedo a la evaluación social negativa, principalmente lo relacionado a hablar frente a toda la clase cuando no lo hacen de forma voluntaria.
De la misma forma, Flores, Chávez y Aragón (2016) encontraron como resultado de una muestra de 87 estudiantes universitarios mexicanos que hablar en público y presentar exámenes son dos de las situaciones más significativas que inciden en los niveles de ansiedad de los encuestados. En el caso de las mujeres, al estar frente a una situación de examen, 74% muestra ansiedad motora al presentar movimientos repetitivos con alguna parte de su cuerpo, 68.5% presentó ansiedad fisiológica reflejado en la tensión del cuerpo, y con relación a la ansiedad cognitiva, 44.4% se preocupa con facilidad mientras que al resto le cuesta trabajo un estado de concentración. Al realizar actividades relacionadas con hablar en público, en las mujeres se presentan respuestas ansiosas de tipo fisiológico como palpitaciones en el corazón, molestias estomacales y respuestas cognitivas pensando que las personas que observan se darán cuenta de la torpeza de su actuar. En la misma línea, el síntoma más relevante que presentan los hombres es el temblor en las manos o las piernas.
Como puede observarse, el estado de ansiedad en el contexto escolar puede ser producido por múltiples factores, siendo uno de ellos la relación con el docente y el desempeño de éste, quien es el responsable de guiar a los estudiantes en el proceso de construcción del aprendizaje. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), el personal docente tiene la obligación de conducirse imparcial y equitativamente hacia los estudiantes sin importar raza, sexo, religión o discapacidad, con la finalidad de promover el libre intercambio de ideas entre ellos mismos y sus estudiantes, para los cuales deben presentar disposición a fin de orientarlos en su aprendizaje (OIT y Unesco, 2019).
Francis (2006) menciona que al docente se le exige ser un especialista en el diagnóstico y prescripción del aprendizaje, en los recursos para llevarlo a cabo, así como en ser facilitador del proceso entre los estudiantes, especialista en la convergencia interdisciplinar de saberes, así como mediador de las relaciones entre los participantes del acto educativo; es decir, los estudiantes. Por lo anterior, el docente habrá de desarrollar y mostrar habilidades específicas para lograr su cometido, como la escucha activa para comprender al estudiante, focalizándose en lo que dice, explica, comenta y, a su vez, lo retroalimenta y, de esta forma, sean actuantes del proceso educativo.
Por su parte, Escobar (2015) hace hincapié en mantener relaciones sanas entre docentes y estudiantes, considerando que actitudes autoritarias, de intransigencia o abuso de poder impiden una interacción adecuada entre docente-estudiante; dicha interacción es fundamental para el proceso de aprendizaje y desarrollo integral de los alumnos dentro del aula, implicando el desarrollado de un vínculo afectivo relacionado con el desarrollo humano, intelectual, social y, por supuesto, académico del estudiante.
García-Rangel, García y Reyes (2014) sostienen que el aspecto más relevante para propiciar el aprendizaje, de acuerdo con los estudiantes, es la forma de comportamiento del docente dentro del aula; por lo que en las clases donde el profesor genera un ambiente relajado promueve que los alumnos muestren mayor disposición a la participación, mientras que los profesores que son serios generan un ambiente tenso y los estudiantes son renuentes a participar.
En el mismo sentido, los resultados obtenidos por Covarrubias y Piña (2004) muestran que la mayoría de los estudiantes percibe una relación distante con sus profesores, siendo estos últimos quienes lo propician a partir de sus actitudes distantes, de poca accesibilidad, limitada apertura y prepotencia, lo que ocasiona un sentimiento de desvalorización en el estudiante con la idea de que no cuenta con las aptitudes para construir su aprendizaje.
Cada uno de los comportamientos docentes encontrados en las investigaciones anteriormente señaladas puede intervenir y contribuir a estados de ansiedad en los estudiantes.
Metodología
El diseño de la investigación es de tipo
transversal y no experimental (Leedy
& Ormrod, 2001), dado que la recolección de datos se dio en un solo momento y no hubo manipulación de variables. De igual forma, es un estudio correlacional, incluyendo técnicas de relación y regresión (Hair et al., 2008, León & Montero, 2003).
Muestra y caracterización
Mediante un muestreo no probabilístico (por conveniencia-sujetos voluntarios), se tuvo una muestra de 875 estudiantes universitarios del estado de Coahuila. Los criterios de inclusión fueron que en el momento de contestar la encuesta estuvieran adscritos a una universidad del estado de Coahuila. Se excluyeron a estudiantes de tecnoógicos de educación superior.
En cuanto a la caracterización de los participantes, 70.29% de ellos indicaron ser mujeres (615) y 29.71% dijeron ser hombres (260).
Instrumentos
Para observar este fenómeno, se usaron dos pruebas autoadministradas vía formato electrónico que se distribuyeron en todo el estado de Coahuila y el usuario decidió voluntariamente su participación. Las respuestas se almacenaron en una tabla y se transportaron luego a una base de datos para su tratamiento y análisis estadístico.
El formulario consta de dos pruebas (batería), la primera deno- minada Escala AE 4.15 ac, que mide la ansiogenia educativa presentada por los alumnos en el momento educativo. Esta prueba en el análisis de consistencia interna unidimensional arroja la siguiente información.
Tabla 2.1
Estadísticas de confiabilidad de la escala
 Tabla 2.1 Lo que indica que es
adecuada para medir los ansiógenos educativos en alumnos universitarios.
Tabla 2.1 Lo que indica que es
adecuada para medir los ansiógenos educativos en alumnos universitarios.
|
Estimar
|
McDonald ω
|
Cronbach α
|
Guttman λ2
|
Gutt- man λ6
|
Promedio de correlación inter
ítem
|
|
Estimación por punto
|
0.95
|
0.95
|
0.95
|
0.97
|
0.32
|
|
IC de 95%
límite inferior
|
0.95
|
0.95
|
0.95
|
0.97
|
0.30
|
|
IC de 95%
límite superior
|
0.96
|
0.96
|
0.96
|
0.97
|
0.35
|
De esta prueba, se seleccionó para hacer el análisis de correlaciones el factor ansiogenia inducida por el docente (desconfianza en la docencia) que consta de ocho elementos, los cuales son docente agresivo, docente disperso, docente indispuesto, docente intimidante, docente que no aclara dudas, docente ofensivo, docente con escasa habilidad para enseñar, docente con escaso conocimiento del contenido de la materia. Dichos elementos se relacionan con las variables contempladas en la segunda prueba descrita a continuación.
La segunda prueba es conocida como el inventario de ansiedad de Beck que consta de 21 reactivos, los cuales son “en la última semana (incluyendo hoy), me he sentido...” torpe, acalorado, temblor en las piernas, incapaz de relajarse, con temor a que ocurra lo peor, mareado, latidos del corazón fuertes, inestable, atemorizado, nervioso, con sensación de bloqueo, temblores en las manos, inquieto, con miedo a perder el control, con sensación de ahogo, con temor a morir, con miedo, con problemas digestivos, con desvanecimientos, con rubor facial, con sudores (fríos o calientes).
Procesamiento
Para obtener evidencia objetiva de las conclusiones de esta investigación y apoyar con el método para el cumplimiento de los objetivos, se realiza el análisis de las correlaciones con la estrategia de r Pearson al 0.05 de error, los atributos de la ansiogenia educativa y la ansiedad; para la cantidad de unidades de observación de 875, lo que le corresponde una r ≥ a |0.066281|.
Resultados
Tabla 2.2
Correlaciones de docente agresivo con ansiedad
 Tabla 2.2 De acuerdo con la Tabla 2.2, se observa una correlación significativa positiva, lo que indica que, a mayor agresividad del docente, mayor aumento en los latidos del corazón.
Tabla 2.2 De acuerdo con la Tabla 2.2, se observa una correlación significativa positiva, lo que indica que, a mayor agresividad del docente, mayor aumento en los latidos del corazón.
Tabla 2.3.
Correlaciones de docente disperso con ansiedad
 Tabla 2.3. Siguiendo la Tabla 2.3, se observa una
relación positiva entre docente
disperso y qué tan aislado(a) te sientes en los ambientes educativos. Por lo que, a mayor presencia de un
docente disperso, mayor será la sensación de aislamiento que siente el alumno.
Tabla 2.3. Siguiendo la Tabla 2.3, se observa una
relación positiva entre docente
disperso y qué tan aislado(a) te sientes en los ambientes educativos. Por lo que, a mayor presencia de un
docente disperso, mayor será la sensación de aislamiento que siente el alumno.
Tabla 2.4
Correlaciones de docente indispuesto con ansiedad
 Tabla 2.4 Conforme a la información de la Tabla 2.4, se aprecia que existe relación entre un docente indispuesto y
presentar sintomatología como fuertes latidos del corazón y problemas digestivos. Se infiere que, a mayor presencia de un docente indispuesto, mayor será la presencia de problemas digestivos y palpitaciones aceleradas del corazón.
Tabla 2.4 Conforme a la información de la Tabla 2.4, se aprecia que existe relación entre un docente indispuesto y
presentar sintomatología como fuertes latidos del corazón y problemas digestivos. Se infiere que, a mayor presencia de un docente indispuesto, mayor será la presencia de problemas digestivos y palpitaciones aceleradas del corazón.
Tabla 2.5
Correlaciones de docente intimidante con
ansiedad
 Tabla 2.5 De acuerdo con la Tabla 2.5, se puede
ver que existe relación entre un
docente intimidante y presentar sintomatología como torpeza, temor porque ocurra lo peor, nerviosismo y
problemas digestivos. Por lo que se
infiere que, a mayor presencia de un docente intimidante, irán en aumento condiciones somáticas de la ansiedad.
Tabla 2.5 De acuerdo con la Tabla 2.5, se puede
ver que existe relación entre un
docente intimidante y presentar sintomatología como torpeza, temor porque ocurra lo peor, nerviosismo y
problemas digestivos. Por lo que se
infiere que, a mayor presencia de un docente intimidante, irán en aumento condiciones somáticas de la ansiedad.
|
Ansiedad
|
Docente intimidante
|
|
Torpe
|
0.118
|
|
Con temor a que ocurra lo peor
|
0.140
|
|
Nervioso
|
0.107
|
Tabla 2.6
Correlaciones de docente que no aclara dudas con ansiedad
 Tabla 2.6 La tabla 6, ilustra que existe relación
positiva, lo que implica que a mayor
presencia de un docente que no aclare dudas, mayor será la presencia de la ansiedad con condiciones somáticas de latidos del corazón fuerte y sensación de ahogo.
Tabla 2.6 La tabla 6, ilustra que existe relación
positiva, lo que implica que a mayor
presencia de un docente que no aclare dudas, mayor será la presencia de la ansiedad con condiciones somáticas de latidos del corazón fuerte y sensación de ahogo.
Tabla 2.7
Correlaciones de docente con escaso conocimiento del contenido de la materia con ansiedad
 Tabla 2.7 Según la tabla 7, se ve que existe relación negativa, lo que implica que, a mayor presencia de un docente con escaso conocimiento del contenido de la materia, menos será la presencia de ansiedad referida por mareos.
Tabla 2.7 Según la tabla 7, se ve que existe relación negativa, lo que implica que, a mayor presencia de un docente con escaso conocimiento del contenido de la materia, menos será la presencia de ansiedad referida por mareos.
Discusión
Los resultados analizados en el presente estudio muestran el tipo de docente que de acuerdo con su comportamiento genera ansiedad en los estudiantes. En consonancia con la revisión de la literatura, el factor de mayor estudio en incidencia de estados ansiosos en los estudiantes es atribuido a la evaluación académica; es decir, presentar exámenes o exponerse a hablar en público. Sin embargo, los resultados aquí
mostrados evidencian que el actuar docente también produce un nivel de ansiedad relevante en los alumnos, pues perciben a sus profesores como agresivos, dispersos, indispuestos, intimidantes, que no aclaran dudas y con escaso conocimiento de la materia.
Los resultados analizados en el presente estudio muestran el tipo de docente que de acuerdo con su comportamiento genera ansiedad en los estudiantes. En consonancia con la revisión de la literatura, el factor de mayor estudio en incidencia de estados ansiosos en los estudiantes es atribuido a la evaluación académica; es decir, presentar exámenes o exponerse a hablar en público. Sin embargo, los resultados aquí mostrados evidencian que el actuar docente también produce un nivel de ansiedad relevante en los alumnos, pues perciben a sus profesores como agresivos, dispersos, indispuestos, intimidantes, que no aclaran dudas y con escaso conocimiento de la materia.
Escobar (2015) enfatizó la importancia de las relaciones sanas entre docentes y estudiantes, considerando que actitudes autoritarias, de intransigencia o abuso de poder impiden una interacción adecuada entre docente-estudiante. En los resultados presentados con anterioridad, se observa que los estudiantes perciben un tipo de docente agresivo, el cual les genera un estado de ansiedad representado en un aumento de latidos del corazón, por lo que un alumno que se siente alterado físicamente bajo esta señal difícilmente podrá establecer una relación sana con el docente.
El docente disperso también se presenta en el escenario educativo, identificándose como aquel maestro que no focaliza la interacción grupal y, por tanto, genera una sensación de aislamiento en los alumnos; es decir, el estudiante no se integra con sus compañeros y se cierra en sí mismo. Al respecto, Francis (2006) menciona que al profesor se le exige ser un mediador de las relaciones entre los estudiantes, por lo que tiene que desarrollar habilidades de escucha activa y retroalimentación; de tal forma que al no cumplir con este cometido de promover la cercanía entre los estudiantes el resultado es el sentimiento de aislamiento del alumno e incumplimiento de su función docente siendo un generador de ansiedad.
Covarrubias y Piña (2004) refieren que la mayoría de los estudiantes que participan en su investigación percibe una relación distante con sus profesores debido a la actitud distante que éstos presentan, su poca accesibilidad, prepotencia y limitada apertura generando un sentimiento de desvalorización en el alumno. Similar a las afecciones emocionales presentadas por los autores anteriores, el presente estudio sostiene que la indisposición del docente es otra de las características generadoras de ansiedad, por lo que si un profesor no concede el tiempo necesario a la atención de sus estudiantes genera una sintomatología de fuertes latidos del corazón y problemas digestivos en el alumno.
Finalmente, uno de los tipos de docente que mayor estrago físico produce en el estudiante, de acuerdo con el presente estudio, es el intimidante; al respecto García-Rangel et al. (2014) sostienen que cuando un maestro se muestra serio genera un ambiente tenso en el salón de clase y los estudiantes se muestran renuentes a participar, lo cual es congruente con el tipo de síntomas físicos que presenta el estudiante de acuerdo con esta investigación: torpeza, temor, nerviosismo y problemas digestivos.
Por lo anterior, se puede apreciar que los docentes inciden en el estado ansiógeno de los estudiantes, a partir de diferentes posturas y conductas que presenta con los estudiantes.
Conclusiones
El comportamiento del docente mediante diferentes actitudes, condiciones y perfiles generan en sus alumnos universitarios diferentes conductas y reacciones, siendo las somatizaciones como problemas digestivos y taquicardia un obstáculo cuando se percibe que el docente se caracteriza por no estar dispuesto a responder a las demandas de los alumnos.
Una postura intimidatoria del docente, percibida en su cátedra, se relaciona con el aumento de ansiedad por el futuro y un comportamiento caracterizado por la torpeza al desplazarse de los alumnos. Del mismo modo, percibir al docente como agresivo se vincula con características de no responder a las dudas de sus alumnos y esto aumentaría signos de ahogo y taquicardia. Las escasas habilidades para enseñar del docente, lo que contempla el contenido de su materia, se asocia a mareos. Por otro lado, el docente disperso, al no dejar claro el rumbo y motivo de su cátedra, tiende a desarrollar alumnos aislados de la dinámica escolar.
Es por lo que debe resaltarse que la práctica docente requiere contar con estrategias de formación que promuevan y prevengan las conductas y actitudes agresivas e intimidatorias, toda vez que impactan los niveles de ansiedad de los estudiantes de manera directa y de modo indirecto de la salud en general. Además se busca el fomento de las actitudes de enfoque, apertura, cordialidad y respeto para cultivar relaciones sanas entre docentes y estudiantes promoviendo el mejor ambiente de aprendizaje.
Debe reconocerse que entre las limitaciones del presente estudio se encuentra la carencia de un análisis detallado de las conductas docentes, cuya finalidad sea operacionalizar y analizar los rasgos del docente agresivo, disperso, indispuesto, intimidante, que no aclara dudas y con escaso conocimiento del contenido de la materia; esto permitiría ahondar en las mejores prácticas con un balance y observación uniforme, así como dar mayor visibilidad a las conductas del docente, por lo que un ambiente de aprendizaje constituye un ansiógeno de particular atención.
Referencias
Asociación Americana de Psiquiatría (2013). Guía de consulta de los criterios
diagnósticos del DSM 5. Archives of Neurology and Psychiatry, 9(5). Asociación Americana de
Psiquiatría. Recuperado de https://doi.org/10.1001/archneurpsyc.1923.02190230091015.
Barlow, D. H., & Durand, V. M. (2001). Psicología anormal. Un enfoque integral. México: International Thomson Editores S.A.
Clark, D. A., & Beck, A. T. (2012). Terapia cognitiva para trastornos de ansiedad. México: Paidós.
Cooper, K. M., Downing, V. R., & Brownell, S. E. (2018). The influence of active learning practices on student anxiety in large-enrollment college science classrooms. International Journal of STEM Education, 5(23), 1-18. Recuperado de file:///C:/Users/Angela%20 Molina/Downloads/s40594-018-0123-6.pdf.
Covarrubias, P., & Piña, M.
(2004). La interacción maestro-alumno y su relación
con el aprendizaje. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 34(1), 47-84. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/270/27034103.pdf.
Díaz, L., & De la Iglesia, G. (2019). Ansiedad: revisión y delimitación conceptual. Summa Psicológica UST, 16(1), 42-50. Recuperado de file:///C:/Users/Angela%20Molina/Downloads/Dialnet-Ansiedad-7009167.pdf.
Escobar, M. (2015). Influencia de la interacción alumno-docente en el proceso enseñanza-aprendizaje. Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad, 5(8), 1-8. Recuperado de file:///C:/Users/Angela%20 Molina/Downloads/230-1073-1-PB.pdf.
Flores, M., Chávez, M., & Aragón, L. (2016). Situaciones que generan ansiedad en estudiantes de Odontología. ScienceDirect, 8, 35-41. Recuperado de https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S2007078017300147?token=D868822EA656BF3E11734E8432E04D470D4BEAA60BB5E06519C2591FD0 F80296FAED332755039F31EA9406DF29B26A62&originRe-
gion=us-east-1&originCreation=20221110203717
Francis, S. (2006). Hacia una caracterización
del docente universitario “excelente”:
una revisión a los aportes de la investigación sobre el desempeño del docente universitario. Revista Educación, 30(1), 31-49. Recuperado de https://www.redalyc.org/ pdf/440/44030103.pdf.
Freud, S. (1964). A disturbance of memory on the Acropolis. Londres: Hogarth.
Friedman, A. J., Cosby, R., Boyko, S.,
Hatton-Bauer, J., & Turnbull, G. (2011).
Effective teaching strategies and methods of delivery for patient education: a systematic review and practice guideline recommendations. Journal of Cancer
Education: The Official Journal of the American Association for Cancer Education, 26(1), 12-21. Recuperado de https://doi.org/10.1007/S13187- 010-0183-X.
García-Fernández, J., Martínez-Monteagudo, M. & Inglés, C. (2013).
¿Cómo se relaciona la ansiedad escolar con el rendimiento académico? Revista Iberoamericana de Psicología y Salud, 4(1), 63-76. Recuperado de https://www.redalyc.org/ pdf/2451/245126428003.pdf.
García-Rangel, E., García, A., &
Reyes, J. (2014). Relación maestro alumno y
sus implicaciones en el aprendizaje. Ra Ximhai, 10(5), 279-290. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/461/46132134019. pdf.
Littre, E., & Robin, C. (1858). Dictionnaire de medicine. Francia: Bailliere
Martínez-Monteagudo, M. C. (2020). Ansiedad escolar en el ámbito universitario. Diferencias de curso académico. En R. Roig-Vila
(ed.), La docencia en la enseñanza superior. Nuevas
aportaciones desde la
investigación e innovación educativas, pp. 277-284. España: Octaedro Editorial. Recuperado de https://rua.ua.es/ dspace/bitstream/10045/110187/1/La-docencia-en-la-Ensenanza-Superior_28.pdf.
Meherali, S., Punjani, N., Louie-Poon, S., Rahim, K. A., Das, J. K., Salam,
R. A., & Lassi, Z. S. (2021). Mental health of children and adolescents amidst covid-19 and past
pandemics: A rapid systematic
review. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(7). MDPI AG. Recuperado de https://doi.org/10.3390/ijerph18073432
Organización Internacional del Trabajo
(OIT) y Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) (2019). Recomendación de la OIT y la Unesco relativa a la situación del personal docente (1996)
y Recomendación de la Unesco relativa
a la condición del personal docente de enseñanza
superior (1997). Recuperado de https://www.ilo.org/ wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/ normativeinstrument/wcms_493318.pdf.
Osborn, T. L., Wasanga, C. M., &
Ndetei, D. M. (2022). Transforming mental
health for all. The BMJ. Recuperado de https://doi. org/10.1136/bmj.o1593.
Quek, T. T. C., Tam, W. W. S., Tran, B. X., Zhang, M., Zhang, Z., Ho, C.
S. H., & Ho, R. C. M. (2019). The Global Prevalence of
Anxiety Among Medical Students: A Meta-Analysis. International Journal of
Environmental Research and Public Health, 16(15). Recuperado de https://doi.org/10.3390/IJERPH16152735.
Ramón-Arbués, E., Gea-Caballero, V.,
Granada-López, J. M., Juárez-Vela, R., Pellicer-García, B., & Antón-Solanas, I. (2020). The Prevalence of Depression, Anxiety and Stress
and Their Associated Factors in
College Students. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(19), 1-15. Recuperado de https://doi.org/10.3390/IJERPH17197001.
Real Academia Española (RAE) (2022). Ansiedad. Recuperado de https://dle.rae.es/ansiedad.
Salari, N., Hosseinian-Far, A.,
Jalali, R., Vaisi-Raygani, A., Rasoulpoor, S., Mohammadi, M., Rasoulpoor, S., & Khaledi-Paveh, B. (2020). Prevalence of stress, anxiety, depression among the general population
during the covid-19 pandemic: a systematic review and meta-analysis. Globalization and Health, 16(57), 1-11. Recuperado de https://doi.org/10.1186/S12992-020-00589-W.
Shamsuddin, K., Fadzil, F., Ismail, W. S. W., Shah, S. A., Omar, K., Muhammad, N. A., Jaffar, A., Ismail, A., & Mahadevan, R. (2013). Correlates of depression, anxiety and
stress among Malaysian university students. Asian Journal of Psychiatry, 6(4), 318-323. Recuperado de https://doi.org/10.1016/J.AJP.2013.01.014.
Sierra, J. C., Ortega, V., & Zubeidat, I. (2003). Ansiedad, angustia y estrés: tres conceptos a diferenciar. Revista Mal-Estar E Subjetividade, 3(1), 10-59.