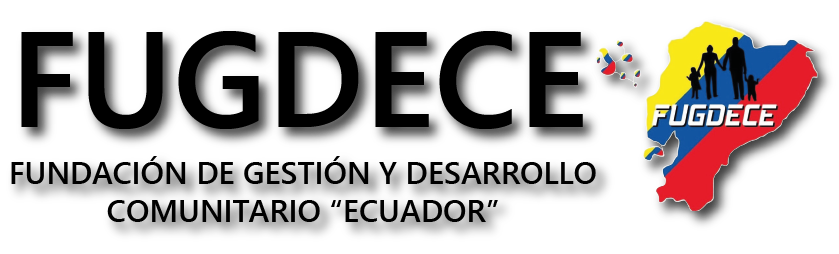

EL ESTRÉS Y EL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19
Revista Científica Retos de la Ciencia, vol.. 5, núm. 11, 2021
Fundación de Gestión y Desarrollo Comunitario
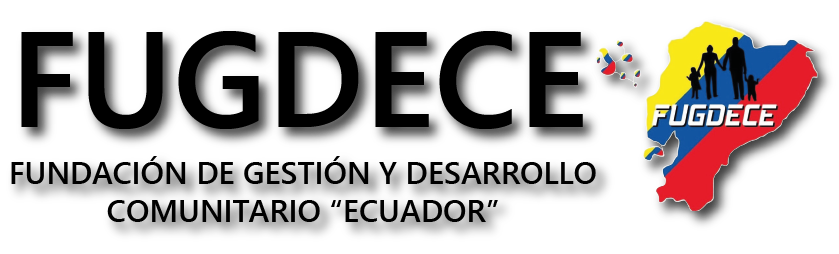

Monógrafica
Recepción: 12 Febrero 2021
Aprobación: 10 Mayo 2021
Resumen: EL presente trabajo describe la relación existente entre el estrés y el consumo de alcohol, durante el periodo de confinamiento social producto de la pandemia de la COVID-19. Se parte de que existe un incremento de estrés que incita al consumo de alcohol, en la población entre los 18 a 55 años. El confinamiento social es un contexto estresante que conlleva el incremento del estrés transformándose este en el estrés postraumático, el confinamiento se aplicó para prevenir el contagio masivo del nuevo virus, después de que la Organización Mundial de la Salud recomienda la aplicación de normas de bioseguridad para la enfermedad. Se realizó la recopilación de 47 artículos académicos publicados en el año 2020, desde el mes de marzo 2020, hasta el mes de noviembre 2020, En los resultados se encuentra que del mes de marzo al mes de abril hubo un aumento del consumo de alcohol, como automedicación en situaciones de estrés como una medida para relajarse y tranquilizarse, esto se dio más en mujeres, y personal de salud y que para los meses posteriores mayo a junio, disminuye el consumo de alcohol.
Palabras clave: covid-19, estrés, consumo de alcohol, confinamiento social, salud mental.
Abstract: This work describes the relationship between stress and alcohol consumption during the period of social confinement established because of the COVID-19 pandemic. It starts from the premise that there is an increase in stress that encourages alcohol consumption among the18 to 55-year-old population. Social confinement constitutes an environment that contributes to raising stress levels, leading to post-traumatic stress disorder. This measure was applied to prevent the massive spread of the new virus, after the World Health Organization issued biosafety and disease control guidelines. A compilation of 47 academic articles published between March 2020 and November 2020 was carried out. The results show that from March to April there was an increase in alcohol consumption as a measure of self-medication to relax and calm down during this stressful situation, and that this was more prevalent among women and health personnel, whereas for the following months - May to June - alcohol consumption decreased.
Keywords: covid-19, stress, alcohol consumption, social confinement, mental health.
EL ESTRÉS Y EL CONSUMO DE ALCOHOL DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19
RESUMEN
EL presente trabajo describe la relación existente entre el estrés y el consumo de alcohol, durante el periodo de confinamiento social producto de la pandemia de la COVID-19. Se parte de que existe un incremento de estrés que incita al consumo de alcohol, en la población entre los 18 a 55 años. El confinamiento social es un contexto estresante que conlleva el incremento del estrés transformándose este en el estrés postraumático, el confinamiento se aplicó para prevenir el contagio masivo del nuevo virus, después de que la Organización Mundial de la Salud recomienda la aplicación de normas de bioseguridad para la enfermedad. Se realizó la recopilación de 47 artículos académicos publicados en el año 2020, desde el mes de marzo 2020, hasta el mes de noviembre 2020, En los resultados se encuentra que del mes de marzo al mes de abril hubo un aumento del consumo de alcohol, como automedicación en situaciones de estrés como una medida para relajarse y tranquilizarse, esto se dio más en mujeres, y personal de salud y que para los meses posteriores mayo a junio, disminuye el consumo de alcohol.
Palabras clave: covid-19, estrés, consumo de alcohol, confinamiento social, salud mental.
ABSTRACT
This work describes the relationship between stress and alcohol consumption during the period of social confinement established because of the COVID-19 pandemic. It starts from the premise that there is an increase in stress that encourages alcohol consumption among the18 to 55-year-old population. Social confinement constitutes an environment that contributes to raising stress levels, leading to post-traumatic stress disorder. This measure was applied to prevent the massive spread of the new virus, after the World Health Organization issued biosafety and disease control guidelines. A compilation of 47 academic articles published between March 2020 and November 2020 was carried out. The results show that from March to April there was an increase in alcohol consumption as a measure of self-medication to relax and calm down during this stressful situation, and that this was more prevalent among women and health personnel, whereas for the following months - May to June - alcohol consumption decreased.
Keywords: covid-19/ stress/ alcohol consumption/ social confinement/ mental health.
INTRODUCCIÓN
En la pandemia se está pasando por el denominado trastorno de estrés postraumático (TEPT) se caracteriza por conductas de evitación, y síntomas de hiperalerta al acontecimiento traumático. Según la clasificación internacional de enfermedades (CIE-11) el (TEPT, 6B-40), está asociada con el miedo y la ansiedad, que puede desarrollarse después de la exposición a un evento o serie de eventos extremadamente amenazantes, como en el caso de un desastre. Estos eventos emocionales producto de cambios visibles como el encierro, alteración de rutinas, y la muerte repentina de familiares y amigos. los síntomas más frecuentes en la pandemia fueron el miedo, frustración, temor al contagio, inhibición de las relaciones sociales, las personas manifiestan estados de ánimo bajos, abatimiento o pérdida del placer, perdida de motivación, sentimiento de culpabilidad excesiva, pensamientos persistentes de inutilidad, baja en el rendimiento, poca concentración. Estos síntomas persisten a lo largo del tiempo, afectando la capacidad para tomar decisiones, produciendo pensamientos en relación a la enfermedad, ideas que ellos o su familia morirán, ideas suicidas o intentos de autolisis, de estos cinco síntomas o indicadores ya se presume depresión.
El objetivo del presente estudio es describir la relación existente entre el estrés y el consumo de alcohol, durante el confinamiento en la pandemia de la COVID-19; para lo cual, en primera instancia, se aborda la variable “estrés”; seguidamente, la variable “alcohol” y su consumo durante la pandemia, degenerada por el confinamiento de la COVID-19.
Después un año de ocurrido este evento la sintomatología psicológica persiste produciendo el deterioro funcional y cambiado significativamente la salud mental de las personas siendo el estrés el de mayor incidencia, al cabo de 12 meses de restricciones y confinamiento, podemos observar que los protocolos de bioseguridad como la aplicación de desinfectantes y alcohol tópico también son un medio productor de estrés constante, pero ya más soportables, que a su vez son reforzadores de los niveles de TEPT, hay que tomar en cuenta que pasado el evento traumático, aparentemente puede presentarse la recuperación completa del TEPT, pero estudios realizados por Álvarez, (2020), exponen que la sintomatología psicológica producto de esta enfermedad puede durar hasta un periodo de cuatro años, además que el grado de afectación de un agente estresor puede estar asociado a los síntomas, pero el nivel de afectación no necesariamente se relaciona con el nivel de TEPT, es decir, que el elemento estresor puede llegar a ser más interpersonal cuando es producto de violencia o provocado intencionalmente por el hombre, o por la duración del evento. Según Carvajal, (2002), en este caso el cautiverio pasa a ser un agente estresor fuerte que obliga a cambiar las rutinas diarias, y la vida normal se altera produciendo un nivel de estrés elevado, según Cohen (2020) puede ser comparado a los producidos en las guerras, donde se presenta altos niveles de ansiedad, a su vez Lei (2020), refiere que el (TEPT) puede ser considerada como una emergencia de tipo catástrofe, o ataque terrorista donde se presenta este tipo de sintomatología, es cierto que no hemos sufrido una guerra o catástrofe natural o hechos de violencia, pero para la mente humana el encierro y falta de relación social produce la misma sintomatología relacionada con la ansiedad, depresión, alterando su entorno, mientras que Álvarez (2020), también refiere que se lo podría considerase a la Covid-19 como un bio-desastre por las características psicológicas que presenta, la población en general altero y cambio sus rutinas, y la salud mental debe ser tomada en cuenta en los planes de salud, Ahmad, (2020) indica que es necesario crear y fortalecer las redes de apoyo psicológico, capacitar a las personas en como sobrellevar el confinamiento, y el manejo del estrés postraumático mejorando las intervenciones de los psicólogos en la comunidad, mientras dure la pandemia, el grupo más afectado siempre va a ser los de primera línea en especial el grupo de atención directa, según Chodkiewicz, (2020) es el personal de salud que está sobreexpuesto al sufrimiento, al dolor y están en constante estrés que puede llegar hasta el 60%. El grupo más vulnerable es de las mujeres, en especial las enfermeras, esto dio por estar diariamente trabajando con pacientes Covid positivos, y el riego de contagio permanente.
Hans Selye introdujo y popularizó el concepto de estrés en 1936 como una idea científica médica, separando la sintomatología física de la psicológica con su teoría del síndrome de adaptación general Selye (2008) el estrés es una de las reacciones fisiológicas que preparan al organismo para la acción OMS, (1994), esto también refiere Lazarus y Folkman, (1984) Considerado esto, el estrés sería un estímulo que permite accionar a una persona que necesita sobrevivir y responder de manera coherente a su entorno. Pero en el caso de esta emergencia sanitaria mundial sobrepasan los niveles de afrontamiento, al estar frente a una sobrecarga de tensión que de hecho repercute en el organismo provocando enfermedades físicas como mentales que impiden el normal desarrollo y funcionamiento de la persona, el estrés normal o rutinario se controla por medio de actividad física, factores de protección como la familia, reuniones sociales, la danza, la música, los cuales, ayudan a liberar descargar la tensión, las enfermedades somatizadas a partir del estrés pueden ser desde una simple gripe o resfrió una gastritis, inflamaciones en garganta, bronquios, cefaleas, dolor de cabeza, y problemas de insomnio, estos se presentan al no existir la resiliencia necesaria para afrontar las tensiones externas. La percepción de riesgo en relación a la enfermedad produce respuestas exageradas con una cimentación de patologías relacionas al miedo, y angustias propias del estrés post traumático, para el tratamiento es necesario el uso de medicación y psicoterapia siendo la terapia cognitiva conductual la que ayuda en afrontamiento de problemas, mientras que las técnicas de relajación pueden apoyar a la recuperación.
En relación con el consumo de alcohol en el Ecuador ha existido desde tiempos remotos, ha constituido en cierta medida uno de los principales medios dinamizadores de la interrelación social y particularmente religiosa. Es decir, el alcohol ha acompañado al ser humano a lo largo de su vida, imponiéndose como un elemento identitario o cultural. De ahí que, las personas han aprendido a vivir en medio de una sociedad con altos consumos de alcohol, lo cual, emerge como una problemática con graves consecuencias, a pesar de su amplia aceptación social. Más allá de la costumbre de consumir bebidas alcohólicas, son varias las razones por las que un individuo recurre a tal situación, entre otras, se pueden mencionar problemas familiares, económicos, sociales y psicológicos.
El alcoholismo es una enfermedad de salud pública muy peligrosa con altos porcentajes de muerte, costos económicos que afectan a la familia, la sociedad y al Estado, las muertes por alcohol en el mundo superan los 3.000.000 de personas al año, en especial hombres. (OMS) 2016.
Según la Organización Mundial de la Salud OMS (2018), en todo el mundo el alcohol fue la causa de 7,2% de muertes prematuras en las personas de 69 años y menores, y el 13,5% de las muertes entre los 20 y 39 años se estima que 1.000.000 de muertes fueron atribuibles al alcohol, 370 mil por el tránsito de los cuales el 50% fueron acompañantes , 150 mil, por autoagresión y 90 mil por violencia interpersonal, del 2008 hasta al 2018, se ha tratado de imponer a los países el manejo, tratamiento y disminución del consumo de alcohol, por medio de políticas nacionales en las se firmaron acuerdos entre naciones para la prevención y reducción del consumo de alcohol que produce consecuencias para la salud o el ámbito social denominado consumo nocivo, mientras que la página de medición de estadísticas mundial worldometers.info refiere que hasta diciembre del 2020 indica que el alcohol en todo el mundo causa 1,8 millones de muertes en el año, (3,2% del total) y 58,3 millones (4% del total) de Años de Vida Ajustados por Discapacidad (AVAD). Las lesiones no intencionales por sí solas representan alrededor de un tercio de los 1,8 millones de muertes, mientras que las afecciones neuropsiquiátricas representan cerca del 40% de los 58,3 millones de Años de Vida Ajustados por Discapacidad. El consumo de alcohol está asociado con varias enfermedades digestivas, cardiacas, cáncer y afecta al sistema inmunológico disminuyendo, lo que se relaciona directamente con el riesgo de contagio de la COVID-19.
La Covid-19 fue identificada el 31 de diciembre de 2019, en China, avanzando rápidamente en el mundo llegando al el 19 de febrero del 2020 a ser considerada una pandemia 2020 se exhorta a todos los países a que deben estar preparados para la contención, incluida la vigilancia activa, esta enfermedad ha producido en el mundo 135,309,534 millones de contagios, 2,928,739 millones de fallecimientos, 108,867,931millones de recuperados hasta 9 de abril 2021, además la OMS sugiere la detección temprana, el aislamiento y el manejo de casos, el rastreo de contactos, la prevención de la propagación de la infección y manejo de problemas de salud mental en la comunidad por medio de la capacitación comunitaria en Primeros Auxilios Psicológicos (PAS).
La OMS y el Centro de Control de Enfermedades (CDC), refieren a su vez que son más susceptibles a contagiarse, al igual que las personas tercera edad, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, pulmón crónico, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y enfisema. El Ministerios de Salud Pública del Ecuador (MSP) informa que 86% de las personas vulnerables fallecen por la COVID-19. Actualizando la información según la página worldometers.info desde 1 enero a 3 marzo 2021 la cantidad de muertes por alcohol llega a 472300 personas.
METODOLOGÍA
Este estudio es de diseño documental, exploratorio en el marco de una investigación cualitativa en la que, se valoró los criterios de convergencia metodológica indagados y emergentes, producto del análisis de los datos teóricos presentados por diversos investigadores.
Se analizó total de 36 artículos, partiendo de una primera revisión en la que encuentra 607 artículos sobre alcohol y la COVID-19 en una segunda búsqueda se encuentra 233 artículos sobre cuarentena y la COVID-19 y una búsqueda final se encuentran 53 artículos, de los cuales como se indicó anteriormente se escogió 36 artículos, de los mismos que se obtuvo datos cualitativos y de 12 artículos datos cuantitativos que versan sobre estrés y el consumo de alcohol, en confinamiento. Estos trabajos fueron publicados en el año 2020, entre los meses abril y octubre.
Además, es importante recalcar que las investigaciones fueron realizadas en condiciones diferentes por las prohibiciones vigentes en cada región del mundo a causa de la pandemia como son las aglomeraciones y actividades sociales o laborales que les obligó a todos los investigadores que se aplique encuestas online, que de hecho excluye a un grupo de la población que no cuenta con servicio de internet y herramientas tecnológicas.
RESULTADOS
Al revisar los datos sobre la presencia de estrés en la población objeto de estudio, aprecia que 3 de cada 10 sujetos manifiestan tener estrés, como se observa en la tabla 1. Estos datos resultaron de la investigación de varios autores.
Tabla 1:
Presencia de estrés
N= 21935 % ¨Presencia de estrés Si 7352 33,52 No 14583 66,48 Importar tabla
Nota: Este cuadro es la sumatoria de varios autores: Newby, Chodkiewicz, Neil, Lee, Staton, Sidor, Walker, Rodríguez, Rolland, marzo a mayo, 2020
Tabla 2:
Datos de estrés según investigadores
Casos Estrés % Newby 5070 3245 64% Krammer 100 41 41% Neill 5158 762 14,70% Lee 775 571 73,60% Stanton 1491 143 14% Sidor 1097 472 43% Wang 6213 839 13,50% Rodríguez 774 387 50% Conejero 1257 892 70,96% Importar tabla
Nota: Datos de estrés de autores que aplicaron encuestas online: Newby, Krammer, Neill, Lee, Staton, Sidor, Wang, Rodríguez, Conejero, marzo a mayo, 2020
De marzo a mayo del 2020 de acuerdo con Newby, Krammer, Neill, Lee, Staton, Sidor, Wang, Rodríguez, Conejero, investigadores que indican que existió aumento estrés según se puede observar. El aumento de estrés durante los primeros meses de la pandemia tendría relación con el aumento del consumo de alcohol como automedicación para el control de la sintomatología del estrés este dato seria proporcional al consumo.
El consumo de alcohol a nivel mundial, en el año 2016 fue en el 57%, mientras que durante la pandemia según el promedio de la tabla N° 3, de marzo a mayo, 2020, llego al 43%, los autores Newby, Chodkiewicz, Lee, tienen porcentajes sobre el 70%, como se observa en la tabla N° 4, según estos datos podemos observar que existe una disminución del consumo de alcohol durante la pandemia.
Tabla 3:
Consumo de alcohol al inicio de la pandemia
N= 27674 % Consumo de alcohol Si 11988 43,3 No 15686 56,7 Importar tabla
Nota: este cuadro es la sumatoria de los siguientes autores que aplicaron encuestas online, Newby, Krammer, Neill, Lee, Staton, Sidor, Wang, Rodríguez, Conejero, marzo a mayo, 2020
Tabla 4:
Datos de estrés según investigadores.
Casos C. Alcohol Porcentaje Newby 5070 3955 78,01 Chodkiewicz 443 323 72,91 Neill 5158 3162 61,30 Neill 5158 3162 61,30 Lee 775 566 73,03 Stanton 1491 397 26,63 Sidor 1097 160 14,59 Walker 1555 233 14,98 Rodríguez 774 387 50,00 Rolland 11311 2805 24,80 Importar tabla
Nota: Este cuadro en relación con el consumo de alcohol según muestras tomadas por los autores por medio de cuestionarios online. Newby, Chodkiewicz, Neil, Lee, Staton, Sidor, Walker, Rodríguez, Rolland, marzo a mayo, 2020.
Se hallo diferencias al comparar los anteriores datos con la socialización del trabajo de Hernández y Rojeab (2020), titulado “Uso de drogas y confinamiento. Análisis de los efectos en el uso de drogas durante la pandemia por la COVID-19 en la ciudad de Quito-Ecuador”, cuyo objetivo fue analizar los cambios en los patrones de consumo de sustancias psicoactivas antes y después del confinamiento y su relación con los problemas psicosociales derivados de la pandemia, presentan como hallazgos importantes los siguientes:
El uso de drogas lícitas e ilícitas disminuyó en el inició de la pandemia por falta de accesibilidad ya que el confinamiento era más estricto, y no se daban fiestas clandestinas.
El 47% usó drogas ilícitas, el 20% no ha usado drogas (incluido el alcohol) desde el inicio de la pandemia. El 25% tuvo síntomas emocionales, después de un período de abstinencia.
En cuanto al consumo de alcohol, reportan que no sólo ha disminuido la cantidad sino también la frecuencia, antes de la pandemia era del 37%, ahora es del 18% en la opción de 2-3 veces al mes y en la opción de una vez al mes, aumento de 23% a 36% y en el ítem nunca aumento en 20 puntos porcentuales. El uso excesivo, bajo del 56% al 33% y en las mujeres del 20% al 51% de nunca haber consumido en exceso en la pandemia.
El uso de drogas disminuyó de manera general, en el caso del alcohol en 26 puntos porcentuales de 87% a 61%, lo que coincide con los datos presentados a nivel internacional.
Otro estudio que respalda los datos presentados es el de Monteiro (2020) asesora principal para alcohol de la OMS, quien hace una comparación entre 2019 y 2020, con una muestra no probabilística de adultos jóvenes, con sobre representatividad de mujeres, buen nivel educacional, con trabajo y niveles de ganancia entre bajo y mediano-bajo, presenta entre los hallazgos más significativos que el 75.8% de los respondientes reportaron consumir alcohol en 2019 y 63.4% durante la pandemia, siendo que los hombres consumen 31,9% y 24,8% las mujeres, que hubo cambio de consumo para bebidas más fuertes; siendo que la más prevalente fue todavía, la cerveza; que los grupos con menor ganancia consumieron menos alcohol, pero tuvieron mayor prevalencia de emociones negativas frecuentes; y finalmente que altos niveles de consumo episódico excesivo (CEE) reportados en los dos periodos de la encuesta, la gran mayoría de las personas no busca ayuda y una pequeña parte intenta reducir su consumo por cuenta propia.
El consumo de alcohol al comienzo de la pandemia tuvo una correlación importante con la presencia de estrés, provocado por el desconocimiento de La COVID-19, de alta transmisión, y baja letalidad, que obliga a las autoridades sanitarias y de emergencia a tomar medidas extremas de bioseguridad y el confinamiento masivo.
En la tabla N°5 se presenta un comparativo entre estrés y consumo de alcohol a nivel mundial, este es un resumen de varios autores, tomando en cuenta la ocupación el sexo que permite afirmar que el estrés fue un factor desencadenante para el consumo de alcohol al inicio de la pandemia.
Tabla 5:
Comparativo estrés y consumo de alcohol a nivel mundial
Condición investigada Alcohol Estrés Población general 14,6% a 26,6% del 23,1% al 41% Policías 32,4% 18,7% Personal de salud 23% 45% Indígenas 55,4% 53,1% Mujeres 50 % 65 % Hombres 52 % 45 % Mujeres embarazadas recluidas 84% 80% Militares. 26% 26% Militares con discapacidad 36% 26% Personas con discapacidad 26% 26% Importar tabla
Nota: Este cuadro en relación con el consumo de alcohol según muestras tomadas por los autores por medio de cuestionarios online Newby, Chodkiewicz, Neil, Lee, Staton, Sidor, Walker, Rodríguez, Rolland, febrero a junio, 2020.
Cabe resaltar que los hombres son muy renuentes a responder encuestas por esto los datos más significativos, son de las mujeres. Hernández (2020). Como se observa en la tabla hay una similitud entre el consumo de alcohol y la presencia de estrés, excepto en los policías que el consumo de alcohol es mayor, mientras que en el personal de salud ocurre lo contrario un nivel alto de estrés.
DISCUSIÓN
Es verdad que se produjo un aumento de consumo de alcohol en las primeras semanas de confinamiento Smith (2020) para luego decrecer según avanza el periodo de encierro y permanencia con la familia, según Newby (2020) los dos autores tienen razón al estar una persona confinada y tener niveles altos de estrés el aumento de consumo de alcohol se dio en las primeras semanas pero disminuyo con el tiempo.
Las condiciones del confinamiento son una experiencia traumática, que producen tensiones fuertes y persistentes, que producen una debilitación crónica u estrés continuo (TEPT), que estaría asociado al consumo de alcohol.
Hansel y Columb dicen que mayor tendencia de beber se encuentra en los que ya eran consumidores o adictos al alcohol.
Mientras que, Sacco (2020) cuestiona que los datos obtenidos durante la pandemia no son confiables, por las condiciones en la que fueron aplicadas los reactivos.
En tanto, Caqueo (2020) en sus datos dice que el estrés y el consumo de alcohol son van en paralelo y se ha ido incrementando, de esta manera discrepa de los demás investigadores.
Otros autores nos explican que el consumo de alcohol aumento en las primeras semanas podría estar asociado a la angustia del encierro según Chodkiewicz (2020), mientras que (Shimizu et al., 2000), dice que el confinamiento en estado de emergencia disminuye el consumo de licor, también Hernández (2020), y Monteiro (2020), en sus trabajos revelan de esta disminución.
Por otra parte, el miedo, la angustia, el nerviosismo pasan a ser parte del TEPT, y el consumo de licor podría ser una forma de controlar la angustia y producir tranquilidad. Además investigadores como Krammer (2020), Nerby (2020), Staton (2020), Sidor (2020), Hansel (2020), Chodkiewicz (2020), Lee (2020), Hernández (2020), (Ecuador) lograron llevar a cabo estudios de base poblacional sobre el estrés y el consumo de alcohol en este año de pandemia por la COVID-19, Hay otras investigaciones (Conejero (2020), Stuijfzand (2020) relacionadas al consumo de alcohol con el miedo, la ansiedad y el estrés, igualmente, según Boscarino, (2006); Lebeaut, (2020), Columb, (2020), Krammer, (2020), Lee, (2020), Sidor y Rzymski, (2020), Wang, (2020), dicen las situaciones generadoras de estrés aumentan el uso de alcohol, mientras que North, (2005); (Shimizu et al., 2000), refieren que el confinamiento puede disminuir en consumo de licor, esto refiere también Hernández (2020), y Monteiro (2020), el pasar recluido provocaron condiciones emocionales de inestabilidad, más los problemas económicos, producto del cierre de negocios, despidos, disminución de sueldos, fue la causa para consumir licores sin marca o artesanales, que podrían ser peligrosos para la salud, según Chick, Smith (2020), Newby (2020), Chodkiewicz (2020), Neill (2020). Por esta razón Anderson et, al (2008) p.23 dice que “Existe una relación casi lineal entre consumo de alcohol y el riesgo de involucrarse en hechos de violencia.” Además, que la sintomatología derivada del estrés puede alterar el desempeño del trabajo, Ahmad et al., (2020) confirma que los problemas de ansiedad depresión y estrés post traumático van en aumento. Por consiguiente es necesario estar preparados para la atención psicológica, elemento que fue necesario para dar una primera respuesta emocional a la población general, a esto indica, primero, Cohen, (2008) que generalmente en un desastre el personal de salud, incluidos los psicólogos no está preparados en técnicas de Atención psicológica en emergencias, o Primeros Auxilios Psicológicos (PAS), segundo, Conejero (2020), los trabajadores de la salud mental son reclutados de varias áreas de trabajo y están poco preparados para su labor en emergencias, así tratan de usar los pocos conocimientos sobre manejo de emociones en desastres, trabajando mucho y descansando poco, lo que causa un desgaste, que podría producir a largo plazo también altos niveles de ansiedad, miedo y estrés y tercero, el personal de salud que está sobreexpuesto al sufrimiento y el dolor está en constante estrés, convirtiéndose en el grupo más vulnerable. Chodkiewicz et al., (2020), Navarro (2020).
CONCLUSIONES
La deserción en la educación superior es un fenómeno con varias aristas, abordado desde la socioformación, busca erradicarla por medio del fortalecimiento de espacios de diálogo, emprendimiento, calidad de vida, con un sentido de pertenencia mediante la gestión, el empoderamiento y el trabajo colaborativo que conlleven a una calidad académica y a la disminución progresiva del rezago académico, aumentando la tasa de eficiencia terminal con políticas que involucren los procesos de tutoría, en atención a cada individuo con sus particularidades, generalidades.
La retención socioformativa se centra en la persona que se desea formar, el emprendedor, y en el entorno que la rodea, pues involucra un conjunto de acciones a lo largo de la carrera universitaria que da inicio desde el proceso de admisión, acompañamiento y seguimiento con base en la nivelación académica, acogida y apoyo.
La deserción en la educación superior, es un problema que afecta a países en vías de desarrollo y a países desarrollados, considerándose un problema mundial, sin embargo las instituciones con sistemas de admisión más exigentes presentan menores proporciones de deserción, para disminuir las tasas de deserción y rezago académico desde la socioformación se recomienda implementar estrategias socioformativas que aborden procesos de acompañamiento, seguimiento y tutoría académica y de titulación en el que se involucre un estudio asociando variables académicas, institucionales, económicas, sociales y personales de los estudiantes.
Las limitaciones propias de estar en un momento histórico, suigéneris y único que no ha permitido el normal desarrollo de las actividades y causo una crisis en todos los ámbitos, provocando la subestimación o sobrestimación de la prevalencia de estrés y del consumo de alcohol, al no poder contar con estudios poblacionales amplios.
Los datos obtenidos en este articulo fueron tomados de estudios realizados en los primeros meses de la pandemia donde no se contaba con datos concluyentes.
El consumo de alcohol es directa e inversamente proporcional al avance de la pandemia.
El inicio del confinamiento produjo una crisis existencial, la misma que altera la afectividad y emotividad produciendo inestabilidad y ansiedad, lo que a su vez provoca un aumento de consumo de alcohol en los dos primeros meses de encierro.
El confinamiento con la familia es un elemento protector del consumo de alcohol.
El estrés post traumático, compuesto de ansiedad, depresión, crisis de angustia, falta de sueño, según Newby, Lee, Conejero y Monteiro, se mantiene durante la pandemia.
RECOMENDACIONES
Es necesario y obligatorio que los Estados y los Ministerios de Salud, aprovechen los hallazgos encontrados para que mejoren su política pública para mejorar la salud de la población y estar preparados, para otra emergencia sanitaria. Por tanto, se propone
Capacitar a la población y personal de salud como sobrellevar el confinamiento para mejorar los problemas de estrés y angustia, por medio de intervenciones psicológicas en la comunidad.
Contar con psicólogos suficientes para afrontar y apoyar en la salud mental de la población.
Mejorar el sistema de atención de salud mental estatal.
Contar con un plan sistémico para apoyar la salud del comportamiento donde los ciudadanos participen en la prevención. Hansel et al (2020)
Crear y/o fortalecer redes de apoyo psicológico comunitario. Ahmad et al (2020), capacitar al personal de la salud en técnicas de control emocional.
El gobierno, debe cubrir las necesidades básicas en un desastre o pandemia, en especial las emocionales como el estrés creando un entorno de apoyo para las personas que sufren de estrés ya que la afectación psicológica puede superar la capacidad normal de reacción positiva al mismo. El ser humano, requiere de un “comportamiento signado por: responsabilidad, confianza, entusiasmo, estabilidad y equilibrio emocional” (Castillo, 2015. p. 199)
Se requiere más investigación sobre la epidemiología de otros trastornos de salud mental no solamente del estrés, y obtener datos sobre conductas autolesivas, o autolíticas, así como la dependencia de sustancias, es necesario la incorporación de estrategias de prevención del suicidio en los centros de salud manejados por la autoridad sanitaria, para prevención y reducción de daños.
Las restricciones de los gobiernos en cuanto a la venta de licor y cierre de locales de diversión, no han logrado una disminución importante del consumo de alcohol en actividades psicosociales, y psicoeducativas.
El consumo de alcohol debe ser prevenido especialmente desde la infancia.
Los Estados están obligados a dar tratamiento con protocolos, programas, recursos humanos especializados para llevar a los pacientes a su recuperación y minimizar las recaídas.
Referencias
Ahmad, F., Wang, J., Wong, B., & Fung, W. L. A. (2020). Interactive mental health assessments for Chinese Canadians: A pilot randomized controlled trial in nurse practitioner-led primary care clinic. Asia-Pacific Psychiatry: Official Journal of the Pacific Rim College of Psychiatrists, e12400. https://doi.org/10.1111/appy.12400
Álvarez, Leticia Garcia. (2020). ¿Se observarán cambios en el consumo de alcohol y tabaco durante el confinamiento por COVID-19? Abril, 2020, 32, no 2 · 2020(no 2), PÁGS. 85-89.
Anderson P, Gual A, Colon J. (2008). Alcohol y atención primaria de la salud InformacIones clínIcas básIcas para la IdentIfIcacIón y el manejo de rIesgos y problemas (O.M.S Maristela Monteiro). Pan American Health Organization.
Boscarino, J., Adams, R., & Galea, S. (2006). Alcohol Use in New York after the Terrorist Attacks: A Study of the Effects of Psychological Trauma on Drinking Behavior. Addictive behaviors, 31, 606-621. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2005.05.035.
Castillo-Bustos, M. y Montoya-Rivera, J. (2015). Dinámica ideo-espiritual de la formación estético-pedagógica del docente. Alteridad, 10(2), pp. 190-204.
Chodkiewicz, J., Talarowska, M., Miniszewska, J., Nawrocka, N., & Bilinski, P. (2020). Alcohol Consumption Reported during the COVID-19 Pandemic: The Initial Stage. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(13). https://doi.org/10.3390/ijerph17134677
Cohen, R. E. (2008). Lecciones aprendidas durante desastres naturales: 1970-2007. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Publica, 25(1), 109-117.
Columb, D., Hussain, R., & O’Gara, C. (2020). Addiction psychiatry and COVID-19: Impact on patients and service provision. Irish Journal of Psychological Medicine, 1-5. https://doi.org/10.1017/ipm.2020.47
Hansel, T. C., Saltzman, L. Y., & Bordnick, P. S. (2020). Behavioral Health and Response for COVID-19. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1-7. https://doi.org/10.1017/dmp.2020.180
Krammer, S., Augstburger, R., Haeck, M., & Maercker, A. (2020). [Adjustment Disorder, Depression, Stress Symptoms, Corona Related Anxieties and Coping Strategies during the Corona Pandemic (COVID-19) in Swiss Medical Staff]. Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie, 70(7), 272-282. https://doi.org/10.1055/a-1192-6608
Lazarus & Folkman. (1984). Estres y procesos cognitivos. Martinez Roca.
Lebeaut, A., Tran, J. K., & Vujanovic, A. A. (2020). Posttraumatic stress, alcohol use severity, and alcohol use motives among firefighters: The role of anxiety sensitivity. Addictive Behaviors, 106, 106353. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106353
Lee, S. A. (2020). Coronavirus Anxiety Scale: A brief mental health screener for COVID-19 related anxiety. Death Studies, 44(7), 393-401. https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1748481
Lei, L., Huang, X., Zhang, S., Yang, J., Yang, L., & Xu, M. (2020). Comparison of Prevalence and Associated Factors of Anxiety and Depression Among People Affected by versus People Unaffected by Quarantine During the COVID-19 Epidemic in Southwestern China. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 26, e924609. https://doi.org/10.12659/MSM.924609.
Monteiro, Maristela. (2020, noviembre 11). Resultados de la encuesta de OPS sobre consumo de alcohol y COVID-19 en la región. Prevalencia del consumo de Alcohol. https://www.youtube.com/watch?v=V7fMjRXRZ0U&t=1176s
Neill, E., Meyer, D., Toh, W. L., van Rheenen, T. E., Phillipou, A., Tan, E. J., & Rossell, S. L. (2020). Alcohol use in Australia during the early days of the COVID-19 pandemic: Initial results from the COLLATE project. Psychiatry and Clinical Neurosciences. https://doi.org/10.1111/pcn.13099
Newby, J. M., O’Moore, K., Tang, S., Christensen, H., & Faasse, K. (2020). Acute mental health responses during the COVID-19 pandemic in Australia. PloS One, 15(7), e0236562. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236562
North, C., Kawasaki, A., Spitznagel, E., & Hong, B. (2005). The Course of PTSD, Major Depression, Substance Abuse, and Somatization After a Natural Disaster. The Journal of nervous and mental disease, 192, 823-829. https://doi.org/10.1097/01.nmd.0000146911.52616.22
Shimizu, S., Aso, K., Noda, T., Ryukei, S., Kochi, Y., & Yamamoto, N. (2000). Natural disasters and alcohol consumption in a cultural context: The Great Hanshin Earthquake in Japan. Addiction, 95(4), 529-536. https://doi.org/10.1046/j.1360-0443.2000.9545295.x
Sidor, A., & Rzymski, P. (2020). Dietary Choices and Habits during COVID-19 Lockdown: Experience from Poland. Nutrients, 12(6). https://doi.org/10.3390/nu12061657
Smith, L., Jacob, L., Yakkundi, A., McDermott, D., Armstrong, N. C., Barnett, Y., López-Sánchez, G. F., Martin, S., Butler, L., & Tully, M. A. (2020). Correlates of symptoms of anxiety and depression and mental wellbeing associated with COVID-19: A cross-sectional study of UK-based respondents. Psychiatry Research, 291, 113138. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113138
Un síndrome producido por diversos agentes nocivos - Selye 10 (2): 230 - J Neuropsychiatry Clin Neurosci. (2008, enero 7). https://web.archive.org/web/20080107091947/http://neuro.psychiatryonline.org/cgi/content/full/10/2/230a
Wang, Y., Duan, Z., Ma, Z., Mao, Y., Li, X., Wilson, A., Qin, H., Ou, J., Peng, K., Zhou, F., Li, C., Liu, Z., & Chen, R. (2020). Epidemiology of mental health problems among patients with cancer during COVID-19 pandemic. Translational Psychiatry, 10(1), 263. https://doi.org/10.1038/s41398-020-00950-y

