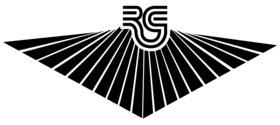

Breve Reseña Histórica de la Presencia China en Guanajay, Cuba
Revista Científica CIENCIAEDUC, vol.. 8, núm. 1, 2022
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales Rómulo Gallegos
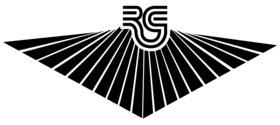

Recepción: 01 Noviembre 2021
Aprobación: 05 Diciembre 2021
Resumen: La Cultura China constituye una de las más antiguas civilizaciones, conocida por sus ricas tradiciones, su arte y costumbres. Sin embargo, este país a través de su historia ha sufrido de innumerables emigraciones debido a dificultades económicas, políticas y sociales por las que ha pasado como nación. Algunos de sus emigrantes, conocidos como culíes, llegaron a Cuba en busca de nuevas oportunidades, específicamente a Guanajay. La presencia de culíes es un tema poco conocido en la comunidad, a pesar de ser un elemento fundador en la historia de la nación e identidad cubana. La presente investigación utiliza el método de la periodización para resumir las vivencias de dichos emigrantes en el actual municipio de Guanajay desde 1847 hasta la actualidad; así como el método análisis síntesis para estudiar toda la bibliografía presente en el Museo Municipal “Carlos Baliño”. Para ello se utilizan principalmente las teorías y estudios del investigador Oscar Travieso García. Con el presente estudio se pretende: Indagar en la historia y vigencia de la cultura china en Guanajay en el período de 1847-2020. Esta investigación se espera como resultados analizar la presencia china en la localidad guanajayense, y a modo de conclusiones indagar en la vigencia de dicha cultura en la identidad cubana y guanajayense en la actualidad. Este estudio se le recomienda a todo aquel interesado en conocer sobre la presencia asiática en la región de Latinoamérica y el Caribe, principalmente en Cuba.
Palabras clave: Historia, Cultura, Identidad, Culíes-Chinos, Cuba, y Guanajay.
Abstract: Chinese Culture is one of the oldest civilizations, known for its rich traditions, art and customs. However, this country throughout its history has suffered from innumerable emigrations due to economic, political and social difficulties that it has experienced as a nation. Some of his emigrants, known as coolies, came to Cuba in search of new opportunities, specifically Guanajay. The presence of coolies is a little known theme in the community, despite being a founding element in the history of the Cuban nation and identity. This research uses the method of periodization to summarize the experiences of these emigrants in the current municipality of Guanajay from 1847 to the present; as well as the synthesis analysis method to study all the bibliography present in the “Carlos Baliño” Municipal Museum. For this, the theories and studies of the researcher Oscar Travieso García are mainly used. The present study aims to: Investigate the history and validity of Chinese culture in Guanajay in the period 1847-2020. This research is expected as results to analyze the Chinese presence in the Guanajayan town, and as a conclusion to investigate the validity of said culture in the Cuban and Guanajayan identity today. This study is recommended to anyone interested in learning about the Asian presence in the Latin American and Caribbean region, mainly in Cuba.
Keywords: History, Culture, Identity, Culíes-Chinese, Cuba, and Guanajay.
INTRODUCCIÓN
La Cultura China constituye una de las más antiguas civilizaciones, reconocida por sus ricas tradiciones, su arte y costumbres. Sin embargo, este país a través de su historia ha sufrido de innumerables emigraciones debido a dificultades económicas, políticas y sociales por las que ha pasado como nación. Algunos de sus emigrantes, conocidos como culíes, llegaron a Cuba en busca de nuevas oportunidades, específicamente a Guanajay. La presencia de culíes, así como la existencia de un Casino Chino en dicho municipio es un tema poco conocido en la comunidad, a pesar de ser un elemento fundador en la historia de la nación e identidad cubana. Con el presente estudio se pretende: Indagar brevemente en la historia y vigencia de la cultura china en Guanajay, Cuba en el período de 1847-2020. Para resolver este problema de investigación se utilizará el método de la periodización, y para sustentar la teoría se manejarán documentos e investigaciones presentes en el Museo “Carlos Baliño”, entre ellos los estudios del investigador Oscar Travieso. Por ello el objetivo general de la presente es: Periodizar la historia y vigencia de la etnia china en Guanajay, Cuba en el período de 1847-2020. En los resultados se indagará sobre el trayecto de los culíes y sus descendientes, y en la discusión se planteará el posible legado de la cultura china en la localidad de Guanajay. Estos factores son los principales aportes teóricos de la presente investigación. Así se espera concluir con la vigencia de esta etnia en la identidad guanajayense y cubana actual.
MÉTODO
Esta investigación consistió en una breve reseña histórica sustentada principalmente por el estudio y análisis de varios documentos presentes en el Museo Municipal “Carlos Baliño”. Utiliza el método análisis y síntesis: el cual permitió estudiar toda la bibliografía y antecedentes referidos a la historia de los emigrantes chinos en la localidad.
En la misma se utilizó el método de la periodización para indagar en las vivencias de dichos emigrantes y sus descendientes en el actual municipio de Guanajay desde 1847 hasta la actualidad. La periodización es un método de investigación histórica el cual según Chávez (2000, 6):
(…) se determina según los cortes históricos que el investigador realiza al considerar etapas, hechos y momentos históricos del movimiento de las ideas de la figura educativa sobre la base de criterios electivos (…) no es dividir solo para su estudio, con más o menos orden, la historia universal, regional o nacional, sino por el contrario, es necesario precisar las etapas fundamentales por las que ha atravesado un determinado proceso histórico (…)
Este método trató de dividir una cronología en varias etapas cono ideas y características comunes. Por ello, para una mejor organización y siguiendo el método de la periodización, el estudio se precisa dividir en tres períodos:
(1847-1877): Entrada de los primeros culíes a Cuba. Llegada a Guanajay. Esclavitud y adaptación a una cultura foránea. (1878-1958): Fin de la esclavitud. Nuevos negocios y el Casino Chino de Guanajay. (1959-2020): Triunfo de la Revolución. Vigencia de la cultura china en Guanajay.
RESULTADOS
Los hallazgos de la presente investigación fueron planteados en tres etapas para mayor compresión. Estos consisten en el devenir de la etnia china en Cuba, específicamente en la localidad guanajayense, y como ésta se fue haciendo parte de la identidad y cultura nacional, hasta plantear un posible legado y vigencia.
(1847-1877)
La cultura china consta de una antigua civilización de ricas tradiciones y características muy definidas, así como arraigadas a su historia. Sin embargo, el siglo XIX fue una etapa muy difícil para este país. Sus gobernantes eran corruptos, el desempleo abundaba, y había mucha presión política y religiosa. Los chinos de la época tenían ansias de prosperar económicamente y la emigración fue su única alternativa.
Esta situación fue favorable para que algunos países esclavistas de la época utilizaran ciertos mecanismos para buscar mano de obra poco costosa. El 3 de junio del 1847 llegó a Cuba al puerto de La Habana el primer grupo de chinos contratados en condiciones muy específicas de servidumbre. La fragata española Oquedo sirvió de transporte a 206 chinos que llegaban a Cuba, los cuales fueron comprados al precio de 125 pesos. El viaje no era nada sencillo; se necesitaban al menos tres meses en el mar para ello, en donde las enfermedades tales como la viruela, la fiebre amarilla y la tuberculosis eran muy comunes. Además, solían viajar en la bodega en paupérrimas condiciones por lo cual muchos culíes nunca llegaban al puerto. Fueron llamados como colonos contratados, destinados a sustituir la mano de obra esclava africana pues para estos momentos la trata negrera comenzaba a declinar, amenazando con desaparecer.
Muchos procedían de la provincia de Cantón, eran hombres jóvenes, y en su mayoría campesinos con deseos de prosperar y escapar de la decadencia de su país. Para el chino de aquella época las ideas budistas y el Confucionismo estaban muy arraigadas a su moral y ética. Además de la religión tradicional china, que constaba de un conjunto de creencias con carácter politeísta mezclados con ciertos elementos del chamanismo. De esta manera podemos deducir que el culí común creía, según la cosmovisión del Confucionismo, en la perfección armónica del cosmos, el cual regula las estaciones, la naturaleza y la vida en general; así mismo creía que si algo atentaba contra esta armonía habría graves consecuencias. A esto agregamos las ideas del Budismo las cuales buscan un método para lidiar con el sufrimiento evitando la búsqueda excesiva de la satisfacción por medio de meditación, y la consciencia plena del presente.
Para la presente investigación fue importante tener en cuentas ciertas características de la región de Cantón lugar donde procedían muchos de los chinos emigrantes. Entre ellas encontramos que:
Dicha región cuenta con un afluente de gran importancia: el Río de las Perlas que es una de las principales fuentes del desarrollo económico de la región. Los negocios y trabajos tradicionales de Cantón son: el trabajo en el puerto, el comercio y la gastronomía. La región sur de China, donde se encuentra Cantón, era famosa en el siglo XIX por su arte marcial de transmisión oral Guang Dong. Un estilo dentro del Kung Fu denominado como el Estilo Dragón. Su filosofía gira en torno al lema: “Contrólese, deje a los otros que hagan lo que pretenden. Esto no le hace ser débil. Controle su corazón, obedezca a los principios de la vida. Esto no significa que los otros sean más fuertes.” La gastronomía cantonesa es especialmente reconocida a nivel mundial desde épocas antiguas. Se le conoce por menús donde la carne (cerdo, pato, pollo y mariscos) es el plato más importante, así como la elaboración de alimentos en conserva. El clima de Cantón se le considera subtropical húmedo, con veranos muy húmedos y calientes, e inviernos suaves y secos.
Los chinos emigrantes tenían grandes expectativas con este viaje: deseaban escapar de la decadencia de su país, el cual se estaba recuperando de las Guerras del Opio, conflicto que afecto especialmente a Cantón; soñaban con regresar ricos a su país, y algunos deseaban la repatriación después de terminar sus contratos de ocho años, o lograr su independencia personal de otra manera, para establecerse de forma permanente en Cuba.
Dicho contrato de trabajo consistía en ocho años de servidumbre total a su amo. A cambio tendrían comida, medicina en caso de sufrir enfermedades, y algunas mudas de ropa. Además, por su trabajo recibían una paga mensual de 4$. Pero la realidad de este contrato era otra: el esclavista buscaba el mayor beneficio posible y por tanto alargaba el plazo de cierre o explotaba a su contratado al límite. En la mayoría de los casos eran llevados a trabajar en las plantaciones de caña, aunque también trabajaron como empleados de los ferrocarriles, estibadores en los muelles, obreros en fábricas de tabaco, en la construcción y como empleados domésticos. Allí eran maltratados y humillados igual a los esclavos africanos, o quizás más pues fueron discriminados por estos últimos también, ganándose hasta nuestros días el estereotipo de sumisos, pasivos y conformistas. Esto, unido de la nostalgia por su tierra, así como el cambio de idioma y cultura llevo a algunos al suicidio, y otros al cimarronaje.
Pensemos en la diferencia de culturas a la que se enfrentaron estas personas al arribar a tierras cubanas. Los culíes llegaron huyendo de la decadencia de su país natal, buscaban nuevas oportunidades, cumplir sueños y mejorar económicamente. Así podemos imaginar la gran decepción al no recibir un trato digno como lo esperaban. Los culíes llegaban al país caribeño como obreros emigrantes, no serían tratados como un emigrante europeo, pero no esperaban ser convertidos en esclavos y humillados como tal. Ante esta situación de crisis personal los culíes tuvieron que agarrarse de sus creencias, las cuales les dictaban la espera y la meditación. Según su cosmovisión: la armonía había sido rota, y esto acarrearía caos y guerras en busca de retomar el equilibrio roto, solo tenían que esperar.
El 10 de abril de 1849 se dictó el “Reglamento para el manejo y trato de los colonos asiáticos”. En dicho documento exigía la iniciación de los culíes en los dogmas de la religión cristiano-católica. De esta forma los europeos planeaban ganarse la obediencia de los colonos contratados, tal y como hicieron con los esclavos africanos y con los aborígenes en su momento. Se sabe que algunos se hicieron devotos de dicha religión, e incluso sincretizaron sus creencias con las cristianas. Ejemplo de esto el vínculo entre la figura de Santa Bárbara y Cuan Kung.
Cuando la Guerra de los Diez Años dio comienzo muchos chinos se unieron a la causa encontrando en ella una vía para su propia liberación. Se conoce que algunos de estos culíes tenían conocimientos en artes marciales, principalmente en el Estilo Dragón. La figura del chino siguió sufriendo de estereotipos convirtiéndose ahora en individuos huraños y hostiles. Se negaban a abandonar por completo sus raíces y cultura. Por ello el culí que lograba la libertad se volvía resistente hacia cualquier proceso que implicara su humillación o deculturación.
Muchos culíes encontraron como alternativa el cimarronaje y algunos llegaron a realizar grandes rebeliones en contra de sus amos. Cuando eran capturados los llevaban a prisiones llamadas depósitos, donde residían hasta que sus amos los buscaban. En Guanajay existió uno de dichos depósitos. Además, se sabe que en el año 1862 fueron ejecutados cuatro chinos cimarrones en el Cuartel San Carlos de Guanajay, actual Hospital José Ramón Martínez (Hospital San Rafael en 1892). Existe evidencia de la presencia de culíes en Guanajay desde aquellos años gracias a varios censos realizados.
En la zona hubo varios alzamientos dirigidos por asiáticos. Uno de los más conocidos ocurrió en el año 1871 en el cafetal Armonía donde su terrateniente José Dolores Bernal fue asesinado. Poco después tres culíes del mismo cafetal fueron fusilados como represaría: Pomposo, Arturo y Lalin.
En abril de 1874 el cónsul chino Chin Lamg Ping junto a una comisión llego a la Isla para comprobar la situación en la que vivían sus coterráneos. En su visita estuvo en Guanajay y en su depósito. Las condiciones paupérrimas saltaron a la vista de dichos diplomáticos y al regresar a su país comenzaron a trabajar en la liberación de los colonos chinos. Para el año 1877 se puso fin a la entrada de chinos a Cuba y se abolió su esclavitud.
(1878-1958)
En el año 1878 la Guerra de los Diez Años se vio interrumpida con el Pacto del Zanjón, terminando así la etapa de conflictos bélicos Hispano-Cubana. Para este momento la gran oleada de culíes se vio interrumpida dando paso a una nueva emigración, la de los llamados chinos californianos. Estos comenzaron a llegar a la Isla a finales del siglo XIX, se estima que entre las fechas de 1865 y 1885. Estos al contrario de los primeros culíes repercutieron significativamente en los sectores de la economía y la cultura, aunque su emigración fue en menor cuantía en comparación a la primera.
Con la abolición de la esclavitud muchos culíes adoptaron nombres españoles, e igual que los ex-esclavos africanos tomaban el apellido de sus anteriores amos. Para ellos la libertad significaba un cambio total en sus vidas. Ahora necesitaban un empleo para subsistir. Si bien no poseían un amo que los controlara tampoco tenían bienes propios; a su vez el idioma y la cultura seguía siendo muy diferente a la propia y por tanto un obstáculo para adaptarse a la realidad cubana de aquellos años. Además, como todos los emigrantes eran hombres la permanencia pura de la etnia fue imposible, por lo cual algunos solían casarse con mujeres criollas teniendo una descendencia mestiza.
Ante la dificultad de conservar sus raíces en el entorno familiar buscaron cumplir este objetivo por la vía institucional. Así surgen las Sociedades de Socorro Mutuo y de Recreo, donde solían reunirse y ayudarse mutuamente. Para este objetivo también establecieron pequeños negocios y asociaciones privadas. Ejemplos de ellos son: el Casino Chung Wah en Sagua la Grande constituido en el año 1880, posiblemente el casino chino más antiguo de Cuba. También existe un casino del mismo nombre en La Habana creado en el año 1893. Ambos aún existen en la actualidad.
Se sabe gracias a un censo realizado en el año 1878 que muchos chinos libres decidieron asentarse en Guanajay llegando a una cifra de 287 hombres asiáticos (166 en la zona urbana y 121 en la rural), y ninguna mujer. El municipio contaba con muchas características que pudieron resultar atrayentes a los culíes que deseaban vivir en Cuba. Entre dichas características encontramos:
Se cree que muchos de los culíes que llegaron a Cuba provenían de la región de Cantón. Sitio donde mucho de la vida económica gira en torno al Río de las Perlas, por lo cual el río Capellanía pudo ser un lugar nostálgico para algunos. Incluso se sabe que muchos chinos que se dedicaban a la agricultura tenían huertos y casas a orillas del río Capellanía y Arroyo Jíbaro. Guanajay es un pueblo de paso que comunica a varios pueblos con la Capital. Esta característica debió ser muy pertinente para ellos ya que muchos tenían la necesidad de establecer negocios propios; además el chino cantones estaba muy acostumbrado al comercio y el negocio. La villa debió ser un lugar estratégico para establecer fábricas de ropa, calzado, y venta de gastronómicos.
Los culíes en Guanajay resaltaban en el comercio, la agricultura, la albañilería, la lavandería y gastronomía. Algunos de estos negocios aún existen o son recordados en la actualidad. Hubo muchos culíes que destacaron en la vida social de municipio, uno de ellos que en opinión de la autora no se debe obviar por todo su accionar en la villa es Miguel de las Heras. Su nombre real es Chiac San Sen llego a Cuba por el puerto de Matanzas procedente de Cantón entre los años 1840 y 1850. Trabajó en la propiedad de Don Miguel de las Heras y al terminar su contrato se estableció en Guanajay alrededor del año 1860.
Adopto el nombre de Miguel de las Heras y se casó con una mujer criolla llamada Caridad Montero. Fue conocido como un hombre inteligente y emprendedor que gozo de gran prestigio en la villa; fue uno de los fundadores de la Logia Hijos de Minerva (actualmente Logia Luz de Occidente), promotor del Casino Chino y cónsul de China en la jurisdicción de Guanajay. Obtuvo tal prestigio en la villa que durante la procesión del patrón se hizo tradición hacer una parada en la casa de los Heras en la calle Herrera (actual Avenida 71). Allí adoraban y cantaban a dicho santo para después continuar con la peregrinación. Murió en el año 1899. Su vida fue un claro ejemplo de un joven asiático que llegó como un esclavo a Cuba y con su trabajo logró a ser respetado en la villa donde vivió.
Es importante indagar en la existencia del Casino Chino en Guanajay, el cual debió agrupar a muchos de los culíes de la zona. El sitio fue creado en el año 1884 en una antigua casona de la calle Flor Crombet, actual avenida 59. La Sociedad de Asiáticos fue nombrada como “Nuestra Señora de las Mercedes”. La investigadora cree que quizás uno de los entre calles de dicha localización es la calle 68, donde antiguamente se hacia la peregrinación de la Merced desde el Casino hacia la Iglesia Católica. Probablemente se encontraba en donde actualmente se localiza la cuartería de la Ave.59, opinión que comparte con el autor Travieso, (2010, 57) :“(…) se presume que el llamado Casino de los chinos funcionó donde existió la cuartería de Ave. 59 Crombet % calle 68 y 66 Máximo Gómez y Céspedes (…)”.
Actualmente no consta ningún vestigio visible de dicho local, y apenas queda un vago recuerdo de su presencia en el municipio, se encuentra permanencia de su existencia solo en escasos periódicos y revistas de los siglos pasados. Se sabe que figuras como Miguel Heras, fundador de la Logia Masónica Hijos de Minerva (actualmente Logia Luz de Occidente), y José María Valdés, periodista y cronista local, estuvieron relacionados con dicho local: Hera fue fundador del local, y Valdés escribió sobre este.
No se encontró documentación sobre las actividades, leyes o jerarquía con que contaba dicho centro. Pero investigando las características de otros casinos chinos existentes en la época se puede especular sobre dichos datos.
El Casino era un espacio recreativo donde se realizaban juegos y reuniones privadas. Allí se agrupaban principalmente a culíes y nacidos chinos; pero también eran espacios de ayuda mutua. En estos locales se ofrecía ayuda a los chinos que estuvieran de viaje por la localidad, ofreciendo comida y hospedaje (en algunos casos). El hecho de que la villa fuera un lugar de paso debía favorecer enormemente a este local. En sus reuniones hablaban asuntos y problemas personales, así como temas sociales, tanto del país donde radicaban hasta de su país de origen. También celebraban festividades tradicionales de su país junto a sus familiares.
Allí eran realizados los festejos religiosos locales como fiesta a la Merced. Cada 23 de septiembre celebraban dicha fiesta religiosa, y trasladaban la figura de la Merced hasta la Iglesia Católica San Hilarión. Según Travieso(2010, 194) esta fiesta junto a la de San Hilarión eran de gran importancia en la villa:
(…) No podemos dejar en el olvido que todos los guanajayenses esperaban con gran embullo dos fiestas populares-religiosas que atraían a cientos de coterráneos que vivían lejos de su terruño; nos referimos a la fiesta del patrono y patrona de la Villa: San Hilarión Abad- 21 de octubre y la virgen de las Mercedes 24 de septiembre. Eran días de bailes en las Sociedades, procesión, caballitos y otras muchas actividades religiosas y populares.
En este dato se encuentra un hecho curioso pues la fiesta de las Mercedes se celebra el 24 de septiembre. Sin embargo, por investigaciones previas la autora conoció sobre una superstición muy popular en China donde se relaciona el número 4 con la muerte y la mala suerte, por ello es posible que cambiaran el día de dicha festividad. Es probable, en opinión de la autora, que esta celebración duraba un poco más de un día por lo cual es posible que el día 23 la figura de las Mercedes fuera llevada al Casino. Allí fuera venerada, pues en la noche solían hacer una celebración con fuegos artificiales y al otro día la llevaran en procesión a la Iglesia Católica.
Al concluir este período es importante destacar que para la etapa de Neocolonia hubo una nueva emigración de chinos a la Isla, entre los años 1919 a 1925. Pero estos, al contrario de los primeros culíes, no firmaban ningún contrato que los esclavizaban. Entraron como emigrantes que deseaban prosperar y hacer negocios en la Isla. Así mismo se ganaron la imagen de buenos negociantes. Además, por su participación en las guerras mambisas fueron reconocidos por muchas personalidades por su lealtad con frases como: “no hubo un chino cubano traidor, no hubo un chino cubano desertor.” Frase dicha por Gonzalo de Quesada en la base del monumento erigido en 1947, en el Vedado, en memoria de los chinos caídos por la libertad de Cuba.
En Guanajay algunos se destacaron durante la gesta clandestina. Uno de ellos fue Pedro Luis Kin Loe quien prestaba el local donde vive y trabaja como refugio al Movimiento 26 de Julio (M-26-7). Ver Imagen 2. Allí solían almacenar armas y propagandas. Su hijo mayor, Luis San, también se unió a dicho Movimiento apoyando sus ideales. Todo esto hizo que el estereotipo que se tenía del emigrante chino cambiara significativamente para bien, apelando a adjetivos como leales y trabajadores.
En Guanajay destacaron varios negocios propiedad de asiáticos. Entre ellos se encuentra el Hotel Cuba con una fonda-bar incluido, su dueño era Luis Yen (Imagen 1, muestra una propaganda en la revista “Guanajay Social” del Hotel Cuba).


Este hotel era el único en la villa que podía hacerle la competencia al mítico Hotel América y su restaurante el Niagara.
Otro hotel muy conocido era “la Paloma” (1930) dirigido por el chino Joseito, el cual contaba con precios mucho más módicos. Otros negocios reconocidos de la época era la barbería de Edelmino Pérez, quien además era político, la perfumería de Sin San y Rafael Chui, y los múltiples negocios de lavandería que existían en toda la villa (la siguiente imagen es un mapa verde donde se representa algunos de los negocios en el centro del pueblo guanajayense).
En uno de sus escritos Travieso (2010, 172-174) recuerda uno de dichos negocios y a su dueño. En este caso un puesto de venta de comida dirigido por un chino y su familia:
(…) En la década de 1950, se le podía ver trabajando con mucha eficiencia. Era un hombre de poco hablar, muy trabajador. Al caer la noche allí estaba y su trabajo continuaba hasta altas horas de la madrugada, a las 2 o 3 a.m. pestañaba, pero de pie. El tránsito hacia La Habana y Pinar del Río era por la Ave. 63 (Aramburu) y en su comercio, que no tenía más de un metro cuadrado se vendía en esa década un menú, que no tiene ningún comercio del giro en Guanajay: Frituras de frijoles carita, Beefsteak natural y empanado, Longaniza, Costilla de puerco frita, Croqueta de carne, Arroz amarillo con puerco, Arroz congrí, Minutas de pascados, Empanada de carne, Tamal (…)”
(1959-2020)
El 1ro de Enero de 1959 significó un cambio significativo, no solo en la esfera política del país, sino también desde el punto de vista sociocultural. Para esta época los chinos residentes en la Isla poseían muchos negocios exitosos que eran trasmitidos por herencia familiar, y gozaban de cierto prestigio social. El triunfo de la Revolución trajo consigo la nacionalización de las empresas, así muchos de dichos negocios pasaron a pertenecer al pueblo y nuevo gobierno. Muchos de los asiáticos presentes en la Isla, junto a algunos cubanos descontentos con el nuevo régimen, emigraron a los Estados Unidos, Miami, o regresaron a su país natal. Actualmente, la mayor cantidad de chinos y sus descendientes en la Isla se encuentran en La Habana. Según Bai Na (2016, 121):
(…) La mayoría de los chinos naturales, que arribaron a mediados de la década de los años cuarenta, son en la actualidad ancianos, la ausencia de nuevas oleadas inmigratorias y el éxodo de los chinos ricos y acomodados al triunfo de la Revolución, ha hecho que esta población haya decrecido en nuestros días a unos cientos en todo el país; pero la descendencia se ha multiplicado y diversificado de múltiples maneras. Esta descendencia forma parte de la sociedad cubana contemporánea.
En el caso de Guanajay la gran colonia de chinos fue disminuyendo con los años por razones de la propia vida. Muchos llegaron a la vejes sin formar familias, por lo cual la colonia fue quedando en extinción. En palabras de Travieso García, Carpio Álvarez, y San González (2012, 67):
A partir de la década de 1950 se manifestaba un decrecimiento de la población china en nuestro municipio, motivado por la no constitución de familias, pues en realidad la mayoría envejecieron laborando en actividades que los remuneraban para sobrevivir en precario. Además, no podemos olvidar que tenían sus costumbres y modos de vida, que para nada tenían que ver con los de los cubanos.
A pesar de que la extinción de la colonia china en Guanajay era segura la villa siguió siendo durante el año 1960 un punto de referencia para muchos chinos. Se sabe que durante estas fechas muchos asiáticos residentes en La Habana viajaban al municipio una vez a la semana en busca de cárnicos a precios módicos para sustentar sus negocios en la capital. Esto se debía a que el mayor matadero de la región se encontraba aquí y por consiguiente las mejores carnicerías. Una de ellas era la dirigida por el chino Achog, quien en realidad era hijo de una japonesa y un cubano, Guillermina Achog y Fidel Alonso, respectivamente.
Discusión
Con todos los elementos presentados en la esta investigación es válido plantearnos la siguiente pregunta: ¿Qué elementos de la cultura guanajayense son un legado de los chinos que vivieron en la localidad? ¿Cuál es la vigencia de la cultura china en Guanajay? Estas preguntas pueden ser tema de una futura investigación por ello concluiremos este estudio con algunos elementos según opinión de la autora, son legado de los chinos emigrantes que vivieron en Guanajay:
Algunos negocios pertenecientes chinos, o sus descendientes, aún se conservan en la actualidad. Así se encuentra la lavandería, establecimientos de calzado, y algunos puntos de venta de alimentos, como el llamado “Bar del Chino”. La gastronomía es un elemento muy particular de la cultura china, principalmente de la cantonesa. En Cuba no se puede obviar dicho aporte en platos conocidos como la comida chifa, también llamado como arroz frito. Es posible que su aceptación en el municipio se deba en gran medida al legado dejado por los descendientes chinos que vivieron en la localidad. La facilidad en llevar a cabo negocios exitosos. Las festividades populares y de fin de año acompañadas de los “inigualables” fuegos artificiales y petardos caseros. Ambos un legado de la cultura china. Las artes marciales asiáticas en general gozan de gran aceptación en el municipio, y en el caso específico de las artes marciales chinas se encuentran los grupos de Tai Chi (un arte marcial proveniente del norte de China y de grupos muy reservados, por lo que se puede deducir que no llego a la villa de mano de los culíes). Se desconoce si dicha aceptación se deba en medida al legado dejado por los chinos que vivieron en la localidad.
Se desea concluir esta investigación con un dato curioso: la historia del último chino que vivió en Guanajay. Su nombre era Mario Wong Yin quien llego a la villa en el año 1972 junto a su hija, la muy conocida Dra. Olga Wong Naranjo. Ambos vivieron y trabajaron en el municipio por muchos años: Mario como bodeguero y la Dra. Wong ejerciendo su profesión de Obstetricia y Ginecología. Mario murió en el año 1999 y nunca perdió contacto con su numerosa familia, a pesar de no haber podido verlos nunca más.
CONCLUSIONES
El presente trabajo es un breve estudio de una de las étnicas que conformaron la identidad cubana, en este caso específico enmarcado en el municipio de Guanajay. La investigación concluye con la vigencia de la cultura asiática en dicha villa entre la que se encuentra los rasgos como negociantes y la fabricación de fuegos artificiales. Factores que son importantes conocer para poder comprender normas, hechos y características propias de la cultura guanajayense. La autora recomienda continuar con este estudio pues indaga en una de las raíces de la cultura de dicho municipio poco conocida y divulgada, y por consecuente de la nación cubana.
En el estudio, dividido en tres etapas, se puede apreciar en un primer momento las vías de adaptación que utilizaron los culíes cubanos, donde el arraigo a sus creencias, la meditación y la espera jugaron un papel esencial. Cuando la guerra estallo los culíes vieron que la espera había terminado y muchos lo manifestaron uniéndose a la filas del Ejercito Libertador. A su vez cuando los contratos a culíes finalizaron buscaron la manera de sobrevivir en una tierra completamente ajena a su cultura. Se aferraron a sus tradiciones, creencias y cultura en general sin dejar de lado su deber hacia la nación en donde vivían. Buscaron la ayuda mutua entre sus coterráneos y para ello formaron asociaciones, negocios y casinos que llegaron a conocer el éxito y la aceptación social, logrando que algunos se conservaran hasta nuestros días.
Esta breve investigación llama a encontrar un factor determinante del guanajayense (y cubano) actual perdida en su historia y que es poco recordada en la actualidad. Así mismo invita a aprender de esa filosofía representada en los culíes: la espera, el accionar en el momento adecuado, su porfía al no olvidar su propia cultura sin dejar de lado la nación que los había acogido. Este último es un factor característico de cierta población emigrante que a su vez propicia la globalización de una cultura. Fenómeno muy extendido en la actualidad que invita a la investigación.
Referencias
Bai Na, Los chinos en la nación cubana (Cuba: Revista De La Biblioteca Nacional De Cuba José Martí, 2016).
Chávez, Justo, La investigación histórico-educativa (La Habana, Cuba: Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, 2000).
Travieso García, Oscar, El Guanajay en donde nací (1940-1960), (Cuba: 2010).
Travieso García, Oscar, Carpio Álvarez, Rembero y San González, Pedro Luis, La presencia china en Guanajay (1847-1999) (Cuba: 2012).

