
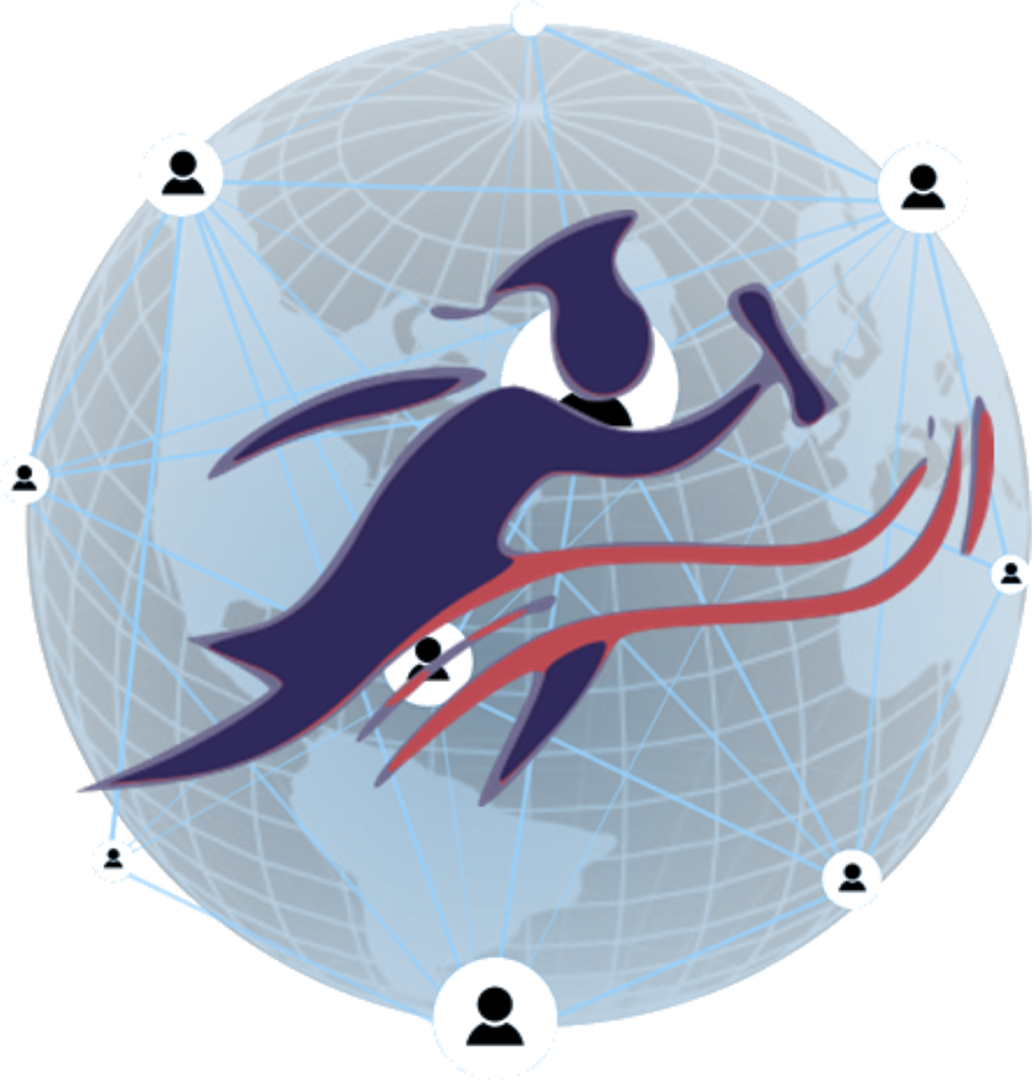
REFLEXIONES SOBRE EL CONOCIMIENTO ASOCIADO A LAS PRÁCTICAS LOCALES
Aula Virtual, vol.. 1, núm. Esp.3, 2020
Fundación Aula Virtual

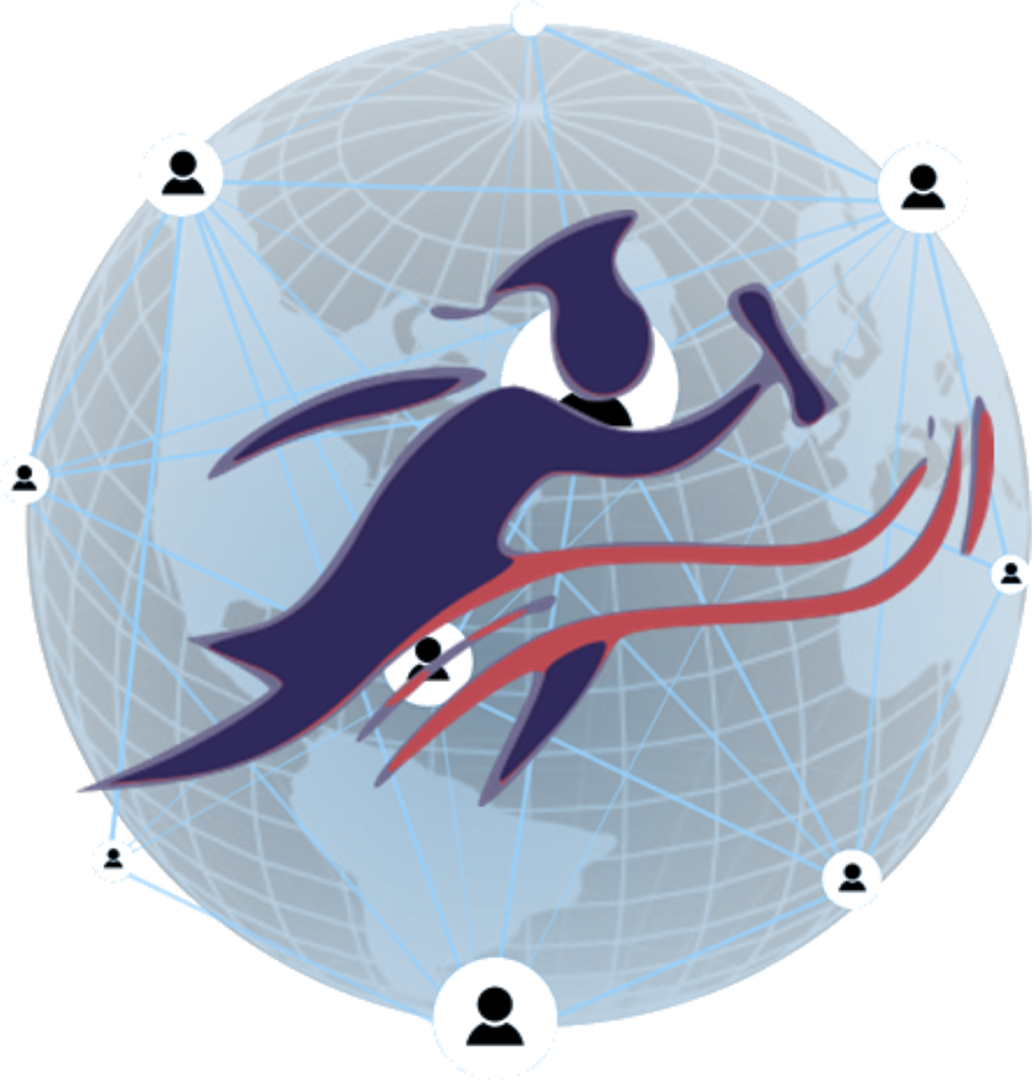
PONENCIAS
Recepción: 01 Octubre 2020
Aprobación: 20 Octubre 2020

Resumen: La ponencia presentada ofrece un conjunto de reflexiones relacionados con la construcción del conocimiento asociado a las prácticas locales. La línea argumentativa desarrollada pasa por la revisión del pensamiento filosófico heiderggiano, luego la necesidad de construir el conocimiento como acción social que tiene su inserción histórica como actividad cognoscitiva; hacia lo endógeno. Finalmente se reflexiona en torno a una mirada apreciativa de nuestros contextos que permitan airear una esfera crítica dialógica, para descubrir lo desconocido o poco conocido de nuestras propias realidades que permita legitimar nuestro propio conocimiento. Para transitar hacia una cultura para el conocimiento fundamentado en lo endógeno, se mediatizan las vivencias propias, se construye conocimiento para la transformación social y se deben romper epistemes impuestos.
Palabras clave: Conocimiento, practicas locales, endógeno, episteme.
Abstract: This paper offers a set of reflections related to the construction of knowledge associated with local practices. The developed argumentative line goes through the review of Heiderggian philosophical thought, then the need to build knowledge as a social action that has its historical insertion as a cognitive activity; towards the endogenous. Finally, we reflect on an appreciative look at our contexts that allow us to air a dialogic critical sphere to discover the unknown or little known of our own realities that allows us to legitimize our own knowledge. To move towards a culture for knowledge based on the endogenous, one’s own experiences are mediated, knowledge is built for social transformation and epistemes must be broken.
Keywords: Knowledge, local practices, endogenous, episteme.
Introducción
Desde tiempos remotos se ha discurrido sobre el conocimiento como parte inherente al ser humano y se ha tratado históricamente de conceptuarlo, con diferentes visiones y perspectivas que dificulta una definición única.
Revisando la propuesta filosófica de Heidegger, nos conduce a reflexionar lo relativo a la realidad, tratar el problema del ser. En la búsqueda del sentido del ser se comprende al hombre abierto que tiene una relación de co-pertenencia con su ser; entonces, tiene un mundo circundante, un futuro incierto por apreciar.
Si nos interrogamos sobre el carácter del ser, se focaliza a la existencia de un suelo, donde están las raíces de la propia existencia; es decir, que la comprensión del ser está conectada a una realidad cultural.
Desarrollo
Lo que coloquialmente llamamos conocimiento, hoy más que nunca está vinculado al “conocimiento científico”; la sociedad occidental ha generado hechos y tecnologías que invaden el mundo globalizado bajo una epistemología hegemónica. Bastan algunos ejemplos como los alimentos transgénicos, la desertificación de los suelos, robotización alienante que atentan contra la salud y bienestar de las personas. Esta situación limita las perspectivas de generación de conocimiento local, y plantea un reto a las comunidades en la búsqueda de soluciones a sus propios problemas y la indagación de sus propios saberes. En esa dirección, se requiere propiciar en nuestros países de la región latinoamericana, espacios y tiempo para la controversia científica sobre saberes y conocimientos asociados a las culturas locales; así como promover actitudes críticas positivas ante conocimiento generado fuera de nuestros ámbitos.
Esta discusión es importante y necesaria especialmente en el ámbito universitario; de hecho, en algún momento se ha planteado en términos de descolonizar el conocimiento, tal como lo expresa Castellano (2012):
El conocimiento no es ajeno al proceso histórico de colonización y dependencia de potencias extranjeras al que nuestra sociedad ha estado sometida. Las concepciones que privan acerca del conocimiento, de la ciencia y la tecnología están atadas a la episteme positivista y a la lógica disciplinar, y ello a pesar de los esfuerzos que indudablemente se han hecho desde distintas instancias político-institucionales y desde discursos de muchos de nuestros intelectuales por avanzar hacia nuevos modos de pensar y actuar... (p.72)
Esta explicación se asocia a dos elementos fundamentales al proceso de dependencia del conocimiento: el ontológico y el epistemológico.
Opinamos que, los esfuerzos para el quiebre de la dependencia deben estar fundamentados en una lógica interdisciplinaria y transdisciplinaria, no sólo en términos científicos sino en términos amplios del saber. Claro está, en el área científica se trata de accionar pensamiento crítico, creativo, de amplitud y apertura al conocimiento que permita una conexión epistémica socio-critica. Al argumentar diferentes formas del conocimiento científico, también estamos asumiendo diferentes paradigmas. Esas descripciones, teorías e interpretaciones tienen suficiente credibilidad entre grupo de científicos de una época o de una especialidad. De manera que, para la producción científica con fundamento en nuestras propias realidades, se requiere la construcción de un paradigma para el conocimiento endógeno centrado culturalmente.
Para transitar hacia una cultura para el conocimiento fundamentado en lo endógeno, se mediatizan las vivencias propias, se construye conocimiento para la transformación social y se deben romper epistemes impuestos. Es a partir de esas condiciones que, nos planteamos preguntas y respuestas (producción de conocimiento) que orientan la práctica y generan nuevas experiencias (cultura y conocimiento) tal como han planteado los estudios de Dobles, M, Zúñiga, M. y García, J. (2003).
Esta discusión nos conduce a argumentar que, el conocimiento es acción social y tiene su inserción histórica como actividad cognoscitiva; en efecto, la teoría se entiende como manifestación más acabada de la práctica social del hombre.
Otro tanto podemos decir, pero en dirección inversa, del método. En fin de cuentas, el método forma parte de la teoría, especialmente si nos referimos al método científico. Sobre este particular Núñez Tenorio (2015) expresa:
Pero, como tal, es aquella parte de la teoría cuya función particular es intervenir en las otras prácticas de los hombres. Por ello, la práctica del conocimiento la denominamos “metódica”, en tanto que la “metodología” vendría a ser la teoría de esa práctica. (p. 48)
En tal sentido, se establecen relaciones entre método y objeto de conocimiento que son dialécticas: todo objeto es aprehendido por un método y todo método actúa sobre un objeto. No tiene sentido alguno un método sin objeto; o bien, un objeto sin método. (Núñez Tenorio, ob. cit.).
Estas ideas nos direccionan a pensar que, en la discusión del conocimiento científico, se da como premisa que el mismo es una construcción social, interacción entre sujetos y objetos, con elementos que le dan su carácter, como lo son: la validez, la objetividad y la legitimidad.
La validez del conocimiento científico implica una discusión de la consistencia lógica del método y de los procedimientos científicos, por lo tanto, está supeditada a ciertas reglas que también son construcciones de los sujetos, los cuales se pueden apropiar de las reglas en detrimento o imponiéndose a otros grupos sociales, ejercitándose una relación de poder que puede legitimar o no el conocimiento. Esa legitimidad debe salir del ámbito de poder hacia una esfera crítica constructiva y dialógica. Todo esto plantea preguntas adecuadas sobre el objeto y respuestas adecuadas en un contexto creativo para generar conocimiento.
Parece ser que, la imposición de conocimientos se realiza ante la mirada poco apreciativa por no decir despreciativa, de ciertos grupos sociales que se doblegan ante el conocimiento foráneo. No tenemos una mirada apreciativa de nuestros contextos que permitan airear una esfera crítica dialógica para descubrir lo desconocido o poco conocido de nuestras propias realidades que permita legitimar nuestro propio conocimiento.
Atendiendo las consideraciones anteriores, la objetividad del conocimiento científico también tiene una relación estrecha con la experiencia, con las vivencias del sujeto en un contexto específico. Entonces, lo apreciativo tiene que ver con la construcción de preguntas y concreción de respuestas sobre cuál es la realidad de la convivencia del sujeto en una cultura determinada.
Con relación a la objetividad del conocimiento científico, la ciencia positivista generó como criterio de objetividad, que el sujeto investigador debía estar separado completamente del objeto de investigación. De acuerdo con ese criterio, se generaría la supuesta objetividad de la investigación y la posibilidad de replicarla con otros investigadores y obtener los mismos resultados.
Al respecto Díaz de M. (2001) afirma:
La configuración epistémica del conocimiento en el decisor hoy es a pesar de la disponibilidad de tecnología, el elemento y ello puede ser mejor visualizado si lo contrastamos con su opuesto: una configuración epistémica de totalidad; es conocimiento parcial y desvinculado de los diferentes planos recursivos en que las consecuencias de una determinada decisión pueden preverse. Es un conocimiento basado en el razonamiento lógico formal…. (p. 21)
Se refleja entonces, que el decisor hoy ante una complejidad de los contextos sigue asumiendo una racionalidad con un abordaje positivista. Esta posición, se ha cuestionado con muchos argumentos, entre los cuales destaca que, la representación simbólica del medio externo no es conocimiento; y la justificación no es un criterio de demarcación y no mejora el conocimiento, sino que es una intención del sujeto. En ese enfoque se establece una relación lineal de la historia y del desarrollo social con la producción del conocimiento en una aplicación disciplinaria, que no tiene correspondencia con los problemas sociales, con una forma más individualizada, parcelada y menos colectiva.
En contraposición, la objetividad debe estar relacionada con el propio contexto de producción y aplicación del conocimiento; por supuesto conectada a su complejidad, la inter y transdisciplinariedad. Al respecto Núñez Tenorio (ob. cit) destaca:
Este planteamiento es interesante por cuanto la aprehensión del conocimiento permite que sea generativo, lo cual indica que produce acciones, retroacciones e interacciones y en la misma dirección que, la información se organice y se construya socialmente el conocimiento. Sin embargo, el punto de partida de esa socialización se focaliza en el individuo, el conocimiento está dentro de la mente, es fruto de una elaboración personal costosa e inacabable. (p. s/n)
La información está ahí afuera en los discursos, libros, enciclopedias, audiovisuales, internet etc. La paradoja es que, solo a partir de un cierto nivel de conocimiento organizado es posible poner orden en el caos acumulativo de la información y generar más conocimiento. (Perinat, 2004). Es decir, que se debe asumir una postura sistemática de la información de cara al conocimiento. Creemos que el tema de la información como fundamento básico tiene que asumirse en dos vertientes: primero, tener información suficiente y necesaria; en segundo lugar, su organización y decodificación.
En esa vía, Maturana (1995) explica dos trampas del conocimiento, la primera, creer que el mundo de los objetos puede dar instrucciones al conocimiento, cuando de hecho, no hay un mecanismo que permita tal información. Es decir que la realidad está determinada desde el interior de sus operaciones, desde la configuración de la misma. La segunda trampa, se refiere a que, si no existe el control de la certeza inmediata, se desatiende el explicar la conmensurabilidad de las operaciones de esa realidad. Entonces, el autor establece una distinción: operación/observación.
Reflexiones
En el contexto operativo, el conocimiento sólo responde a partir de sus determinaciones estructurales internas, y frente a la pregunta de cómo se configura el conocimiento, el mismo autor propone el concepto de “acoplamiento estructural”. Bajo este concepto se argumenta que, todo conocimiento (que es una operación emergente autopoiética) aparece como un sistema determinado sólo desde el interior mediante sus propias estructuras.
Se excluye entonces, el que datos existentes en el entorno puedan especificar, conforme a las estructuras internas, lo que sucede en el sistema. Todo conocimiento está previamente acoplado al entorno de manera amplia, pero hacia lo interno, tiende a dar respuestas acopladas en forma estricta.
En el acoplamiento es necesario acotar que, la información es algo externo, rápidamente acumulable, pero se puede automatizar y es inerte; en cambio el conocimiento es interiorizado, estructurado, solo es humano y conduce a la acción (Millán, 2000). Por lo tanto, el conocimiento está dentro de la información: agazapado, polvoriento, esperando la llave mágica. En esa dirección, se señala la lectura como la llave del conocimiento en la sociedad de la información.
Lo antes descrito, remite a considerar que, la gran acumulación de datos que ha construido la sociedad digital no será nada sin las personas que los recorran, los integren y asimilen. Y esto no será posible sin habilidades arraigadas de lectura. La lectura es una habilidad de un tipo muy desarrollado: de hecho, es la suma de varias habilidades psicológicas que se adquieren y ejercitan a temprana edad, así como la observación y la imaginación, especialmente la observación acoplada a la operación. Hoy más que nunca, la lectura permite la apropiación social del conocimiento y nos toca hacer esfuerzos en educación para la comprensión lectora y que se arraigue en nuestra cultura.
En esta era que se ha denominado la sociedad del conocimiento, lamentablemente ha ocurrido un cambio de paradigma, con un discurso mercantil, un cálculo técnico y utilitario que conjuga la teoría económica de la oferta con una jerga industrial tecnocrática que prescinde a menudo del rigor científico. Este discurso sitúa a la empresa como la institución central de referencia de la sociedad, a la universidad como un elemento más del proceso productivo y engloba ambas dentro de un reduccionismo económico que, al tiempo que se extiende por los diferentes países, pretende trascenderlos. Plantea entonces, otra vez, una discusión del problema de poder y legitimación del conocimiento fuera de contextos.
Ante esas situaciones, contribuciones importantes lo constituyen los postulados ciencia-tecnología-sociedad (CTS) que deben promover lo público, es decir, lo colectivo, la participación ciudadana en el desarrollo tecnológico, así como también de sus consecuencias. La sociedad produce entonces, el conocimiento sobre su historia, así como la determinación de su futuro, actuando sobre su propia realidad (Aular, 2016).
Sin embargo, el nuevo discurso tiene su correlato en un nuevo lenguaje, entre comercial y tecnológico. Sus palabras clave son habilidades, productos de aprendizaje, información (en lugar de conocimiento) y, sobre todo competencia. Ese discurso hay que desmontarlo con discusión crítica que sea capaz de generar ideas orientadas al conocimiento; se plantea entonces, una discusión entre académicos y no académicos en el ámbito organizacional y en definitiva de las ciencias administrativas con una postura que genere una teoría crítica de la gestión organizacional.
Díaz de M. (ob. cit.), ha señalado que, una teoría crítica de las ciencias administrativas supone ubicar la acción administrativa en una perspectiva holoecológica en el aquí y el ahora, contextualizar sus consecuencias en el mediano y largo plazo e insertarla en un contexto ético que considere la relación naturaleza, sociedad, individuo dentro de un hacer cooperativo y solidario para la vida y convivencia para la paz en una perspectiva teleológica. Esta contextualización se fundamenta en la interacción y participación de los individuos. La idea de conocimiento gestado en la participación es otro de los temas centrales de la sociedad del conocimiento. La oportunidad de la difusión del conocimiento puede convertirse en la oportunidad de crear más conocimiento mediante intercambios, discusiones críticas, ideas nuevas que se ponen en circulación.
Ideal movilizador de la informática no es ya la inteligencia artificial, expresa Levy (1997), sino la sinergia de competencias intelectuales, independientemente de su diversidad cualitativa y del lugar en el que se hallen ubicadas. Los medios tecnológicos ya no se conciben como simples objetos sino como lugares sociales donde se intercambian discursos simbólicos, interpretaciones acerca del mundo que pueden ser científicas o pueden ser creencias, narraciones y conjuros.
Los mecanismos y estrategias para la construcción de conocimiento permiten promover un cambio en las estructuras organizacionales para la producción y transferencia de tecnológicas y saberes; el conocimiento para el desarrollo de comunidades: la promoción de producción de saberes populares, potenciar capacidades científicas y tecnológicas de tales institutos y, finalmente la divulgación de conocimiento en las interacciones con la comunidad. (Aular, ob. cit). Podemos agregar que, el conocimiento centrado en el sujeto, es apreciativo, el sujeto indaga y aprecia la realidad, pero esa indagación se efectúa desde un marco de pensamiento referencial.
De allí la importancia para la generación de conocimiento, de tener un pensamiento positivo para apreciar debidamente la realidad y un recorrido metodológico coherente y consistente con el método asumido para que de esa manera pueda construirse permanentemente en diferentes contextos. Entonces, podemos declarar que, en cualquier contexto, si nos focalizamos en nuestra propia vida y en lo que puede darnos más vida, podemos descolonizar el conocimiento.
Referencias
Aular, A. (2016). Hacia una teoría para la construcción del conocimiento en las pequeñas y medianas empresas desde la perspectiva de la ciencia de la acción. Revista Ciencias de Gestión. No 114. Francia: ISEOR èditeur, p.25-42.
Castellano, M. E. (2012). 1er Congreso Venezolano de Ciencia, Tecnología e Innovación. Consideraciones Teorico-Politicas para la Ciencia y Tecnología en la Revolución Bolivariana de Venezuela. Caracas: Publicaciones MPPCTI/ONCTI.
Diaz de M. N. (2001). Hacia una teoría crítica de las ciencias administrativas. Revista Gerencia 2000. Vol. 2 año 2. p.12 Caracas: UNESR.
Dobles, M., Zúñiga, M., y García, J. (2003), Investigación en educación: procesos, interacciones, construcciones. Costa Rica: EUNED.
Levy, P. (1997). Cyberculture. Rapport au Conseil de l’Europe dans le cadre du projet “Nouvelles technologie: coopération culturelle et communication”, Odile Jacob, Paris.
Maturana, H. (1997). La realidad: ¿objetiva o construida? España: Anthropos Editorial.
Mayeroff, M. (1971). On Caring. New York: Harper y Row.
Millán, J.A. (2000). La lectura y la construcción del conocimiento.
Núñez, J. (2015). Introducción a la Ciencia. Caracas: Editorial Trinchera C.A.
Perinat, A. (2004). Conocimiento y educación superior. Nuevos horizontes para la universidad del siglo XXI. Barcelona: Ediciones.

