
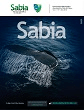
Dinámicas socioeconómicas en sistemas cafeteros del centro-suroccidente colombiano
Socioeconomic dynamics in coffee systems in the southwestern Colombian center.
Sabia Revista Científica, vol.. 5, núm. 1, 2019
Universidad del Pacífico

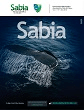
Artículos
Recepción: 04 Julio 2018
Aprobación: 02 Octubre 2018
Resumen: En las regiones suroccidental y central de Colombia han acontecido diferentes procesos que han moldeado las dinámicas socioeconómicas de los caficultores. El objetivo del presente estudio es confrontar la historia del café a diferentes escalas, espacialmente desde el ámbito nacional hasta un caso de estudio de dos Municipios del Cauca (Timbío y El Tambo) y temporalmente desde la consolidación de la Ley de tierras a inicios del siglo XX hasta la actualidad. A partir de la revisión documental, en contraste con las historias de vida de los campesinos, se construyó una línea de tiempo en la que se resaltan hitos sociales, económicos, culturales y políticos como una aproximación al complejo ambiente de los sistemas cafeteros. Entre los resultados más significativos destacan los impactos del conflicto armado y las reformas agrarias en las dinámicas socioecónomicas de los caficultores.
Palabras clave: Dinámicas socioeconómicas, conflicto armado, reforma agraria, sistemas cafeteros.
Abstract: In the southwestern and central regions of Colombia, different processes have occurred that have shaped the socio-economic dynamics of coffee growers. The objective of this study is to confront the history of coffee at different scales, spatially from the national level to a case study of two Cauca municipalities (Timbío and El Tambo) and temporally from the consolidation of the Land Law at the beginning of the 20th century to the present. From the documentary review, in contrast to the life stories of the farmers, a time line was constructed in which social, economic, cultural and political milestones are highlighted as an approximation to the complex environment of the coffee systems. Among the most significant results are the impacts of the armed conflict and agrarian reforms on the socioeconomic dynamics of coffee growers.
Keywords: Socio-economic dynamics, armed conflict, agrarian reform, coffee systems.
Introducción
La relación sociedad-naturaleza o /ser humano-naturaleza está fuertemente marcada por las formas hegemónicas de producción que han asumido las poblaciones a lo largo de la historia, dando lugar a una economía basada en acumulación de bienes; es así como la naturaleza es entendida para el ser humano como un desafío de dominación y explotación de sus recursos (Surasky & Morosi, 2013).
En ese sentido, para el caso de la región suroccidental y central de Colombia, una de las formas de producción y transformación de la naturaleza, está representada en la explotación cafetera, considerada como uno de los sectores promotores del desarrollo económico en Colombia desde sus inicios en el siglo XVIII y el aumento de su comercialización a fines del siglo XIX (Cárdenas, 1993; Lleras, 1970). No obstante, la expansión de los sistemas cafeteros en las diversas regiones fue causada por la presencia del capital comercial en la promoción del cultivo, es decir en la organización de actividades para la exportación del café. Es así como la producción de café tuvo un punto de inflexión a principios del siglo XX, cuando el sector agroexportador se constituyó en el motor de la economía (Bejarano, 1980).
El desarrollo cafetero ha estado ligado a procesos sociales y políticos, tales como la formación y consolidación de la burguesía, así como a las diversas etapas de la vida política, la intervención estatal y las luchas agrarias (Bejarano, 1980). Dichas políticas del Estado han sido traducidas en reformas agrarias, las cuales han surgido por una combinación de problemas de diferente índole como el alto grado de concentración de la propiedad, la pobreza, la injusticia, la ambigüedad en los títulos de las tierras y la ineficiencia de las instituciones (Berry, 2000).
Por consiguiente, este estudio aborda las problemáticas en torno a las dinámicas socioeconómicas de los sistemas cafeteros, producto de las políticas de reforma agraria, desde las adquisiciones de baldíos y la Ley de tierras en 1936. A lo largo del tiempo, se han evidenciado ciertas particularidades que afectan a los campesinos caficultores hasta la actualidad, entre las que cabe destacar un nivel bajo de escolaridad, difícil acceso a las vías de comercialización y baja implementación de la tecnificación y tecnologías para la producción de café (El Tiempo, 2016). Esto ha conllevado a diversas problemáticas relacionadas con la productividad del suelo, disminución de la comercialización del producto y por ende afectaciones a la calidad de vida del campesino (Franco, A., De los Ríos, I., 2011). La gravedad de estos problemas depende de la estructura agraria existente, la cultura, la escasez de tierra y otros factores. De tal forma, que estos problemas han contribuido a muchos otros males económicos y sociales, como movimientos de resistencia y oleadas de violencia (Berry, 2000).
La complejidad de la problemática referente a los sistemas cafeteros merece un abordaje sistémico y holístico desde las Ciencias Ambientales. Por tal razón, el objetivo de este estudio fue comparar las dinámicas socioeconómicas entre los sistemas cafeteros del centro y suroccidente colombiano, tomando como caso particular el contraste histórico de las dinámicas socioeconómicas y ambientales de los Municipios de Timbío y El Tambo (Cauca), caracterizados por su producción cafetera. Se definió una ventana de tiempo desde inicios del siglo XX, debido a los impactos negativos que han causado las reformas agrarias desde su implementación (Franco, A., De los Ríos, I., 2011). En cuanto a los departamentos seleccionados, se consideraron dos subsistemas (Imagen 1), que son la región sur-occidental (Departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca) y el eje cafetero (Departamentos de Risaralda, Quindío y Caldas), sin embargo fue necesario definirlos a partir de los antecedentes históricos, contexto social, cultural, económico y características de producción en los sistemas cafeteros.

2. Metodología
La metodología de este trabajo se basó en los principios de la historia ambiental, pues representa un enfoque desde el que es posible analizar las dinámicas de interacción sociedad-naturaleza a través del tiempo, lo que para este caso posibilita reconstruir las vivencias ocurridas en algunos de los territorios del eje cafetero y suroccidente colombiano, donde hay prevalencia de los sistemas cafeteros.
Inicialmente se realizó el análisis de contenido (Bermúdez, 1982), el cual es un método inferencial para develar información en documentos históricos y contemporáneos. Se realizaron muestreos del contenido que conllevaron a la escogencia y formulación de las categorías, para este caso se configuraron ejes de cadenas de palabras para la búsqueda sistemática (Petersen et al, 2008), como medios de conexión y articulación del problema desde los mecanismos argumentativos (caficultores – dinámicas socioeconómicas), la intención del investigador (comparación y análisis de los subsistemas) y el problema de investigación (marginalidad de los campesinos caficultores, producto de la evolución de la estructura agraria).
Posteriormente, se construyó la línea de tiempo de los hitos históricos y relevantes relacionados con la evolución de la estructura agraria a raíz de las políticas de baldíos y los efectos generados sobre los campesinos caficultores, desde una mirada en torno al despojo de tierras, el desplazamiento forzado, el conflicto armado y los aportes de la producción del café a la economía regional. Para ello se utilizó la metodología de Colorado (2009), la cual sirve para reconstruir elementos históricos y se complementó con el método de construcción de historia ambiental propuesto por Gallini et al (2009), considerado como una herramienta útil para los estudios socioecológicos de alta montaña en Colombia y concluye en una aproximación al análisis histórico a través de la triangulación de datos cualitativos (Arias, 2000) entre la información secundaria y la información primaria obtenida por medio de entrevistas semiestructuras realizadas a caficultores (informantes clave) de los Municipios de Timbío y El Tambo del Departamento del Cauca.
3.Resultados
Los principales eventos que a nivel histórico permiten orientar los procesos ocurridos en las regiones, se expresan a través de la construcción de una línea de tiempo en la que se resaltan algunos hitos históricos con mayor relevancia para los sistemas cafeteros, de carácter social, económico, cultural y político (Imagen 2: Línea de tiempo). Por consiguiente, se identificaron tres dimensiones importantes referentes a los sistemas cafeteros, tales como las reformas agrarias, las dinámicas económicas con relación al mercado del café y el papel que han jugado los grupos armados en la dinámica social de los caficultores. A continuación, se aborda cada una de dichas dimensiones:

3.1. Las reformas agrarias y los conflictos por las tierras
A principio del siglo XX tuvo mayor prevalencia la continuidad de normas expedidas en el siglo pasado gestadas por una política que favorecía el latifundio y la adjudicación de terrenos baldíos. No obstante, con la introducción de la república liberal y sus políticas para ordenar los derechos de la propiedad comenzaron los conflictos con la propiedad de tierras a finales de la década de los años veinte (Machado, 2009). A la par, ocurre la culminación del periodo de colonización del café, contribuyendo al acceso de la propiedad en un panorama de conflictos entre colonos y propietarios. La dinámica de adquisición de baldíos se efectuaba por medio de títulos falsificados, ventas ilícitas, reivindicaciones mineras y pleitos jurídicos, lo cual conllevó al despojo de los campesinos. En este periodo de tiempo se destacaron los arrendamientos de tierras por parte de los propietarios a los campesinos obligados a pagar con su trabajo y los conflictos por los títulos de tierra entre colonos y propietarios, traducidos en diferentes formas de resistencia a los procesos de concentración de propiedad que variaron en espacio y tiempo, tales como canales institucionales para reiterar su posición e incluso protestas y actos violentos (Le Grand, 1988).
Por otra parte, a finales de los años veinte se conformó el Banco Agrícola Hipotecario, en 1927 la Federación Nacional de Cafeteros y en 1931 la Caja Agraria, entidades de importancia en la sustentación de la política de crédito, parcelaciones de haciendas tradicionales y el fortalecimiento del mercado del café (Machado, 2009). Consecuentemente, en el año 1936 se implementó la “Ley de Tierras”, como respuesta al dominio y concentración de las propiedades rurales (Franco, A. & De los Ríos, 2011). Los movimientos sociales y de resistencia campesina fueron muy fuertes para los años treinta, momento en que tienen lugar las reformas agrarias. Esta época se caracterizó por la expansión precapitalista de la economía (Machado, 2001), en la cual se enmarcaron luchas de resistencia en correspondencia con un aumento extraordinario de la producción de café, mejor conocida como la “Bonanza del café”.
Progresivamente, la producción y comercialización de café generaron mayor transporte por carretera y la red vial después de 1930 y por fin logró la integración de un mercado nacional (Urrutia, 2008). Desde 1934 en el periodo presidencial de Alfonso López Pumarejo se promovió una política agraria de redistribución de tierras para mitigar los efectos del latifundismo y de los conflictos sociales. Con el primer estatuto laboral de la Ley 6 de 1945 y la reforma tributaria que gravó a los latifundistas, la constitución terminó adoptando la filosofía de la “Economía intervencionista”.
Las reformas en torno a los derechos de propiedad continuaron en la república liberal con la implementación de la Ley 100 de 1944, relacionada con el contrato de aparcería y las condiciones en caso de conflicto (Kalmanovitz & López, 2007). Estas políticas agrarias sirvieron como un mecanismo para la redistribución de tierras y la apropiación especial, a través de un contrato de aparcería bajo ciertas condiciones en las que el arrendatario trabajaba la tierra del propietario (Palou, 2008).
Simultáneamente, el movimiento político de Jorge Eliécer Gaitán era considerado una amenaza para las oligarquías conservadoras, produciendo enfrentamientos entre el pueblo. El punto culminante de este enfrentamiento tuvo lugar el 9 de abril de 1948 cuando fue asesinado Gaitán (Posada, 1968). La violencia bipartidista causó desplazamiento de los campesinos a zonas urbanas y se dio inicio al conflicto armado. En el marco de este esquema y con el fin de disminuir tales migraciones, en 1961 es creado el INCORA mediante la implementación de la Ley 135, entidad encargada de los asuntos de adquisición, expropiación y redistribución de tierras. En 1968 se realizan modificaciones a la reforma social agraria y se da paso a la creación de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC). Los resultados fueron desalentadores, el panorama social retornó a los conflictos vividos en 1936, dando lugar a violencia en el campo por parte de grupos armados (Franco, A. & De los Ríos, 2011).
Para la década de los setenta, con la perspectiva de los cultivos ilícitos y las estrategias contrainsurgentes, las políticas agrarias pasaron a un segundo plano, aunque como estrategia complementaria se dio origen al Desarrollo Rural Integrado (DRI). En los ochentas no se había llevado a cabo exitosamente la redistribución de tierras, por el contrario, se acentuó la concentración de la propiedad con la influencia del narcotráfico (Uribe, 2009). Después empezó el declive de la bonanza del café por factores tales como la violencia, pobreza e inequidad entre los campesinos; en respuesta, el Estado reestructuró las políticas agrarias con un enfoque hacia la negociación de tierras con precios inferiores a través de la Ley de amnistías de 1982 y la implementación del Plan Nacional de Rehabilitación.
Entre tanto, se dio inicio a la dinámica de adquisición de tierras por parte del INCORA, con el fin de redistribuirlas a campesinos beneficiados (1988-1993), de este modo se originó el régimen de acumulación que se extendió hasta inicios del siglo XXI (Franco, A. & De los Ríos, 2011). Por ende, bajo este esquema del mercado de tierras surgió la crisis de la caficultura en 1989, como un preludio a paros nacionales y evidencia de los indicadores de desempleo. Según los caficultores abordados, en las últimas décadas la crisis en el sector cafetero se ha intensificado por diferentes aspectos, relacionados con las cosechas y el mercado de los productos, narrado en sus palabras: “los precios del café son los que mandan, pero no son justos puesto que los insumos y mano de obra para la cosecha son más altos que las ganancias”; es decir, aunque el precio actual genere pérdidas, las regiones son movidas por el café y temen incursionar en otros productos agrícolas por la falta de garantías del mercado. A nivel institucional, las políticas agrarias y la Federación no proveen las herramientas suficientes para el desarrollo rural, sino por el contrario, promueven la compra del café a precios que no son justos para los productores, sin tener en cuenta los costos elevados que implica el mantenimiento de las cosechas.
En definitiva, las reformas agrarias han influenciado directamente la dinámica de los títulos de tierras, considerada actualmente como uno de los ejes problemáticos del caficultor a raíz de una redistribución de tierras inconclusa e ineficaz. Dicha problemática se confrontó con las perspectivas de campesinos del suroccidente colombiano y en respuesta se recopiló que la concepción de título de tierra ha cambiado con el transcurrir de los años, para las décadas del sesenta y setenta las tierras eran adquiridas sin títulos y sin letras, aseguran que no era necesario puesto que: “la palabra era sagrada y tenía valor”. Es decir, la realidad de muchos campesinos caficultores es que no contaban con los títulos de sus tierras, siendo esta una de las tantas problemáticas de los caficultores que ha trascendido hasta la actualidad, en la búsqueda del reconocimiento y la redistribución de tierras a favor del campesinado (UprimnyYépez & Sánchez, 2010).
Dinámicas económicas en relación a la caficultura
En las primeras décadas del siglo XX resalta la relación de dominio por parte de los propietarios de los latifundios hacia los colonos; no obstante, los empresarios y campesinos fueron los principales protagonistas en la actividad económica a nivel nacional. Una vez se fortalecieron los sistemas cafeteros, jugaron un rol principal en la activación de los mercados internacionales, que con su difusión propiciaron el cambio económico y social. La importancia del café como industria, con sus efectos externos y complementariedades se consolidó como una actividad socialmente productiva, por sus efectos de arrastre e impulso a industrias complementarias (Pérez-Toro, 2013). El auge de la economía alrededor del café, dio lugar a los años gloriosos conocidos como “la bonanza del café”, en palabras de una campesina caficultora de Timbío (Cauca), se describe como: “una época con abundantes cosechas y no sólo de café, para ello se necesitaba contratar muchos trabajadores y toda la familia apoyaba… en esa época los árboles eran altos, frondosos y cargados de café… a diferencia de ahora, el clima no variaba ni era necesario fumigar ni fertilizar el suelo… la familia dependía del café principalmente pero también de otros productos como el maíz y la ganadería”. Es decir, se denota el significado e importancia que ha tenido el café, como un producto de importancia no solo en el mercado internacional, sino en la economía de familiar y de las regiones en general.
La economía del café ha pasado por dos periodos principales que van desde 1850 hasta 1970, donde el sistema tradicional era responsable de esta producción. Sin embargo, es en la década de los 70´s cuando la Federación Nacional de Cafeteros-FNC opta por fortalecer el apoyo a los caficultores y promover la intensificación del cultivo y las nuevas prácticas con desarrollo tecnológico (Helo, 2016). Este momento en la economía cafetera llevó a que Colombia se reconociera como uno de los países productores más importantes de café, donde más de 570 mil familias se dedicaron a esta actividad, pero donde el 96% estaba conformado por familias cafeteras con fincas inferiores a 5 hectáreas (González, 2015).
Ahora bien, en la década de los 60`s surge el pacto del café que ayudó a regular las cuotas de producción que mantenían la oferta. Concretamente este pacto de cuotas surgió debido a que el precio no estaba regulado, pero este llega a su fin en junio de 1989 por la falta de acuerdos entre los países productores, es entonces cuando emergió la crisis del café y hubo un retorno a la ley de oferta y demanda (Helo, 2016).
La crisis del café, referida como una afectación a todas las dimensiones de los sistemas cafeteros (Nates & Velásquez, 2009), fue muy evidente y se extendió por los diferentes municipios caficultores, incluso tuvo un fuerte impacto en el Eje Cafetero, una de las regiones con mayor producción del país: (Acero, 2015). En el año 1997 el precio de compra fue menor a los costos de producción, los caficultores no alcanzaban a asumir sus costos con la venta de la cosecha, lo que conllevó al empobrecimiento y el endeudamiento. Es un momento en el cual el agroturismo tomó fuerza en la región, particularmente en el Departamento de Quindío (González, 2015).
Durante este periodo, entre 1990 a 1992 el PIB agrícola no crece, pese a que venía con un crecimiento de 6,6%. A su vez, el precio internacional del café pasa de 95,1USD /ton a 69,1 USD /ton, y decrece la producción de café en un 0,53%, pero el área cultivada aumenta de 880.000 a 984.000 hectáreas (Suárez, 2007).
Para la década del 2000 la producción de café decae de 16,1 millones de sacos a 9,11 millones de sacos y la participación en el PIB agropecuario pasa de 16,1% a un 8,8%, lo que hace que el café pierda protagonismo en el escenario nacional. La crisis del café en las zonas cafeteras se agudiza en 2007; el coeficiente de Gini que mide la distribución del ingreso, arroja más desigualdad en comparación con la década anterior (González, 2015).
Contrariamente a lo ocurrido en 1992, en 2011 se registra el precio más alto de la historia 2,83 dólares/libra de café, pero Colombia solo tenía 7,8 millones de sacos en producción (Federación Nacional de Cafeteros, 2014). Eventualmente, la crisis se fue agudizando a tal punto que en febrero de 2013 los cafeteros colombianos salieron a las vías para protestar por la ausencia de medidas del Gobierno Nacional para afrontar la crisis del sector. Esta manifestación finalizó con un pliego de peticiones al gobierno relacionadas con un precio remunerativo y estable, control a los precios de los agroinsumos, suspensión de las importaciones de café, condonación de deudas a los cafeteros, y un “no a la mega minería en las zonas cafeteras” (González, 2015).
Ahora que la economía cafetera se derrumbó, los impactos socioeconómicos son enormes y se evidencia una mayor concentración de producción en el Eje Cafetero, que representa aproximadamente el 4% de la población nacional, pero alberga a no menos del 50% de los productores del grano (Toro, 2004). Estas dinámicas económicas han sido permeadas a otras regiones como el suroccidente colombiano; para el caso del Departamento del Cauca, los caficultores no gozan de total satisfacción, de hecho aseguran que la Federación Nacional de Cafeteros brinda más apoyo técnico a otras regiones e indican que la crisis se debe al abandono institucional, así lo ilustran: “la federación aporta en otras partes, aquí solo dan algunos materiales pero son de mala calidad… además, imponen la variedad de café y a veces fracasan”.
Los efectos de la crisis cafetera están focalizados en ciertas regiones como el suroccidente colombiano, que en los últimos años han visto descender su nivel de ingresos y han quedado expuestas a un alto nivel de vulnerabilidad y pobreza. Adicional a una realidad de violencia que ha resultado en masivos y continuos desplazamientos. En concordancia con la crisis, se distingue otra problemática actual que impacta las dinámicas económicas de los sistemas cafeteros y es la falta de un relevo generacional, se observa la recurrencia de situaciones expresadas como “el precio del café ya no motiva a los jóvenes… producir café no es tan rentable como antes”, denotando la crisis que se vive actualmente y su relación con ideas de progreso en la ciudad que constantemente están llegando a las fincas (Nates & Velásquez, 2009).
Las implicaciones del conflicto armado en las dinámicas socioeconómicas de los campesinos caficultores
En la entramada complejidad de las problemáticas que emergen de los sistemas cafeteros, resaltan los efectos que han tenido los grupos armados, para ello hay que remontarse a su conformación. Por lo tanto, un hito histórico enmarcado en la incidencia de los grupos armados, fue la muerte de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril 1948, un hecho que abrió la vía a la guerra civil, motivada por un modelo ineficaz de distribución de tierras (Fajardo, 2014). Desde sus inicios en la década de los cincuenta, el conflicto armado ha dificultado los procesos gubernamentales y la estructura social, su surgimiento es el resultado de una precaria situación agraria y disputas bipartidistas ocurridas desde el periodo 1948 y 1957, que dejaron actos violentos y desalojos de tierras de propietarios (Guzmán et al., 1962).
En el marco del periodo de violencia surgen guerrillas liberales, que terminaron desmovilizándose casi en su totalidad con la conformación del Frente Nacional, aunque algunos grupos armados se mantuvieron al margen de las políticas de desmovilización, se presentó el fenómeno del “bandolerismo” (Ríos-Sierra, 2019), las vivencias de algunos caficultores del Cauca describen estos grupos armados como “unos bandoleros, los más sanguinarios porque mutilaban y asesinaban campesinos… causaban afectaciones a las familias y a las fincas cafeteras, que se reflejan hasta la actualidad… posteriormente se hicieron llamar guerrillas”. En concordancia con lo narrado, en esta década de los sesenta a causa del inconformismo con el Estado, se configuraron otros grupos armados tales como: las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, formalmente fundadas en 1964 a partir de grupos de campesinos con ideales de defensa de sus tierras y sus vidas de la violencia conservadora-terrateniente (Matías, 2017) en 1965 se conformó el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en 1967, el Ejército Popular de Liberación (EPL), en 1974, el M-19 y en el año de 1984 nació el Movimiento Armado Quintín Lame – MAQL, entre otros (Ríos-Sierra, 2019).
Paralelamente, a lo largo del territorio colombiano se intensificaron los cultivos de coca y la fabricación de cocaína por influencia de narcotraficantes y grupos armados, causando incertidumbre social, política y económica en las regiones cafeteras; precisamente los cultivos ilícitos condicionaron cambios en la producción de café, inversión y participación en el mercado laboral (Muñoz-Mora, 2010). En el caso del eje cafetero, progresivamente se intensificó el establecimiento de grupos insurgentes, a tal punto que en 1995 más del 50% de los municipios tenía presencia de guerrillas; pronto llegaron a converger grupos como las FARC, ELN y por ende grupos paramilitares que se desplazaron para confrontar a los subversivos desde finales de los ochenta, resultando en un incremento sustancial de expresiones de violencia, despojo de tierras, desplazamientos, etc. (Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH, 2004). Los efectos del conflicto armado en el eje cafetero fueron negativos, puesto que en los municipios donde se presentaba un mayor número de ataques la producción era 1,2% menor. Igualmente, en los municipios con presencia de cultivos ilícitos la producción de café era menor en 0,34% (Muñoz-Mora, 2010).
En el suroccidente colombiano, particularmente en el Cauca, esta situación causó exclusión, abandono institucional, desplazamientos, aumento de la desigualdad y probablemente las consecuencias del conflicto armado se vivieron con mayor intensidad, dado que es una región estratégica por sus abundantes recursos naturales y de gran potencial económico, factores que son muy atractivos para el desplazamiento de las guerrillas desde los años ochenta (Yaffe, 2011). Según los caficultores abordados de El Tambo (Cauca), “la llegada de la coca fue en el 2008 por influencia de las FARC, desde el 2010 se empezaron a disputar el territorio con los elenos (ELN) y con paramilitares, pero su principal interés es la economía a través de los cultivos ilícitos y lo robos”; esta es solo una muestra de la transformación en las dinámicas de los sistemas cafeteros que generan agentes sociales como los grupos armados. Ahora bien, el reclutamiento de jóvenes en sus filas es otro de los impactos que ha causado el conflicto armado, un joven caficultor narra: “muchas veces nos han intentado reclutar… de hecho algunos de mis amigos del colegio decidieron unirse a la guerrilla… aunque algunos de los grupos salieron del Municipio, actualmente hay disidencias y los grupos se están reorganizando”; es decir, los grupos armados en su búsqueda de recursos económicos se perpetúan en los territorios a través del reclutamiento de jóvenes campesinos, lo cual acentúa la crisis del café (Sánchez y Chacón, 2006; Dube & Vargas,2006).
Por consiguiente, el café y el conflicto armado han estado estrechamente enlazados por diferentes factores como gobiernos débiles, corruptos y con poca presencia institucional, que propician la implementación de cultivos ilícitos y vinculación a grupos subversivos, en otras palabras, el conflicto agudizó una situación preexistente de crisis económica y social.
Conclusiones
En las primeras décadas del siglo XX, el café surgió y transformó la economía del país, para el caso particular del eje cafetero su impacto fue determinante para el desarrollo de la región. Sin embargo, esta época se caracterizó por la fragilidad de los derechos de propiedad, el latifundismo y la lucha de clases, modelos socioecónomicos que persisten a través de las políticas agrarias actuales que favorecen el despojo, mercado de tierras y su redistribución inequitativa.
El café ha extendido su impacto económico, político, cultural y social desde la época de la bonanza; sin embargo, la crisis del café propició enormes efectos socioeconómicos en regiones como el Eje Cafetero y el Suroccidente colombiano y trajo consigo efectos como vulnerabilidad, pobreza y se vieron afectados los niveles de calidad de vida de los caficultores.
La causalidad del conflicto armado se atribuye a diferentes factores como la centralización del gobierno y las condiciones socioeconómicas que favorecieron la implementación de cultivos ilícitos y la perpetuación de los grupos subversivos en los territorios; lo cual llevó a crear vínculos con los sistemas cafeteros, una relación que ha ido en detrimento no sólo de la producción, sino también del nivel de vida de los caficultores.
Referencias bibliográficas
Acero, C. (2016). Crisis cafetera, conflicto armado y cultivos ilícitos en el oriente caldense: El caso de Samaná. Revista de Sociología y Antropología: VIRAJES, 18 (1), 47-85. DOI: 10.17151/ rasv.2016.18.1.4
Bermúdez, M. (1982). El análisis de contenido: procedimientos y aplicaciones. Revista de ciencias sociales de Costa Rica No. 24.
Colorado, (2009). Recordar y narrar el conflicto, Herramientas para reconstruir memoria histórica. Área de memoria histórica, primera edición, Colombia.
Dube, O. y Vargas, J. (2006). Resource curse in reverse: The coffee crisis and armed conflict in Colombia. Bogotá: Universidad de los Andes, publicación electrónica.
Fajardo, M. (2014). Estudio sobre los orígenes del conflicto social armado, razones de su persistencia y sus efectos más profundos en la sociedad colombiana. Universidad Externado de Colombia.
Franco, A., De los Ríos, I. (2011). Reforma agraria en Colombia: Evolución histórica del concepto. Hacia un enfoque integral actual. Cuad. Desarro. Rural. 8 (67): 93-119.
Galini, S., De la Rosa, S. y Abello, R. (2015). Historia Ambiental. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt.
García, J. y Ramírez, J. (2002). Sostenibilidad económica de las pequeñas explotaciones cafeteras colombianas. Federación Nacional de Cafeteros.
González, A. (2015). Valoración de la sustentabilidad de los policultivos cafeteros del centro occidente y suroccidente colombiano. Tesis doctoral. Ciencias Ambientales. Universidad Tecnológica de Pereira. 197 p.
Helo, E. (2016). Manejo y Planeación Territorial en el Consejo Comunitario Afrodescendiente de Mindalá – Suárez, Desde el Enfoque de los Sistemas Socio-ecológicos. Tesis pregrado. Universidad Javeriana, Bogotá
Kalmanovitz, S. y López, E. “Aspectos de la agricultura colombiana en el siglo XX”, J. Robinson y M. Urrutia, eds., La economía colombiana del siglo XX. Un análisis cuantitativo, Bogotá, Fondo de Cultura Económica y Banco de la República, 2007, pp. 127-171.
LeGrand, C. (1988). Colonización y protesta campesina en Colombia (1850-1950). Universidad Nacional de Colombia, ISBN: 958-17-0042-0.
Lleras de la Fuente, F (1970). El café. Antecedentes generales y expansión hasta 1914, Universidad de los Andes, tesis de grado, pp. 141 y 146.
Machado, C. A. (2009). Ensayos para la historia de la política de tierras en Colombia: de la colonia a la creación del Frente Nacional / Absalón Machado C.; colaboración de Julián A. Vivas -- Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigaciones para el Desarrollo, CID, 2009 350 p.
Machado, A. (2001). El café en Colombia a principios del siglo XX. En Desarrollo económico y social en Colombia siglo xx (pp. 77-97). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia.
Matias, S. (2017). La Reforma Rural Integral, la terminación del conflicto armado y el problema agrario en Colombia. Revista Diálogos de Saberes, (46)19-39. Universidad Libre (Bogotá).
Nates Cruz, B. y Velásquez López, P. (2011). Territorios en mutación Crisis cafetera, crisis del café. Cuadernos De Desarrollo Rural, 6(63), 22. Recuperado a partir de https://revistas.javeriana. edu.co/index.php/desarrolloRural/article/view/1181
Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH (2004) Algunos indicadores sobre la situación de derechos humanos en la región del Eje Cafetero. Bogotá: Vicepresidencia de la República, Observatorio del Programa Presidencial de DH y DIH.
Palacio, J. y Madriaga, C. (2006). Lazos predominantes en las redes sociales personales de desplazados por violencia política.
Pérez Toro, J. (2013). Economía cafetera y desarrollo económico en Colombia / José Alberto Pérez Toro. – Bogotá: Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias Sociales. Programa de Relaciones Internacionales, 2013. 592 pp.; 24 cm.
Palou, J. C. (2008). Aproximación a la cuestión agraria: Elementos para una reforma institucional. Fundación ideas para la Paz, Serie Informes N°6. Colombia.
Posada, F. (1968). Colombia: violencia y subdesarrollo. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.
Ramírez, L. F.; Silva, G.; Valenzuela, L. C.; Villegas, A. & Villegas, L. C. (2002). El café, capital social y estratégico. Bogotá: Comisión de ajuste de la institucionalidad cafetera.
Ríos-Sierra, J. (2019). Breve historia del conflicto armado en Colombia. Editor Los Libros De La Catarata, ISBN 8490976635, 9788490976630.
Suarez, A. (2007). El modelo agrícola colombiano y los alimentos en la globalización. Bogotá: Ediciones Aurora.
Toro, G. (2004). Eje Cafetero colombiano: Compleja historia de caficultura, violencia y desplazamiento.
Uprimny-Yepes, R. y Sánchez, N. (2010). Los dilemas de la restitución de tierras en Colombia. Universidad de los Andes, Bogotá D. C., Colombia.
Uribe, M. (2009). “El veto de las élites rurales a la distribución de la tierra en Colombia”, Revista de Economía Institucional21, pp. 93-106
Urrutia, M. (2008). Los eslabonamientos y la historia económica de Colombia. Primer semestre de 2008, issn 0120-3584. pp. 67-85
Yaffe, L. (2011). Conflicto armado en Colombia: Análisis de las causas económicas, sociales e institucionales de la oposición violenta ISSN 2011– 0324.CS No. 8, 187 – 208.

