
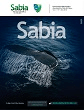
Trascendencia ecológica de la selva tropical con referencia especial al neotrópico
Ecological trascendence of the tropical jungle with special reference to the neotropic
Sabia Revista Científica, vol.. 4, núm. 1, 2018
Universidad del Pacífico

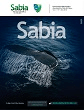
Artículos
Recepción: 06 Septiembre 2017
Aprobación: 05 Diciembre 2017

Resumen: La selva tropical es la formación ecológica más compleja del planeta, conforma en si misma el bioma, macroecosistema o forma de vida más característica del trópico, razón por la cual este artículo, con un enfoque de valoración integral social y ecosistémica de la selva tropical, se propuso disertar de manera pedagógica, diferentes conceptos y concepciones de esta formación ecológica. Además de la revisión de documentos de las últimas décadas, el trabajo sintetiza los conceptos de los autores como fruto del estudio de las zonas selváticas del país. La selva tropical se describe como el bioma más rico y complejo que ha producido la evolución de la vida terrestre, considerándose que alberga entre el 40 y 50% de las especies vivientes, postulándose al país como el más rico en especies vegetales, aves, anfibios, insectos y posiblemente microorganismos, examinando a estos recursos por sus inmensas posibilidades económicas, se enfatizó la necesidad de que la selva y sus remanentes (montes, matorrales, rastrojos, malezas) sean protegidos, como verdaderos irradiadores de alternativas para la lucha biológica y microbiológica en los sistemas agrícolas, enfatizando el papel de la selva tropical en la sustentación de la vida acuática continental y marina, así mismo se interpretó la diversidad selvática como un cuantioso banco de germoplasma de valor incalculable, culminando en las inmensas posibilidades de goce estético, lúdico, educativo, científico, recreativo y cultural y, paradojicamente, los obstáculos, que para ese disfrute social, imponen el atraso económico y politico del sistema social. La explotación sin destrucción, de esta formación, se considera como uno de los mayores retos tecnológicos que haya enfrentada el hombre a través de la historia.
Palabras clave: Ecosistemas tropicales, modelos de desarrollo, servicios ambientales, sostenibilidad, investigación.
Abstract: . The tropical forest is the most complex ecological formation of the planet, it forms in itself the biome, macroecosystem or life form more characteristic of the tropic, reason for which this article, with a focus of integral social and ecosystemic evaluation of the tropical forest, It was proposed to teach in a pedagogical way, different concepts and conceptions of this ecological formation. In addition to the revision of documents of the last decades, the work synthesizes the concepts of the authors as a result of the study of the jungle zones of the country. The tropical forest is described as the richest and most complex biome that has produced the evolution of terrestrial life, being considered that it harbors between 40 and 50% of the living species, postulating the country as the richest in plant species, birds, amphibians , Insects and possibly microorganisms, examining these resources for their immense economic possibilities, emphasized the need for the forest and its remnants (forests, matorales, stubble, weeds) to be protected as true irradiators of alternatives for biological and microbiological control In agricultural systems, emphasizing the role of the rainforest in sustaining continental and marine aquatic life, and interpreting the jungle diversity as a large bank of germplasm of incalculable value, culminating in the immense possibilities of aesthetic, playful enjoyment, Educational, scientific, recreational and cultural and, paradoxically, obstacles, which For that social enjoyment, impose the economic and political backwardness of the social system. The exploitation without destruction of this formation is considered as one of the greatest technological challenges that man has faced throughout history.
Keywords: Tropical ecosystems, development models, environmental services, sustainability, research.
Introducción
Como las ciencias biológicas se originararon en la zona templada, su vegetación característica, el bosque de coníferas y otras formaciones del subtrópico siempre se consideraron la forma modelo de vida y desviaciones las formaciones restantes, incluída la vegetación de los trópicos. La investigación ecológica y evolutive demostró que lo correcto es precisamente lo contrario, puesto que las formas de vida del subtrópico se originaron a través del empobrecimiento de la selva tropical, principalmente por razones climáticas” Doctor H. Walter Ecólogo Universidad de Sttugart.
“La destrucción de las selvas tropicales, se presenta como uno de los hechos más serios de la era posterior a la conferencia de Estocolmo sobre el medio ambiente. Este bioma alberga el 50% de las especies del mundo; sin embargo se está deteriorando a un promedio de 40 ha por minuto” Profesor Calestous Juma (1981) (*Científico keniano, con doctorado en la University of Sussex, radicado en USA, autoridad reconocida en tecnologías para el desarrollo sotenible y fundador, en 1988, del African Centre for Technology Studies).
La zona tropical del mundo comprende la franja ecuatorial limitada por los trópicos de Cáncer y Capricornio, a 23° y 26° de latitud Norte y Sur, respectivamente. La parte correspondiente al continente americano recibe el nombre de Neotrópico y de Paleotrópico la del Viejo Mundo (Shnell, 1970).
El neotrópico cubre una extensión aproximada de 16 millones de kilómetros cuadrados, poblada por unos 285 millones de habitants (*en la actualidad poco más de 600 millones de habitantes para America Latina y el Caribe). Incluye América Central, desde el sur de Mexico, la zona del Caribe y la mayor parte de Suramérica y reune 31 países. La selva es el bioma, macroecosisterna o forma de vida más característica del trópico (Figura 1, 2, 8, 11, 12, 13) la cual cubría originalmente, casi la totalidad de su superficie (Bourliere, 1973; Shnell, 1970).
Aunque sin la explotación de la selva tropical, no se habría podido concebir el desarrollo histórico mundial en los últimos siglos, son indiscutibles también, las consecuencias catastróficas de su arrasamiento irracional, propiciado en lo fundamental por políticas coloniales de saqueo. La explotación sin destrución, es decir, el usufructuo económico que permita a la vez la conservación del cinturón selvático, constituye uno de los mayores retos tecnológicos y exigirá para su realización, estructuras sociales organizadas y planificadas y, además, un conocimiento muy profundo de la estructura y función del bioma selvático.
Aunque el actual orden internacional y la situación económica y política de la mayoria de los países del trópico, se oponen a un conocimiento sistemático y a la explotación racional de la formación selvática, es necesario “nadar contra la corriente”, intentando al menos aprovechar los avances de la ciencia moderna para elaborar concepciones integrales, más ajustadas a la realidad de los trópicos.
El propósito de este material fue *sumarizar (en el original “colocar un grano de arena”) esta astronómica tarea, reuniendo avances ecológicos y criterios de especialistas de todo el mundo; recogiendo incluso el clamor extranacional de hombres de ciencia de las metrópolis coloniales, a quienes la sensatez que imprime el enfoque ecológico, los ha convencido de que el futuro del planeta (o ecosfera, para hablar en términos ecológicos), dependerá de la explotación sin destrucción de la selva.
Las condiciones óptimas para la vida determinaron el bioma mas rico
La selva del trópico constituye el ecosistema de mayor complejidad que haya producido la naturaleza, como fruto de un prolongado proceso de evolución, desarrollado en las condiciones óptimas para la vida, que han caracterizado al ambiente del trópico: temperatura óptima para el metabolismo celular, riqueza en energía lumínica aprovechable en la fotosintesis y elevada
disponibilidad de agua, entre otras (Figuras 11, 12, 13). En cuanto a la riqueza en energía solar, se debe tener en cuenta que en el trópico los rayos solares caen con un mayor grado de verticalidad que en el resto del planeta. Se ha calculado una incidencia de 80.000 lux contra 60.000 de la zona templada, siendo el Lux una unidad de intensidad luminosa por unidad de superficie. Con relación a la riqueza en agua, se sabe que con menos de un 10% de la superficie planetaria, el trópico continental recibe más de la mitad de la lluvia total. El río Amazonas vierte al Océano la quinta parte del agua dulce del planeta (*Molinier et al., 1995; Narváez, 1981). La selva es tan prolífica en calor, luz y humedad asi como en alimento, variedad de microhabitats y refugios que se dan posibilidades ilimitadas para la supervivencia de cualquier organismo (Bates, 1965).
Diversidad de la vida
La exhuberante vida vegetal selvática se caracteriza por una extrema diversidad, es decir un gran número de especies por unidad de superficie: también por una elevada producción de materia orgánica o biomasa a vegetal y por el tamaño gigantezco de muchas especies (Figuras 1, 2, 3). Refiriendose al gigantismo Bates ha dicho que “en la selva hasta el césped toma forma de árbol”, aludiendo a las gramíneas gigantes como el bambú y a los helechos arbóreos que se levantan en los estratos medios En la selva húmeda de Costa Rica. Perry (1980) determinó 300 especies en una área donde comparativamente sólo se encontrarían 50 especies en el bosque templado.
En la selva amazónica Klinge et al (1975), cuantificaron 93.780 individuos vegetales por hectárea, pertenecientes a más de 600 especies. Tan solo en el estrato arbóreo encontraron 20 familias dominantes entre las cuales sobresalían las leguminosas con un 24.5% de los individuos. Schultes (1979) calculó en 100.000 el número de especies vegetales que albergaria la cuenca amazónica, cifra que representaria una quinta parte de la flora mundial.
Como consecuencia de su riqueza selvática, el 70% de la cual se encuentra en la selva o Hylea amazónica, Colombia es considerado el país más rico en especies vegetales (25.000 identificadas hasta el momento). Le sigue Costa Rica con 10.000 (Figura 2). Estas cifras son significativas si se comparan por ejemplo con las 7.000 especies que se encuentran en toda Europa (zona subtropical y fría). En un índice que relacionara la superfície territorial con las especies, le correspondería a Colombia 100 y sólo 3 a Europa (Narvaez, 1980; Schultes, 1959).
A la exhuberancia de vida vegetal, lógicamente le corresponde una riqueza animal y microbial comparative (Figuras 3, 4, 6). En el primer caso, la fauna de América tropical es de las más singulares de todos los continentes. Los roedores y murciélagos de América del Sur presentan más variedad que en los continentes restantes (Bates. 1965).
Excluyendo los murciélagos, los mamíferos del neotrópico incluyen 32 familias, 16 de estas exclusivas del continente americano, siendo el mayor número de familias endémicas presentes en una sola región. También a consecuencia de la riqueza de su selva, Colombia ostenta el campeonato en número de especies de aves reconocidas científicamente, un 18% de las conocidas para el mundo.
Según el concepto de cadena alimenticia y teniendo en cuenta la excepcional riqueza en plantas y aves, se puede decucir para Colombia, una riqueza correspondiente en insectos y en micro organismos. Este hecho revela un carácter contradictorio, ya que en un sentido negativo explica una alta incidencia de plagas y parásitos. Pero si se tiene en cuenta que por lo menos el 90% de insectos y microorganismos cumplen funciones útiles desde el punto de vista del equilibrio ecológico se concluye la necesidad de replantear aquellas entidades biológicas en términos de un valioso recurso natural de inmensas posíbilidades y cuya utilidad habitualmente se desconoce.
Los insectos son los herviboros más abundantes de la selva, dentro de la cual ejercen un papel irremplazable en la renovación del follaje y en la incorporación de la enorme masa de material vegetal que allí se produce (Figura 5, 9, 16, 17). Además infinidad de especies de insectos consumen a otros y de esta manera regulan el tamaño de sus poblaciones. Papel similar cumple la diversidad de especies microbiales patógenas de insectos. Por lo anterior la selva o sus remanentes montes, matorrales, rastrojos, malezas, deben mirarse y protegerse cómo verdaderos irradiadores de vida benéfica para la lucha biológica contra las plagas, en sistemas agrícolas.
Selva y vida acuática continental
También la fauna marina se ve beneficiada en gran medida por los aportes nutritivos de la selva. En el océano la vida se concentra fundamentalmente en la zona costera. Allí la selva propicia dos formas de aporte: a través de los manglares y de los grandes ríos de origen selvático. Los primeros constituyen una adaptación de la selva a las limitaciones ecológicas impuestas por la salinidad. Comparado con la selva continental, el manglar tiende a ser mucho más homogéneo, no obstante, refleja la exhuberacia, estratificación y riqueza biológica característica de la selva tropical, constituyéndose en habitat irremplazable para muchas formas marinas de la costa e irradiando vida incluso hacia zonas más alejadas del litoral.
Los rios de origen selvático transportan al mar enormes cantidades de sales inorgánicas, provenientes de la descomposición microbial de la biomasa producida por la selva. Entre ellas sobresalen los nitratos y fosfatos indispensables para el crecimiento del fitoplancton o forraje de la vida marina. En Colombia, este efecto se destaca con mayores evidencias en las desembocaduras de los caudalosos ríos que se originan en la selva del Pacifico y zonas aledañas. De alli que no sea casual la concentración de naves pesqueras, generalmente de bandera extranjera, cerca de la desembocadura de los ríos Atrato, Sinú, San Juan y Patía.
El famoso oceanógrafo francés Jacques Cousteau, realizará lo que él ha considerado la hazaña científica cumbre de su vida, dirigiendo una expedición sin precedentes por la cuenca amazónica. Esta decision, en un sabio dedicado fundamentalmente al estudio de la vida marina, muy probablemente servirá para generar una concepción integral del agua planetaria, en la forma de un sistema acuático universal, unida a una profunda comprensión de la estrecha dependencia recíproca entre selva y mar, un aspecto que a menudo muchos olvidan.
Selva y coral
Así como la selva representa el bioma terrestre más complejo, a nivel acuático, el coral constituye la forma de vida más rica que se conoce. En algunos sitios privilegiados de Colombia, es posible distrutar de la sorprendente interacción reciproca entre estos dos ecosistemas. En la isla de Gorgona y en el Parque Tayrona, la selva y el coral constituyen una unidad prodigiosa. Allí el coral ancestral estructuró el basamento original, sobre el cual se desarrolló la vida selvática. Ésta por su parte ha contribuido a nutrir, a través de corrientes de aguas dulces, el fitoplancton que impulsa la compleja maraña ecológica de la formación coralina.
La destrucción de la selva resulta fatal para el coral, al promover un aporte erosivo de sedimentos que sepultan los pólipos o elementos vivos del coral y, como consecuencia reciproca y catastrófica, la destrucción de los corales priva al ecosistema terrestre de las naturales barreras rompeolas, acelerando su deterioro por acción de las aguas marinas.
La selva como un inmensurable banco de genes
Desde el punto de vista genético o molecular, la diversidad y riqueza de la selva, se expresa en la forma de un cuantioso banco de germoplasma. Este enorme almacén de genes, no sólo se refiere a los aspectos convencionales de madera y pulpa para papel, sino que determina infinidad de posibilidades reales y potenciales de orden alimenticio, ornamental, medicinal, industrial, etc. En la selva Amazónica se conocen más de 120 especies con posibilidades como oleaginosas. En la última década se han aislado de plantas amazónicas más de 278 alcaloides (Schultes, 1979).
A un porcentaje no mayor del 5% de las especies selváticas, se les conoce su potencial fitoquímico, es decir un porcentaje mínimo de los útiles ha logrado detectarse a nivel empirico, la mayoría reposan en el habitat selvático esperando mejores días. Varios autores consideran que la mayor parte de los genes de animales domésticos y de plantas cultivadas provienen del trópico. Entre estas últimas figuran especies de la mayor eficiencia fotosintética como caña de azúcar, sorgo, papa, maíz, palma africana, piña. tabaco, yucca, etc.
En relación con el germoplasma de naturaleza vegetal, un aspecto a menudo ignorado, es aquel que hace referencia a la selva como una de las fuentes más importantes de materia prima para la industria mundial de plantas ornamentales, un agronegocio millonario de muchos países (Figuras 14 y 15).
Riqueza selvática, evolución de las especies y origen del hombre
Es muy probable que la vida se hubiera originado en mares de la zona tropical, hace aproximadamente 3.000 millones de años, pero no queda ninguna duda de que allí la vida terrestre se inició a partir de formas acuáticas en el período Devónico, hace unos 350 millones de años. Esta colonización del ambiente continental marcó precisamente el origen evolutivo de la selva tropical y el desarrollo posterior a partir de ella, de todo el resto de la vida terrestre (Figuras 10 y 11).
A nivel vegetal se puede trazar un esquema aproximado de los principales eventos sucesivos. Los primeros colonizadores del ambiente terrestre, debieron ser microorganismos quimioautotrópicos como ciertas bacterias, o fotosintetizantes como las algas; luego siguieron hongos, líquenes, hepáticas, musgos, licopodios, colas de caballo, helechos, cicadáceas, coníferas y finalmente, hace unos 150 millones de años, las plantas con flores que dieron origen a los árboles actuals (Figura 16).
La selva moderna, que es un paraíso filogenético y por lo tanto el laboratorio vivo más apropiado para el estudio de la evolución, reúne fósiles vivientes que representan todos los grupos de vegetales antes mencionados (Figura 17).
En relación con los animales, las formas pioneras debieron ser microbiales, tales como los protozoarios, que seguramente siguieron a las algas que les sirvieron de alimento. Por otro lado, a partir de invertebrados marinos, se debieron originar los primeros artrópodos antecesores de insectos, arácnidos yciempiés. Una joya filogenética constituida por varias especies del género Onycophora, se encuentra en la Selva Tropical, como un testimonio sobreviviente del inicio de la vida animal terrestre. Se trata de un grupo de invertebrados con características íntermedias entre anélidos y artrópodos, que no se localiza en ningún otro hábitat continental. Hace unos 200 millones de años los insectos ya se perfilaban como uno de los grupos herbívoros más notables, pero sólo a partir del inicio de las plantas con flores se produce un incremento significativo en el número de especies insectiles, hasta constituir hoy en día el grupo de animales más numeroso (el 80% de las especies animales pertenece a la clase insecta) (Figura 3, 16).
Respecto a la historia evolutiva, la de los vertebrados terrestres también se encuentra ligada al desarrollo de la selva tropical. Hace unos 300 millones de años este grupo saltó de la vida acuática al hábitat continental. A partir de peces pulmonados se produjeron los anfibios. Más tarde estos dieron paso a los reptiles, conquistando un peldaño superior en la colonización del hábitat terrestre. La selva del carbonífero que existió hace 250 millones de años y en la cual dominaron helechos y colas de caballo gigantescas, sustentaron diversidad de formas de anfibios y reptiles. La intensa actividad fotosintetisante de esta época, quedó almacenada en la forma de combustibles fósiles del periodo carbonífero: petróleo y hulla (carbon mineral). La diversidad de los reptiles hizo posible el desarrollo de aves y mamíferos, los dos grupos de vertebrados más avanzados y que marcaron la conquista definitiva del ambiente terrestre, por su capacidad de autotermorregulación y por lo tanto, por su independencia respecto al hábitat acuático. Aves, mamíferos e insectos se desarrollaron paralelamente con la selva moderna, es decir, coevolucionaron o evolucionaron conjuntamente en los últimos 150 millones de años. En términos evolutivos los grupos animales característicos de la selva tropical son causa y efecto a la vez de este hábitat. Efecto porque este bioma modeló sus estructuras y funciones distintivas. Causa porque a través de la polinización, la dispersión de semillas y otras funciones ecológicas que ellos han cumplido, se produjo y aún hoy se sigue manteniendo, la extraordinaria diversidad de la vida vegetal, hasta el punto de que podría pensarse que la selva no se deteriora solamente con la tala, sino a través del aniquilamiento de las especies de animales que condicionan su equilibrio dinámico.
La capacidad para el vuelo, que ostentan privilegiadamente insectos, aves y murciélagos, fue un producto de la selección natural ejercida por el continuo desarrollo arbóreo de la selva. Asimismo este hábitat operó a la manera de un extraordinario “escenario acrobático” en el cual se determinaron evolutivamente las manos, el tronco sumergido, el cerebro y la visión y de habilidad policromática característicos de los primates. Por ello, la selva debe considerarse como la base de las premisas biológicas de la hominización, sobre las cuales obraron posteriormente el trabajo y otros factores sociales, determinantes en el salto del mono al hombre (Figura 10).
Existen muchas evidencias del origen tropical del hombre. En primer lugar lo demuestra la distribución de los fósiles de homínidos primitivos; lo mismo la presencia de fósiles vivientes “primos” del hombre como el gorila y el chimpancé y familiares más lejanos como los monos del paleo y neotrópico y los prosimios del viejo continente. Además el hombre no hiberna, tolera altas temperaturas, no puede sintetizar vitamina D en ausencia de luz solar y resiste a muchas enfermedades tropicales. En relación con otros mamíferos la selva tropical reúne un mosaico de especies primitivas y modernas, encontrándose representantes de órdenes tan primitivos como los Pholidota o pangolines (*grupo de mamíferos con el cuerpo cubierto de escamas) y marsupiales y desdentados (perezosos y oso hormiguero), con otros tan modernos como los felinos y cérvidos.
Los rasgos de similitud, con muchos equivalentes ecológicos en ambos trópicos, se explican por el hecho de que el paleo y neotrópico formaron un continente único llamado Gondwana, hasta hace unos treinta millones de años; su posterior separación explica las diferencias entre ambos tipos de selva.
La trama ecológica más compleja
Relacionada con la riqueza y diversidad, otra característica diferencial que ostenta la selva es la de poseer la trama ecológica más compleja de la ecosfera. La diversidad de formas biológicas se encuentra allí interconectadas por multitud de nexos moleculares, energéticos y alimenticios formando una maraña complejísima, la cual determina la coherencia o unidad del sistema selvático y su extraordinario equilibrio dinámico. En la selva se encuentran los ejemplos más gráficos de relaciones entre especies tales como la predación, la simbiosis parasitaria, la simbiosis mutualista, el comensalismo, la protocooperación, etc. Por ello la selva constituye el laboratorio vivo más apropiado para la investigación ecológica (Figuras 9 y 17).
Con la maraña de interacciones ecológicas, la selva muestra, como ningún otro bioma, la operación de dos mecanismos contrarios, el de la competencia y el de la colaboración, influyendo simultáneamente en el desarrollo de multitud de adaptaciones evolutivas. Así por ejemplo los vegetales han logrado numerosos avances compitiendo entre sí por luz y nutrientes, pugnando evolutivamente contra el ataque de insectos. Y al contrario han desarrollado una gran variabilidad de formas y fisiologías para atraer insectos y otros animales polinizadores y disperso- res de semillas. Esta coevolución compleja y permanente es mucho más dinámica que la que se produce en las zonas templadas y glaciales.
La diversidad biológica y la riqueza en germoplasma debe interpretarse también como una resultante de dos procesos evolutivos contrarios: la especiación (desarrollo de nuevas especies) y la extinción de especies obsoletas.
La complejidad enmascara una gran fragilidad
Gómez-Pompa et al (1972) han puesto de presente la gran fragilidad del bioma selvático, al señalar la incapacidad de regenerla bajo las prácticas ortodoxas de uso de la tierra, que incluyen la tala rasa de la cobertura arbórea. Con esta consideración han llegado a la conclusión de que la selva tropical es un recurso natural no renovable.
a selva tropical se diferencia por su estructura estratificada. Como una característica diferencial, relacionada con su exhuberancia, la selva tropical presenta una organización estratificada, en doseles o pisos de vegetación, en los cuales se ubican estratos correspondientes de vida animal y microbial. Esta estratificación le permite a la vegetación, el aprovechamiento máximo de las diferentes
La selva tropical se diferencia por su estructura estratificada. Como una característica diferencial, relacionada con su exhuberancia, la selva tropical presenta una organización estratificada, en doseles o pisos de vegetación, en los cuales se ubican estratos correspondientes de vida animal y microbial. Esta estratificación le permite a la vegetación, el aprovechamiento máximo de las diferentes ondas de luz solar que inciden de manera diferencial a través del perfil vertical de la selva. Así por ejemplo, las plantas de penumbra o sotobosque (anturios, heliconias, helechos) aprovechan las longitudes de onda larga que penetran hasta los estratos inferiores, siendo extremadamente susceptibles a la luz solar directa, rica en longitudes de onda corta. Lo contrario acontece con los bejucos y epifitas de estratos altos y con los árboles de mayor tamaño, que no resisten ambientes sombreados.
La riqueza en agua proporciona un efecto de colchón térmico, regulando la temperatura. Esto adicionado al efecto de sombra que cumplen los estratos superiores promueve un ambiente fresco, el cual le confiere a la selva las características de un verdadero invernadero de temperatura estable y moderada.
La estructura descrita en función de la regulación climática y de las economías del agua y el suelo, explica los efectos desastrosos de la tala irracional manifestados en erosión, sequías e inundaciones catastróficas. La ausencia de corrientes de aire en los estratos inferiores de la selva, impide la polinización por viento, de allí que la producción de semillas dependa básicamente de la riqueza en mariposas, abejas, coleópteros, etc., además de otros animales polinizadores como colibríes y murciélagos.
El techo o “Canopy” de la selva tropical está conformado por la porción superior comprendida entre los 10 y 50 metros de altura (Figura 12). Mundo oculto y poco conocido, ha sido objeto de estudio recientemente por equipos del Instituto Smithsoniano. Comprende el sector más rico y complejo de la selva. Allí los árboles se entrelazan a través de sus ramas. Las lianas sellan esta unión formando un piso continuo sobre el resto de la vegetación. Protegiéndola del calor excesivo y facilitando la estabilidad y el desplazamiento de los animales arbóreos. La mayor parte del alimento de la selva se produce en este sector. Estos hechos explican que los estratos arbóreos de la selva constituyan el hábitat más propicio para la vida animal. Bourliere (1973) estableció que allí se alberga el 45% de los mamíferos. Mientras en los bosques templados tan sólo un 15% de las especies que habitan estos biomas se encuentran en los árboles.
El techo de la selva se ve adornado por jardines colgantes de epifitas, orquídeas, helechos, musgos, líquenes, bromeliáceas y cactus adaptados a los extremos de sequía y humedad, característica de
este microhábitat. De allí que estas plantas encuentren ambiente y acogida en los hogares de todo el mundo, como especies ornamentals (Figuras 8, 13, 14 y 15).
Selva, cuencas hidrográficas y recursos energéticos
En el trópico el equilibrio de las cuencas o vertientes hidrográficas, consideradas como los ecosistemas de mayor importancia práctica para el hombre, depende fundamentalmente de la cobertura selvática por las razones anotadas anteriormente en relación con el papel que esta formación ejerce sobre la economía del agua y suelo.
En términos energéticos, la selva ha cumplido un papel sin precedentes en el almacenamiento de energía solar en forma de energía hidraúlica y de biomasa. A través del ciclo hidrológico la energía solar se transforma en energía hidráulica y se almacena en ríos y, mediante la fotosíntesis, otra parte de aquella energía es transformada por las plantas en materia orgánica carbonada, aprovechable como combustible en leña. La biomasa mineralizada, por procesos geológicos hace varias decenas de millones de años, almacenó energía fósil en la forma de carbón y petróleo. Como vestigios de la riqueza energética de la selva neotropical primitiva, Venezuela alberga el depósito de petróleo más grande del mundo, en la cuenca del río Orinoco y Colombia posee las más grandes reservas carboníferas de América Latina.
La capacidad hidráulica de Colombia calculada por el HIMAT en 40.080 metros cúbicos por segundo, coloca a esta nación en el cuarto puesto en el mundo respecto a sus recursos hídricos. De allí que el racionamiento energético ponga en tela de juicio la efectividad estatal para aprovechar aquel potencial. La riqueza hídrica de Colombia, combinada con la posición geográfica privilegiada y con la existencia de un destacado sistema de cordilleras, determina la diversidad climática que ha hecho de este país un verdadero paraíso medioambiental
Epílogo* La riqueza biológica de la selva y su inconmesurable banco de genes de valor incalculable, confiere inmensas posibilidades de goce estético, educativo, científico, recreativo y cultural en general. Lógicamente, el atraso económico de los paises del trópico, impide un desarrollo sostenible y armónico con este ecosistema, de allí que resulte casi utópico y romántico hablar de la belleza indescriptible de flores, aves, insectos, anfibios, lagartos, hongos, líquenes y otras joyas estéticas naturales de la selva, en regiones donde la pobreza de la gente, en medio de ingentes recursos naturales, no hace más que reflejar el carácter obsoleto del sistema social imperante (* Culmina en “Continuará” algo que no ocurrio dada la prematura partida del maestro en 1986).
Referencias bibliográficas
Bates, M. 1965. South America, flora and fauna. Time, Inc. New York.
BOURLIERE, F. (1973) The comparative ecology of rain forest mammals in Africa and Tropical America: Some introductory remarks. Tropical forest ecosystems in Africa and South America: A comparative review (eds.: Meggers, B.J., Ayensu, E.S. y Duckworth, W.D.), pp 279-292. Smithsonian Institution Press, Washington, D.C.
Gómez-Pompa, A., C. Vázquez-Yanes & S. Guevara. 1972. The Tropical Rain Forest: A Non Renewable Resource. Science 177: 762-765.
Juma, C. 1981. “Kenya: Population and Resources,” Ambio, Vol. 10. No. 4, Stockholm
Klinge, H., Rodrigues, W.A., Bruning, E. & Fittkau, E.J. 1975. Biomass and structure in a central Amazonian rain forest. In Tropical Ecological Systems (F.B. Golley & E. Medina, eds.) Springer, New York, p.115-122
Mejia, M. 1981. El piedemonte putumayense, economía básica. Bogotá. Corporación Araracuara. (documento interno).
Molinier, Michel; Guyot, Jean Loup; De Oliveira, Eurides; Guimarães, Valdemar Santos And Chaves, Adriana. 1995. Hydrologie du bassin de l’Amazone. In Grands bassins fluviaux péri-atlantiques: Congo, Niger, Amazone, edited by J. Boulègue and J. C. Olivry. Paris (France). ORSTOM: p. 335-344.
Narvaez, A. 1980. Introducción al estudio de los ecosistemas neotropicales. Universidad de Nariño, pp. 57. Documento Interno.
Patiño, H., Y Quintero, H., 1982. Trascendencia ecológica de la selva tropical con referencia especial al neotropico. Parte 1. Revista Coagro 38: 27-32
Patiño, H., Y Quintero, H., 1982. Trascendencia ecológica de la selva tropical con referencia especial al neotropico. Parte 2. Revista Coagro 38: 23-28.
PERRY. D., 1978. A Method of Access into the Crowns of Emergent and Canopy Trees. Biotropica Vol. 10, No. 2 (Jun., 1978), pp. 155-157
Perry. D., 1980. An arboreal naturalist explores the rain forest mysterious canopy. Smithsonian 2: 47-52.
Schultes, RE. 1959. The Amazonia as a source of new economic plants. Econ. Bot. 33:259- 266. With A. Hoffman. Plants of the Gods. New York: McGraw-Hill.
Shnell, H. 1970. Introduction a la phytogeographies des pays tropicaus. GAUTHIERS VILLARS. Editors; Paris. V.I: 445 pp.
Schultes, R.E. 1979. La Amazonía como fuente de nuevas plantas económicas. En: Seminario sobre los Recursos Naturales renovables y el desarrollo regional amazónico. Bogotá. IICA- IGAC. 1979. 201-212 PP.
Walter, H. 1964: Die Vegetation der Erde in ökophysiologischer Betrachtung. I. Die-tropischen und subtropischen Zonen. G. Fischer Verlag, Jena. 592 pág.
White, P. 1983. Nature’s dwindling Treasures Rain Forests. National Geographic. 163 (1): 2-49.

