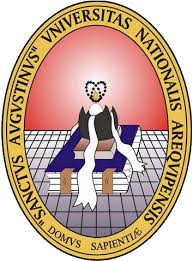

Caracterización de los microemprendimientos de los sectores urbanos marginales de Quevedo
Characterization of microenterprises in the marginal urban sectors of Quevedo
Centro Sur, vol.. 4, núm. 1, 2020
Grupo Compás
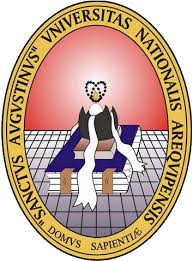

Recepción: 24 Junio 2019
Aprobación: 08 Noviembre 2019

Resumen: El microemprendimiento constituye una de las principales fuentes de empleo en la nación ecuatoriana, en esta actividad actores económicos promueven el desarrollo de las comunidades a las que pertenecen. Esta investigación tiene como objetivo describir las características de los microemprendimientos de los sectores urbanos marginales de Quevedo. Para la metodología y aplicación utilizó un muestreo aleatorio simple de 200 microemprendimientos de la zona, los resultados obtenidos revelaron que, cuando se encuentran en espacios marginales, las posibilidades de éxito resultan menores debido al ambiente hostil en el que se desarrollan; los dueños y participantes de esos negocios también tienen responsabilidad en el desempeño de los negocios, pues en muchos casos desconocen las potencialidades que pueden explotar, las herramientas de marketing que utilizan son muy escasas lo que denota que las condiciones precarias de estas comunidades son una barrera para impulsar las microempresas, pese a esto el internet ha venido a ofrecer un panorama más halagüeño pues se perciben algunos intentos por promocionar los micronegocios en los a través de redes sociales. El microemprendimiento se desenvuelve como alternativa para reducir el desempleo y la pobreza, sin embargo, no todas las organizaciones cuentan con las condiciones para tributar al desarrollo humano.
Palabras clave: Microemprendimiento, Mypes, caracterización, sectores urbano marginales.
Abstract: The Micro entrepreneurship is one of the main sources of employment in the Ecuadorian nation, in this activity economic actors promote the development of the communities to which they belong. This research aims to describe the characteristics of microenterprises in the marginal urban sectors of Quevedo. For the methodology and application used a simple random sampling of 200 microenterprises in the area, the results obtained revealed that, when they are in marginal spaces, the chances of success are lower due to the hostile environment in which they develop; the owners and participants of these businesses also have responsibility in the performance of the businesses, because in many cases they are unaware of the potentialities that can be exploited, the marketing tools they use are very scarce which indicates that the precarious conditions of these communities are a barrier to boost microenterprises, despite this, the internet has come to offer a more promising outlook as some attempts are perceived to promote micro businesses in social networks. Micro-entrepreneurship develops as an alternative to reduce unemployment and poverty, however, not all organizations have the conditions to pay tribute to human development.
Keywords: Micro entrepreneurship, Mypes, characterization, marginal urban sectors.
INTRODUCCIÓN
El mundo empresarial se incorpora como uno de los temas más interesantes para la ciencia realizada desde las Universidades, que tiene por objetivo promover los negocios en la medida que estos generan fuentes de empleo y ayudan al desarrollo local de las comunidades en las cuales se insertan las Instituciones de Educación Superior. En América Latina, y específicamente en Ecuador, dentro del mundo empresarial despiertan gran interés las microempresas (Mypes), sobre todo, porque son las responsables de la supervivencia de miles de familias que no tienen otra fuente de generar ingresos.
De acuerdo con informes de organismos internacionales como el Banco Mundial, en la actualidad, los microemprendimientos devienen actores económicos importantes para promover el desarrollo de las comunidades a las que pertenecen, en tanto genera entre un 40 a un 60 por ciento del empleo por cuenta propia. Se dice que un alto número de la población sale de la pobreza, obtiene mejor calidad de vida y garantiza su empleo, gracias a las ganancias de este tipo de negocios. Si bien aún no cuenta con los apoyos necesarios para garantizar su desempeño debido a la ausencia de políticas públicas que apoyen a los microemprendedores, estas micro organizaciones sí muestran resultados provechosos dentro del mercado, sobre todo a nivel territorial.
No obstante, existen diversas dificultades que atentan contra las oportunidades y posibilidades de promoción de las microempresas, entre ellas, baja productividad, fallas en la inversión, limitaciones en el acceso a insumos, limitaciones en el acceso a créditos bancarios, ausencia de la aplicación de las tecnologías, deficiencia en las estrategias de gestión del mercado y en la participación del comercio.
Uno de los principales talones de Aquiles de estas iniciativas ha sido la baja instrucción que tienen no solo sus trabajadores, sino también sus jefes y personal administrativos, lo cual les impide considerar las posibilidades que a corto, mediano y largo plazo pudieran tener las empresas que dirigen. Además, los microemprendimientos operan casi siempre bajo la informalidad, por tanto, sus empleados se encuentran en constante riesgo de ser multados, no gozan de los beneficios de la seguridad social y mucho menos pueden acceder a las oportunidades de financiamiento de instituciones bancarias o de otra índole.
Si bien este fenómeno de estudio cobra interés para las pesquisas que se realizan desde la perspectiva socioeconómico en el continente y específicamente en el país ecuatoriano, muy pocas investigaciones del territorio nacional se centran en las peculiaridades que presentan los micronegocios en las zonas de mayor precariedad. De ahí que el presente artículo tiene como objetivo describir las características de los microemprendimientos de los sectores urbanos marginales de Quevedo para, en última instancia, trazar algunas rutas que permitan sugerir cómo impulsar este tipo de negocio.
Fundamentos teóricos
El uso del término emprendimiento no resulta novedoso, ya desde el siglo XVII se utilizaba esa palabra para referirse a aquellos agentes que accedían a ciertos medios de producción y los combinaba con otros elementos para generar nuevos productos. Sin embargo, el término hoy cobra mayor vigencia, pues está asociado al desarrollo de las microempresas (Mypes), las cuales desde hace aproximadamente 10 años comienzan a destacarse dentro del mundo empresarial.
El emprendedor es aquel sujeto capaz de tomar riesgos y cuyo comportamiento es una de las razones por las cuales el mercado está en constante movimiento. Desde el siglo XX Schumpeter (1935), se refería al emprendedor como el sujeto con mayores posibilidades de reformar y revolucionar el patrón de producción, en tanto, por lo general, tiene la capacidad de innovar para crear nuevos productos o servicios, acceder a insumos a muy bajos precios, invertir en los lugares más apropiados, asumir los riesgos con visión de futuro.
Se trata de sujetos creativos que cobran hoy mayor relevancia por el éxito que han tenido las empresas que tienen bajo su administración; aunque cuando se hace referencia a los microemprendedores, estos no suelen tener tanto éxito puesto que la mayoría de sus negocios presentan limitadas posibilidades de productividad en el mercado. Los microemprendimientos se diferencias drásticamente con respecto a los pequeños, medianos y grandes negocios, pues, al decir de Abramovich y Vázquez (2014, p. 3), constituyen:
Actividades económicas informales de autoempleo, que en su mayor parte surgen como estrategias de los hogares de trabajadores excluidos del empleo asalariado, en las que se pone en actividad el principal recurso de sus miembros (el trabajo) para la producción de bienes y servicios, destinados en general para la venta en el mercado.
Los microemprendedores, por lo general, se desenvuelven en empresas muy pequeñas, en las cuales los jefes son quienes las han inaugurado. Las microempresas constituyen negocios iniciados por una o pocas personas; habitualmente, se trata de negocios personales o familiares, casi siempre son iniciativas de individuos que viven en la pobreza, con bajo nivel educativo y con una reducida preparación en el oficio que ofrecen. Si se caracteriza a los microemprendedores como parte del mundo empresarial, habría que decir que presentan muy escasos empleados, no sobrepasan los 10 trabajadores; inician con muy poco capital y alcanzan una baja productividad (Dini & Stumpo, 2018).
En la microempresa existe un uso limitado de tecnología, pues los productos que ofertan no lo necesitan por lo general. Operan bajo el sector informal, es decir, no se encuentran reguladas ni autorizadas para funcionar; de manera que pocas pueden acceder al microcrédito, que es como se denomina el financiamiento al cual pudieran acudir por sus características. En el caso de algunas que alcanzan la condición formal, tienen un monto máximo de imposición tributaria restringido, así como también su cuota de inversión y ganancia se encuentra bien delimitada, por tanto, se diferencian de las pequeñas, medianas y grandes organizaciones empresariales o industrias.
Los microemprendedores, según Araque (2015) , operan fundamentalmente en el sector del comercio (54%) y en los servicios (36%), quedando rezagado el ámbito de la industria manufacturera y la agricultura. De acuerdo con el estudio realizado por Borja (2015), este tipo de negocio, junto con las pequeñas empresas, genera alrededor del 40% de empleo en el Ecuador y aporta cerca del 20% de los ingresos por ventas.
Otro de los aportes que hace este tipo de organización es garantizar el empleo a no pocos ciudadanos. Se registra que, en la comunidad andina de Latinoamérica, a la que pertenece Ecuador, las Mypes garantizan el empleo al 60% de las personas económicamente activas. El estudio realizado por Arque (2015), indica que tres de cada cuatro puestos de trabajo son generados por micro y pequeñas empresas.
Los expertos indican que el futuro de la economía de los microemprendedores depende del vínculo que puedan generar con las grandes empresas. También si se establecieran colaboraciones entre el sector público y privado, en el cual se mueven las microempresas, de manera que estas gozaran de un estatus legal, que les permita a los empleados acceder a beneficios como la seguridad social, cumplir con los requerimientos tributarios elementales, y obtener los permisos de operación necesarios.
Pero en la actualidad el panorama se encuentra siendo conflictivo para los microemprendimientos, sobre todo para aquellos insertados en zonas urbanas marginales. Como zonas urbanas marginales se consideran aquellas áreas de la ciudad que presentan un alto nivel de pobreza y condiciones de vida muy por debajo del promedio poblacional. Por lo general, se trata de localidades o comunidades que no tienen acceso a agua potable, carecen de conexión a alcantarillado, no tienen electricidad, sus viviendas son construidas con material precario y muchas familias no cuentan con propiedad de esos inmuebles.
Las zonas urbanas marginales convierten en marginados a los habitantes, quienes carecen de los servicios de medicina, a los niños y jóvenes se le dificulta el acceso a la educación, la mayoría de los pobladores se sustentan de empleos precarios, y bajo la condición informal. El hambre y la desnutrición constituyen problemas comunes en esas comunidades, que apenas pueden conseguir el sustento del día. El hacinamiento, las frecuentes enfermedades, la persecución por parte de las autoridades, constituyen otra de las problemáticas de estos lugares.
A la ausencia de los derechos humanos elementales se le une la discriminación de la cual son sujetos los habitantes de las zonas urbanas marginadas, se trata casi siempre de indígenas o afrodescendientes, campesinos que abandonaron los campos por falta de trabajo, y migrantes. Aun así, personas y familias enteras intentan salir del estado de pobreza, y para ellos, los microemprendimientos se convierten en una alternativa.
Competitividad de los microemprendimientos.
Los microemprendimientos continúan en crecimiento en los países latinoamericanos como Ecuador, sin embargo, su competitividad no, y muchos fracasan antes del primer año de gestión (Ramírez, Mungaray, Aguilar, & Flores, 2017). Las causas de tal situación pueden ser numerosas, en primer lugar, su capital inicial casi siempre se deprende de los ahorros de los integrantes de las familias, por tanto, la inversión apenas alcanza para rentar o disponer del local con las condiciones necesarias, para invertir en la materia prima y los utensilios, y para cubrir los gastos por asuntos de salario, entre otros.
Muchos de los microemprendimientos presentan muy bajo nivel tecnológico, pues los dueños creen que no lo necesitan o no cuentan con el recurso para adquirirlo. La escasa inversión inicial se traduce, a su vez, en una baja calidad de la producción, situación que se agrava debido a que, por lo general, los negocios emplean mano de obra sin calificación, las normas se encuentran ausentes y las ubicaciones que tienen atraen a muy pocos consumidores.
La mayoría de los microemprendimientos se hayan fuera de la formalidad legal y tributaria; pues si bien han participado por largo tiempo en el ámbito empresarial del país, todavía no se ajustan los requerimientos tributarios a las características particulares que tienen esas empresas, por tanto, muchos emprendedores se ven en la obligación de acogerse a los regímenes existentes o a mantenerse al margen de la legalidad (Belloni, Carballo, & Amorós, 2017).
A pesar de que los microemprendedores ofrecen servicios casi todos los días de la semana, las ganancias no reflejan tales esfuerzos porque en la gestión administrativa y financiera suelen cometerse errores que impiden una estrategia eficiente de oferta del producto. Ello también se ve reflejado en los salarios. La brecha salarial que mantienen los empleados de las microempresas con respecto a las pequeñas, medianas y grandes organizaciones empresariales es elevada, en promedio, el salario de las microempresas equivale al 60% de las grandes, según las aproximaciones efectuadas por el Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad del Ecuador (MCPEC) reportados por el estudio de Borja (2015).
La gestión presupuestaria que realizan de las ganancias apenas les alcanza para generar un fondo, independiente al del salario y de la inversión en materia prima y gastos diarios, que le permita mejorar su administración, de manera que sus bienes y servicios cobren valor para los clientes y usuarios.
A pesar de estas dificultades del sector microempresarial, según explica Ramírez, Mungaray, Aguilar y Flores (2017), esos negocios significan un paliativo para la economía y sociedad en Ecuador. Presenta potencialidades para generar riqueza y empleo a pequeña escala; proporcionan movimiento a la economía, sobre todo en aquellas comunidades precarias; diluyen los problemas y tensiones sociales, y benefician la gobernabilidad; requieren menores costos de inversión; es el sector que más aprovecha insumos y materias primas nacionales; encuentra caminos favorables para la exportación de bienes no tradicionales generados en el sector, e incluso se convierte en proveedor de grandes industrias. Motivos suficientes para que las políticas públicas miren con interés a este sector.
Microemprendimientos frente a las políticas públicas
El diseño de políticas públicas dirigidas a las necesidades elementales que presentan los microemprendimientos podría ser el camino propicio para que miles de familias sigan apostando por este tipo de organización empresarial y aprovechen las oportunidades que brinda el mercado para los negocios comerciales y de servicios. Investigaciones recientes confirman que los lazos establecidos entre el sector público y privado se traduce en sociedades con mayores oportunidades de aprovechar los recursos y potencialidades locales, y de establecer un régimen de Gobierno más equitativo.
De acuerdo con Acs, Åstebro, Audretsch y Robinson (2016), las políticas públicas enfocadas en los microemprendimientos deben cubrir tres ejes estratégicos significativos: reestructuración, innovación y certificación de estándares. Es decir, las iniciativas de emprendimiento en la microescala podrían contar con la asesoría de especialistas a la hora de tomar decisiones acerca de la inversión inicial, la gestión empresarial, el diseño financiero, la capacitación a los participantes del negocio, de forma que se pueda optimizar la contribución al crecimiento y rentabilidad del negocio, pero también el aporte que se hace a determinada comunidad.
Por otro lado, el Estado y otras instituciones pueden mediar para establecer los marcos regulatorios de estas actividades, teniendo en cuenta sus características específicas. Asimismo, contribuir a la estabilización de los precios en el mercado, lo cual se convierte en oportunidad para regular el acceso a materia prima indispensable para los microemprendimientos, y con ello, estabilizar la oferta.
Bajo la norma de la legalidad estas empresas pueden acceder a programas de financiamiento que ofrecen los bancos y otras instituciones financieras, y también pueden invertir en capacitación; dos requisitos elementales para la supervivencia de esos negocios (Arellano, 2016). Centros educativos pudieran también contribuir, mediante proyectos extracurriculares, a la capacitación del personal que labora en las microempresas, con lo cual se benefician los microemprendimientos, la comunidad, y los estudiantes y docentes que aplican lo aprendido en las instituciones universitarias, fundamentalmente.
Si se tiene en cuenta que, aproximadamente, de cada 100 dólares de ingreso por venta de bienes y servicios del tejido empresarial ecuatoriano, 63 dólares son aportados por las micro y pequeñas empresas (Araque, 2015), la preparación y facilidades disponibles para el sector de la microempresa, específicamente, ayudaría a conformar programas de planificación y control que ayuden a mejorar la gestión organizacional de esos negocios y a subir las ganancias, lo cual continuará contribuyendo a la dinamización de la economía en el país andino.
El Marketing. Sus estrategias puestas al servicio de los microemprendimientos
El Marketing es definido por la American Marketing Association, como una actividad, conjunto de instituciones y procesos para crear, comunicar, entregar y cambiar las ofertas que tengan valor para los consumidores, clientes, asociados y sociedades en general. Ahora bien, el concepto asume nuevas características cuando se aplica al tema de la gestión empresarial.
Según explica Pachón (2016), el marketing aplicado en las Mypes se convierte en una estrategia para consolidar la gestión comercial, mejorar relaciones con los clientes y fortalecer de las políticas de fidelización. Es decir, en la medida en que los especialistas ayudan a identificar las necesidades de los usuarios de bienes y servicios de determinada entidad, esta puede perfeccionar los productos que ofrece y mejorar los canales de distribución que emplea, identificar precios más justos, derivar en un mejor posicionamiento del producto o establecer estrategias de venta más efectivas.
Sin embargo, poco tiempo y dinero pueden invertir los responsables de los microemprendimientos en la promoción de sus negocios. Entre las causas de ello se encuentra, en primer lugar, la falta de interés de los dueños de los negocios, el desconocimiento de las posibilidades que brinda las herramientas del marketing para dar a conocer el producto y elevar las ganancias; la baja capacitación que tienen para gestionar por ellos mismos una campaña publicitaria; y, por otra parte, las ganancias apenas les alcanza para contratar personal especializado en esa área.
En tal sentido, los especialistas en marketing que trabajan para las microempresas se basan en la determinación de estrategias de acuerdo a las características de las entidades, las necesidades principales que tienen y los objetivos a largo plazo que se plantean. El primer paso para el diseño de las estrategias de marketing es identificar los productos que presentan un mayor potencial y rentabilidad, seleccionar al público al cual se dirigirá la campaña, definir el posicionamiento de marca que se quiere conseguir en la mente de los clientes y trabajar de forma estratégica las diferentes variables que forman el marketing mix (producto, precio, distribución y comunicación).
El experto en Marketing y gestión empresarial Vielba (2017), clasifica cuatro tipos de estrategias que se pueden aplicar a las Mypes: Estrategia de cartera, estrategia de segmentación, estrategia de posicionamiento, y estrategia funcional.
La estrategia de cartera, es precisamente la que se basa en seleccionar los mejores productos, para en base a ello, priorizar la inversión de recursos dependiendo de la importancia sobre la consecución que estos tengan sobre los objetivos de marketing que se han fijado. Para ello se usa la matriz McKinsey-General Electric, con la cual se puede decidir cómo se trabaja con los productos, si es de manera individual o de forma agrupada.
El hecho de que hoy la oferta sea tan diversa constituye una problemática que cotidianamente enfrentan las microempresas incluso en escenarios muy locales (Schnarch, 2016), por ello, otras de las estrategias de marketing se concentran en segmentar al cliente o usuario probable. Esta estrategia consistirá en dividir el mercado en grupos que posean rasgos y necesidades similares, para que todo el proceso de facturación y venta del producto esté dirigido a gratificar las necesidades de esos individuos proclives a convertirse en clientes de la empresa.
Se puede dividir el mercado tomando en consideración cuatro aspectos: la geografía (países, ciudades, localidades, comunidades); la Psicográfica (personalidad, clase social, estilo de vida); la Demográfica (ingresos, educación, género, edad, profesión, nacionalidad); y la Conductual (nivel de fidelidad, búsqueda del beneficio, frecuencia de uso) (Sainz, 2016).
El posicionamiento de marca constituye otra de las estrategias de Marketing que emplean las empresas para crear un efecto en la mente de los consumidores (Sainz, 2016). Para llegar a ese fin se hace necesario estudiar a los posibles clientes, conocer sus preferencias y gustos, determinar qué lugar ocupa para ellos el producto que se expende o se promociona. El diseño de la estrategia de posicionamiento se decanta por seis aspectos: posicionar el producto por el beneficio que ofrece; ofrecer la mayor calidad posible a un precio competitivo o posicionarse por precios altos o por precios bajos; posicionar el producto por los atributos que ofrece; posicionarse en base al uso o la aplicación que se le puede dar al producto; posicionarse como líder en una categoría de productos; o comparar los atributos del producto con los de otros competidores (Pachón, 2016).
Por último, se habla de la Estrategia Funcional, que es la que toma en cuenta las estrategias de marketing mix (Vielba, 2017), conocidas como las 4Ps del marketing (producto, precio, distribución y comunicación). Cuando se dispone de esta estrategia para promover la marca de una microempresa, estas cuatro variables deben mantener una coherencia, que irá transformándose según las respuestas del cliente y del mercado (competidores).
Presupuestos metodológicos
Con el objetivo de describir las características de los microemprendimientos de los sectores urbanos marginales de Quevedo, resulta pertinente un estudio de tipo descriptivo desde la perspectiva cuantitativa.
Para lograr este objetivo del presente artículo, fue necesario aplicar el Método bibliográfico documental, pues mediante la revisión de libros, revistas científicas, informes de investigaciones, se pueden determinar cuáles son los aspectos generales que atentan contra la productividad y desempeño de los microemprendimientos, cómo es la gestión presupuestaria, el acceso a insumos y materias primas, la falta de apoyo gubernamental, así como el desconocimiento de las estrategias de marketing que existen para posicionarse dentro de un mercado específico.
En un segundo momento, se procedió a la aplicación de la Encuesta, técnica de investigación que se emplea para recabar la mayor cantidad de información, en el menor tiempo posible. Mediante el instrumento del cuestionario se recopilaron datos concernientes a los modos en que funcionan los microemprendimientos de la zona marginal de Quevedo, los tipos de negocios que predominan, los horarios que ejecutan, la inversión y ganancias que presentan, el nivel de capacitación de los jefes emprendedores y su personal de trabajo; y por último, se diseñaron preguntas para conocer el grado de uso de las estrategias de Marketing en esas entidades, así como los resultados e impactos alcanzados a partir de estas. El instrumento fue aplicado a emprendedores de la localidad de Quevedo.
Población y muestra: La Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), cumpliendo específicamente con su misión de vinculación con la sociedad, lleva a cabo un proyecto de nombre ?Estrategias de marketing para impulsar la competitividad de las MYPES los sectores urbanos marginales del cantón Quevedo,? que tiene como objetivo general impulsar la competitividad de estos pequeños negocios, mediante la implementación de estrategias de marketing. Este programa de extensión universitaria ha logrado incorporar a más de 500 microemprendedores que trabajan desde sus experiencias administrativas con estudiantes de la Universidad.
Con el objetivo de determinar las características de los micronegocios ubicados en zonas de vulnerabilidad social; se determinó como población del presente estudio los más de 500 beneficiarios que forman parte del programa universitario.
Como el total de estos emprendedores tienen las mismas posibilidades de ser seleccionados, se procedió a un Muestreo Aleatorio Simple con el fin de hallar una muestra representativa para este estudio. Finalmente, la encuesta se aplicó a 200 microempresarios.
Análisis de los resultados
Para conocer cómo pueden prosperar los microemprendimientos se requiere, en primer lugar, caracterizar este tipo de negocios, conocer las debilidades y fortalezas que presentan, para poder transformar esos espacios haciendo un mejor uso del producto y el espacio de venta o servicio. También resulta imperioso conocer si cuentan con amenazas que ponen en peligro la supervivencia de estos negocios; así como las potencialidades que tienen por explotar.
Lo propietarios de negocios y sus trabajadores muchas veces desconocen las oportunidades que tienen para poder obtener mayores ganancias de su forma de trabajo. Por todo ello, resulta oportuno ofrecer algunos de los resultados de cómo funcionan los microemprendimientos en la zona urbana marginal de Quevedo, para tener una idea más cercana del fenómeno y comprender qué se puede hacer para ayudar a estas comunidades a acceder a una mejor calidad de vida.

Según muestra los resultados de la encuesta aplicada, las características demográficas de la población de la región urbana marginal de la localidad de Quevedo reflejan que quienes más trabajan en los microemprendimientos son los hombres, los jóvenes entre los 18 y los 40 años, y con un nivel muy bajo de instrucción escolar.
El estudio se desarrolló en las comunidades de Venus del Río Quevedo, Galo Plaza; 17 de Marzo, Chang Luey, San José Norte, Isla del Río Quevedo, Nicolás Infante Días y Viva Alfaro. El ambiente en el que se desenvuelven los negocios de estos lugares se encuentra en su mayoría en condiciones precarias, pues pertenecen a la zona urbana marginal de la localidad de Quevedo, donde escasean los servicios básicos y la educación.
Las políticas públicas pocas veces benefician estos lugares ocupados por los marginados de la ciudad, como son los afrodescendientes, los indígenas, las inmigrantes nacionales e internacionales. Viviendas sin condiciones para habitarlas, calles sin asfalto y sin sistema de alcantarillado, es común visualizarlos en esas localidades. El delito y las ilegalidades son prácticas comunes para los habitantes pues no encuentran otras alternativas de supervivencia. Otros, sin embargo, optan por el trabajo digno, recurriendo a negocios que ellos mismos pueden gestionar y mantener sin otro apoyo que el de ellos mismos.

Como los microemprendimientos que se insertan en la zona urbana marginal de Quevedo no cuentan con un gran capital inicial ni gozan de un presupuesto vasto, es natural que se trate de pequeñísimos negocios, casi siempre se trata de tiendas de venta de productos de primera necesidad, o de establecimientos de venta de comida, que se colocan en las propias propiedades de los dueños o en locales que pertenecen a las familias.
Como los recursos son pocos, no hay para repartir entre muchas personas, por eso es común que en estos establecimientos trabajen una o dos personas, como muestran los datos recuperados de la Encuesta. De manera que la explotación de los individuos es mucho mayor, pues el trabajo debe repartirse entre pocos, lo cual va en detrimento de la salud y el rendimiento de esos pobladores.

Otras de las cuestiones que va en detrimento de la salud de los microemprededores, es que para poder generar el fondo de inversion y obtener las ganancias que necesitan para poder subsistir, los negocios se mantienen abiertos a toda hora y todos los días. Sin embargo, en la mayoría de los casos los ingresos diarios no rebasan los 20 dólares, lo que supone un porcentaje de ganancia de menos del 30%. Esto obliga a los negociantes a realizar una inversión diaria en el producto que expende o sirve.
Esto corrobora que los microemprendimientos no cuentan con un fondo amplio para mantener en pie a los negocios, mucho menos pueden recurrir a fuentes de financiamiento como los bancos u otras instituciones financieras, pues no se consideran empresas confiables debido a la poca capacidad de ingresos que generan. Por otro lado, existe desconocimiento de las formas de gestión que pudieran impulsar los negocios, de manera que el uso del presupuesto y el financiamiento que tienen muchas veces resulta fallido, en algunos casos se gasta más de lo que se gana.

La ilegalidad constituye un problema grave que sufren los microempredimientos de la zona urbana marginal de Quevedo, ninguno de las personas encuestadas refirieron tener permiso para funcionar, esto se suma a las razones de las pérdidas de ganancias de los negocios pues corren el peligro de ser acosados por inspectores y otras autoridades de la Ley, que conllevan al pago de multas, en el mejor de los casos; en el peor, se ven obligados a cerrar sus negocios.
Pertenecer al sector de la informalidad conlleva a otra problemática: El trabajo en estas zonas en muy aislados casos cuentan con aseguramiento del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), con ello se niega el derecho a la persona de acuerdo con los principios de solidaridad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, que defiende la Constitución del país. Hay que decir que muchas veces los dueños de negocios desconocen el procedimiento para ingresar al sistema del IESS, lo que trae como consecuencia una total desprotección en caso de enfermedad, maternidad, desempleo, accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, invalidez, desempleo; pocos tienen la opción de la jubilación, de recibir beneficios como las pensiones y rentas vitalicias o temporales.

Las problemáticas que casi siempre acarrean los microemprendimientos se deben o se agravan debido a la baja instrucción de los jefes; y aunque algunos han recibido capacitación en temas como el servicio al cliente, ventas, publicidad, merchandising, imagen corporativa, constituye una escasa población la que se encuentra habilitada para ofrecer productos o realizar un oficio determinado. La calidad de los negocios mengua; las estrategias de gestión no son las mejores, por ello continuamente los micronegocios se encuentran en riesgo de fracasar.

Aunque la gran mayoría de las personas encuestadas coinciden en que es importante la imagen que proyectan los negocios que dirigen o en los cuales participan para el impulso de esas microempresas, pocos basan sus estrategias de marketing en ese aspecto. Como conocen que el precio es el aspecto más importante para el cliente, prácticamente el poco uso que hacen de las herramientas de la mercadotecnia se basa en otorgar precios bajos a sus productos.
Ello restringe las posibilidades que tienen los microemprendimientos de explotar otras áreas del negocio que pudieran tener un mayor efecto entre los consumidores, como es la marca, la calidad del producto y del servicio, mejor atención al cliente, las estrategias de posicionamiento del negocio, la distribución que hacen o la comunicación que realizan sobre su propuesta.

El primer problema que, respecto a la estrategia de Marketing, tienen los microemprendimientos ubicados en la zona urbana marginal es que casi ninguno tienen el nombre de local definido, con lo cual ya la imagen del negocio se encuentra afectada. Por otro lado, los propios propietarios de los negocios se desenvuelven como consumidores de los medios de comunicación, las redes sociales e Internet, en lugar de utilizarlo como canales de comunicación de las propuestas que hacen de su emprendimiento.
Ello corrobora que ninguno de los encuestados ha efectuado alguna estrategia de publicidad, promoción y marketing de su negocio, con lo cual tienen menores posibilidades de incidir en clientes nuevos y alcanzar la fidelidad de los viejos, y a largo plazo, posicionar sus negocios con una amplia probabilidad de permanencia y éxito en este sector.
DISCUSIÓN
Los microemprendimientos no suelen tener una larga vida. Ciertamente, cuando se encuentran en espacios marginales, las posibilidades de éxito resultan menores debido al ambiente hostil en el que se desarrollan; pero los dueños y participantes de esos negocios también tienen responsabilidad en el desempeño de los negocios, pues en muchos casos desconocen las potencialidades que pueden explotar, incluso en esas comunidades de condiciones precarias, para impulsar las microempresas.
La investigación aquí realizada corrobora que las microempresas constituyen una alternativa para ofrecer empleo a las personas que por alguna razón no pueden y/o desean ingresar en el sector formal de trabajo, debido a su grado de escolaridad, especialización, salario; o en algunos casos, para aquellos que deciden autoemplearse para experimentar algún deseo personal en relación a un producto y oficio que quieran desarrollar. Por ello, casi siempre los que se arriesgan a abrir microemprendimientos son jóvenes con bajo nivel educacional. Contrario a lo que traslucen otras investigaciones, en el caso de la zona urbana marginal de la localidad de Quevedo, son más los hombres que las mujeres quienes participan de estos negocios.
Ahora bien, los datos ofrecidos por la encuesta refieren que se trata de emprendimientos de bajo presupuesto y rendimiento, por tanto, si bien constituye una alternativa de supervivencia, existen fallas en las estrategias de gestión que ponen en un estado vulnerable a dichos negocios. El caso aquí estudiado, como sucede en los resultados de otros estudios, muestra muy baja competitividad.
En primer lugar, la falta de organización de los ingresos impide una reinversión con ánimo de acrecentar las ventas, como consecuencia el porcentaje de ganancia, en la mayoría de los casos resulta por debajo del 30%. Esto, a su vez, deriva en que no puedan contratar a personal especializado porque tampoco se cuenta con salarios competitivos. Estas equivocaciones, como sucede en otras experiencias, se traducen en mal servicio al cliente, ventas insuficientes, precios altos, posicionamiento inadecuado y carencia de financiamiento para continuar con la microempresa (Araque, 2015; Dini & Stumpo, 2018).
La estrategia de gestión de la microempresa, como se aprecia en los negocios de la zona urbana marginal de Quevedo, suele basarse únicamente en la cantidad de insumos, el nivel de producción y los recursos con los que cuenta, pues los dueños que casi siempre coinciden con quienes ofrecen el servicio, solo disponen de los ahorros y con esta restringida gestión intentan minimizar costos. Esto se debe también a que las personas conciben limitados objetivos con las microempresas: mejorar ingresos, lograr una estabilidad económica, autoempleo, desarrollar un deseo personal; en lugar de convertir la microempresa en un proyecto exitoso de mayor magnitud (Ramírez, Mungaray, Aguilar, & Flores, 2017).
Una mejor organización de las actividades puede influir en el crecimiento del negocio, superar profesionalmente a los participantes del negocio, mejorar la calidad de vida de dueños y empleados, garantizar la seguridad financiera de las familias a las que pertenece el negocio, generar beneficios a la comunidad y aprovechar recursos.
Para incrementar la competitividad de las empresas, en primer lugar, hay que proponérselo. Pero la baja instrucción que tienen los jefes de los microemprendimientos, así como la poca capacitación de los integrantes del programa reduce las posibilidades de una mejor gestión.
Como explica Borja (2015), muchos microemprendedores desconocen incluso como iniciar un negocio, por tanto, existe una tendencia a la improvisación que poco a poco va degenerando las posibilidades de subsistir en el mercado. Los dueños suelen reconocer su falta de preparación y muestran un marcado interés por aprender temas de administración, mercadotecnia y finanzas; pero la realidad hace que no destinen presupuesto para esta actividad por varias razones, falta de ingresos suficientes, poco interés en la capacitación, desconocimiento o falta de ofertas de capacitación accesibles.
Otros de los problemas que acarrean las microempresas ubicadas en la zona marginal de Quevedo es la informalidad y la falta de apoyo de instituciones del Estados. La ausencia de políticas públicas y estrategias para el desarrollo del sector de la microempresa genera insuficientes mecanismos de apoyo para el financiamiento, capacitación, y uso de la tecnología (Dini & Stumpo, 2018). En Ecuador, el marco legal para esos negocios es obsoleto. Existen muy escasas iniciativas dentro de las políticas públicas que se dirigen a reforzar su participación en la arena empresarial, a pesar de los aportes tan importantes que realizan esas micro organizaciones empresariales como la generación de empleo, la capacidad de innovar, de contribuir a la mejor distribución del ingreso, de fomentar el emprendimiento y generar más competencia en la economía.
Al no contar con fuentes de financiamiento alternativas, muchos microemprendimientos se mantienen a base de poco capital de inversión y poca generación de ingresos con escasísimo porcentaje de ganancia. Otros, con el paso del tiempo, fracasan pues no tienen de dónde sacar fuentes financieras (Acs, Åstebro, Audretsch, & Robinson, 2016). Para los Bancos y otras instituciones financieras o del Gobierno los microemprendimientos no constituyen negocios confiables y pocas instituciones se arriesgan a invertir en ellos. Además de que los propios dueños de los micronegocios, al faltarle capacitación e instrucción, desconocen cuáles son los mecanismos que se emplean para solicitar créditos o apoyos para su presupuesto.
Ante la falta de interés gubernamental que se muestra respecto a los microemprendimientos y debido al ambiente hostil en el que pueden desarrollarse los negocios cuando se sitúan en lugares de precariedad socioeconómica. Los negocios solo cuentan con una alternativa: las estrategias de marketing, pues estas dependen, sobre todo, del juicio y las habilidades de los emprendedores.
Sin embargo el desconocimiento también trae como consecuencia que apenas se utilice esta alternativa, como sucede en el caso aquí estudiado, pues la Encuesta muestra que ninguno de los negocios ha realizado alguna estrategia de publicidad, ni siquiera tienen delimitado el nombre o la marca del negocio, no emplean los medios de comunicación ni las redes sociales con fines promocionales, y solo basan su gestión en ofertar bajos precios porque consideran que es lo que más le interesa a los consumidores.
De acuerdo con expertos del Marketing como Philip Kotler (2012), la estrategia de marketing, se divide en cinco fases: investigación de mercado y entorno competitivo; definición de mercado objetivo; establecimiento de la estrategia de marketing; gestión del marketing mix y control. Esta última etapa, proveerá de los resultados del impacto real de la estrategia de mercadotecnia en cada una de las fases estipuladas, lo cual propicia la rectificación de errores y el mejoramiento de los métodos con los cuales se incidirá en los consumidores (Sainz, 2016).
La baja economía de los microemprendedores les dificulta poder colocar sus anuncios en medios más serios como la Televisión y la Radio, pero las tecnologías de la información y las comunicaciones y el Internet han venido a ofrecer un panorama más halagüeño para los microemprendimientos, pues se perciben algunos intentos por promocionar los micronegocios en los escenarios digitales a través de redes sociales, fundamentalmente.
Ciertamente, cuando no se comunica el producto, no existes. En cambio, cuando se realiza una buena estrategia de marketing en las Mypes, partiendo de las debilidades y fortalezas que presentan esas entidades, por lo general, los microemprendimientos tienen mayores posibilidades de generar oportunidades en el mercado y elevar la venta del producto o el consumo de los servicios.
CONCLUSIONES
Los microemprendimientos insertados en la zona urbana marginal de Quevedo tienen semejantes características que las de otras comunidades ya estudiadas en Ecuador. Son generadoras de empleo y autoempleo, garantizan la subsistencia de parte de la comunidad ante la falta de otras opciones de trabajo. Sin embargo, los dueños, jefes e integrantes de estos proyectos emprendedores no cuentan con conocimientos ni capacidades que les permitan desarrollarlos, por ello, no se les puede llamar emprendedores pues su interés es solo garantizar ingresos y no convertir su proyecto en una empresa consolidada.
El ambiente marginal en el que se sitúan estos negocios también va en detrimento de las aspiraciones y avance de los microemprendimientos, que además sufren otros problemas debido a la falta de preparación de quienes los impulsan y también debido a la ausencia de apoyo gubernamental; entre esos problemas se encuentran, la falta de financiamiento, poco capital inicial, escasos ingresos y porcentaje de ganancias, mal servicio y atención al cliente. Todo ello impide a los microemprendedores diferenciarse del resto de la competencia y proyectarse hacia mayores ingresos que favorezcan una mejor calidad de vida, en lugar de solo obtener ingresos para cubrir sus necesidades primarias.
Generar prosperidad en negocios particulares solamente requiere del conocimiento profundo de las potencialidades internas y externas de los microemprendimientos, a partir del cual se puede restructurar las estrategias de gestión administrativa y de mercadotecnia, a partir de las posibilidades que ofrece el producto o servicio, el precio del producto, la ubicación de local o la comunicación que puedan implementar. El uso de las redes sociales constituye una vía económica que pueden emplear como canales de comunicación, acompañándose de estrategias más tradicionales como voz en voz, los carteles, los anuncios en otros locales.
Las actividades de diagnóstico de las debilidades y la delimitación de oportunidades y fortalezas proveen de una información útil al dueño o miembro del negocio, que le permite mejorar los resultados disminuyendo los esfuerzos. La estrategia o plan de Marketing se coloca entonces como la alternativa más viable para los microemprendimientos, pues depende solo del interés y la motivación de los dueños y participantes por superar las condiciones de su negocio y de su vida personal y comunitaria.
Referencias
Abramovich, A., & Vázquez, G. (2014). La difícil construcción de una economía social: Los emprendimientos productivos de la economía popular. II Congreso Nacional de Políticas Sociales. UNGS.
Acs, Z., Åstebro, T., Audretsch, D., & Robinson, D. T. (2016). Public policy to promote entrepreneurship: a call to arms. Small Business Economics, 47(1), 35-51.
Araque, W. (2015). Caracterización de las Pyme ecuatoriana. Revista Gestión, 248(1).
Arellano, J. R. (2016). La importancia del contexto en el diseño de política social. Revista Perspectivas de Políticas Públicas, 8(1), 13-26.
Belloni, C., Carballo, I. E., & Amorós, M. (2017). Emprendedorismo y políticas públicas: introducción a la literatura. Revista Perspectivas de Políticas Públicas, 7(13), 37-88.
Borja, L. A. (2015). Las Microempresas comerciales Categoría Tributaria en la Ciudad de Machala. Un estudio desde la mirada de los microempresarios. Universidad de Machala, Machala
Dini, M., & Stumpo, G. (2018). MIPYMES en América Latina: un frágil desempleo y nuevos desafíos para las políticas de fomento. Santiago: Cepal.
Kotler, P., & Keller, K. (2012). Dirección de marketing. México: Ed. Pearson.
Pachón, M. (2016). El marketing en las pymes. CITAS, 2(1).49-55
Ramírez, N., Mungaray, A., Aguilar, J. G., & Flores, Y. Z. (2017). Microemprendimientos como instrumento de combate a la pobreza: una evaluación social para el caso mexicano. Innovar, 27(64), 63-74.
Sainz, J. (2016). Marketing. El plan de marketing en la pyme. Madrid: Esic.
Schnarch, A. (2016). Marketing para pymes: un enfoque para Latinoamérica. Bogotá: Alfaomega.
Schumpeter, J. (1935). Análisis del cambio económico. Ensayos sobre el ciclo económico. México: Fondo de cultura económica.
Vielba, J. (2017). Estrategias de marketing en las medianas y pequeñas empresas. Universidad de Cantabria, Cantabria

