
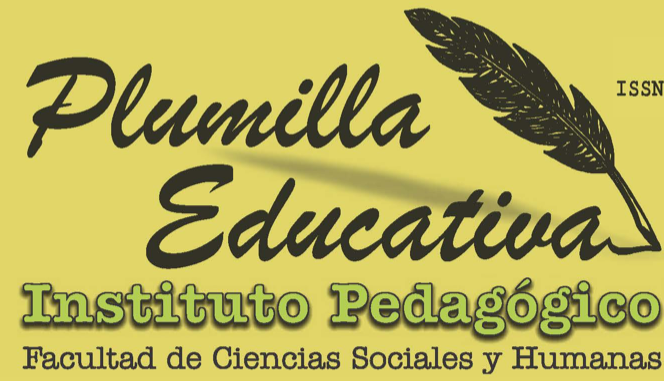
Esfuerzo y placer en el aprendizaje humano: límites y mínimos del cuidado educativo *
Effort and pleasure in human learning: limits and minimums of educational care
Plumilla Educativa, vol.. 20, núm. 2, 2017
Universidad de Manizales

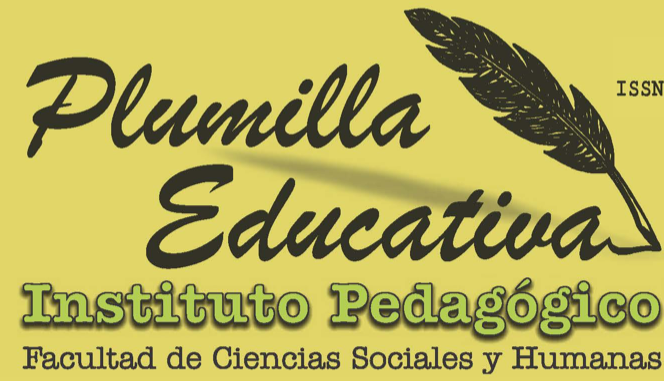
Artículos
Recepción: 17 Noviembre 2017
Aprobación: 19 Diciembre 2017

Cómo citar: Zaida, E. Z. (2017). Esfuerzo y placer en el aprendizaje humano: límites y mínimos del cuidado educativo. Revista Plumilla Educativa, 20(2), 90-107. ISSN impreso: 1657-4672; ISSN electrónico: 2619-1733.
Resumen: En el marco de la aspiración a la excelencia que constituye el objetivo principal hacia el que se dirigen las instituciones educativas, se aborda la reflexión acerca del esfuerzo y su papel en el proceso de aprendizaje humano, puesto que no cabe hablar de una decidida promoción del talento sin tomar en cuenta la acción esforzada. En el declive de la cultura del esfuerzo al que asistimos en las sociedades occidentales contemporáneas, tres cuestiones merecen ser tratadas: primero, el significado del esfuerzo como experiencia del límite humano y, en consecuencia, sus complejas relaciones con el placer; segundo, los límites razonables en su exigibilidad y, por último, su educación en contextos que arrastran los afectos en sentidos contrarios.
Palabras clave: esfuerzo, placer, excelencia educativa, cuidado, proceso de aprendizaje.
Abstract: In the context of the aim for excellence, which has become every educational institution?s brand slogan, we look into effort and the part it plays in the process of human learning, since without it there can be no question of talent development. In view of the weakening of the culture of effort that we are witnessing in our modern-day societies, three contected issues are worth examining here: firstly, the meaning of effort as an experience of human limits and, as a consequence, its complex relationships with pleasure; secondly, the reasonable limits on the demand of it and, finally, its education in contexts that move our affections in opposite directions.
Keywords: effort, pleasure, educational excellence, care, learning process.
Introducción
La excelencia se ha constituido en el objetivo principal hacia el que se dirigen las instituciones de educación, que compiten por diferenciarse en este sentido y convierten la palabra en lema de sus proyectos educativos. La aspiración a ella apunta a una superación de una concepción igualitarista de la educación, resultado de una comprensión errónea del principio de igualdad de oportunidades, según la que, como mucho, deben ofrecerse programas educativos especiales a los alumnos más rezagados, considerándose innecesario e incluso inapropiado en el caso de los alumnos superdotados o talentosos ( Wolfensberger, 2015; Tourón y Reyero, 2000). La primera década del siglo XXI ha supuesto un importante avance en el camino de convertir la excelencia en una prioridad, tanto a nivel político como institucional, si bien a distintas velocidades en los diferentes países y con un alcance diverso en términos del número de programas ofertados y de su extensión a todos los niveles educativos. El trabajo de Wolfensberger (2015) recoge muestras del esfuerzo para encontrar nuevas fórmulas que satisfagan las demandas de los alumnos con mayor rendimiento, y destaca el caso de los Países Bajos por su mejora sustancial en la oferta de honors programselevados hasta la educación de posgrado.
Esta promoción del talento en todos los niveles educativos, que pasa por atender equitativa y no igualitariamente a todos los estudiantes, se presenta como una exigencia de primer orden para la llamada sociedad del conocimiento y apunta hacia nuevos modos de una educación personalizada, pues, como señala Tourón (2012), ?el talento que no se desarrolla se pierde?. La aspiración a la excelencia de cada uno, que es diferente en cada caso, exige analizar un concepto: el esfuerzo, en tanto que no cabe hablar de una decidida promoción del talento sin tomar en cuenta la acción esforzada. Allí donde la exigencia de esfuerzo es mínima, la excelencia desaparece del horizonte de las posibilidades educativas, y por ello su papel en el proceso de aprendizaje humano merece ser objeto de un análisis detenido.
Esto adquiere mayor relevancia en el horizonte de los siguientes acontecimientos que, aunque acontecidos en España, responden a un fenómeno que resulta generalizable: hace unos meses tuvo lugar en este país la que fue la primera huelga de deberes, convocada por la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado ( Sanmartín, 2016) que provocó un debate en la comunidad educativa entre los que, a través de la polémica decisión de animar a sus hijos a no hacer las tareas escolares durante los fines de semana del pasado noviembre, denuncian las insuficiencias del sistema educativo y demandan su transformación, y otros que consideran que en este sentido ningún cambio sustancial se adviene ni debe producirse.
Más allá de la forma concreta, poco afortunada, que adoptó esa iniciativa, este fenómeno es expresivo de otro de más calado que no cabe ignorar y que tiene que ver con un descontento social hacia la configuración estructural del sistema educativo. Las consecuencias de esta decepción social pueden resumirse en tres y están conectadas de manera causal: una desconfianza hacia la tarea y la figura del profesional docente, que produce a su vez inseguridad respecto a su quehacer e insatisfacción profesional a causa de la falta de reconocimiento de su trabajo. La ensayista y pedagoga Enkvist se ha pronunciado en varias entrevistas acerca de este fenómeno complejo de desconfianza- inseguridad-insatisfacción, y apunta a lo que considera su raíz última: la problemática tiene menos que ver con la ineficacia de las metodologías tradicionales tan criticadas en la actualidad o con la necesidad de un cambio educativo sustancial, que con un declive en la cultura del esfuerzo, que afecta al contexto social y familiar y se acaba haciendo notar inevitablemente también en la escuela ( De Vega, 2016). En la medida en que las prácticas docentes carecen a menudo de legitimidad y son percibidas como abusivas e impertinentes, se produce un retroceso en el ejercicio de la autoridad de maestros y profesores, y esto conduce a un ambiente permisivo, a una relajación en las exigencias planteadas a los alumnos que es incompatible con una decidida búsqueda de la excelencia educativa. A esto se suma la falta de urgencia percibida por los jóvenes para salir adelante, dado el relativo desahogo económico del que disfrutan ( Vinuesa Angulo, 2002).
Sin embargo, la pérdida de ese ethos calvinista conduce a las jóvenes generaciones al aislamiento y a una sensación de impotencia, desorientacion e incapacidad para intervenir en las dinámicas de un mundo cada vez más complejo, que se percibe como incontrolable. Esta limitada capacidad de acción se acusa no sólo en ellas, sino también en los docentes.
Así pues, manifestaciones sociales como la huelga de deberes ponen sobre la mesa la necesidad de examinar tres cuestiones relacionadas con el esfuerzo: su significado, los límites en su exigibilidad y su educación, en la medida en que es un elemento esencial en el aprendizaje humano. Estos son asuntos de primer orden de importancia porque en ellos se aclara el sentido y las condiciones de posibilidad de la llamada sociedad del conocimiento, el trasfondo sobre el que este mismo concepto se levanta. En una sociedad cuya piedra angular es el aprendizaje a lo largo de la vida ( lifelong learning), los logros cognoscitivos humanos se comprenden como los recursos más valiosos para el desarrollo y la mejora del individuo en sociedad y, en consecuencia, todas las energías se focalizan en mejorar los procesos para su adquisición, perfeccionamiento e innovación, en los que el esfuerzo juega un papel esencial.
Dos coprincipios del aprendizaje
Aunque la noción de esfuerzo tiene un significado originariamente físico, es el sentido psíquico y, en concreto, su aplicación al campo educativo el que aquí nos interesa. Todo proceso de aprendizaje tiene dos ingredientes esenciales, que podrían considerarse como co- principios de él, en la medida en que un aprendizaje sustancial no se da al margen de ninguno de ellos: esfuerzo y disfrute, trabajo o laboriosidad y placer. Sin esfuerzo el aprendizaje es poco significativo, y la satisfacción o el placer ?que no ha de ser necesariamente sensible ni aparece siempre de manera inmediata, aunque puede ser concomitante a la misma acción esforzada? es el efecto o resonancia subjetiva de él. Los aprendizajes humanos, sean de tipo físico, cognitivo o actitudinal, van asociados al esfuerzo, pues aquellos beneficios que se obtienen de manera fortuita, por la gracia de buena suerte, son en sí mismos placenteros, pero no constituyen necesariamente aprendizajes, esto es, acciones inmanentes cuyo efecto permanezca en el sujeto, sino que sobrevienen desde fuera y en tanto que tales no tienen potencia transformadora del ser al que le advienen. Vamos a analizar la compleja relación que se da entre ellos, pues han sido frecuentes las malcomprensiones del aprendizaje, basadas en la consideración exclusiva de uno de sus dos componentes.
¿Esfuerzo sin placer? Trabajo y ocio
En primer lugar hay que notar que la acción esforzada en este contexto no se identifica naturalmente con el sufrimiento inútil, el que convierte una acción penosa en fin. La virtud de la laboriosidad que conduce habitualmente a logros cognoscitivos, relacionada directamente con el esfuerzo ( Vinuesa Angulo, 2002), no radica en la ausencia de gusto o placer, sino que el placer convierte en más virtuosa la acción y, por tanto, la plenifica, la lleva a los límites de sí misma. Ya Aristóteles notaba en su Ética a Nicómaco que es más virtuoso el que hace la justicia gozando con ello, que el que es justo a regañadientes, pues para éste tal acción no resulta aún natural, sino forzada:
La vida de estos [los virtuosos], por consiguiente, no necesita en modo alguno del placer como de una especie de añadidura, sino que tiene el placer en sí misma. Es más, ni siquiera es bueno el que no se complace en las buenas acciones, y nadie llamaría justo al que no se complace en la práctica de la justicia, ni libre al que no se goza en las acciones liberales y del mismo modo en todo lo demás. Si esto es así, las acciones de acuerdo con la virtud serán por sí mismas agradables. ( 1099a)
Según Aristóteles, por tanto, bondad y placer no se dan separados en la actividad virtuosa, sino a la vez. De hecho, ?si para alguien? fuera completamente lo mismo una cosa que otra, estaría lejos de ser un hombre. Tal persona carece de nombre porque difícilmente existe?, dice Aristóteles de nuevo en la misma obra ( 1119a).
Si esto es así y puede uno complacerse en la realización de la acción esforzada ?hasta el punto de que sólo en ese caso resulta ésta realmente virtuosa?, hay que decir que cabe realizar el esfuerzo por sí mismo, sin más recompensa. Para aclarar esta cuestión hemos de fijarnos en la relación del esfuerzo con el trabajo. La RAE define a este último, en una de sus acepciones, como ?esfuerzo humano aplicado a la producción de riqueza, en contraposición a capital?. Y a la acción de trabajar como ?intentar conseguir algo, generalmente con esfuerzo?, y ?aplicarse o dedicarse con esfuerzo a la realización de algo?.
Sin embargo, hay que notar que el esfuerzo no puede identificarse sin más con el trabajo, y para reparar en ello hay que recuperar uno de sus sentidos fundamentales desde el que se contrapone al ocio como era entendido en la antigüedad. Originalmente se refería al tiempo libre como tiempo de libertad abierto a la dedicación a actividades buscadas por sí mismas, es decir, de ocupación con bienes finales, de contemplación desinteresada frente a la acción pragmática, al trabajo manual, productivo o relacionado con los medios para cubrir las necesidades humanas ( Quintana Cabanas, 2009). Hoy se ha perdido este sentido del ocio, que se ha convertido en gran medida en negocio ( necotium) 2, y con él también ha quedado desprovisto de un elemento que lo constituye: el esfuerzo, como si aquél equivaliera a cierto tipo de pasividad o de dejarse no hacer nada. Si parece indudable que el trabajo manual requiere esfuerzo, ciertamente tampoco cabe una actividad del alma de otro tipo que no lo exija, aunque se trate de un esfuerzo de otra clase.
En efecto, se puede decir que el esfuerzo está ligado tanto a las actividades transeúntes o productivas, como a las inmanentes, que tienen el fin en sí mismas, pero en cada una de ellas adquiere un sentido diverso. En las primeras el esfuerzo sólo tiene razón de ser en tanto que sirve a un fin externo, a saber, a la consecución del producto que constituye el fin del movimiento productivo. En las segundas, en cambio, el esfuerzo es el mismo fin, frente a lo que Gervilla Castillo sostiene, quien lo considera en todas sus manifestaciones como ?sacrificio, privación, renuncia? ( 2003: 103). Pero ?hasta para jugar (si se quiere ser un buen jugador) hay que esforzarse? ( Vinuesa Angulo, 2002: 216). Desde esta perspectiva se elimina la connotación negativa que parece asociada al término y que le ha dado tan mala prensa, puesto que comprobamos que también actividades que se desarrollan en el tiempo de libertad requieren esfuerzo. Baste como ejemplo de ello la actividad deportiva, en la que el esfuerzo alcanza grandes intensidades en muchos momentos. Naturalmente éste se da siempre en cierto grado, y la prolongación e intensidad de él harán que la percepción de las tareas sea más ligera o penosa.
También Revenga Ortega (2005) afirma que hay que contemplar las diferentes naturalezas del esfuerzo, pues en el campo educativo el esfuerzo ligado a la pura práctica memorística para un aprendizaje de este tipo y que tiene el fin en sí misma, da lugar a una visión empobrecida del aprendizaje, que contrasta con la exigencia de un esfuerzo creador, crítico y analítico que, además de resultar más agradable, es el único que tiene sentido para una noción de aprendizaje que apunta a metas más importantes.
¿Placer sin esfuerzo? Acción política y educativa
Benito Martín señala que ?disfrutar y esforzarse no son antónimos? ( 2009: 493), pero se refiere en este caso al otro extremo en la consideración de estos términos: no a la postura que identifica la actividad escolar con la pura actividad trabajosa desprovista de placer, sino a los que la asocian con el completo disfrute al margen de todo esfuerzo. La autora rebate el mito popular, que considera a todas luces falso, de que con la nueva pedagogía constructivista los alumnos no tienen que esforzarse.
Aunque la bondad de la laboriosidad o del esfuerzo y el placer no pueden separarse en la consideración del aprendizaje humano virtuoso, también es un error identificarlos sin más( Gervilla Castillo, 2003). La actividad escolar que conduce al aprendizaje no es gratificación inmediata al margen de todo esfuerzo. Ésta es una imagen enmascaradora, idealista o ilusoria de la escuela y, por tanto, falsa ( Vinuesa Angulo, 2002). El profesor no es un animador de niños, ni el trabajo docente consiste fundamentalmente en agradar o divertir, sino en hacer que los alumnos aprendan, intentando en la medida de lo posible hacer este aprendizaje ameno.
Igual que ocurre en la vida política, la actividad formativa no ha de consistir en placer al público, sino en decir la verdad. La analogía de política y educación ?cuya conexión es inmediata, a pesar del desengaño actual que afecta a sus relaciones ( Revenga Ortega, 2005) ? puede ser clarificadora para ilustrar la naturaleza de la acción educativa. Frente al demagogo que seduce y agrada construyendo un espejismo por la vía del engaño a través de una ?retórica laudatoria y promisoria? que ?narcotiza a su audiencia con sobredosis de esperanza? ( Alayón Gómez, 2008), se encuentra el demócrata, cuyas operaciones retóricas tienen lugar en el marco de la verdad, aunque ésta sea amarga o polémica, y respeta la dignidad del otro porque éste accede libremente a su juego persuasivo. De forma paralela podemos encontrar en el campo educativo los que levantan la expectativa del aprendizaje sin esfuerzo en línea con un naturalismo romántico que, frente a una pedagogía autoritaria y coactiva, considera ?bueno y paradigmático aquello que viene espontáneamente dado? ( Quintana Cabanas, 2009: 218; Gervilla Castillo, 2003). No obstante, esto es más bien propio del campo del mercado, pues no hay ninguna propuesta pedagógica sensata que afirme que la superación de uno mismo y la obtención de logros valiosos se alcance sin sacrificio: ?No, nunca hemos practicado en nuestras clases el ?relájese y aprenda o duérmase y déjese sorprender por el conocimiento o la ciencia infusa?? ( Revenga Ortega, 2005: 82). En el mismo sentido se pronuncia Vinuesa Angulo: ?Hay que confesar que la ciencia académica no es infusa y los conocimientos ?por muchos que sean los desvelos y habilidades del profesorado? no llueven en las aulas como el maná? ( 2002: 213). Por ello el camino del conocimiento es esforzado, y remite ?a la renuncia (a la recompensa inmediata), al sacrificio (del tiempo libre), a la tensión (de concentración), a la persistencia, el empeño y la dedicación? ( 2002: 213). De hecho, el término ?laboriosidad? con el que está emparentado el esfuerzo, proviene del verbo ? labo?, que significa literalmente ?balancearse, bambolearse, tener una marcha vacilante? ( Vinuesa Angulo, 2002).
Entre naturalismo y autoritarismo pedagógicos se encuentra una pedagogía humanista que parte del reconocimiento de una naturaleza humana dada que hay que perfeccionar a través de la actividad racional para forjarse una dignidad moral con la ayuda que proporciona ?el ejercicio de la autoridad educativa y de una coacción estimulativa? ( Quintanta Cabanas, 2009: 225).
Ya Platón denunciaba en el Gorgias la vida política que se basa únicamente en agradar a los gobernados, y desmonta el mito de la identificación del bien con el placer y del mal con el sufrimiento: ?Los bienes, amigo mío, no son lo mismo que los placeres, ni los males que los sufrimientos [?] La cosa más vergonzosa no es ser abofeteado injustamente, sino cometer injusticia? ( 507c). Como dice también Marina ?suponer que lo bueno es hacer las cosas ?porque me apetece? es de una ingenuidad bastante necia? ( 2003: 13). De hecho, alcanzar el bien integral de la persona requiere con mucha frecuencia ir en contra de ciertas inclinaciones más particulares, pero sólo así es el ser humano auténticamente libre, escapando a la esclavitud de sus tendencias, de modo que, como dice Gervilla Castillo siguiendo a Zubiri, en sentido moral no nacemos libres, sino que nos lo hacemos: ?Quienes entienden la libertad sin lucha fácilmente se hacen esclavos de sí mismos o de los demás? ( 2003: 108).
Una de las inclinaciones básicas de la naturaleza humana, que la razon percibe como buena, es la tendencia a salir de la ignorancia, su hondo deseo de conocer o carácter curioso ( Tomás de Aquino 1989). Pero ?convertir la selva en jardín no siempre es una actividad espontánea y placentera sino, con frecuencia, un trabajo permanente, controlado por los dictámenes de la razón? ( Gervilla Castillo, 2003: 104) . El compromiso con el bien (común, en el caso del quehacer político; o del individuo en sociedad, en la actividad formativa) ?no siempre es coincidente? con el deseo [ilimitado] de comodidad o bienestar propios de la cultura del placer? ( Gervilla Castillo, 2003: 110), que lleva consigo una tendencia egoísta a despreocuparse de los demás para ocuparse sólo de uno mismo.
La actividad educadora forja el carácter del individuo para la realización progresiva de esfuerzos, en tanto que hay que concebirla no tanto como una exposición o impartición de la verdad, sino como la creación de una sólida actitud de búsquedade ella. Ésta no es siempre fácil y placentera, sino que exige momentos penosos, y el docente ha de persuadir de la conveniencia de resistirlos y no dejarse sucumbir ante las tendencias contrarias a ella. Esto implica hacer ver al educando su bien más amplio, elevándose a la generalidad de su vida, al largo plazo, y por ello la raíz del proceso de enseñanza-aprendizaje debe dirigirse a modificar las actitudes, cosa que resulta tanto más difícil cuanto más se cultiven actitudes contrarias en otras esferas de la vida. Ciertamente en las edades más jóvenes pegadas al presente inmediato no resulta fácil convencer de la necesidad de cuidar un futuro que, en tanto que tal, no existe todavía, frente a un presente objetivo palmario, pues ?los jóvenes no son buenos con las luces largas, no ven a largo plazo? ( Carreira, 2017). Pero puede facilitar aplicar dos principios: en primer lugar, presentar los esfuerzos que han de hacerse para el aprendizaje como tales, para no llevar a engaño, dado que ?nada es tan verosímil ni tan digno de confianza [?] como la verdad? (López Eire, 1995: 877). Y, en segundo lugar, hay que recuperar la noción de deber del horizonte educativo, del que ha desaparecido a causa del temor de los educadores a convertirse en dictadores, dogmáticos o abusivos ( Marina, 2003) cuando, sin embargo, como reconoce toda persona adulta, hacer cosas que no me apetecen por sentido del deber es la base sobre la que se construye la sociedad y que hace posible la convivencia con los otros.
Retórica educativa para el esfuerzo
De la necesidad de hacer esfuerzos que no son agradables inmediatamente por sí mismos se deriva precisamente el carácter persuasivo que es característico de la acción docente, que tiene que ver con su dimensión retórica. Ésta es la única ?y no la puramente lógica? que puede mover a la acción esforzada del alumno al lograr la adhesión de su voluntad a cierta verdad práctica ( Altarejos y Naval, 2011; López Eire, 1995). Las puras demostraciones, los silogismos científicos no despiertan ni mueven el ánimo porque, en tanto que proceden de una razón teórica abstracta, constituyen unos contenidos desencarnados desligados del afecto y de los intereses inmediatos de la vida. Esto resulta tanto más verdadero cuanto menor es el nivel educativo en el que se forma el educando, en que todavía no se comprende el sentido de la voluntad de búsqueda del saber desligado de los intereses pragmáticos. Sin perjuicio de que ésta sea inculcada desde las edades en que el razonamiento abstracto comienza a formarse, hay que reparar en que, como decía Aristóteles, ?a los individuos corrientes no se les puede hablar en términos científicos, ya que ni aun poseyendo la ciencia más exacta sería fácil persuadirlos haciendo uso de ella en un discurso, pues el discurso científico requiere instrucción, sino que hay que intentar persuadirlos mediante pruebas y argumentos basados en principios comunes, es decir, generalmente aceptados? (López Eire, 1995, 887). Es decir, para mover en el terreno de la práctica hay que operar desde ella; para lograr el animos impellere hacia el esfuerzo, hay que intervenir a otro nivel que no sea el puramente lógico-matemático. Esto no significa apelar a lo irracional, sino que el campo de lo racional es más amplio que el de los objetos de la demostración estricta, puesto que abarca las ciencias humanas, entre ellas la ética, en las que se dirimen los grandes asuntos en los que el hombre se juega la vida. Es especialmente importante que el docente comprenda esto para enseñar, por una parte, una visión suficientemente amplia de lo racional que no declare falso todo lo que no sea verdad absoluta, cierta o estrictamente demostrada (López Eire, 1995). Y, por otra, para evitar que, concentrándose en las solas demostraciones, pase por alto la potencia formativa de su propio ethos y sus aspectos actitudinales. Como afirma Quintana Cabanas ( 2009: 217) ?hemos de ser racionales y, mejor aún, razonables, pero no racionalistas?.
Hay otros dos sentidos en que puede declararse retórica la actividad educativa. Primero, toda acción formativa enseña a estar dispuesto a dejarse afectar por el curso de pensamiento al que se asiste y, en consecuencia, a dejarse persuadir por él. La formación para el debate, que es una variedad de la formación para el diálogo que forma parte de la competencia social, significa educar para lograr la apertura de miras necesaria que permita contemplar otros puntos de vista, elevarse a la generalidad, ensanchar el horizonte individual o salir de la perspectiva particular de uno, revisando los propios prejuicios. En realidad, como González (2012) señala siguendo a Gadamer, todo comprender e interpretar, toda actividad hermenéutica y, por tanto, toda actividad humana ?que es lingüística por naturaleza?, es retórica en su esencia, pues el que se enfrenta a un texto está pasando a la actitud de dejarse persuadir o convencer por aquello (ya se presente ahí algo estrictamente verdadero, ya sólo verosímil), y reconoce a su vez la intención persuasiva del autor, su pretensión de verdad. Este reconocimiento de la retoricidad del lenguaje, frente a una supuesta objetividad científica suya, es fundamental para evitar equívocos, y es esencial que el docente la contemple en su tarea inherentemente lingüística o, en general, simbólica, para que, desde la comprensión de la naturaleza de su acción, pueda dirigirla de forma deliberada.
En segundo lugar, el quehacer educativo es retórico en otro sentido porque ha de enseñar al alumno a desmontar o neutralizar las falacias, los errores, los trucos que provienen del contexto social, que no necesariamente son intencionados o voluntarios, pero que abundan. Abundan las promesas de éxito social sin esfuerzo que es, sin embargo, en términos reales, tremendamente escaso. Estos frecuentes malentendidos reclaman la necesidad de un análisis crítico del discurso, dirigido a comprender los textos y las propuestas de otros como ejercicios de poder, tras cuyo reconocimiento surge la pregunta por su estructura (quién lo ejerce, por qué, para quién, cómo?). Es fundamental desarrollar la capacidad de evaluar y someter a discusión los argumentos que se presentan a primera vista como plausibles, pero que no resisten un análisis profundo, que sólo una educación retórica en sentido amplio proporciona. Sólo al detectan estas ilusiones y sus mecanismos de conducción y seducción puede uno no sucumbir a ellas, optando por un proyecto de vida que sí tiene consistencia. En este sentido es muy útil desarrollar en el estudiante las dos actitudes que caben en la actividad dialógica y que Cattani distingue: por una parte, una dialógica-cooperativa, ?afín a un espíritu de verificación?, pero también otra polémico- competitiva, en tanto que ?identificar las deficiencias y los límites de las propuestas? ( 2011: 128), como es propio de un espíritu de falsación, es también provechoso y proporciona un conocimiento negativo que es ya auténtico conocimiento y señala la dirección por la que no merece la pena conducir la vida.
Toda crítica es distinción, y descomponer estas ficciones exige una labor de este tipo. En consecuencia, al hablar de progreso conviene diferenciar entre dos órdenes: mientras que el progreso materialradica en idear estrategias para minimizar los esfuerzos o sacrificios que han de hacerse para conseguir ciertos fines, maximizando así el disfrute (lo cual constituye la esencia de la sociedad hedonista del bienestar) ( Gervilla Castillo, 2003), para el progreso moral que resulta de los aprendizajes significativos humanos la necesidad del esfuerzo es estructural y no meramente coyuntural o contingente, aun en el supuesto hipotético de un avance técnico tal que eliminara la necesidad del trabajo de la vida del hombre. Por ello su reivindicación para el aprendizaje no se hace por ?sadismo ?pedagógico?, sino por puro realismo? ( Viuesa Angulo, 2002: 214). No hay, además, ninguna metodología de enseñanza que sea la panacea y constituya la solución milagrosa al aprendizaje, que logre, por fin, eliminar el esfuerzo. Así pues, hemos de corregir la tendencia tan frecuente hoy a depositar esperanzas excesivas en novedades metodológicas, frecuentemente tecnológicas, como si ellas fueran a arreglar de una vez por todas los problemas educativos. Cada metodología posee unas virtualidades y posibilidades limitadas, y es probablemente la conjugación de varias que el buen práctico aplica imaginativamente a sus circunstancias la que logra los mejores resultados. De hecho, el aprendizaje que se alcanza con la realización de un esfuerzo mínimo, como ocurre en el caso de alumnos de alta habilidad enfrentados a tareas relativamente sencillas, no da lugar a resultados educativos eficientes ni, por tanto, excelentes, pues el nivel de reto exigido no está ajustado para lograr su maximización a través de las actividades propuestas. Esto significa que los recursos educativos no se están aprovechando de manera adecuada y constituye una deficiencia que hay que denunciar.
Por tanto, la acción docente debe convencer . animara la realización de ciertas tareas para que pueda tener lugar el descubrimiento de algo que puede convertirse en fuente de gusto, incluso aunque esos trabajos sean inicialmente poco significativos o placenteros, como ocurre, por ejemplo, en las fases iniciales del aprendizaje de los lenguajes, entre ellos los formales ( Vinuesa Angulo, 2002). Se convence, pues se dan razones objetivas de la conveniencia de ello ( logos), y se persuade pues, aun cuando la conexión entre el fin y el camino que se presenta para llegar a él sea sólo verosímil, el docente ha de esforzarse por hacerlo aparecer como plausible. Esto es, a pesar de que no hay certeza de la existencia de un nexo efectivo entre medios y fines, premisas y consecuencias porque, en el mundo de la libertad del espíritu humano en el que opera la tarea educadora, su unión no es estrictamente necesaria, ha de mostrarse que es razonable seguir el camino señalado por el educador por su major conveniencia en comparación con otros. Sólo así se logra, frente a la imposición, la adhesión y aceptación libre del oyente, que en este caso es el educando.
¿Cómo, en concreto, se puede persuadir para el esfuerzo que resulta, en ciertas intensidades y tiempos, penoso, pero que es componente esencial del aprendizaje eficiente, es decir, del que maximiza el aprovechamiento de los recursos tanto aptitudinales y motivacionales del sujeto, como contextuales o relacionados con las oportunidades del entorno? Marina (2003) considera que hay tres grandes herramientas educativas para fomentar el esfuerzo: los premios, castigos y el cambio de creencias de los educadores acerca de los niveles razonables de lo soportable y lo insoportable. Si bien los castigos no solucionan la pasividad o la falta de interés, sino que la refuerzan, y los premios no sirven si se compra el esfuerzo, hay un tipo de premio que, aunque motiva extrínsecamente al esfuerzo, resulta muy eficaz: el elogio o el reconocimiento del trabajo realizado y de la capacidad, porque ?todos queremos sentirnos eficaces, ser conscientes de nuestra pericia? ( Marina, 2003: 12).
Aristóteles también da ciertas pautas que puede aprovechar el profesor. La educación para el esfuerzo es una modalidad de la educación de los afectos. Para que ésta logre su fin ha de partir de un estudio antropológico de la naturaleza de cada uno de ellos y del propio modo de ser del ser al que le afectan. Aristóteles lleva a cabo esto en su Retórica, donde estudia los rasgos carácterísticos de varias emociones y ofrece pistas acerca de cómo suscitarlas en el oyente. En este caso, se trata de provocar en el estudiante, si bien no directamente el amor hacia el esfuerzo, sí el amor a la verdad, el deseo de su búsquedaque, si es suficientemente fuerte, provoca una percepción del esfuerzo al que va asociado la verdad, como un bien: un bien medial y, por tanto, como algo que puede ser querido, a pesar de que el empeño en él no sea siempre concomitante a un sentimiento placentero. Se puede despertar esa voluntad mediante uno de los medios de persuasión que Aristóteles propone, y es el ethos o el carácter del docente ( Uribe Botero, 2012; Fonseca y Prieto de Alizo, 2010). Para que éste sea persuasivamente efectivo y se logren resultados formativos, hay que reparar en algunas características que ha de tener el orador que facilitan la adhesión del público, y que pueden servir de pautas que el educador se aplique. Lo más importante es que el maestro sea amigo, y esto significa que ha de poder ser amado (el compañerismo es la variedad o forma de amor que está presente en este caso, frente a la familiaridad o el parentesco). En este sentido es conveniente tener en cuenta la descripción que Aristóteles aporta de los ragos que tienen los que son dignos de amar para determinar si el docente los reúne. En concreto destacan ocho características que ha de poseer para resultar persuasivo:
Ha de alegrarse con los bienes de uno y entristecerse con sus penas, ?no por ninguna otra razón sino por uno mismo? (1381a 5-10). Es decir, debe preocuparse por la persona individual en su situación concreta considerando su bien integral y no sólo alguno parcial, como es el rendimiento académico.
Debe ser, además, justo y moderado (1381a 25). La justicia es una característica imprescindible del buen profesor. Esto implica lo siguiente:
Es comedido en las reprensiones, de modo que no siempre está echando en cara a uno sus equivocaciones, ?pues todos estos son reñidores y los que riñen ponen con ello de manifiesto que quieren lo contrario que uno?. Frente a esto, también ?elogian las cosas buenas que uno tiene? (1381a 30-35).
Así, aunque el profesor haga notar las faltas, no critica ni causa miedo ?porque nadie ama a aquel que teme? (1381b 30). De este modo proporcionan un ambiente de confianza, de forma que ante ellos ?se está en tal disposición que no se siente vergüenza por las cosas que son vergonzosas según la opinión ?con tal que no implique desdén??, pero sí ?por las cosas que son vergonzosas de verdad? (1381b 20-25).
Tampoco son ?rencorosos ni vengativos de las ofensas, sino que están bien dispuestos a la reconciliación? (1381b 5).
Pero quizá lo más importante es que ?están en una disposición de interés? hacia los otros, ?manifestándonos su admiración, considerándonos virtuosos, disfrutando de nuestra compañía? (1381b 10-15). Si su forma de comportarse manifiesta el disfrutar de la compañía de los estudiantes, el cuidado y la solicitud hacia ellos, aquello que dicen se vuelve mucho más verosímil y el alumno está dispuesto a darlo por cierto.
Pero para lo anterior es necesario que sus actitudes se muestren auténticas, de modo que ?no andan fingiendo con nosotros?, sino que ?incluso nos hablan de sus propios defectos?, pues ?ante los amigos no se siente vergüenza por las cosas que son vergonzosas según la opinión?, como vimos antes. La coherencia entre el discurso y el modo de vida demuestra esta autenticidad que inclina al asentimiento, pues nada es más verosímil que llevar a cabo lo que uno predica. ?Nada hay tan atractivo y seductor de los oyentes ni tan fácil de probar como los mejores propósitos, intenciones y propuestas del orador cuando éste los expone noblemente, sin doblez, sintiéndolos de verdad? (López Eire, 1995: 877). Así el maestro representa y ejemplifica el esfuerzo que transmite también por la palabra, y su carácter laborioso vuelve más verosímiles sus propuestas.
Por último, el aspecto físico, la vestimenta, la manifestación adecuada de la persona son medios persuasivos e indicadores del carácter, y no deben descuidarse.
La experiencia del límite humano
El significado del esfuerzo se puede comprender mejor con la ayuda de la noción de límite. En último término, el esfuerzo es, por una parte, la experiencia o la vivencia(y no meramente comprensión teórica) del límite humano, en las múltiples dimensiones en que se evidencia en la vida del hombre y con la penosidad que conlleva y, a la vez y por otra parte, la plenitud y satisfacción de superarlo. En efecto, la limitación es constitutiva de las variadas facetas de la vida humana (física, cognoscitiva, volitiva, moral, etc.), y así hablamos de límites de todos estos tipos.
Pero al tematizar el esfuerzo educativo como estamos haciendo, interesa subrayar especialmente la característica limitación que se vive en la experiencia humana del placer. A saber, no sólo ocurre que ningún bien particular susceptible de proporcionar experiencias agradables parezca colmar la aspiración humana a la plenitud, sino que también es patente que nuestros sentidos físicos se estragan. Ya Epicuro reparó en esta verdad fundamental al distinguir entre varios tipos de placeres: además de los placeres sensibles, ligados a la materia, hay placeres intelectuales, y se dio cuenta de que estos pueden ser incluso más potentes que los primeros, puesto que no se refieren sólo al presente, sino que se extienden también al futuro. Además, tras proponer una división de ellos (los naturales y necesarios, los innecesarios pero naturales, e innecesarios y no naturales), entendió que sólo en el disfrute de los primeros radica la vida feliz ( Epicuro, 1982). El sabio es quien disfruta de los placeres necesarios y naturales en su justa medida o, como Aristóteles había dicho en la Ética a Nicómaco, quien los desea moderadamente y como es debido. De aquí cabría inferir que la eliminación del esfuerzo no conduce necesariamente a una mayor experiencia de placer, sino que, por el contrario, puede limitarla, por lo que la templanza y la moderación son necesarias para huir de la falsa propaganda que afecta al esfuerzo.
En la experiencia primordial del límite y en su relativa superación se pone en juego lo más esencial de la persona, la identidad humana. Ésta se configura a través de la determinación que aporta el límite y a través de su superación, que ensancha la realidad perfeccionable del individuo. El límite es lo que determina a una realidad a ser precisamente cierta cosa y no otra y, en consecuencia, supone cierta negatividad (para ser, es necesario ser algo y, en consecuencia, no todo lo demás). El aprendizaje ?necesariamente vivencial? de la acción esforzada implica, por tanto, la confrontación con esa negatividad que afecta a la raíz de la esencia humana y es, en consecuencia, necesaria para la construcción de la propia identidad. Esta permanece siempre insondable, y es formada de manera siempre relativa a través de una historia individual en la que la memoria como sentido interno juega un papel clave. Si bien una completa autotransparencia no es humanamente posible, la experiencia del esfuerzo proporciona el camino para ahondar en el conocimiento interior, que resulta imprescindible para evitar la existencia excéntrica.
El reconocimiento de estos límites que operan de manera negativa se transforma en una experiencia positiva y sumamente satisfactoria en la medida en que resultan no sólo asumidos, sino reformulados y superados, aunque sea siempre de forma relativa. En efecto, la acción esforzada puede convertirse en la más satisfactoria, pues en ella se pone en juego, como hemos visto, lo más esencial de cada uno, con lo que tiene lugar una identificación. En la medida en que es en el contacto con los márgenes de la acción humana donde ello se manifiesta, se puede explicar el hecho de que, ante la crítica externa, lo que más nos ofende no tiene tanto que ver con las realidades fácticas o dadas con las que nos encontramos, sino precisamente con aquello que es resultado o producto de la intervención de nuestras capacidades más propias, y que es, por tanto, consecuencia de nuestro esfuerzo. Esto es lo que más valoramos en la medida en que constituye la identidad más propia que el propio sujeto se ha forjado.
Como recoge Vinuesa Angulo ( 2002:212) , la auténtica virtud o excelencia consiste en la superación de cada uno de sí mismo, y piensa que esta concepción corresponde a la visión platónica de la virtud, frente a otras, como la sofista, que la hacen consistir en la superación de los demás. Esto pone de manifiesto que la acción esforzada no es necesariamente competitiva en el sentido de arrolladora, egoísta o insolidaria, frente a lo que algunos han querido ver en la promoción de una cultura del esfuerzo. La competitividad es más bien propia de otros campos del interés humano, del mercado, pero, por la posibilidad de convertir el mundo específicamente humano también en mercado (no olvidemos que hablamos de ?mercado laboral? o ?mercado de trabajo?) se produce su desplazamiento a los contextos educativos, y entonces el saber pasa a entenderse de forma utilitaria en ellos, como instrumento para la consecución de fines prácticos.
Los límites en la exigibilidad del esfuerzo
Así llegamos a hablar acerca de la correcta medida, la adecuada proporción o la pertinencia de la exigibilidad del esfuerzo y, en consecuencia, en último término de la legitimidad de la acción docente, que lo demanda al alumno para alcanzar los objetivos educativos oportunos.
Hay que notar que los límites ontológicos del individuo son diversos en cada caso. Por ello la tarea del profesor ha de enfocarse en detectarlos en la individualidad de la persona, pues en cada una actúan de manera diferente como barreras que han de ser ensanchadas en una medida proporcionada. Esta idea, que desde un punto de vista deportivo resulta evidente, ha de ser trasladada al resto de ámbitos educativos, especialmente a la dimensión intelectual. La sensibilidad ante la diversidad, el conocimiento y aprecio del contexto y de las circunstancias particulares de cada uno se revelan, en consecuencia, como características fundamentales del buen docente. Esto se debe a que la educación siempre es de alguien, es una respuesta ante la llamada del otro concreto vulnerable ( Ortega, 2013) y no se dirige meramente a un modelo estándar de alumno o, si lo hace, está condenada de principio al fracaso en la misma medida en que las identidades particulares se desvíen de esa abstracción inexistente ( Reyero y Tourón, 2000). Es el rostro del otro el que se impone y me impone los límites que puedo demandarle.
Marina recoge evidencias de experiencias con niños americanos y de origen asiático, de que ?cada cultura, incluso cada familia, tiene unas creencias precisas acerca del nivel de molestias soportables? ( 2003: 13). Por eso apela a la inteligencia de las familias para que la presión de las obligaciones sea sensata y no disminuya a causa de un temor infundado a que los niños estén estresados. Como reclama también Quintana Cabanas, ?no tengamos miedo de exigir a los alumnos todo el trabajo intelectual que pueden y deben hacer: dice Erasmo (1956: 451) que el entendimiento, si no se ejercita, se llena de moho, al igual que el hierro no ejercitado es corroído por el orín? ( 2009: 226).
Por otro lado, es importante reparar en que el valor del esfuerzo no puede, estrictamente hablando, imponerse por ley, sino sólo presentarse y aconsejarse, es decir, puede proponerse como principio o como bien para el aprendizaje ( Vinuesa Angulo, 2002; Revenga Ortega, 2005). Pero sí está en manos del profesor plantear tareas para cuya realización es requisito fácticamente imprescindible. Por desgracia hay alumnos en todos los niveles educativos que, gracias a su alta capacidad y talento, consiguen los resultados demandados sin realizar apenas esfuerzo, cuando estos deberían presentarse siempre como retos en un sistema educativo eficaz.
El hecho de que el esfuerzo no sea legalmente exigible subraya la urgencia de su respaldo sociocultural, empezando por su fomento en la familia. A este respecto cabe notar el gran calado que las normas sociales tienen en nosotros, en la medida en que, a diferencia de algunas normas legales, se encuentran operativas de manera inconsciente, esto es, las seguimos sin apenas percatarnos de que lo hacemos, por tenerlas completamente interiorizadas ?a eso denominamos precisamente ?socialización??. Y son importantes porque seguirlas o no lleva a la aceptación o marginación sociales. Si esto es relevante para cualquier persona, no cabe duda de lo decisivo que resulta para el joven en período de maduración. Por eso el esfuerzo ?ha de estar presente en el medio social y, como patrimonio de éste y desde él, ha de contaminar al conjunto de las individualidades? ( Revenga Ortega, 2005: 84). También Vinuesa Angulo sostiene que ?para que la laboriosidad se asiente, en cuanto valor sugerido insistentemente por el sistema educativo, sería muy conveniente la complicidad (o, al menos, la no contradicción) de la familia y la colaboración de otros agentes de socialización? ( 2002: 214).
Mientras los modelos o los referentes sociales sean contrarios al esfuerzo ? abogando en su lugar por la ?cultura del pelotazo? ( Gervilla Castillo, 2003: 100)? o, como es más frecuente, oculten, encubran o minimicen el proceso esforzado que es habitualmente el camino para cualquier logro, resultará más difícil fomentarlo desde la sola institución educativa. ?La función resocializadora de la escuela? carece de sentido cuando la sociedad vive de espaldas o contra esos mismos valores? ( Revenga Ortega, 2005: 84). Lo mismo cabe decir mientras la familia haga dejación de su función reguladora de la acción del educando. En este sentido Tourón y Reyero sostienen que en los tiempos que corren reina un ambiente antiintelectualista, en tanto que ?en general se aplauden ciertas áreas de talento, como el deporte, la música o el arte, mientras que los talentos intelectuales se ven como una amenaza para la autoestima de otros? (2000: 15; Reyero y Tourón 2000, 31). Pero tenemos que operar un cambio moral para favorecer su valoración social positiva y, con ella, su manifestación.
Los medios de comunicación tienen una responsabilidad crucial en la transmisión de la importancia de determinadas actitudes clave del proceso educativo. Centrar el foco de atención solamente en los resultados de las acciones, o bien hacerlo precisamente en el proceso conducente a ellos, fomenta ciertas asunciones y creencias. Estas fuentes de aprendizaje informales tienen incluso más repercusión educativa que las acciones formalmente dirigidas a ello, precisamente por la cercanía de aquéllas respecto al mundo de la vida. Por eso no cabe ignorar el contexto informal en la consideración de la labor y de los frutos educativos.
La colaboración de la familia en la promoción del esfuerzo es igualmente imprescindible. En ella la virtualidad educativa del ejemplo alcanza una envergadura máxima, en la medida en que constituye el primer entorno en el que, a través de la regulación de las acciones del menor, se modula el carácter, se educa el querer y los afectos ?reforzando unos y desechando otros?, se enseña, en definitiva, a desear algo bueno y disfrutarlo. Platón advirtió en la República que la educación del carácter es necesaria desde la niñez para que después, en la edad adulta, tenga lugar el reconocimiento de lo bueno, al encontrar una connaturalidad, similitud o afinidad con ello. Ésta consiste en que el discente aprenda a disfrutar de las cosas que son buenas por naturaleza, de tal modo que se produzca una concordancia entre lo percibido como placentero y lo virtuoso. Aristóteles también se refiere a ello en la Ética a Nicómaco: ?Para los inclinados a las cosas nobles son agradables las cosas que son por naturaleza agradables. Tales son las acciones de acuerdo con la virtud, de suerte que son agradables para ellos y por sí mismas? ( 1099a 11-16).
Esta afección de la voluntad es necesaria para un auténtico aprendizaje, esto es, para aquel que tiene repercusión práctica en la vida del hombre, pues gran parte de los aprendizajes se ordenan a influir la acción, y de poco sirven al margen de esto. Como ya ha sido ampliamente reconocido, la acción educativa no es mera acción técnica, dirigida a la determinación de los medios más eficaces para el logro de determinados fines, sino que se refiere a la elección de los fines mismos y, en esa medida, es siempre educación moral. Sólo ésta logra que el sujeto desarrolle, primero, una sensibilidad hacia la importancia de ciertos bienes; segundo, se sienta impelidoa lograr esos fines, y tercero, termine modificando su comportamiento para participar en su consecución.
Así, en línea con el humanismo clásico se reconoce la existencia de un orden natural objetivamente existente al que la naturaleza humana ha de plegarse con ayuda de la educación de su sensibilidad desde la edad temprana, frente a los que relegan el ámbito afectivo a un terreno ajeno a la racionalidad (Lewis, 2012; Quintana Cabanas, 2009). La institución escolar y la familia proponen medios, como las tareas domésticas o los deberes, que sirven de ocasión para adquirir la laboriosidad y demostrar la realización de acciones esforzadas. Éstas sirven tanto en sí mismas, para la propia educación del carácter y la promoción de la habitualidad del esfuerzo, como en calidad de medios para otra cosa, por ejemplo, para la adquisición de cierto conocimiento, su refuerzo o práctica. Y es en la acción conjunta y coordinada de diversos agentes educadores cuando se establece una sinergia de influencias que tiene un efecto claramente potenciador y multiplicador de los resultados de cada una por separado. Sin embargo, como algunos estudios han mostrado (por ejemplo, acerca de la resiliencia ( Acevedo y Mondragón, 2005)), también en circunstancias desfavorables, ante la falta de estímulos positivos procedentes de alguno de estos ámbitos pueden lograrse buenos resultados educativos, evidenciándose así la incuestionable libertad humana.
En este contexto ?de la proporcionalidad adecuada del esfuerzo para el aprendizaje del individuo?, resulta obvio que el límite mínimo es incompatible con la aspiración a la excelencia. La ley del mínimo esfuerzo?que, como Vinuesa Angulo hace notar ( 2002: 217), no deja de ser una respuesta inteligente de adaptación al medio, optimizadora o rentabilizadora de los recursos? nace de un clima sobreproteccionista y permisivo que tiene que ver más con el contexto social y familiar que con cuestiones de carácter estrictamente político como, por ejemplo, con el hecho de la promoción automática. Ciertamente ésta no anima a la realización del esfuerzo, pero no es propiamente la causa de la falta de empeño en el estudio. Entre los factores que sí la determinan está una determinada concepción del individuo nacida en la modernidad, que lo presenta como un sujeto autónomo, creador, producto de sí mismoante la ausencia de una naturaleza objetivamente existente que establezca unos referentes determinados a su identidad y, por tanto, enmarque su acción dentro de unos límites. Si la libertad humana se entiende esta manera ?ilimitada?, habrá de imponerse, educativamente hablando, la filosofía de un laissez-faire en la medida en que no se afecte la acción de los demás, de modo que toda acción que coarte la propia actividad espontánea se entenderá como abusiva e improcedente en tanto que viola la autonomía del individuo. La autoridad que así se ejerce se percibe como dogmática, tirana y opresora, pues dice que algo es de determinada forma, limitando la libertad del que quiere decir u opinar lo contrario. Si hay verdad ?se piensa?, la libertad queda inevitablemente cercenada. Desde esto se comprende que la exigencia de trabajo se presente como una pretensión excesiva e intolerable, incluso como una forma de maltrato, que incluso pasará ?factura en el terreno emocional?:
Un niño que precise dedicar el fin de semana a resolver tareas del colegio, no puede desarrollarse como tal. Es una forma sutil ?aunque seguro que inconsciente? de maltrato. El niño debe de ser niño. Luego será tarde. ( Pérez Gálvez, 2016)
Es decir, se apela a la idea de que lo propio del niño es el juego, y que a través del trabajo intentamos ?vulnerando su derecho fundamental al esparcimiento y al juego, recogido en el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño? convertirlo en un adulto precoz.
La cuestión de fondo que se plantea tiene que ver con el significado y los límites del cuidado que implica toda tarea educadora, tanto en el seno de la familia como en la escuela. El mundo del adulto ?tanto académico, como profesional y personal? tiene que ver probablemente mucho más con la laboriosidad, la capacidad de persistencia y otros rasgos subjetivos relacionados con la voluntad que con el puro desempeño intelectual. Y la manera de estar capacitado para ejercer aquellos con firmeza y estabilidad en la edad adulta pasa por convertirlos en actos habituales a través de su ejercicio repetido en la edad que constituye la preparación para la época adulta. Por esto, y sin, por supuesto, negar la virtualidad educativa del juego, no cabe eliminar con sentido el esfuerzo de la etapa eminentemente educativa, sino exigirlo de manera proporcional y adecuada a las posibilidades de cada uno en función de su edad, nivel y características personales. Como afirma Quintana Cabanas: ?Las frustraciones que esto [el ejercicio de la autoridad educativa y de una coacción estimulativa] puede producir en el niño se consideran psicológicamente inofensivas y pedagógicamente necesarias para templar al educando ante las exigencias de la vida? ( 2009: 225), pues un conocimiento de calidad, ?completo, profundo y ordenado?, ?no es fruto de una pedagogía lúdica, sino del trabajo intelectual?, en el que ?han de ser introducidos progresivamente los niños, a medida que dejan de ser tales y se van haciendo adultos? ( Quintana Cabanas, 2009: 226).
El desarrollo del talento no se logra en ningún caso mediante una estrategia de no intervención, mediante la espontaneidad, sino precisamente a través de una ayuda educativa que exige y corrige, puesto que la determinación de lo bueno en cada caso se logra a través de un procedimiento que implica cierta negatividad: en el caso humano, la recta ratio es siempre correcta ratio.
Si bien, como hemos indicado más arriba, el esfuerzo es, estrictamente hablando, más bien propuesto y aconsejado como principio de comportamiento que propiamente exigido, cuando la acción docente lo promueve ha de encontrar el equilibrio que se encuentra entre dos posturas extremas: la maximización de su importancia o su exclusiva consideración como único factor relevante en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por una parte, y su minimización, por otra. En cada uno de estos casos aparece un peligro diferente. A saber, en el primer caso, una pura y exclusiva atención al esfuerzo realizado al margen de otros elementos puede resultar en una ?eventual fuente de legitimación futura de esforzadas ineptitudes? ( Vinuesa Angulo, 2002: 212). Esto es, puede desatender u olvidarse de la importancia de considerar otros factores, como el grado de logro de los objetivos propuestos, o despreciar la importancia de la calidad de los resultados alcanzados. Pero entonces se olvida que vivimos en una cultura meritocrática y selectiva, donde las prácticas examinadoras y evaluadoras determinan itinerarios para las diversas posibilidades personales ( Revenga Ortega, 2005).
El segundo caso se refiere a la acción docente que atiende exclusivamente a la consecución de los objetivos propuestos, a los resultados obtenidos, independientemente de los medios ?esforzados o no? que se hayan puesto. Sin embargo, esta actitud no resulta educativa, puesto que no cabe aprendizaje de auténtico calado que no tenga como requisito la acción esforzada. Cuando la facilidad en la obtención de los objetivos elimina el esfuerzo, estamos ante un sistema educativo ineficaz que no proporciona el nivel de desafío adecuado al alumno y que conduce a un desperdicio intolerable de talento. Esto resulta tremendamente perjudicial para el desarrollo y la plenificación de las potencialidades de las personas que los poseen.
Factores extrínsecos a la acción esforzada
Hay que reparar en que el esfuerzo ?no se mide por el éxito, aunque contribuya a él? ( Vinuesa Angulo, 2002: 213). Es decir, no hay una correlación necesaria entre acción esforzada y acción lograda. De hecho, el esfuerzo no es en muchas ocasiones ni condición necesaria ni condición suficiente para el logro. Se da una relativa independencia del esfuerzo de los resultados. Y, por lo mismo, tampoco va siempre acompañado de reconocimiento, esto es, de la apreciación social, ajena, del trabajo realizado.
Del mismo modo, tampoco hay un nexo necesario entre el tiempo invertido en la realización de una tarea y un auténtico tiempo de esfuerzo. De hecho, uno de los argumentos empleados por los convocantes de la polémica huelga de deberes se refiere precisamente a la falta de correlación necesaria entre el tiempo empleado en casa y la mejora del rendimiento académico, junto a la idea de que ese tiempo ?que, no lo olvidemos, puede, o no, ser de esfuerzo? refuerza la disparidad económica entre los alumnos ( Sanmartín, 2016).
La laboriosidad no se mide, en efecto, tampoco en unidades de tiempo, sino en resultados educativos, es decir, adquiere sentido en función de los logros formativos que se consiguen a través de ella. Por esto, su requerimiento ha de variar necesariamente en cada uno, puesto que en los distintos individuos se obtienen resultados educativos de diversos modos. Además, hay que observar que estos últimos no van directamente asociados con los resultados académicos, es decir, con las notas. Hay que mirar más allá de ellas para descubrir las virtualidades de la educación en el esfuerzo. No olvidemos que las actitudes, relacionadas directamente con la voluntad, también deben medirse y cultivarse, pues son objeto fundamental de los procesos de enseñanza-aprendizaje, como hemos indicado más arriba: la educación es también siempre educación moral, enseñanza a querer determinados bienes.
Por esto, hacer depender el sentido del esfuerzo exclusivamente de los factores extrínsecos arriba mencionados (tiempo invertido, logro alcanzado, reconocimiento social del trabajo) puede tener malas consecuencias para el sujeto: conduce a un sentimiento de frustración que, presentado varias veces, puede llevar al abandono y la renuncia. En este contexto aparece el concepto de resiliencia, entendida como la capacidad de soportar lo negativo y salir reforzado de ello, pues la enseñanza de la tolerancia al fracaso o a la adversidad ha de ir ligada a la enseñanza del esfuerzo.
Conclusiones
En definitiva, esforzarse significa el afán por perseverar en el trabajo a pesar de que no resulte siempre placentero de forma inmediata, sino que la recompensa haya de ser postergada, y es conditio sine qua nondel aprendizaje significativo. El argumento de que las tareas escolares exigidas son inadecuadas porque anulan el interés, desmotivan o matan la creatividad es una generalización que ha de analizarse caso por caso. Pero tomada en términos tan generales puede interpretarse como un reclamo (engañoso) de gratificación instantánea en el proceso de aprendizaje o, al menos, de la eliminación de algunos trabajos que no son placenteros de manera inmediata. Sin embargo, como vimos, esfuerzo y disfrute no van necesariamente separados, pero es un error identificarlos sin más, ni coinciden en muchas ocasiones al instante, aunque ambos son estructuralmente necesarios para un aprendizaje virtuoso.
En último término, al hablar del esfuerzo en sentido educativo es la propia identidad humana la cuestión que está en juego, esto es, la pregunta por la existencia de un orden natural objetivo que deba ser reconocido y, junto con él, los límites de la acción humana, también docente. La falta de claridad acerca del asunto produce una sensación de inseguridad en el profesorado que lleva a ?levantar la mano?, a la relajación de la exigencia y a un ambiente excesivamente permisivo. Y lo mismo ocurre en el contexto familiar. Pero la buena acción educadora es aquélla que, frente al relativismo que deja incapacitado y desorientado para la acción, presenta lo verdadero como verdadero, lo probable como probable, y lo falso como tal, como Ibáñez-Martín señala recogiendo las palabras de Bergson (2005: 133). Esto es, la buena educación reconoce y vuelve patentes a los ojos de los demás la existencia de unos límites marcados por la verdad y, dentro del amplio margen en que tiene lugar la libertad humana, anima y estimula a ensanchar de manera crecientemente autónoma las propias capacidades para un pleno desarrollo de la personalidad.
La virtualidad de estas reflexiones no tiene que ver necesariamente con un cambio del contenido o del qué de las prácticas educativas que tienen lugar dentro y fuera de las aulas, sino con el desarrollo de una sensibilidad que no se logra al margen de cierta reflexión, y que permite que lo que quizá venía haciéndose hasta ahora de forma inconsciente se vuelva deliberado e intencionado, al haber comprendido sus fundamentos. Así se logra una transformación del cómo o de la modalidad de los procesos docentes, pues es en ella en la que probablemente radica la cualidad que constituye la excelencia educativa y que permite un logro más eficiente de los objetivos formativos.
Bibliografía
Acevedo, V. E. y Mondragón Ochoa, H. (2005). Resilencia y escuela. Pensamiento Psicológico, 1 (5), 21-35.
Alayón Gómez, J. (2008). Retórica, democracia, demagogia y autoritarismo. Rhêtorikê, 1, 1-20.
Altarejos, F. y Naval, C. (2011). Filosofía de la educación. Pamplona, España: EUNSA.
Aristóteles (1999). Ética a Nicómaco. Madrid, España: Centro de Estudios Constitucionales.
Aristóteles (1990). Retórica. Madrid, España: Gredos.
Benito Martín, A. (2009). La pedagogía no tiene la culpa: un análisis de los problemas de la educación en España. Revista de Educación, 348, 489-501.
Carreira, S. (29 de marzo de 2017). Charo Sádaba: «La tecnología solventa una necesidad básica de los jóvenes: la socialización». La voz de Galicia. Recuperado de: http://www.lavozdegalicia.es/noticia/redessociales/2017/03/29/tecnologia-solventa-necesidad-basica-jovenes-socializacion/0003_201703G29P12992.htm
Cattani, A. (2011). Filósofos y oradores. Filosofía en la retórica, retórica en la filosofía. Rétor, 1 (2), 119-130.
De Vega, B. (11 de noviembre de 2016). Inger Enkvist: ?Hoy las escuelas son guarderías para adolescentes?. El Mundo. Recuperado de: http://www.elmundo.es/cronica/2016/11/11/581f0cde268e3e502d8b456c.html
Epicuro (1982). Carta a Meneceo. En Verneaux, R. (ed.), Textos de los grandes filósofos. Edad Antigua (pp. 93-97). Barcelona, España: Herder.
Fonseca, R. y Prieto de Alizo, L. (2010). Las emociones en la comunicación persuasiva: desde la retórica afectiva de Aristóteles. Quórum Académico, 7 (1), 78-94.
Gervilla Castillo, E. (2003). Pedagogía del esfuerzo y cultura del placer. Revista Española de Pedagogía, 224, 97-114.
González, C. (2012). Hermenéutica y retórica en Gadamer: el círculo de la comprension y la persuasión. Revista de Estudios Sociales, 44, 126-136.
Ibáñez-Martín, J. A. (2005). La universidad y su compromiso con la educación moral. Estudios (ITAM), 75, 117-138.
Lewis, C. S. (2012). La abolición del hombre. Madrid, España: Encuentro.
Marina, J. A. (2003). Educación para el esfuerzo. Aula de Innovación Educativa, 120, 12-14.
Ortega, P. (2013). La pedagogía de la alteridad como paradigma en la educación intercultural. Revista Española de Pedagogía, 256, 401-422.
Pérez Gálvez, B. (25 de septiembre de 2016). Huelga de deberes. Diario Información. Recuperado de: http://www.diarioinformacion.com/opinion/2016/09/25/huelga-deberes/1809556.html
Platón (1986). República. Madrid, España: Gredos.
Platón (1992). Gorgias. Madrid, España: Gredos.
Quintana Cabanas, J. M. (2009). Propuesta de una Pedagogía Humanista. Revista Española de Pedagogía, 243, 209-230.
Reyero, M. y Tourón, J. (2000). En torno al concepto de superdotación: evolución de un paradigama. Revista Española de Pedagogía, 215, 7-18.
Revenga Ortega, A. (2005). A propósito del esfuerzo, memoria y conocimiento en educación. Aula de Innovación Educativa, 139, 82-88.
Sanmartín, O. (2 de noviembre de 2016). Arranca la primera huelga en España de padres contra los deberes. El Mundo. Recuperado de: http://www.elmundo.es/sociedad/2016/11/02/5818db3a22601de17b8b459c.html
Sanmartín, O. (5 de noviembre de 2016). Los profesores se rebelan contra la huelga de deberes. El Mundo. Recuperado de: http://www.elmundo.es/sociedad/2016/11/05/581d038a46163fb46d8b45f8.html
Tomás de Aquino (1989). Suma teológica. Madrid, España: BAC.
Tourón, J. y Reyero, M. (2000). La identificación de alumnos de alta capacidad: un reto pendiente para el sistema educativo. En VV.AA., Hacia el tercer milenio: cambio educativo y educación para el cambio (pp. 1-18). Madrid, España: Sociedad Española de Pedagogía,
Tourón, J. (2012). Ocho razones por las que atender la alta capacidad. Recuperado de: http://www.javiertouron.es/2012/04/8-razones-por-las-que-atender-la-alta.html)
Uribe Botero, A. (2012). El lugar de la persuasión en sociedades degradadas: sobre Albert Speer. Revista de Estudios Sociales, 44, 137-144.
Vinuesa Angulo, J. M. (2002). La cultura del esfuerzo. Revista de Educación, 329, 207-217.
Wolfensberger, M. (2015). The Netherlands: Focus on Excellence, Honors Programs All Around. En Talent Development in European Higher Education (pp. 45-75). Springer Open. doi: 10.1007/978-3-319-12919-4
Notas
Notas de autor
Información adicional
Cómo citar: Zaida, E. Z. (2017). Esfuerzo y placer en el aprendizaje humano: límites y mínimos del cuidado educativo. Revista Plumilla Educativa, 20(2), 90-107. ISSN impreso: 1657-4672; ISSN electrónico: 2619-1733.
Enlace alternativo
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/2690/3153 (pdf)

