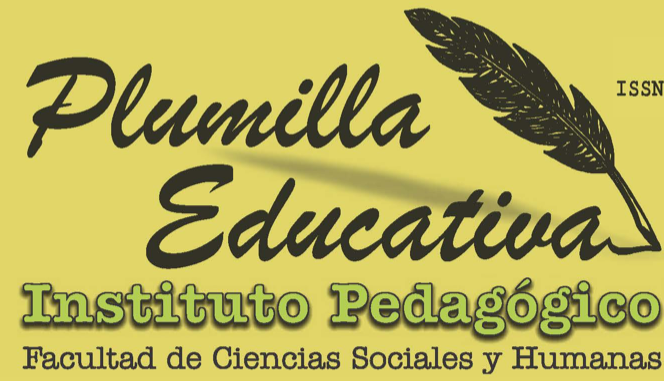Introducción
La Constitución Federal de Brasil, justo después de establecer en el artículo 225 el derecho fundamental al medio ambiente ecológicamente equilibrado, en el párrafo 1, VI, impone como un deber del poder público "promover la educación ambiental en todos los niveles de la enseñanza" (
Brasil, 1988).
Se trata de un compromiso constitucional asumido frente al déficit democrático brasileño. Responsabilidad esa que generó una ruptura con los modelos políticos vigentes hasta el momento, estableciendo desde 1988, el estado democrático de derecho, que tiene como principal motivo la transformación de la realidad planteada.
La enseñanza jurídica no está fuera de ese compromiso político. Sin embargo, esa enseñanza legal sigue todavía con riesgos del modelo positivista y en desacuerdo con la orientación constitucional, ha priorizado la ley simplemente de manera técnica, aislándola incluso de los sufrimientos y las demandas sociales. Entonces es necesario reflexionar sobre el modelo de enseñanza del derecho.
Así, como método de enfoque se utilizó la hermenéutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, cuya elección se basó en la posible interrelación de la teoría de Gadamer con lo Derecho y la Educación Ambiental, bajo el argumento de que es un diálogo hermenéutico forma adecuada de producir significado en lo Derecho, ya que a partir de la cuestión gadameriana es posible superar las autenticidades y desvelar los sentidos apropiados a la Constitución Federal, manteniendo la coherencia y la integridad jurídica.
De hecho, a pesar de nombrar el enfoque hermenéutico filosófico como un método, ha sido claro que no es un método, ya que la propuesta de Gadamer se basa en el interés "por otras experiencias reales a las que el método científico no proporciona acceso" (
Grün, 2007, p.78). Así, la propuesta es discutir y analizar el significado del texto y la norma sobre el tema para revelar no solo los conceptos erróneos interpretativos actuales, despojados de criticidad e historicidad frente a la crisis legal que enfrenta lo Derecho.
Inicialmente la propuesta fue pensar por qué una Educación Ambiental Crítica entre las otras líneas existentes. Por lo tanto, se utilizó como referencia, especialmente, Mauro Guimarães, Frederico Loureiro, Phillipe Layrargues, Isabel Carvalho y Michèle Sato.
Posteriormente, se realizó un diagnóstico de la enseñanza del derecho en Brasil, finalmente, intercalado con la perspectiva hermenéutica, presentando la Educación Ambiental Crítica como un espacio político apropiado para redefinir la enseñanza del derecho. Aquí el marco teórico enfatizó los trabajos de Lenio Streck, Luis Alberto Warat, José Bolzan de Morais, Nadja Hermann, Marcos Reigota, Isabel Carvalho, Enrique Leff y Marilena Chauí
En un modelo democrático, debe señalarse que el Derecho como sistema y como ciencia se destaca precisamente porque el Estado deja de ser un fin en sí mismo y se convierte en un medio para realizar los derechos establecidos constitucionalmente y cumplir con su compromiso de redimir el déficit democrático. Este argumento en sí mismo parece suficiente para justificar no solo esto, sino muchas otras reflexiones sobre las responsabilidades de la enseñanza del Derecho en acuerdo con la lealtad constitucional.
¿Por qué una Educación Ambiental Crítica?
Para responder a esta pregunta, se supone que pensar en Educación en Brasil significa pensar en Educación Ambiental. Esto se debe a un escenario de desigualdades históricas, económicas y socioambientales que impregnan la realidad brasileña y que no puede ignorarse bajo la pena de establecer rodeos teóricos, desconectados del contexto en el que se inserta la sociedad.
La Educación Ambiental como campo de la educación ha ganado impulso en Brasil desde la década de 1980, a pesar de que fue internacionalmente en 1972, con la Conferencia de Estocolmo que logró una proyección deseada. En Brasil, sin embargo, solo con el proceso de democratización de la sociedad, que culminará con la Constitución Federal de 1988, es que surge la Educación Ambiental. Inicialmente con fuerte vínculo a los movimientos conservacionistas y más tarde, con la realización de Río 92, intercala otros espacios, de educación formal y no formal. Es en la Agenda 21 - documento preparado en este evento - que está consagrado lo siguiente:
La enseñanza, incluso la enseñanza formal, la conciencia pública y la capacitación debe reconocerse como un proceso mediante el cual los seres humanos y las sociedades pueden desarrollar plenamente sus potencialidades. [...] Tanto la enseñanza formal como la informal son indispensables para cambiar la actitud de las personas para que puedan evaluar y abordar los problemas de desarrollo sostenible. La enseñanza también es fundamental para impartir conciencia ambiental y ética, valores y actitudes, técnicas y comportamientos en línea con el desarrollo sostenible y para fomentar la participación pública efectiva en la toma de decisiones. Para ser efectiva, la educación ambiental y de desarrollo debe abordar la dinámica del desarrollo físico / biológico y socioeconómico y el desarrollo humano (que puede incluir lo espiritual), debe integrarse en todas las disciplinas y emplear métodos medios formales e informales y medios efectivos de comunicación. (
Organización de las Naciones Unidas, 1992)
El documento anterior está, de hecho, en armonía con la perspectiva constitucional que, en 1988, había consagrado a la Educación Ambiental como un deber del poder público con el propósito de realizar el derecho fundamental al medio ambiente ecológicamente equilibrado establecido en el artículo 225.
A partir de entonces, la Educación Ambiental en Brasil se convirtió en un campo de conocimiento, articulándose en diferentes perspectivas desde el enfoque epistemológico adoptado, y teniendo en cuenta la transversalidad y la interdisciplinariedad inherentes a ese campo de conocimiento. A nivel político legal, se publicaron varias normas, que encarnan la implementación de políticas públicas para la Educación Ambiental, lo que la convierte en una realidad hoy.
Sin embargo, debe señalarse que aunque la Política Nacional de Educación Ambiental, bajo la Ley 9795/99, establezca entre los objetivos de la Educación Ambiental el desarrollo de un entendimiento que integra "el medio ambiente en sus múltiples y complejas relaciones, que involucran aspectos ecológicos, psicológico, jurídico, político, social, económico, científico, cultural y ético? (
Brasil, 1999), parece que el debate político sobre Educación Ambiental todavía no ha alcanzado la expresión necesaria. Esto se debe a que en muchos entornos aún parece existir la preponderancia de la idea de que la Educación Ambiental se ocupa de promover cambios individualistas, como el reciclaje o el control del uso del agua en el hogar, que se dice que no son prácticas menos relevantes, pero que tiene en sí mismo muy poco poder emancipador, precisamente por el aspecto ideológico que revelan.
Este hallazgo está de acuerdo con la organización epistemológica sobre las macrotendencias de la Educación Ambiental, desarrollada por Layrargues y Lima (
2011). En ese texto, el autor señala tres macrotendencias: conservacionista, pragmática y crítica. En pocas palabras, se puede decir que la macrotendencia conservacionista está guiada por la educación como un proceso de comportamiento, basado en principios ecológicos, en la sensibilización y en una relación de afecto con la naturaleza. En este sentido, se puede ver que la macrotendencia conservacionista adopta una preocupación centrada en el individuo y en los cambios que ese individuo puede hacer. Por lo tanto, va en la línea que hemos señalado anteriormente y, por lo tanto, se reduce su potencial transformador de la realidad. Esto es también lo que agrega Guimarães al abordar esa perspectiva, afirmando que ella se basa en un mundo cuya realidad está fragmentada y, por lo tanto, se ve de una manera simplificada e individualizada. En sus palabras:
La Educación Ambiental Conservadora tiende, reflejando los paradigmas de la sociedad moderna, a privilegiar o promover: el aspecto cognitivo del proceso pedagógico, creyendo que transmitiendo el conocimiento correcto hará que el individuo entienda el problema ambiental y que eso transformará su comportamiento y la sociedad; el racionalismo sobre la emoción; superposición de la teoría de a la práctica; el conocimiento separado de la realidad; la disciplina frente a la transversalidad; el individualismo ante la colectividad; la ubicación descontextualizada de lo global; la dimensión técnica frente a la política; entre otros (
Guimarães, 2004, p.26).
Por lo tanto, su potencial transformador reducido se basa en la creencia ingenua de que es posible revertir el escenario ambiental actual solo reduciendo el consumo y cambiando los hábitos individuales, ?colocando la responsabilidad en el individuo y eximiendo la responsabilidad de la estructura social y de la forma de producción? (
Loureiro, 2009, p. 53).
La segunda tendencia macrotendencia presentada por Layrargues y Lima (
2011), la pragmática, a su vez, está estrechamente relacionada con la primera, ya que también está orientada al desempeño de acciones específicas. Eso se debe a que esta macrotendencia está en sintonía con el sistema económico actual, sin tener en cuenta los efectos secundarios de la acción fragmentada. Según los autores:
Esa perspectiva percibe el medio ambiente desprovisto de componentes humanos, como una mera colección de recursos naturales en proceso de agotamiento, aludiendo a la lucha contra el desperdicio y la revisión del paradigma de la basura que ahora se concibe como desperdicio, es decir, que puede reinsertarse en el metabolismo industrial. Deja de lado la cuestión de la distribución desigual de los costos y beneficios de la apropiación de bienes ambientales por procesos desarrollistas, y da como resultado la promoción de reformas sectoriales en la sociedad sin cuestionar sus fundamentos, incluidos los responsables de la crisis ambiental. (
2011, p.9).
Así, uno puede entender la macrotendencia pragmática como la corriente que, incorporada por el discurso neoliberal y, a su vez, por el sistema económico relativo, se asume como hegemónica. Lo que se puede ver en el escenario hasta ahora es que las dos macrotendencias presentadas no cubren satisfactoriamente el escenario de desigualdad social, económica, ambiental y política abismal en la que se inserta el Brasil. Dado esto, es esencial contar con una Educación Ambiental que incluya en su agenda un análisis multidimensional de las condiciones sociales y los conflictos para que pueda reflejar críticamente y actuar transformando el
status quo.
Para nosotros, la única Educación Ambiental que surge como condición de posibilidad para una nueva realidad es la Crítica. Así que volvemos a la pregunta: ¿Por qué una Educación Ambiental Crítica? Porque la Educación Ambiental es crítica, emancipadora y transformadora. Crítica porque no acepta las verdades que nos imponen como absolutas y definitivas. En un mundo donde el ser humano finito está en permanente construcción y cambio, no hay verdades permanentes, pero las verdades siempre se producen de acuerdo con el contexto histórico y la tradición en que operamos. Emancipadora porque defiende y cree en la posibilidad de romper con las relaciones de dominación, esclavo y amo, dejando espacio para la libertad y autonomía política de los individuos. Transformar porque su objetivo es una nueva sociedad, no una sociedad fragmentada o con cambios puntuales, sino un nuevo estándar de civilización donde el otro no se niega.
Brasil es un país con más de doscientos millones de habitantes, y si bien tiene una alta carga fiscal en el mundo, alrededor de un tercio de todo lo que se produce se convierte en impuesto, al mismo tiempo que una gran parte de la sociedad sigue excluida del proceso social. Por eso es importante llevar al debate la Educación Ambiental como una educación política, en el sentido de cuestionar las certezas absolutas y dogmáticas y comprometerse con la plena ciudadanía. La ciudadanía se entiende aquí como un fenómeno complejo e históricamente definido, pero a los efectos de este texto se considera un ciudadano el que posee tres naturalezas de derechos: civil, político y social (
Carvalho, 2015).
Educación Ambiental Crítica entonces porque es necesario traer una perspectiva que sea ?incluir una dimensión social en el problema ambiental que confiere un posicionamiento político, frente a los dilemas que sufre la humanidad? (
Dias, 2015, p.125). Además, sigue siendo una educación política porque debe entenderse en su sentido más amplio, ?cómo vivir e interferir en un mundo colectivo? (
Carvalho, 2011, p.187), donde el sujeto de su acción no solo podrá identificar problemas, pero también, y especialmente para participar en las decisiones que afectan su existencia, ya sea en la dimensión individual o colectiva.
En otras palabras, una educación cuyos conceptos pueden ayudar en la construcción de una ciudadanía sólida, anclada en una visión crítica y transformadora, ?en el sentido del desarrollo de la acción colectiva necesaria para enfrentar los conflictos socio ambientales.? (
Layrargues, 2006, p. 87). Es decir, ?desde los riesgos de la sostenibilidad planetaria, la Educación Ambiental puede traer los diálogos intertextuales de los diferentes lenguajes (...), puede ser el eje reflexivo sobre los modelos de desarrollo, que guían la construcción de sociedades sostenibles? (
Sato, 2016).
Ante este escenario epistemológico establecido, aún queda una pregunta: ¿cuál es el espacio tiene/debería tener el Derecho en ese escenario? Para responder a esa pregunta es necesario aclarar que el modelo democrático asumido a partir de 1988, en Brasil, se basa en la teoría de los derechos fundamentales. Eso significa que el Derecho tiene el papel de luchar por la afirmación y materialización de estos derechos fundamentales. Dado que la Constitución es un pacto social donde la sociedad en su sentido más amplio se compromete a realizar y defender los derechos que aún no se han realizado y que están ahí, está claro que el papel del Derecho no es mantener el
status quo, sino al contrario, de transformar la realidad social, y en ese sentido frente al hegemónico.
Sin embargo, se observa empíricamente que existe una discrepancia entre lo que debería ser el Derecho y lo que es. Eso puede atribuirse, entre muchos otros factores, a la forma en que se lleva a cabo la enseñanza jurídica, que está arraigada en el positivismo, como se explicará más adelante.
El escenario positivista de la enseñanza del derecho en Brasil.
Se está de acuerdo con Colaço (
2011), al decir que la enseñanza del derecho en Brasil desde el período colonial estuvo marcada por ser conservadora y elitista. Los cursos de derecho aparecieron solo en 1827, en São Paulo y Olinda, los dos lugares fueron elegidos después de un amplio debate, cuando decidieron que las dos sedes tendrían como objetivo servir a diferentes partes del país; Olinda (trasladada en 1854 a Recife) serviría a la población del norte, mientras que São Paulo recurriría a la demanda del sur. En las palabras de Schwarcz (
2015), estas escuelas se transformaron rápidamente en la sede de las elites rurales dominantes.
Además de los discursos de superioridad debido a su función social, el Derecho históricamente termina estableciendo un mundo legal propio, con reglas y lenguajes que solo pueden comprender aquellos que privilegiadamente adquieren el título de licenciado en derecho. También es importante decir que este escenario, descrito irónicamente, deshumaniza el Derecho, imponiendo un discurso descontextualizado sobre las dificultades y los sufrimientos de la población.
Sin embargo, en 2004, con la publicación de las nuevas directrices curriculares para los cursos de Derecho (
Resolución CNE/CES n. 9/04), queda claro que hubo un esfuerzo por rescatar una formación que resignificaría el papel del licenciado:
Art. 3º. El curso de licenciatura en Derecho debe garantizar, en el perfil del alumno, una sólida formación general, humanística y axiológica, habilidades de análisis, dominio de los conceptos y terminología jurídica, argumentación adecuada, interpretación y valoración de los fenómenos jurídicos y sociales, combinados con una postura reflexiva y de mirada crítica que fomenta la capacidad y aptitud para el aprendizaje autónomo y dinámico, indispensable para el ejercicio de la Ciencia del Derecho, la provisión de justicia y el desarrollo de la ciudadanía (
Brasil, 2004).
Aun así, a pesar de esta reforma curricular y muchas otras que lo precedieron, el curso sigue marcado por un perfil conservador, que reproduce el discurso hegemónico y positivista, que, a excepción de un mejor juicio, se revela como una enseñanza no crítica.
La enseñanza del Derecho aún se mantiene centrada en el estudio de la ley, como si uno fuera sinónimo del otro, desde una perspectiva positivista, cualquiera sea el sesgo. Esto significa que la enseñanza del Derecho se trata en gran parte de lo que la autoridad ha afirmado de manera positiva, sin comprometer casi nada a "la formación de una conciencia jurídica y del razonamiento legal capaces de ubicar al profesional del Derecho con desempeños eficientes frente a situaciones sociales emergentes.?(
Brasil, 2004). En términos hermenéuticos se puede decir que no hay producción de nuevos significados porque no hay diálogo, solo mecanización y reproducción. Esa clara influencia de una pedagogía conservadora y tradicional se centra en el profesor como única autoridad, y donde los estudiantes que apoyan compiten solo:
[...] acumular información que se les pasa lejos de su realidad. La repetición termina significando la demostración de que has aprendido y que el objetivo de la enseñanza se ha logrado. El "buen estudiante" de Derecho se convierte en el que mejor repite lo que sus maestros, a veces jueces, fiscales, abogados, hacen día a día en la práctica forense (
Vieira, 2010, p. 76).
Incluso para aquellos que defienden que también hay un enfoque en el estudio de la jurisprudencia, un positivismo jurisprudencialista, debe reconocer que el estudio no suele aportar un enfoque crítico, sino que se desarrolla en el estudio de lo que entienden los tribunales. Quizás es por eso por lo que la práctica es de mucha mayor importancia para el estudiante de Derecho, porque es dicotómicamente el espacio donde puede reproducir la técnica estudiada en el aula. Streck (
2017) hace una fuerte crítica de ese modelo afirmando que:
La educación jurídica, que reproduce cada vez más el tipo de literatura jurídica facilitada, simplificada y resumida (etc.), produce blindaje, de modo que su alienación es tal que impide el desarrollo de cualquier sentido crítico. Aquellos que buscan un sentido crítico son despreciados y llamados elitistas. [...] Parece haber una rebelión de la mediocridad (s/p).
Es decir, existe una discrepancia entre los cursos de derecho y lo que se ha defendido epistemológicamente en el campo de la educación. Sí, porque los profesores de derecho son educadores y la educación no es un pasatiempo, sino que, por el contrario, debe asumirse como un compromiso ético y con la seriedad que es / debe ser inherente.
Por cierto, en esta mirada crítica no hay manera de no mencionar a Warat (
1988), un terco crítico del modelo de enseñanza positivista para quien habría cambios solo cuando se transformasen las creencias que organizan el orden simbólico del derecho, lo que significa pasar por una emancipación de la pedagogía del Derecho. Al atacar brillantemente al positivismo en la enseñanza del Derecho, dice el teórico:
Como hombres muertos que hablan de la vida, el conocimiento tradicional del Derecho muestra sus fantasías perfectas en la complicidad ciega de un lenguaje sin audacia y engañosamente cristalino que enmascara la presencia subterránea de una "tecnología de alienación". Utopías imaginarias de si mismas que explican con razones consumidas por la historia, nuevas formas de legitimación de las prácticas estatales ilícitas. (
1997, p. 42).
Mientras estaba vivo, Warat argumentó, sin embargo, que la enseñanza del Derecho volviera a proteger contra las patologías humanas que insisten en invadir la existencia. Para él, era necesario que el Derecho asumiera su función transformadora y crítica para contribuir a la constitución de sujetos comprometidos con dos dimensiones esenciales para la sociedad: dignidad y solidaridad. Ambas, por cierto, previstas en la Constitución Federal, respectivamente, como fundamento fundamental y objetivo de la República Brasileña:
Art. 1º La República Federativa de Brasil, formada por la unión indisoluble de Estados y Municipios y el Distrito Federal, constituye un Estado de derecho democrático y se funda en: [...] III - la dignidad de la persona humana; [...]
Art. 3º Constituyen objetivos fundamentales de la República Federativa de Brasil: I - construir una sociedad libre, justa y solidaria; [...] (
Brasil, 1988).
Además de criticar el modelo de enseñanza del Derecho, Warat (
Mondardo, 1992) propuso una pedagogía, que llamó cartográfica, y que tiene en sí misma una sorprendente dimensión ontológica. La cartografía es asociada para el autor en la construcción de un mapa subjetivo y nunca absoluto con respecto a los sujetos, sus prácticas y sus deseos, por lo tanto, cartográfico como la construcción de significado, de la orden y de la racionalidad de lo que se dice, incluso cuando no se dice.
Warat apuesta por la complicidad, defendiendo el aula como un espacio de no sujeción, pero de resignificación de los vínculos del conocimiento con la vida y el amor. En otras palabras, existe una fuerte defensa de un vínculo afectivo del proceso pedagógico, que se traduce en libertad y autonomía. Warat (
2010) argumentó que la enseñanza del Derecho debería humanizar en lugar de instruir, bajo la pena de no lo haciendo así, esa educación se convierta en lo que él llamaba de "el sentido común teórico de los juristas", que se reduce a una realidad lista, terminada y definitiva. En resumen, una pedagogía jurídica inter y transdisciplinaria, contextualizada en y con el entorno en ella que opera.
De hecho, no es distinta de la perspectiva de Freire que defenderá el diálogo como una alternativa para la transformación del mundo. Según él, en el diálogo, no hay ?un sujeto que domina por la conquista y un objeto dominado. En cambio, hay sujetos que se reúnen para la
pronunciación del mundo, para su transformación ?(
2011, p. 227).
En la misma línea, lo que se propone aquí no es solo una reflexión crítica sobre el escenario de crisis en que vive la enseñanza del Derecho, sino también y principalmente de la Educación Ambiental Crítica como condición de posibilidad para una resignificación de la enseñanza jurídica y, en este sentido, del propio Derecho. Se argumenta por su diseño epistemológico que la Educación Ambiental Crítica puede ser un espacio político apropiado para (re) pensar sobre el papel de la enseñanza del Derecho en la configuración del sistema jurídico actual.
La Educación Ambiental Crítica como un espacio para revelar una enseñanza del Derecho transformadora desde una reflexión hermenéutica.
Para presentar la Educación Ambiental Crítica como un espacio para la resignificación del modelo de enseñanza jurídica, es importante reanudar la discusión sobre los fundamentos democráticos vigentes en el país, así como proponer entender la experiencia como la fundadora de una reflexión hermenéutica. En ese sentido de comprensión, la experiencia nos permite reconocer el ser como finito e histórico. Así que, cada experiencia establece horizontes de comprensión, ya que provoca la búsqueda para comprender el mundo vivido, desde la experiencia y el diálogo a través del lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje y la experiencia se constituyen en un punto de partida para un estado democrático de derecho, considerando que ese no se reduce a un mantenimiento de las condiciones sociales de existencia, como otros modelos estatales que existían antes. Contrariamente a esto, su contenido está dirigido a la transformación de la realidad y, por lo tanto, va más allá del aspecto formal de la ley para actuar en la realización de una vida digna y ciudadana, en palabras de Streck y Bolzan de Morais (
2013) ?el Estado Democrático es más normativo en comparación con formulaciones anteriores? (
p. 76).
En ese sentido, lo que se pretende en ese modelo no es solo la limitación o la promoción de la acción estatal, sino la transformación de las relaciones sociales para hacer realidad los derechos fundamentales, asegurando así una vida digna para todos. Luego, la ley asume otra función, ya no como un instrumento de acción concreta por parte del estado para castigar o promover, sino como un instrumento para la realización de la igualdad y, por lo tanto, de transformación hermenéutica atravesada por el diálogo. Este, aquí, se refiere a una actitud de apertura frente a las posibilidades de entender que la experiencia está empapada de momentos en que ocurren las relaciones sociales. Este evento puede promover una refundación del rol del estado. Una mirada hermenéutica a la acción estatal invita a una educación dialógica por esencia, considerando eso:
Una perspectiva hermenéutica sobre la educación retoma su carácter dialógico con toda radicalidad. Aquí se reafirma el dicho de Gadamer de que "solo podemos aprender mediante el diálogo", porque en ese proceso es el sujeto mismo quien se educa con el otro. El diálogo no es un procedimiento metodológico, sino que está constituido por el poder de educarse a sí mismo, es decir, educarse a sí mismo en el sentido de una confrontación constante del sujeto consigo mismo, con sus opiniones y creencias, por la condición interrogativa en la que vivimos. (
Hermann, 2002, p.94).
Estos temas son importantes para que se comprenda que al asumir a Brasil como un Estado Democrático de Derecho, lo que ocurrió fue una ruptura con los modelos estatales anteriores. Hay un giro político y epistemológico que socava el papel del Estado, atravesado por el proceso educativo, que hasta entonces se consideraba un fin en sí mismo y ahora se convierte en un medio para la realización de cambios asumidos constitucionalmente. Es decir, a diferencia de los modelos anteriores, el Estado Democrático de Derecho "apunta al rescate de las promesas incumplidas de la modernidad, una circunstancia que adquiere especial relevancia en los países periféricos y con modernidad retrasada, como Brasil" (
Streck y Bolzan de Morais, 2013, p.80). Este rescate surge a través de la educación, la democracia, el diálogo y la acción colectiva en busca de la superación de un derecho solo como una aplicación de la ley estática, y también como una posibilidad para repensar la misma enseñanza del Derecho.
Por lo tanto, debe reconocerse que, ante todo lo que se ha presentado, el Derecho no puede creer que permanezca reducido al papel de la organización estatal y las relaciones sociales para mantener el orden. La democracia es una reinvención constante, y esto se debe a que ?lejos de ser la mera preservación de los derechos, es la creación ininterrumpida de nuevos derechos, la subversión continuada de los establecidos, la reinstitución permanente de lo social y lo político.?(
Chauí, 2011, p.9).
Es en ese sentido, por lo tanto, que se considera a la Educación Ambiental Crítica como un espacio político para pensar sobre la transformación de la enseñanza jurídica. Precisamente porque si la Educación Ambiental Crítica es una educación política, ella establece las condiciones necesarias para enfrentar:
El desafío de cambiar la mentalidad sobre las ideas del modelo de desarrollo económico basado en la acumulación económica, el autoritarismo político, el saqueo de los recursos naturales, el desprecio por las culturas de grupos minoritarios y por los derechos humanos fundamentales. (
Reigota, 2010, p.63).
Como un proceso educativo que se enfoca en la ciudadanía, la Educación Ambiental Crítica proporciona "los elementos para la formación de un sujeto capaz de identificar la dimensión conflictiva de las relaciones sociales que se expresan en torno al tema ambiental y de posicionarse frente a ella.?(
Carvalho, 2011, p.163). En ese proceso formativo de ciudadanía hay un vínculo estrecho entre educarse y educarse con un sentimiento que pertenece a la realidad vivida, donde la realidad del sujeto finito está vinculada a la realidad histórica. Dado esto, proporciona las condiciones para pensar sobre el papel del Derecho en la construcción de una sociedad libre y justa, en la erradicación de la pobreza y de cualquier forma de discriminación, y en la reducción de las desigualdades conforme exige el texto constitucional.
Se propone que este escenario que conecta el Derecho y la Educación Ambiental Crítica debe ser intermediado por la perspectiva hermenéutica, especialmente la hermenéutica gadameriana. Esto se debe a que la hermenéutica garantiza el cuestionamiento y la comprensión en conjunto, al fin de que comprenda el Derecho en su totalidad, rescatando la historicidad, para revelar los errores que dieron lugar a una perspectiva jurídica histórica y no crítica. En otras palabras, al establecer que la enseñanza jurídica y, por lo tanto, el Derecho, aún viajan a través de una perspectiva positivista, lo que se dice es que existe un déficit hermenéutico desde la academia hasta la jurisdicción.
Para la Educación Ambiental Crítica, la acción educativa se caracteriza como una posibilidad de apertura al diálogo, al nuevo y a otras condiciones del derecho a ser y estar en el mundo, o refrendando a Gadamer (2003), para obtener nuevos horizontes de comprensión. Adquirir un nuevo horizonte significa entender de manera diferente, "en un todo más amplio y con criterios más justos" (
Gadamer, 2003, p. 403). Es a través de la hermenéutica que la posibilidad de reinventar la enseñanza jurídica se constituye en una búsqueda de un sentido del Derecho más allá de la relación normativa, en superar discursos ocultos por las relaciones positivistas y en revelar una contribución más productiva y democrática al tema. Por lo tanto:
Hacer hermenéutica jurídica es llevar a cabo un proceso de comprensión del Derecho. Hacer hermenéutica es desconfiar del mundo y sus certezas, es mirar el texto desde la esquina, rompiendo tanto (uno)a hermé(neu)tica jurídica tradicional-objetificante como de un subjetivismo que surge del paradigma epistemológico (idealista) de la filosofía de la conciencia. Con (es)a (nueva) comprensión hermenéutica del Derecho se recupera el posible-significado-de-un-texto-dado, y no la reconstrucción del texto a partir de un significante-fundador-primordial. (
Streck, 2014, p.323).
De esa manera, pensar en la enseñanza jurídica basada en la Educación Ambiental Crítica se traduce en una práctica interpretativa por excelencia, donde se busca la inserción del ser humano en su historia y lenguaje:
El papel del educador ambiental, tomado desde la perspectiva hermenéutica, podría considerarse como un intérprete de los vínculos que producen los diferentes sentidos del medio ambiente en nuestra sociedad. En otras palabras, un intérprete de interpretaciones socialmente construidas. Así, la Educación Ambiental, como práctica interpretativa que revela y produce significados, contribuiría a ampliar el horizonte comprensivo de las relaciones sociedad-naturaleza. (
Carvalho, 2010, p.115).
Se cree que una Educación Ambiental Crítica como un espacio hermenéutico se establece como un campo para nuevos significados y sentidos que se proyectan para construir una enseñanza jurídica abierta para la diferencia y la otredad. La hermenéutica como un espacio para el diálogo abre el horizonte para que la Educación Ambiental Crítica se constituya potencialmente en la posibilidad de un vínculo entre ser-ahí y el ser-en-el-mundo. La formación de educadores en vista de esta dimensión del diálogo enriquece enormemente la enseñanza del Derecho, considerando la transdisciplinariedad, que reconoce la formación de educadores y la acción educativa, como una brecha abierta al reconocimiento y comprensión del otro y sus conocimientos históricos y culturales.
En ese sentido, el educador ambiental en una perspectiva hermenéutica da sentido a su acción pedagógica, considerando el diálogo como un movimiento cíclico que lo impulsa a escapar del mecanismo, a escapar de las respuestas planteadas como verdades absolutas y a promover continuamente la circularidad del cuestionamiento, del diálogo, mientras sea fuente de desprendimiento de las verdades absolutas y cerradas.
Consideraciones finales
Hay mucho que hablar sobre la enseñanza del Derecho y sobre el Derecho en sí mismo en Brasil. Unas pocas páginas no son suficientes para agotar un tema que debe entenderse en su dimensión histórica, política, social, económica e incluso jurídica. Más de un siglo narra este paseo.
Sin embargo, lo que se dice hoy es que desde 1988, hubo una ruptura político-jurídica en el país, que inauguró un modelo de estado que subvierte los modelos jurídicos autoritarios que existían hasta entonces. Esa ruptura resignificó a la estructura política y social, requiriendo que fuera realizada en las instituciones políticas en general un filtro hermenéutico para devolver sus propósitos a los previstos en la Constitución.
Por lo que podemos ver, la enseñanza jurídica está dando pasos muy lentos en esta transformación. Eso se debe al hecho de que prevalece aún el dominio de la perspectiva de un positivismo que revela el Derecho que reproduce la "voluntad" de la ley, pero no transformadora. Una enseñanza no crítica del Derecho, que en el futuro se traduce en profesionales técnicos y conocimiento fragmentado, disociados de la realidad en la que se insertan. En Brasil esa realidad es de profundas desigualdades y déficit democrático. En ese sentido, pensar en la enseñanza del Derecho desde el espacio de una Educación Ambiental Crítica puede ser una de las maneras de redefinir este modelo, ya que la Educación Ambiental Crítica se presenta como una educación política que crea las condiciones necesarias donde uno puede percibir el sentido de vivir e interferir en el mundo, identificando conflictos, participando en decisiones que, de alguna manera, individual o colectivamente, alcanzan su existencia.
Desde una perspectiva hermenéutica, pensar en la enseñanza del Derecho y la Educación Ambiental Crítica es tratar de entender esa relación de manera dialógica en una concepción emancipadora, como un espacio para cuestionar las certezas y comprometerse con la plena ciudadanía. Es reflexionar críticamente sobre cómo el paradigma positivista transforma en objetos las relaciones, ignorando su complejidad y agravando así una crisis civilizadora basada en las formas de apropiación mundial y relaciones de poder que están inscritas en las formas dominantes de conocimiento (
Leff, 2012). Como se dijo, no se espera que el debate se agote aquí, sino que se invite al Derecho a reconsiderarse, porque se cree que solo informándose a sí mismo será posible transformarse y transformar.
Referencias
Brasil. (1988).
Constituição Federal do Brasil. Fonte:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
Brasil. (28 de janeiro de 1999).
Lei n. 9795. Fonte: Diário Oficial:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9795.htm
Brasil. (29 de setembro de 2004). Resolução CNE/CES n. 9. Brasília: Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Superior.
Carvalho, I. C. (2010). Os sentidos de "ambiental": a contribuição da hermenêutica à pedagogia da complexidade. Em E. Leff,
A Complexidade Ambiental (pp. 99-120). São Paulo: Cortez.
Carvalho, I. C. (2011).
Educação Ambiental: a formação do sujeito ecológico. São Paulo: Cortez.
Carvalho, J. M. (2015).
Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
Chauí, M. (2011). Apresentação. Em C. Lefort,
A invenção democrática: os limites da dominação totalitária. . Belo Horizonte: Autêntica.
Colaço, T. L. (2011). Ensino e Pesquisa do Direito e da Antropologia Jurídica.
Cadernos da Escola de Direito e Relações Internacionais, pp. 18-29.
Dias, B. d. (junho de 2015). Educação Ambiental Crítica: para além da teoria crítica, algumas contribuições da teoria pós-crítica.
Revista Ciências & Ideias, pp. 124-132.
Freire, P. (2011).
Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Gadamer, H-G. (2013).
Verdade e Método I. Petrópolis: Vozes.
Grün, M. (2007).
Em busca da dimensão ética da Educação Ambiental. Campinas: Papirus,
Guimarães, M. (2004). Educação Ambiental Crítica. Em P. P. Layrargues, Identidades da Educação Ambiental Brasileira (pp. 25-34). Brasília: Ministério do Meio Ambiente.
Hermann, N. (2002
). Hermenêutica e Educação. Rio de Janeiro: DP&A.
Layrargues, P. P. (2006). Educação para a Gestão Ambiental: a cidadania no enfrentamento político dos conflitos socioambientais. Em C. F. Loureiro, P. P. Layrargues, & R. S. Castro,
Sociedade e Meio Ambiente: a Educação Ambiental em Debate (pp. 87-98). São Paulo: Cortez.
Layrargues, P. P. (agosto/dezembro de 2012). Para onde vai a Educação Ambiental? O cenário político-ideológico da Educação Ambiental Brasileira e os desafios de uma agenda política crítica contra-hegemônica.
Revista Contemporânea de Educação, pp. 398-421.
Layrargues, P. P., & Lima, G. F. (setembro de 2011). Mapeando as macrotendências político-pedagógicas da Educação Ambiental Contemporânea no Brasil.
VI Encontro Pesquisa em Educaçao Ambiental, pp. 1-15.
Leff, E. (2012).
Aventuras da Epistemologia Ambiental: da articulação das ciências ao diálogo dos saberes. São Paulo: Cortez.
Loureiro, C. F. (2009).
Trajetória e Fundamentos da Educação Ambiental. São Paulo: Cortez.
Mondardo, D. (1992).
Vinte anos Rebeldes: o Direito à luz da proposta Filosófico-Pedagógica de L. A. Warat. Florianópolis: UFSC.
Organização das Nações Unidas. (1992).
Agenda 21 Global. Fonte: Ministério do Meio Ambiente:
http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global.html
Reigota, M. (2010).
Meio Ambiente e Representação Social. São Paulo : Cortez.
Sato, M. (outubro de 2016). Surrealismo na po-ética ambiental.
Revista Brasileira de Educação Ambiental, pp. 277-236.
Schwarcz, L. M. (2005).
O Espetáculo das Raças: Cientistas, Instituições e Questão Racial no Brasil 1870-1930. São Paulo: Companhia das Letras.
Streck, L. L. (2014).
Hermenêutica Jurídica e(m) Crise:uma exploração hermenêutica da construção do Direito. . Porto Alegre: Livraria do Advogado.
Streck, L. L. (maio de 2017).
Resumocracia, concursocracia e a "pedagogia da prosperidade". Fonte: Consultor Jurídico:
https://www.conjur.com.br/2017-mai-11/senso-incomum-resumocracia-concursocracia-pedagogia-prosperidade
Streck, L. L., & Bolzan de Morais, J. L. (2013).
Ciência Política & Teoria do Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado.
Vieira, C. d. (2010).
Direito, Ensino e Formação Docente: Vertentes de uma Democracia em Construção. Uberaba: Universidade de Uberaba.
Warat, L. A. (1988).
Manifesto do Surrealismo Jurídico. São Paulo: Acadêmica.
Warat, L. A. (1997).
Introdução Geral ao Direito: o Direito não estudado pela teoria jurídica moderna. Porto Alegre: SaFE.
Warat, L. A. (2004).
Epistemologia e Ensino do Direito: o sonho acabou. Florianópolis: Boiteux.
Warat, L. A. (2010). Saber Crítico e Senso Comum Teórico dos Juristas.
Sequência, pp. 48-57.
Notas de autor
1 Simone Grohs Freire. Doctor en Educación Ambiental por la Universidad Federal de Rio Grande (FURG/RS); Profesor del Programa de Posgrado en Educación Ambiental en la Universidad Federal de Rio Grande (FURG/RS); Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Río Grande (FURG/RS). ORCID: 0000-0003-3566-0669. Correo electrónico: simone.sgfreire@gmail.com
2 Vilmar Alves Pereira. Doctor en Educación por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS); Coordinador e Investigador del Programa de Posgrado en Educación Ambiental en la Universidad Federal de Rio Grande (FURG/RS); Profesor del Instituto de Educación de la Universidad Federal de Río Grande (FURG/RS); Investigador - CNPq Productividad Académico Nivel 2. ORCID: 0000-0003-2548-5086. Correo electrónico: vilmar1972@gmail.com
3 Marcia Pereira da Silva. Magister en Educación, estudiante de doctorado en Educación Ambiental en el Programa de Posgrado en Educación Ambiental - Línea de Investigación Fundamentos de Educación Ambiental (PPGEA/FURG); Pedagoga y Parapsicóloga Clínica Av. Itália km 8 Bairro Carreiros. ORCID: 000-0002-6249-6625. Correo electrónico: marciacoracoralina@yahoo.com.br
Información adicional
Cómo citar: Grohs F, S., Alves P, V. y Pereira S, M. (2019). Necesitamos hablar de esto: educación ambiental crítica y enseñanza del derecho en Brasil. Plumilla Educativa, 24(2), 109-126. DOI 10.30554/p.e.2.3577.2019
Enlace alternativo
http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/3577/5159 (pdf)