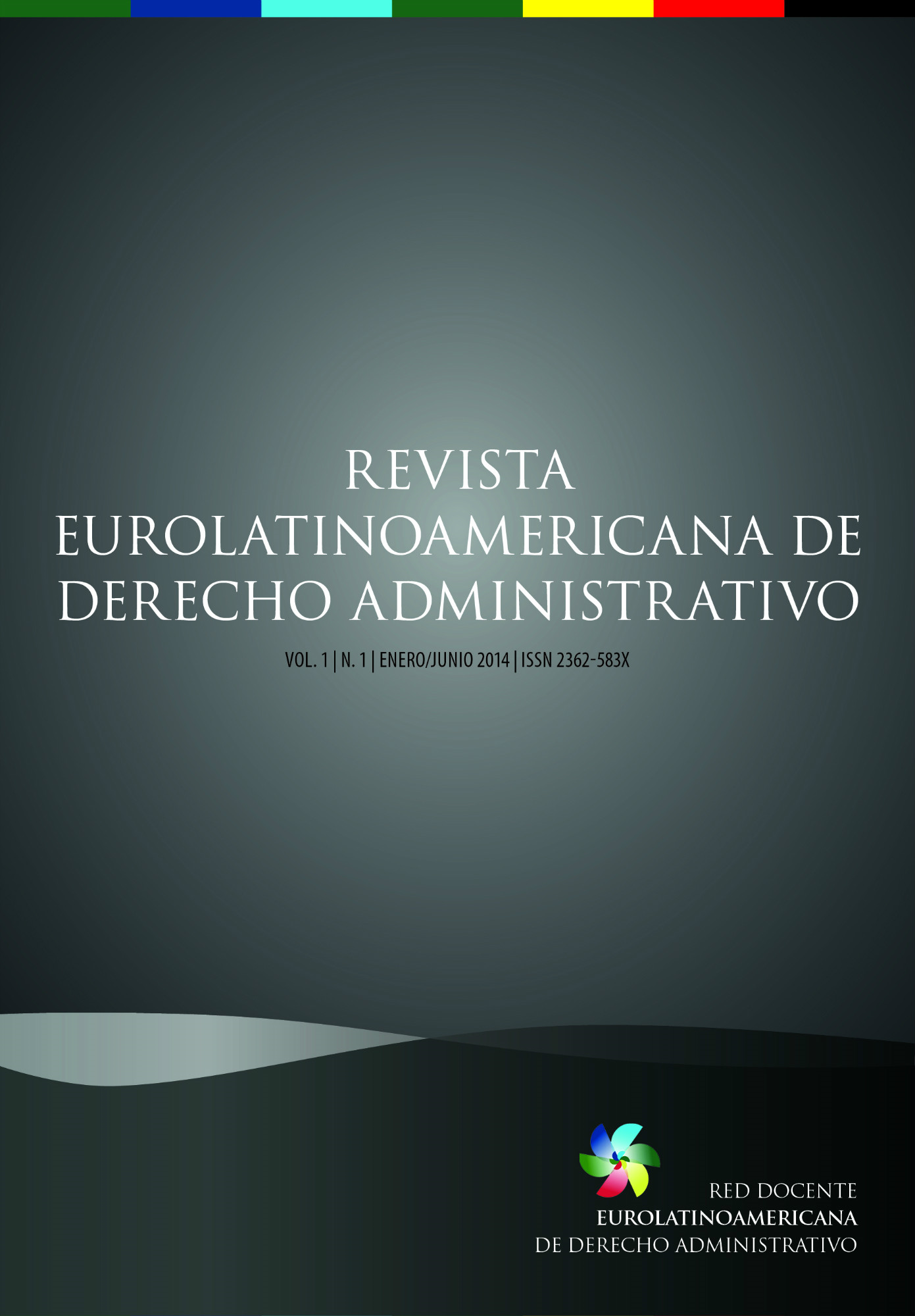SUMARIO:
1. Introducción; 2. De los Instrumentos de
Gestión Urbana; 3. Desarrollo
Territorial Urbano; 3.1. Componentes
Dinámicos: Población - Ambiente; 3.1.1. La Población; 3.1.2. El Ambiente; 4.
Diagnosis; 5. Inicio de Solución; 5.1. Respeto por el ámbito
jurisdiccional; 6. Una observación; 7. Conclusión; 8.
Referencias.
1. INTRODUCCION
¿Cuál es el sentido y qué roles cumplen los instrumentos de gestión urbana en el escenario argentino? ¿Cuáles son los enfoques y las herramientas adecuadas para solucionar problemas tan comunes en las ciudades como la segregación de usos urbanos del suelo, el hacinamiento, las desigualdades sociales, el desarrollo de la informalidad?
En los últimos diez años el proceso de urbanización y concentración geográfica de la población de América Latina y el Caribe ha puesto de manifiesto la importancia creciente de los instrumentos de gestión urbana como herramientas útiles para dar solución al aumento de la pobreza urbana.
El objetivo de estos instrumentos es resolver los problemas del desarrollo territorial y de gestión urbana, haciendo hincapié en el diseño de medidas, políticas y programas tendientes a mejorar la calidad de vida en los asentamientos humanos, en especial en los hogares de bajos ingresos, e impulsar la rehabilitación y la recuperación de las áreas centrales de las ciudades como estrategia de desarrollo de las economías locales.
2. DE LOS INTRUMENTOS DE GESTION URBANA
Hablar de instrumentos de gestión urbana es pensar en herramientas de actuación o intervención que viabilizan la transformación del suelo urbano orientada a la sostenibilidad ambiental y a la reducción de la exclusión socio territorial.
Partimos de la premisa que la gestión del suelo (gestión urbana) es el conjunto de intervenciones o actuaciones de las autoridades públicas sobre el mercado de la tierra, con el objeto de corregir lo que podría conducir a evoluciones socialmente inaceptables, ineficientes en materia económica y ecológicamente dañosas.
De manera aún más sencilla, la gestión urbana es la suma de acciones tendientes a asignar una utilización y destino al suelo.
Los instrumentos de gestión del suelo urbano tiene por objeto ordenar el territorio y regular los derechos de los particulares titulares del suelo y de sus ocupantes, tenedores precarios o usurpadores, incidiendo de manera directa en la construcción y configuración del territorio, a través de la urbanización[2] y la edificación,[3] dándole forma al espacio urbano sobre el que se plasma la producción y el consumo de bienes y servicios.
Estos instrumentos - intervenciones urbanísticas - aplicados de forma concurrente y coordinada, permiten definir de qué manera se actuará sobre el territorio para producir el espacio urbano y facilitar, por ejemplo el acceso a la vivienda; y el modo en que se regulen, combinen y aplique en el territorio dará un resultado u otro en el espacio urbano: la ciudad construida[4] con más o menos inclusión, más menos segregada.
El objetivo de los instrumentos de gestión urbana es transformar el territorio en un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan la integración plena a la vida urbana, acceder a los equipamientos sociales, a las infraestructuras y a los servicios, desenvolver apropiadamente las actividades sociales, económicas y culturales y usufructuar de un hábitat culturalmente rico y diversificado.
Los instrumentos de gestión intentan resolver las tensiones existentes en el desarrollo de la ciudad; son un componente basal de la política urbana y su racional y adecuada implementación debe guiarse por principios rectores de igualdad, no discriminación, inclusión y participación para lograr una urbanización inspirada en la realización de valores sociales que son los que permiten la satisfacción de las necesidades de la población en miras de lograr el bienestar general, sobre la base de los principios de legalidad, buena fe, confianza legítima, razonabilidad, interés público y respeto por los derechos fundamentales; todo ello ligado al derecho inalienable de todo hombre, mujer, joven, anciano, niño a un hábitat y vivienda dignos y adecuados, a tener un hogar y una comunidad, que les dé la seguridad social y jurídica de poder vivir en paz y decencia.
La concreción de este objetivo está ligado íntimamente a la realización y práctica de otros derechos humanos fundamentales, como el derecho a la protección de su vida privada, de su familia y de su domicilio, el derecho a no estar sometido a tratos degradantes, el derecho al suelo, el derecho a la alimentación, el derecho al agua y el derecho a la salud.
Las autoridades públicas tanto nacionales como locales, están obligadas a proteger, al menos, el "umbral mínimo" para la concreción de esos derechos , adoptando todas las medidas adecuadas y hasta el máximo de los recursos disponibles para satisfacerlos, otorgando prioridad a los grupos más vulnerables con los necesidades más urgentes y cumpliendo con los estándares generales mínimos para satisfacción de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, aplicados con progresividad y no regresividad, mejorando al emplear tales instrumentos, gradualmente las condiciones de goce y ejercicio del derecho a la vivienda, evitando adoptar medidas, normas jurídicas o vías hecho mediante las cuales empeore la situación de esos derechos; todo con la participación de los sectores afectados en el diseño de las políticas públicas de gestión urbana para hogares de bajos recursos, mediante la utilización de Instrumentos de gestión urbana de participación ciudadana.
El deber en la implementación de las políticas públicas de suelo urbano de utilizar los instrumentos de gestión urbana de planificación, promoción y desarrollo, jurídicos y de participación que beneficien a las personas y otorguen de manera concreta una verdadera oportunidad para procurarse un lugar donde vivir en las mejores condiciones que preserven la integridad física, psíquica, espiritual y moral de aquellas.
Implementación de instrumentos, que tengan como objetivos específicos: a) promover la generación y facilitar la gestión de proyectos habitacionales, de urbanizaciones sociales y de procesos de regularización de barrios informales; b) abordar y atender integralmente la diversidad y complejidad de la demanda urbano habitacional; y c) generar nuevos recursos que permitan reducir las expectativas especulativas de valorización del suelo
Dichos instrumentos deben también regular la conducta de los propietarios del suelo o de sus tenedores informales, que inciden en la conformación de las ciudades, para la adecuada organización del territorio y con la finalidad de otorgar a sus ocupantes o moradores un hábitat digno.
Se trata de herramientas o reglas legislativas y técnicas que buscan la efectividad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales imprescindibles para transformar la ciudad en un espacio adecuado que permita la óptima realización y funcionalidad de dichos derechos
Deben ser la expresión de una acción planificadora que dirija y gestione el progreso e impulso de la ciudades y los asentamiento humanos sobre la base de un desarrollo urbano sostenible, que garanticen políticas urbanas inclusivas, fortaleciendo la gobernanza urbana, la reactivación de la planificación urbana y territorial, garantizando el cumplimento de los principios de función social de la propiedad urbana y de la ciudad., buscando satisfacer el bien común, la seguridad y el equilibrio ambiental.
La persona humana para el desarrollo de sus actividades necesita contar con espacios habitables, de manera que, los instrumentos de gestión urbana deben lograr que obtengan la necesaria calidad de vida en sus espacios físicos, la cual resulta esencial en la realización de sus distintas actividades laborales, escolares, de recreación, habitacional, etc.
Así las cosas, los instrumentos tienen como rol ordenar y racionalizar el uso del suelo para lograr un desarrollo urbano sostenido.
Estos instrumentos persiguen como señala Gunther González Barrón,[5] lograr un hábitat con calidad de vida, dónde una vivienda adecuada significa algo más que tener un techo bajo el que guarecerse; significa también disponer de un lugar privado, espacio suficiente, accesibilidad física, seguridad adecuada, seguridad de tenencia, estabilidad y durabilidad estructurales, iluminación, calefacción y ventilación suficientes, una infraestructura básica adecuada que incluya servicios d abastecimiento de agua, saneamiento y eliminación de desechos, factores apropiados de calidad de medio ambiente y relacionados con la salud y un emplazamiento adecuado y con acceso al trabajo y a los servicios básicos todo ello a un costo razonable".
De esta forma, uno de los ejes centrales del urbanismo actual es promover una ciudad más integrada en el marco de una creciente presión sobre el suelo como producto de la expansión de la demanda de viviendas, equipamientos, nuevas actividades económicas y servicios.
En este punto los instrumentos de gestión urbana deben ordenar el territorio de manera democrática, global, funcional y prospectiva,[6] impulsar un uso sostenible y justo del suelo, producir tierra urbana equipada para los sectores sociales de menores ingresos, compensar las desigualdades urbanas y repartir más equitativamente las cargas y los beneficios.
Procurando además, la mejora de la vida cotidiana (vivienda, trabajo, cultura, recreación) y el crecimiento del bienestar individual y colectivo a través de equipamientos urbanos que respondan a las necesidades de la población y aseguren, por la elección de su localización, una utilización óptima; sumando la gestión responsable de los recursos naturales (suelo, subsuelo, aire y agua) y energéticos, de la fauna y de la flora, de las bellezas naturales y del patrimonio cultural y arquitectónico, en suma la protección del ambiente.
3. DESARROLLO TERRITORIAL URBANO
Para ello debemos entender el desarrollo urbano territorial como un proceso de cambio, que propicia la armonía entre el bienestar de la población, el uso del territorio, la conservación y protección de los recursos naturales y de las actividades productivas; a efecto de lograr el mejoramiento de la calidad de vida de la población, bajo un enfoque de sostenibilidad[7].
Un desarrollo territorial sostenible, que supere la concepción sectorial o fragmentada del desarrollo y de la gestión territorial y adopte una concepción sistémica, en las que las políticas económicas, sociales, ambientales y territoriales se integren a partir del territorio como elemento articulador y agente activo, guiado por principios de desarrollo humano sostenible, inclusión social, equidad territorial, gobernanza urbana democrática y sostenibilidad ambiental. Solo de este modo se pueden superar los complejos problemas de recuperación y mantenimiento de las condiciones ambientales propicias y la superación de la pobreza[8], la exclusión social y la desintegración territorial.
El desarrollo territorial urbano, es por ende un proceso de cambio socioeconómico que vincula activamente dos componentes: la población y el ambiente.
3. 1 COMPONENTES DINAMICOS: POBLACION - AMBIENTE
3.1.1. LA POBLACION:[9] la sociedad con sus necesidades, hábitos y cultura. La principal razón de los gobiernos locales es atender las necesidades de la población asentada en un espacio físico determinado (territorio), a partir de las necesidades demográficas (población urbana-rural, diversidad étnica, cultural, social, económica, educacional, sanitaria).
En este componente debe considerarse la necesidad de garantizar la equidad. Por ello, uno de los objetivos del desarrollo urbano territorial es contribuir al bienestar de la población mediante intervenciones urbanísticas que mejoren la calidad de vida de aquella teniendo en cuenta su tamaño, composición, edades, sexo, distribución espacial urbana; todos estos, datos esenciales al tiempo de adoptar instrumentos de gestión y de desarrollo urbano, que promuevan una justa distribución espacial y social y una igualdad en el acceso de oportunidades, de manera de garantizar mejores condiciones de vida a la sociedad, en general y en especial a la población en situación de vulnerabilidad.
Un desarrollo urbano territorial con equidad que propicie un escenario en el que todos, y particularmente los más pobres y vulnerables puedan acceder a: a) empleo de calidad que generen ingresos sostenibles; b) servicios básicos (salud, educación servicios domiciliarios: luz, agua potable, cloaca, etc.) en igualdad de condiciones en cobertura y calidad y c) igualdad real de oportunidades de trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos constitucionalmente y por los tratados internacionales sobre derechos humanos, con particular respecto de los niños, las mujeres, los ancianos y las personas con discapacidad (art. 75 inc. 23 de la Constitución Argentina).
En síntesis la población como elemento dinámico debe ser vista como el principio y el fin de las acciones del Estado y debe ser considerada de manera explícita en los planes de desarrollo urbano territorial, siendo la misión principal de las autoridades públicas: el mejoramiento de su calidad de vida.
Además la población, como el conjunto de sujetos que viven en un territorio determinado, tiene características particulares como: volumen, tamaño, crecimiento, estructura, distribución espacial y movilidad, componentes que cambian en el tiempo e inciden sobre procesos sociales, económicos, culturales y ambientas de las ciudades[10].
3.1.2. EL AMBIENTE. El otro componente dinámico en los procesos de desarrollo urbano sostenible es el ambiente, con sus posibilidades geofísica, para satisfacer las necesidades del hombre en sociedad y en un territorio determinado, de manera que se establezca un nivel de equilibrio entre la satisfacción de las necesidades actuales con las necesidades de las futuras de generaciones, en términos del aprovechamiento sostenible de los recursos.
La incorporación de la variable ambiental a los instrumentos de gestión urbana de la ciudad supone adoptar el concepto de desarrollo sostenible como marco para el diseño e implementación de las políticas urbanas.
El desarrollo sostenible es uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan las sociedades en todo el mundo, para lo cual deben abordar al ambiente, la planificación y la gestión urbana de un modo superador y holístico, donde lo natural (aire y suelo) y l ya construido sean elementos a considerar integralmente, introduciendo como condicionantes el respeto al entorno y al paisaje urbano existente en las estrategias de desarrollo territorial. El territorio formalizado en un paisaje urbano identificable de cada ciudad y de su propia diversidad, empieza a ser, cada vez más, un elemento marco de la planificación urbanística.
A partir de esto, los dos componentes se interrelacionan porque la población demanda por un ambiente "sano", en los términos de la cláusula ambiental del 41 de la Constitución de la Nación Argentina[11].
Por lo demás, el ambiente urbano: que no es más que la ciudad es esencialmente un ambiente construido, por eso, el urbanismo en él, tiene un papel preponderante.
El ambiente en su abordaje holístico debe incorporar también los componentes culturales y muchas veces difusos, de las identidades locales. La noción de lugar, de representación simbólica de lo edificado o cimentado, de relectura de los lenguajes arquitectónicos, de recuperación de la historia, como elementos fundamentales que otorgan sentido al espacio público de nuestras ciudades.
En la actualidad, un número considerable de esa población urbana, está condicionada por razones sociales, económicas, culturales, educacionales, de raza, de género o edades para satisfacer sus necesidades más elementales y ejercer, por ende sus derechos.
Por ello, como se expresa en el Preámbulo de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad, no se pueden desconocer los aportes de esas diversas realidades en los procesos de poblamiento popular para la construcción de ciudad y de ciudadanía... hacerlo es violentar la vida urbana."
La mencionada Carta Mundial consagra el Derecho a la Ciudad[12], como un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, aunque pensado especialmente para los grupos vulnerables o desfavorecidos.
Con la declaración del derecho a la ciudad, aun cuando no esté formalmente reconocido en la legislación interna argentina, se amplía el tradicional enfoque sobre mejoramiento de calidad de vida de las personas centrado tradicionalmente, en la vivienda y en el barrio, hacia la conformación del hábitat como un espacio que con un criterio de justicia espacial, permite la conformación de ciudades democráticas, justas, equitativas y sostenibles que dan calidad de vida, beneficiando a la población durante el proceso de urbanización de aquellas.
Cuando hablamos de urbanización nos referimos concretamente, al suelo servido, a la acción y resultado de urbanizar, haciendo referencia a la construcción de viviendas que se llevan a cabo en un terreno que ha sido previamente delimitado para tal fin - transformándose el territorio en un hábitat digno - provisto de todos aquellos servicios necesarios, como luz, gas, agua potable, cloacas, entre otros, para poder luego ser ocupado y vivido decente y decorosamente por las personas.
Urbanizar, es en síntesis, acondicionar una porción de terreno y prepararlo para su uso urbano, abriendo calles y dotándolo de infraestructura y servicios esenciales, evitando la suburbanización, ... aquella porción de terreno que no está en condiciones aptas de habitabilidad, aunque igualmente se desarrollan en él los asentamientos informales, la denominada "ciudad informal o no legal" y que conforman fenómenos de segregación urbana, que deberían ser impedidos a través de políticas públicas inclusivas.
Bajo estas circunstancia el derecho a la ciudad, irrumpe para la promoción y defensa de los derechos humanos fundamentales a través del cumplimiento de la función social de la ciudad y de la propiedad; donde el derecho a la ciudad democrática, justa, equitativa y sostenible presupone el ejercicio pleno y universal por parte de todos sus habitantes de todos los derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y ambientales previstos en los Pactos y Convenios Internacionales de Derechos Humanos ya reconocidos, entre los que podemos destacar, por ejemplo, el derecho a una vivienda adecuada; el derecho a la salud; el derecho al agua y a otros recursos naturales; el derecho a la educación, el derecho al trabajo, el derecho a la igualdad de oportunidades entre varones y mujeres, el derecho a la no discriminación, el derecho a la cultura y el derecho a la seguridad pública, entre otros tantos más, todos de raigambre constitucional en los Estados democráticos.
El derecho a la ciudad, además de garantizar los derechos humanos de las personas, para el pleno goce del mismo, debe garantizar el derecho al uso y goce del suelo, sea urbano o rural, entendido como el espacio y lugar de ejercicio y cumplimiento de los derechos individuales y colectivos; el disfrute equitativo, universal, justo, democrático y sostenible de los recursos naturales, de las riquezas, de los servicios esenciales, de los bienes y de las oportunidades sociales, económicas, educacionales, culturales, recreativas, de salud, edilicias, etc. , que brinda la ciudad.
En ese sentido, es relevante resaltar los derechos colectivos que contempla el derecho a la ciudad y que se mencionan en la Carta, y a los deberían acceder los habitantes de la ciudad como el derecho al ambiente (sano y equilibrado); el derecho a la participación en el planeamiento y gestión urbana; el derecho al transporte y movilidad públicos; el derecho a la justicia.
En síntesis, cuando se consagra y reconoce el derecho a la ciudad se consagra el reconocimiento pleno de los DESCA[13], Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, que representan la base esencial para que el ser humano pueda desarrollar sus capacidades, ya que refieren a los derechos que posibilitan a las personas y sus familias a gozar de un nivel de vida adecuado al fijar niveles mínimos de bienestar que debe cubrir el Estado.
Los DESCA son los derechos humanos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas necesarias para una vida en dignidad y libertad, que incluye los derechos a una vivienda adecuada, al agua y al saneamiento y al ambiente sano, cuya concreción o satisfacción serán el resultado de la aplicación de instrumentos de gestión urbana adecuados, eficientes y eficaces para a tal propósito
Más, no obstante tales derechos, la característica histórica saliente de la ciudad latinoamericana ha sido la profundidad de sus contrastes socio espaciales. Las desigualdades de nuestras sociedades mantienen un proceso de exclusión social que se revela en la estructura de las ciudades y constituye un desafío para las autoridades públicas y las organizaciones sociales preocupadas por la mejora de la calidad de vida de la población urbana.
La recuperación y cualificación de los asentamientos precarios resultantes del proceso de formación de nuestras ciudades en las últimas décadas se imponen con la misma urgencia, que la democratización del acceso a la tierra y la provisión de nuevas unidades habitacionales. Así, el régimen y la gestión del suelo urbano es una herramienta fundamental para el desarrollo socio-económico de las ciudades en dirección a un proceso sustentable.
Los diferentes instrumentos de gestión y regulación urbanística son esenciales en la gestión de la tierra urbana en la medida que inciden directamente en la construcción y configuración del territorio.
4. DIAGNOSIS
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), América Latina constituye en la actualidad la región del mundo con mayor desigualdad. En ese contexto más de la mitad de los latinoamericanos viven en la pobreza y algo más de 90 millones de personas no cuentan siquiera con los recursos necesarios para alimentarse adecuadamente, urgen entonces que cambien las formas de control y gestión de la urbanización, a los efectos de permitir el pleno ejercicio del derecho a la ciudad.
Para ello se requiere de nuevas formas de intervención urbanística y de estrategias de gestión que permitan pasar a un urbanismo centrado en la cohesión social y fuertemente operativo que requiere de nuevos instrumentos y recursos.
Esta circunstancia demanda pasar de planes meramente ordenatorios del suelo urbano a planes / programas de transformación urbana, en los cuales se busque una mayor integralidad de las políticas urbanísticas, ambientales, sociales y económicas y un fuerte anclaje en un sistema de gestión que asegure la concretización de los resultados. Un nuevo paradigma que privilegie la ciudad real, aceptando en ella la presencia permanente del conflicto y tomando la gestión cotidiana como punto de partida. "Este nuevo paradigma, según Raquel Rolnik, - parte del planteamiento de que la ciudad se produce por una multiplicidad de agentes que deben tener su acción concertada, generando un pacto que corresponda al interés público de la ciudad. Presupone una revisión permanente para ajustes o adecuaciones, que mantenga un seguimiento de la dinámica de la producción y reproducción de la ciudad".[14]
Frente a ello, las autoridades públicas deben considerar que: a). La urbanización debe ser reconocida desde una perspectiva holística: el desarrollo físico, la construcción de la ciudad, con una mirada social, de respeto y promoción de los derechos humanos fundamentales; que es necesario: b). La construcción de un nuevo orden jurídico-urbanístico, consagrando definitivamente la función social de la propiedad y de la ciudad; debiendo: c). Procurar la gestión democrática de las ciudades con participación popular y d) Articular los instrumentos de gestión urbana de manera adecuada y complementaria, partiendo del hecho que constituyen un conjunto de herramientas indispensables de planificación y de gestión, que aplicadas de forma simultánea y coordinada, permiten definir las condiciones de la actuación para la producción del espacio urbano (Instrumentos de planificación, de promoción y desarrollo, de intervención jurídica, de financiamiento, de redistribución de costos y beneficios, de participación ciudadana) y teniendo presente que, la política urbana no se agota con la utilización de un único instrumento, se requiere del conjunto de ellos para posibilitar una política urbana transformadora y orientada al fortalecimiento del rol de las ciudades, a la sostenibilidad ambiental, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y a la reducción de la exclusión socio y territorial.
Con el uso de estos instrumentos deberíamos acercarnos a la construcción de una ciudad real, posible de concebir, respetando las necesidades de la multiplicidad de los agentes que intervienen en su producción, generando una acción concertadora que permita la realización del interés público que persigue la ciudad, en armonía con el interés particular de sus habitantes. Si los instrumentos de gestión urbana no intervienen en el territorio observando y respetando la existencia de los DESCA y obran en consecuencia, no desaparecerá la gradual segregación urbana ni el crecimiento disperso y desigual de las ciudades.
Desde esta mirada, resulta ilustrativa y vigente la sentencia del Tribunal Supremo de España, de fecha 19 de julio de 1988 (Ar.6084) que señala, que la existencia de las áreas urbanas enfermas no es un problema que pueda circunscribirse territorialmente, y conectarse con una clase de personas marginadas y olvidadas; desde la perspectiva de las ciudades como un todo interconectando, las áreas urbanas enferman también enferman al resto de la ciudad.
Y ello es así, porque las ciudades son un sistema complejo y vivo, que al desarrollarse y crecer en disparidad pone en crisis el contenido del derecho urbano y de los instrumentos de gestión urbana tradicionales.
La República Argentina, no cuenta con una ley nacional de suelo y ordenamiento territorial, ni con instrumentos de gestión urbana sistematizados, como sucede en otros países, latinoamericanos de régimen federal como Brasil[15] y México,[16] Costa Rica,[17] Colombia.[18]
No obstante ello, ante la inequidad de las ciudades argentinas, siempre hubo preocupación estatal por el acceso a la vivienda.
En 1905 se promulgó la primera ley nacional referida a la vivienda de los sectores de menos recursos la llamada "Ley 4824 de casas baratas", y haciendo un recorte temporal de las últimas cuatro décadas, podemos citar el Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI), creado por la ley 19.929 , organizado definitivamente en 1972 por la ley 21.581, la ley 23.966, de financiamiento para planes de vivienda del año 1991, la ley 24.374, que en 1994 establece un régimen de regularización en favor de ocupantes de inmuebles que tengan destino principal de casa habitación única y permanente, prorrogada por ley 26.493 hasta el 1/01/2009; en 1995 con el dictado de la ley 24.464 se creó el Sistema Nacional de la Vivienda y el Consejo Nacional de la Vivienda para administrar los fondos del FoNaVi.; en el año 2004 el Ministerio de Planificación impulsa el Programa Federal de fortalecimiento y optimización del recupero de cuotas de las viviendas FoNaVi , de regularización y adjudicación en propiedad; en el año 2005 se concreta un Subprograma de urbanización de villas y asentamientos precarios para municipios de la Provincia de Buenos Aires, exclusivamente; en 2009 se puso en marcha el Programa Federa Construcción de vivienda. Techo digno y en 2012 se sanciona el decreto 902 que crea el Fondo Fiduciario Público denominado Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar (PROCREAR).
Más recientemente en oportunidad de celebrarse el V Foro Urbano Mundial en el año 2010 en Río de Janeiro, Brasil, el Movimiento de la Reforma Urbana de Argentina,[19] destacó que, la gestión de las ciudades en Argentina ha venido mejorando desde los ´90, como consecuencia de la implementación de planes estratégicos que tuvieron un diseño participativo, aunque aún no abordan cuestiones estructurales y señalan, en su documento, como impedimento del desarrollo de estas ciudades, los precios exorbitantes del suelo urbano y sus correspondientes prácticas especulativas, mayormente en municipios de la Provincias de Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Buenos Aires.
Y, durante la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible (Conferencia Hábitat III), Quito, Ecuador, 2016, la Argentina se comprometió a promover ciudades más integradas, a mejorar la calidad de vida de quienes las habitan y a asociar la planificación urbana y el desarrollo productivo, participando activamente en la misma y adoptando la Nueva Agenda Urbana, para la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, documento que establece lineamientos globales para el desarrollo urbano sostenible
La Agenda procura replantear la forma en que se construyen, se gestionan y se viven las ciudades en pos de reafirmar el compromiso mundial con el desarrollo urbano sostenible, atendiendo a la cuestión de la pobreza y afrontando los nuevos desafíos emergentes.
La implementación de la Agenda contribuirá a alcanzar los objetivos contemplados en la Agenda 2030 de ONU - 2015 - para el Desarrollo Sostenible, en particular el objetivo N° 11, que refiere "lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles", al plantear una visión compartida de "ciudades para todos", que implica el igual uso y disfrute de las ciudades y los asentamiento humanos, buscando promover la inclusividad y asegurar que todos los habitantes de las generaciones presentes y futuras, sin ningún tipo de discriminación, sean capaces de habitar y producir ciudades y asentamientos humanos justos, seguros, saludables, accesibles, asequibles, resilientes y sostenibles, estimulando así la prosperidad y la calidad de vida para todos.
En ese contexto, la Argentina presentó su Informe nacional, en el cual señaló que la situación del hábitat urbano en el país, que se encuentra entre los más urbanizados del mundo (actualmente, 92% de urbanización), y como su mayor desafío, hacer más eficiente la interrelación entre la planificación territorial y la inversión pública.
El Informe señala como prioritario generar ciudades más integradas, que incluyan los asentamientos a la trama urbana y que contemplen la provisión de servicios básicos, de accesibilidad, de regularización dominial, de mejoramiento del hábitat, de la vivienda y del espacio público y la construcción de equipamientos comunitarios, educativos, de salud y culturales.
5. INICIO DE SOLUCIÓN
Bajo la locución "Ni erradicación, ni paternalismo, ni indiferencia, ni mera contención. Necesitamos ciudades integradas y para todos". - Papa Francisco - las organizaciones sociales de argentina[20] trabajaron durante meses en la construcción del primer Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).
En función de ello el presidente argentino sanciona el Decreto n° 358/2017 que crea el Registro Nacional de Barrios Populares en proceso de Integración Urbana (RENABAP) en el ámbito de la Agencia de Administración de Bienes del Estado,[21] cuya función principal será registrar los bienes inmuebles ya sean de propiedad fiscal o de particulares donde se asientan los barrios populares, las construcciones existentes en dichos barrios y los datos de las personas que habitan en ellas, al 31 de diciembre de 2016.
El Registro establece una conceptualización y organiza datos que estaban dispersos, define criterios de validación y sobre todo constituye una herramienta para poder formular políticas públicas.
Para la creación del Registro se tuvo en consideración, el relevamiento nacional de barrios populares llevado por las organizaciones sociales que da cuenta de la existencia de 4.228 barrios populares (también denominados "asentamientos informales" o "irregulares", "villas" o "tomas de tierra"), ubicados en suelo de propiedad privada y en todo el país, que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominial irregular en la tenencia del suelo, con un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de sus habitantes no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular a al menos de dos de los servicios básicos (red de agua corriente, red de energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal).
Los barrios populares registrados se caracterizan: a) por la precariedad en la tenencia del suelo que incide negativamente en la calidad de vida de las personas, b) el limitando acceso a la infraestructura y a los servicios públicos, lo que contribuye a la generación de situaciones de pobreza, marginación y fragmentación social,
El gobierno argentino ratifica con este Registro su intención y compromiso de dar solución al problema habitacional que constituye uno de los pilares fundamentales para erradicar definitivamente la pobreza de nuestro país, lo que necesariamente requiere de la intervención estatal de forma inmediata.
A tal fin, reconoce a la integración urbana como un proceso indispensable para la superación de situaciones de segregación, que propende a la inclusión de las personas y la ampliación de sus niveles de ciudadanía, respetando las idiosincrasias y garantizando una urbanidad plena de derechos y que, a través de la implementación de procesos de integración urbana se aspira a la transformación del espacio urbano, de manera tal que sea propicio para que sus habitantes ejerzan plenamente sus derechos sociales, culturales, económicos y ambientales, consagrados por la Constitución Nacional.
El decreto conjuntamente con la creación del Registro dispone la emisión de un Certificado de Vivienda Familiar, a los Responsables de Vivienda incluidos en el RENABAP, certificado que no acredita dominialidad ni propiedad de la tierra sino que es un documento que prueba el domicilio de las personas y sirve para: • Pedir la conexión a los servicios de agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas, • Obtener la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o laboral (CUIL), • Formalizar reclamos ante los organismos públicos; • Solicitar coberturas o prestaciones de salud; • Efectuar trámites previsionales o relacionados con la educación: Es un certificado de .veracidad del domicilio, que habilita además a solicitar la conexión de servicios tal como agua corriente, energía eléctrica, gas y cloacas.
El otorgamiento de este certificado es relevante desde que el domicilio es un atributo de la personalidad de la persona humana, es el asiento jurídico de aquella, el lugar que la ley consagra como lugar de su ubicación para la producción de determinados efectos jurídicos.
El domicilio de la persona es necesario también para la buena organización social, para poder ubicarla, para que se integre en la convivencia general; permite relacionarla con un lugar en el cual se la reputa presente para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones; es su residencia habitual, le otorga pertenencia.
El Certificado de Vivienda Familiar, es constitutivo de ciudadanía, de inclusión social.
Conjuntamente con la creación del RENABAP, las autoridades públicas nacionales asumieron que las políticas tendientes a la regularización dominial son parte del proceso de integración urbana que comprende la planificación integral, la implementación de políticas participativas y estrategias para la gestión del suelo, la provisión de infraestructura básica, de servicios, de espacios públicos y de equipamiento comunitario destinados al mejoramiento integral de los barrios populares y que dicho proceso debe llevarse a cabo en un marco de coordinación y articulación entre los distintos organismos nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, municipales, organizaciones sociales, organismos internacionales de cooperación, universidades, asociaciones profesionales y entidades públicas o privadas afines.
Consecuente con ese pensamiento a los fines de dar inicio al proceso de integración urbana, se sancionó la Ley 27.453, denominada Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, mediante cual, se declara de interés público el régimen de integración socio urbana de los Barrios Populares identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP) creado por decreto 358/2017, disponiendo la misma que los efectos de la ley, se entiende por integración socio urbana, , al conjunto de acciones orientadas a la mejora y ampliación del equipamiento social y de la infraestructura, el acceso a los servicios, el tratamiento de los espacios libres y públicos, la eliminación de barreras urbanas, la mejora en la accesibilidad y conectividad, el saneamiento y mitigación ambiental, el fortalecimiento de las actividades económicas familiares, el redimensionamiento parcelario, la seguridad en la tenencia y la regularización dominial. Señalando que, tales acciones deberán ser progresivas, integrales, participativas y con enfoque de género y diversidad.
Consiguientemente, declara de utilidad pública[22] la totalidad de los bienes inmuebles en los que se asientan los Barrios Populares relevados e identificados en el RENABAP y cuya propiedad no sea del Estado Nacional, y sujetos a expropiación,[23] con el objeto de iniciar el proceso de integración urbana.
El instrumento de gestión urbana elegido, de carácter jurídico es la expropiación,[24] entendida como el acto unilateral de poder de la autoridad expropiante, por la cual ésta adquiere la propiedad de bien declaro de utilidad pública sin el concurso de la voluntad del expropiado y sin otro presupuesto legal que el pago de la indemnización debida por el desapropio[25]; se trata de un instituto por medio del cual el Estado adquiere la propiedad de un inmueble sin consenso previo entre las partes, ni voluntad mutua, sino que se concreta en miras del interés general y bien común sobre el interés individual.
Este instituto está contemplado en la Constitución Nacional, cuyo artículo 17 reza que "la propiedad es inviolable, y ningún habitante de la Nación puedes ser privado de ella, sino en virtud de sentencia fundada en ley" y agrega "la expropiación por causa de utilidad pública, deber ser calificada por ley previamente indemnizada".[26]
De manera que, los propietarios de los bienes inmuebles identificados en los términos que establece la ley[27] quedan excluidos del proceso urbanizador y la administración pública actuante expropiará por razones urbanísticas todo el conjunto de bienes de un polígono determinado a cambio de un justiprecio fijado según los criterios que impone la normativa vigente.[28]
La expropiación, se muestra entonces, como uno de los medios jurídicos útiles para satisfacer los requerimientos del urbanismo; mediante esta figura "iuris" el Estado adquiere el dominio de inmuebles cuya utilización es indispensable para el cumplimiento de los planes urbanísticos.[29]
En el caso, la entidad pública expropiante es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, entidad nacional que se vuelve la única propietaria del espacio expropiado y responsable de su urbanización, la que puede llevarla a cabo mediante su gestión directa o indirectamente a través de un concesionario u otro instrumento de gestión urbana como el fideicomiso público, el convenio urbanístico, la urbanización consorciada o los consorcios de urbanización social.
El Poder Ejecutivo nacional, a través de la Agencia de Administración de Bienes del Estado que actuará como sujeto expropiante en los términos del artículo 2° de la ley nacional de expropiación 21.499, individualizará los bienes inmuebles a expropiar incluidos en el RENABAP, utilizando la totalidad de la información existente, así como aquella que pudiera obtener con el objeto de la mejor identificación de los bienes inmuebles sujetos a expropiación. Para la individualización se priorizarán aquellos bienes inmuebles respecto de los cuales se celebren los convenios establecidos en la presente ley con las provincias, municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ningún caso, se obstaculizará cualquier proceso de expropiación o regularización dominial iniciado.
La misma ley dispone para el cumplimiento de sus fines la suspensión, por el plazo de cuatro años contados a partir de la fecha de su entrada en vigencia, de las acciones y medidas procesales que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP, tanto los sujetos a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado nacional y enfatiza que la medida dispuesta es de orden público.
5.1. RESPETO POR EL ÁMBITO
JURISDICCIONAL
A los fines de las urbanizaciones a realizar en los inmuebles oportunamente expropiados la autoridad de aplicación se compromete a "implementar en forma conjunta con las provincias, los municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los que se encuentren los bienes inmuebles sujetos a expropiación y mediante convenios específicos, proyectos de integración socio urbana, que estarán sujetos a la viabilidad técnica, ambiental y económica y a criterios de planificación urbanística y el marco legal propio de cada jurisdicción, con el objeto de generar condiciones tendientes a mejorar la calidad de vida de sus ocupantes".
Es correcto que el proceso de intervención sea acorde a las normativas locales y provinciales, por cuanto la competencia sobre el suelo es facultad exclusiva de cada provincia en el régimen federal argentino, por cuanto no fue delegada a la Nación.[30]
6. UNA OBSERVACIÓN
Un punto adicional es que se contemplarán "pautas mínimas de urbanización y edificación". Esta futura discusión aportará mucho a la fijación de estándares de calidad de vida urbana y ambiental. Cuanto más similar la transformación del espacio físico, hoy ocupado por los barrios, a lo que denominamos "ciudad formal" más cerca se estará de la integración socio-urbana y de la justicia espacial, señalada en la ley en comentario; caso contrario se pueden cristalizar situaciones de precariedad urbana y habitacional, sin dar una solución a la problemática. La ley debió haber incorporado directrices básicas de ordenamiento territorial universales y obligatorias, como por ejemplo definición de patrones de urbanización y uso del suelo sostenible; estructuración de la accesibilidad y conectividad en forma eficiente; entre otras.
Uno de los objetivos centrales para el logro de la integración socio-urbana es el acceso a los servicios públicos domiciliarios; sin embargo debe observarse que en la ley sólo se utiliza el verbo "promover" la expansión de los servicios básicos, es decir, no se encuentra en la misma garantizada su provisión; cuando deberían asegurarse los mismos.
Por último, no se incluyen instrumentos de gestión urbana de participación ciudadana; esto es, no se estipula la obligatoriedad de generar mecanismos para la participación de los vecinos - habitantes de los barrios populares - en este proceso a fin de definir cómo entender y lograr la integralidad de la mejora del hábitat ni de organizaciones académicas, profesionales y comunitarias, como una participación activa, regular y comprometida. Ausencia de consenso activo. Obviamente, en cada asentamiento las prioridades pensadas por sus moradores, los modos de llevarlos a cabo y los proyectos particulares que propongan serán diferenciados y acordes a las intervenciones urbanas necesarias para ese territorio.
Tampoco se contemplan mecanismos de articulación con las de organizaciones de diferente tipo de nivel barrial, municipal o provincial que modulan en esos barrios con los gobiernos respectivos. Estos mecanismos son centrales para fijar prioridades, tomar decisiones, controlar la ejecución del proceso, auditar gastos o articular demandas entre ellos; para poder llevar adelante un control ciudadanos sobre las políticas públicas que se arbitren para el cumplimiento de la ley. Seguramente deberá ser motivo de reglamentación por parte del poder ejecutivo nacional, conforme la competencia otorgada por la Constitución Nacional en su artículo 99 inciso 2, al expedir las instrucciones que sean necesarios para la ejecución de la ley, cuidando de no alterar su espíritu con excepciones reglamentarias.
7. CONCLUSIÓN
La ley es una oportunidad real de integración socio urbana de los asentamientos informales (Barrios Populares), y de dar cumplimiento a los preceptos constitucionales de acceso a la vivienda digna que establece el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y atiende al urbanismo como función pública, al hacer efectivos a los habitantes de los barrios registrados el derecho constitucional a la vivienda y los servicios públicos domiciliarios y propender al mejoramiento de la calidad de vida
Es el punto de partida de una política de dignificación y construcción de ciudadanía, para garantizar un hábitat razonable porque detrás de las garantías jurídicas y de los servicios asociados a una organización urbana adecuada, está la posibilidad del ejercicio de derechos esenciales; con su dictado se desanda de más de un siglo de informalidad urbana, que requiere de instrumentos, dialogo político y esfuerzos asociados.
En opinión del autor[31] de la iniciativa legislativa lo que necesitamos es políticas públicas que amplíen nuestras posibilidades, que favorezcan la emergencia de la creatividad, que puedan vincular el compromiso público con la dinámica comunitaria y sobre todo que se orienten a "hacer ciudad" en el sentido más pleno del término, abandonando tanto la tentación paternalista como el inmovilismo. "Hacer ciudad", generar esa especial forma de agregación humana en el que el espacio público nos iguala e integra, generar esa trama de vínculos, aprendizajes y tensiones donde podemos reconocernos partes de un colectivo. "Hacer ciudad" es nuestro desafío político, por eso necesitamos los tres niveles del Estado acordando planes de acción y actuando con responsabilidad. Y Agrega para la fundamentación de la medida que, Ha sido estudiado hasta el hartazgo que la condición propietaria modifica las potencialidades de las personas. En el caso argentino hay un estudio muy interesante llevado adelante hace unos años por el Rector de la Universidad Di Tella Ernesto Schargrodsky y el ex Secretario de Política Económica Sebastián Galiani, que muestra acabadamente como la condición propietaria influía positivamente en cuestiones como acceso al empleo, incremento de la densidad asociativa, evolución educativa de los hijos, etc. Además, al constituir un patrimonio heredable, contribuimos mínimamente a romper el círculo vicioso de la pobreza, haciendo apropiable el esfuerzo transgeneracional.
La ley en sí lo que hace es establecer todas las competencias y las condiciones dentro de las cuales se va a dar ese proceso expropiatorio, y lo importante es que ese proceso se entiende como un primer paso para avanzar hacia la integración socio urbana.
En ese sentido, apunta a uno de los temas más estructurales de los procesos de re-urbanización, que es el dominio de la tierra. En este contexto, trata dos cuestiones que son muy importantes para los habitantes de estos barrios; primero que a partir del registro que se hace de las villas y asentamientos, los residentes tienen la posibilidad de solicitar el acceso a los servicios domiciliarios[32] y lo segundo, que suspenden los desalojos por un lapso de cuatro años[33].
Hay, desde la entrada en vigencia de esta ley, un reconocimiento legal a la existencia de los barrios y a que sus habitantes puedan acceder a servicios públicos y estar protegidos contra los eventuales desalojos. En términos de integración socio urbana, esto apunta a resolver, por un lado, las cuestiones ligadas a la infraestructura básica, y por otro lado, a garantizar la seguridad de la tenencia.
La importancia simbólica de la ley es central porque por primera vez se reconoce que las villas y asentamientos de Argentina son territorios de derecho y sus habitantes son sujetos de derecho
Y si bien, la ley es cuidadosa y no habla explícitamente del derecho a la vivienda, al garantizar el acceso a infraestructura básica y frenar los desalojos, toca aspectos que desde la perspectiva de los derechos humanos son constitutivos del derecho al acceso a un hábitat digno y su corolario, el acceso a una vivienda igualmente digna vivienda.
Por otro lado, la ley incorpora una definición sobre la integración socio urbana, con lo cual su alcance se inserta dentro de un marco mayor en donde se entiende la integración justamente como un complejo de acceso a servicios, a mejorar la calidad del espacio público, las conectividades, las cuestiones ambientales; en síntesis acceso a un hábitat digno, con esta inserción se está trabajando implícitamente sobre el acceso al derecho a la vivienda adecuada.
La importancia radical de la ley es haber puesto en agenda pública la problemática del acceso al hábitat adecuado y por derivación a la vivienda digna, para los asentamientos o villas de todo el país, con un acertado respeto al federalismo, fijando el umbral mínimo de reconocimiento de derechos fundamentales, los DESCA para la vida de las personas que residen en esos territorios y abre el debate para la implementación de distintos instrumentos de gestión urbana que deberán ser eficaces y eficientes para la regulación del mercado inmobiliario y el ordenamiento territorial, para evitar que sigan surgiendo barrios populares y para que disminuya la crisis habitacional de nuestro país.
Creo que la ley puso la mirada no en las piedras y las normas que regulan el desarrollo y crecimiento de las ciudades sino en la dignidad humana de las personas que la habitan, porque también en la integración socio urbana debe respetarse y promoverse la dignidad de la persona humana, su entera vocación y el bien de toda la sociedad, porque el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económico-social[34]
Referencias
CONSTITUCIÓN PASTORAL Gaudium et Spes, Sobre la Iglesia y el mundo de hoy. Concilio Ecuménico Vaticano II -. http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Doc_SocIgle/9.pdf.
GONZÁLEZ BARRÓN, Gunther, Derecho Urbanístico, Edición: 7ma. Ampliada, Ediciones Legales, ISBN: 9786124115370, Año: 2013.
GONZÁLEZ BARRÓN, Gunther, Derecho Urbanístico, Edición: 7ma. Ampliada, Editorial: Ediciones Legales, ISBN: 9786124115370, Año: 2013.
JORDAN, Ricardo y SIMIONI, Daniela "Hacia una nueva modalidad de gestión urbana", Medio Ambiente y Desarrollo, Serie 48, pág. 18. Naciones Unidas. CEPAL. Santiago de Chile, abril 2002.
MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV. Sexta Edición Actualizada, pág. 244.Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997.
MARIENHOFF, Miguel S. Expropiación y urbanismo, Revista Jurídica La Ley 19814-C, 910.
MASSIRIS CABEZA, Ángel. Cambios recientes en las políticas de ordenamiento territorial en América Latina, Gestión del Ordenamiento Territorial en América Latina: Desarrollo recientes". En Proyección, 4, 2008. Ponencia en III Workshop de la Red Iberoamericana de Observación Territorial - 2013-10-09 / 2013-10-11- Santiago de Chile. Chile.
MINISTERIO DE AMBIENTE, VIVIENDA Y DESARROLLO TERRITORIAL (2004) "Guía Metodológica 2. Elementos poblacionales para el Ordenamiento Territorial", Serie: Población, Ordenamiento y Desarrollo, Bogotá, Colombia.
QUETGLAS, FABIO "Un paso necesario hacia una sociedad más integrada", Revista Digital Café de las ciudades, N° 173, julio 2018, Buenos Aires, Argentina.
QUIROGA GOMEZ, Zoila Madiú, de DIOS MARTINEZ, Ana, PEREZ RANGEL, Mercedes, "Enfoque poblacional en los planes de ordenamiento territorial". Revista Retos Volumen 13 nro. 1 Camagüey – Ene-jun, 2019 Versión on line ISSN 2306-9155.
REESE, Eduardo, Instrumentos de gestión urbana, fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con equidad - Año 3-Octubre 2011, http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/10_art4.htm.
Notas
[1] Los instrumentos de gestión urbana, son agrupados conforme la finalidad de sus previsiones en: 1) De Planificación, encaminados al ordenamiento del suelo, 2) De legislación tendientes a regular la apropiación del suelo y a controlar las actividades que en él se ejecutan y 3) Fiscales que tratan de controlar las rentas y las transacciones de los bienes inmobiliarios o que simplemente gravan su uso y su disfrute. A su vez, el objetivo de instrumentos es permitir la intervención de las autoridades públicas, según sus competencias, en el suelo urbano, con miras establecer:1) Los usos del suelo y los derechos de los propietarios o tenedores del mismo, reglamentando el derecho de propiedad y la utilización de los terrenos, conforme la potestad de planeamiento de los municipios para decidir, zona por zona, lo que los propietarios del suelo o sus tenedores pueden hacer con sus inmuebles; definiendo la lista de utilizaciones permitidas, prohibidas y las obligaciones de hacer (limpieza de los terrenos baldíos, obligación de construir hasta determinada altura, o en un determinado periodo de tiempo, por ejemplo). Esta atribución municipal puede expresarse en una reglamentación general, en la zonificación reglamentaria o en la negociación del cambio de regla urbanística. La reglamentación general del suelo se aplica a todos los terrenos que se encuentran en la misma situación; 2) Intervenir en el mercado del suelo; 3) Aplicar tributos sobre la propiedad, sobre su ocupación, sobre la transformación del uso del suelo o sobre la transferencia de la propiedad y 4) Movilizar el patrimonio inmobiliario del municipio y utilizar las capacidades financieras públicas para producir nuevo suelo urbanizado. Esos instrumentos por su contenido y finalidad suelen ser clasificados en instrumentos de: 1. Planificación; 2. De promoción y desarrollo; 3. De intervención jurídica; 4) De financiamiento; 5. De redistribución de costos y beneficios y 6. De participación ciudadana.
[2] Acción de transformación del suelo, dotándolo de accesibilidad vehicular y suministro de servicios básicos (agua, de energía eléctrica, de transporte, de educación, etc.).
Es el suelo apto para la edificación; dicha condición se adquiere cuando el terreno está urbanizado con arreglo a las normas mínimas establecidas en cada caso por el planeamiento urbano
[3] Labor de construir un edificio de carácter permanente, público o privado, respetando las normas que reglamentan el desarrollo de la ciudad.
[4] Uno de los nuevos fenómenos es lo que se ha llamado el regreso a la ciudad construida. Actualmente se han reducido la migración del campo a la ciudad y la presión demográfica, lo que en el pasado obligó a que las ciudades se definieran, por lo menos en América Latina, sobre la base de la periferia. De este modo, hoy en día el movimiento es inverso, y se comienza a hablar ya no de la urbanización de la cantidad, sino de la urbanización de la calidad. Las ciudades de la región son jóvenes, pero han tenido un crecimiento poblacional sostenido desde los años cincuenta. Los pobres han construido sus casas con material de desecho, con tecnologías que se han sumado en el tiempo, y las ciudades también se han levantado de esa manera, y a estas alturas están obsoletas y obligan a hacer fuertes inversiones en el mantenimiento. La urbanización, que antes fue sinónimo de ampliación del acceso a agua, luz, teléfono, alcantarillado, vías y otros servicios, va a ceder paso ahora a la nueva urbanización de la ciudad, es decir, se transitará de un proceso expansivo hacia la periferia a una introspección y una renovación de la ciudad. JORDAN, Ricardo y SIMIONI, Daniela "Hacia una nueva modalidad de gestión urbana", Medio Ambiente y Desarrollo, Serie 48, pág. 18. Naciones Unidas. CEPAL. Santiago de Chile, abril 2002.
[5] GONZÁLEZ BARRÓN, Gunther, Derecho Urbanístico, Edición: 7ma.
Ampliada, Editorial: Ediciones Legales, ISBN: 9786124115370, Año: 2013, p.?.
[6] La Carta Europea De Ordenación Del Territorio del Consejo de Europa, Aprobada el 20 de mayo de 1983 en Torremolinos (España), dispone que la ordenación del territorio debe ser Democrática: debe ser realizada de forma democrática para asegurar la participación de la población afectada y de sus representantes políticos. Global: debe tratar de asegurar la coordinación de las distintas políticas sectoriales y su integración por medio de un enfoque global. Funcional: debe terse en cuenta la existencia de conciencias regionales basadas en unos valores, una cultura y unos intereses comunes, y estos a veces por encima d las fronteras administrativas y territoriales, teniendo en cuenta las realidades constitucionales de los distintos países y Prospectiva: debe analizar las tendencias y el desarrollo a largo plazo de los fenómenos y actuaciones económicos, ecológicos, sociales, culturales y medioambientales y tenerlos en cuenta en su aplicación.
[7] Fuente: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (2004) "Guía Metodológica 2. Elementos poblacionales para el Ordenamiento Territorial", Serie: Población, Ordenamiento y Desarrollo, Bogotá.
[8] MASSIRIS CABEZA, Ángel. Cambios recientes en las políticas de ordenamiento territorial en América Latina", Gestión del Ordenamiento Territorial en América Latina: Desarrollo recientes. En Proyección, 4, 2008. Ponencia en III Workshop de la Red Iberoamericana de Observación Territorial - 2013-10-09 / 2013-10-11- Santiago de Chile. Chile.
[9] "La
población - vista como la asociación de personas que desenvuelven sus vida en
el marco de una comunidad social identificada con un territorio - es el objeto
de estudio e investigación de diversas ciencias sociales y constituye un
fenómeno social que se encuentra subordinado a leyes de la sociedad. …(Rubiano
y González (2003) asumen un concepto de población .., que es el conjunto de
sujetos vivos, cuya actividad necesariamente crea y recrea permanentemente el
territorio en función de sus necesidades biológicas, socioculturales y
políticas y, de manera determinante, en función de la organización para la apropiación, producción y consumo de bienes
materiales e inmateriales" . QUIROGA GOMEZ, Zoila Madiú, de DIOS MARTINEZ, Ana, PEREZ RANGEL,
Mercedes. Enfoque poblacional en los
planes de ordenamiento territorial. Revista
Retos, Volumen 13 nro. 1 Camagüey – Ene-jun, 2019 Versión on line ISSN
2306-9155.
[10] Ob. Cit. QUIROGA GOMEZ, Zoila Madiú y otras, las autoras entienden además que la incidencia de los procesos ambiéntales en los municipios pueden llegar a tener efectos regionales y hasta nacionales.
[11] "Artículo 41.- Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas que contengan los presupuestos mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para complementarlas, sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos".
[12] En
1968 Henri Lefebvre enunció que entre los derechos básicos de los ciudadanos,
junto al derecho de libertad, trabajo salud o educación se debía incluir el
Derecho a la ciudad, es decir, el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a
vivir en territorios propicios a la
convivencia y ricos en usos diversos, en los que el espacio y los equipamientos
públicos sean factores de desarrollo colectivo e individual, El derecho de
todos de disfrutar de un entorno seguro que favorezca el progreso personal, la
cohesión social y la identidad cultural.
[13] En
1966, los DESC quedaron consagrados en el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que junto con la Declaración
Universal de los Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos forman la denominada Carta Internacional de Derechos Humanos. Y ya
en 1998, en el marco de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se
firmó el llamado Protocolo de San Salvador en el cual se retomaron los
contenidos del PIDESC y se ampliaron para la región de América Latina y el
Caribe al agregar derechos sobre el Medio Ambiente y la protección de grupos
específicos de la población, a partir de entonces estos derechos dejaron de
llamarse DESC, pasando a ser DESCA.
[14] Citada por REESE, Eduardo en Instrumentos de gestión urbana,
fortalecimiento del rol del municipio y desarrollo con equidad - AÑO 3 - Octubre 2011, http://cafedelasciudades.com.ar/carajillo/10_art4.htm.
[15] El
Estatuto de la Ciudad, nuevas
herramientas para garantizar el derecho a la ciudad en Brasil.
[16] Ley General De Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, Nueva Ley Publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 28 De Noviembre de 2016, Texto Vigente, Última Reforma Publicada Dof 14-05-2019.
[17] Ley 7779, Ley 4240 - De Planificación Urbana y Uso y Manejo del Suelo. Ley 7554 de Ordenamiento Territorial.
[18] Ley 388/97 y sus Decretos reglamentarios 2181/05, 4300/074, 14278/13.
[19] Es un espacio colectivo y plural que promueve la lucha por una profunda reforma jurídica e institucional que modifique las condiciones de acceso a la ciudad en la argentina. Grupo promotor: Foro de Organizaciones de Tierra, Infraestructura y Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (FOTIVBA): Asociación Civil Madre Tierra www.madretierra.org.ar, Secretaría de Enlace de Comunidades Autogestionarias (SEDECA), Fundación Vivienda y Comunidad (FVC).· Foro Córdoba de Instituciones de Promoción y Desarrollo: Servicio Habitacional de Acción Social (SEHAS) www.sehas.org.ar, Centro de comunicación popular y asesoramiento legal (CECOPAL) www.cecopal.org, APROHCOL, SERVIPROH (Servicio de promoción humana), SEAP (Servicio de acción popular), La Minga, AVE (Asociación de la Vivienda Económica).· COHRE Centro por el Derecho a la Vivienda contra Desalojos www.cohre.org; Movimiento de ocupantes e inquilinos (MOI) www.moi.org.ar· Info-Habitat, Instituto del Conurbano, Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) www.ungs.edu.ar· CANOA - Hábitat Popular (Santa Fe) www.canoa.org.ar· Red Encuentro de Entidades No gubernamentales para el Desarrollo
[20] Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, la Corriente Clasista Combativa y TECHO fueron casa por casa para encuestar a las familias que viven en los 4100 barrios relevados
[21] Creada por Decreto 1382/2012, tiene como objetivos: 1. La ejecución de las políticas, normas y procedimientos que rigen la disposición y administración de los bienes inmuebles del Estado Nacional en uso, concesionados y/o desafectados; 2. La gestión de la información del Registro Nacional De Bienes Inmuebles Del Estado y su evaluación y contralor; 3. La coordinación de las políticas, normas y procedimientos relacionados con los bienes inmuebles del Estado Nacional, el control permanente de la actividad inmobiliaria estatal y la intervención en toda operación inmobiliaria de la totalidad de las Jurisdicciones y Entidades que conforman el Sector Público Nacional y son sus funciones: 1. Proponer las políticas, normas y procedimientos respecto de la utilización y disposición de los bienes inmuebles del Estado Nacional; 2. Coordinar la actividad inmobiliaria del Estado Nacional, interviniendo en toda medida de gestión que implique la celebración, ya sea a título oneroso o gratuito, de los siguientes actos con relación a inmuebles estatales: a) Adquisición o enajenación; b) Constitución, transferencia, modificación o extinción de otros derechos reales o personales; c) Locación; d) Asignación o transferencia de uso.3. Disponer, previa autorización pertinente conforme la normativa vigente, y administrar los bienes inmuebles desafectados del uso, declarados innecesarios y/o sin destino; asignar y reasignar los restantes bienes inmuebles que integran el patrimonio del Estado Nacional. 4. Coordinar con los Servicios Administrativos Financieros (SAF) correspondientes a las Jurisdicciones o Entidades las acciones conducentes al cumplimiento de las políticas y normas en la materia. 5. Fiscalizar y controlar los bienes inmuebles asignados en uso a los organismos y entidades del Sector Público Nacional. 6. Fiscalizar y controlar los bienes inmuebles concesionados a las empresas prestatarias de servicios públicos, en coordinación con los entes reguladores. 7. Transferir y enajenar, previa autorización pertinente conforme la normativa vigente, bienes inmuebles desafectados del uso con el fin de constituir emprendimientos de interés público, destinados al desarrollo y la inclusión social, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia. 8. Efectuar el saneamiento y perfeccionamiento dominial, catastral y registral de los títulos inmobiliarios estatales e instar el inicio de las acciones judiciales necesarias para la preservación del patrimonio estatal, en coordinación con las áreas con competencia específica en la materia. 9. Contratar obras y servicios que hagan al cumplimiento de sus misiones y funciones de conformidad a la normativa vigente. 10. Celebrar todo tipo de contratos y, en particular, contratos de concesión de uso, con o sin el derecho de introducir mejoras, de publicidad en los bienes a su cargo, de anticresis, de alquiler con derecho de compra, factoraje, fideicomiso, y cualquier otro contrato civil o comercial, típico o atípico, nominado o innominado, que fuera conducente para el cumplimiento de su objeto con personas físicas y/o jurídicas.
11. Adquirir bienes que resulten necesarios para el cumplimiento de sus misiones y funciones, de conformidad a la normativa vigente. 12. Aceptar donaciones o legados, con o sin cargo. 13. Administrar el Registro Nacional De Bienes Inmuebles Del Estado y monitorear su actualización permanente. 14. Diseñar, implementar y coordinar un Servicio de Auditoría de Bienes Inmuebles, encargado de relevar y verificar el estado de mantenimiento, ocupación, custodia, conservación y uso racional de los bienes inmuebles del Sector Público Nacional. 15. Definir y establecer estándares de uso racional, mantenimiento y conservación de los bienes inmuebles del Sector Público Nacional. 16. Promover las relaciones institucionales del Organismo y, en su caso, suscribir convenios con organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, para el logro de sus objetivos en coordinación con los organismos con competencia en la materia. 17. Asegurar la publicidad de sus decisiones, incluyendo los antecedentes en base a los cuales fueron tomadas. 18. Elevar anualmente a la Jefatura De Gabinete De Ministros una memoria e informe sobre las actividades cumplidas en el año precedente, y su propuesta sobre las actividades a cumplir en el siguiente ejercicio. 19. Proponer a la Jefatura De Gabinete De Ministros la desafectación de bienes inmuebles propiedad del Estado Nacional que se encontraren en uso y concesionados, cuando de su previa fiscalización resultare falta de afectación específica, uso indebido, subutilización o estado de innecesaridad.
[22] La utilidad pública en los términos del artículo 1° y 4° de la Ley Nacional 21.499 tiene una acepción similar a bien común, por ende, la expropiación resulta procedente para atender a las exigencias del urbanismo.
[23] Etimológicamente expropiar puede ser entendido como privar del domino o propiedad, conforme surgiría del latín exponer: fuera y propietas: propiedad.
[24] Algunas de las razones que justifican la adopción de este sistema son las siguientes: - la urgencia de ciertas actuaciones por motivos de interés público; - la existencia de edificaciones fuera de la normativa vigente; - la política de adquisición de suelo del poder público; - la puesta en marcha de operaciones urbanísticas de interés público en los que no se haya llegado a un acuerdo de compensación con el mismo
[25] CSJN, in re "Trans American Aeronautical Corp. c/ Dirección General Impositiva", sentencia del 2/12/1986, Fallos 308:2359.
[26] Se define a la expropiación como "el medio jurídico en cuyo mérito el Estado obtiene que un bien sea transferido de un patrimonio a otro por causa de utilidad pública, previa indemnización", MARIENHOFF, Miguel S. Tratado de Derecho Administrativo, Tomo IV. Sexta Edición Actualizada, pág. 244.Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1997.
[27] La ley identifica los inmuebles en los términos del art. 5° de la ley nacional de expropiación, 21.499: "La expropiación se referirá específicamente a bienes determinados. También podrá referirse genéricamente a los bienes que sean necesarios para la construcción de una obra o la ejecución de un plan o proyecto; en tal caso la declaración de utilidad pública se hará en base a informes técnicos referidos a planos descriptivos, análisis de costos u otros elementos que fundamenten los planes y programas a concretarse mediante la expropiación de los bienes de que se trate, debiendo surgir la directa vinculación o conexión de los bienes a expropiar con la obra, plan o proyecto a realizar. En caso de que la declaración genérica de utilidad pública se refiriese a inmuebles, deberán determinarse, además, las distintas zonas, de modo que a falta de individualización de cada propiedad queden especificadas las áreas afectadas por la expresada declaración".
[28] Al privar el Estado de un bien por causa de utilidad pública a quien ejerce sobre éste el derecho de propiedad debe ser criterioso al tiempo de aplicar el instituto a los efectos de mantener al expropiado en la misma situación en que se encontraba antes de la expropiación.
[29] "Diríase que la expropiación es uno de los medios por los que el urbanismo
puede hallar expresión concreta, ya que aquella permite que muchos planes de
esa índole se hagan efectivos, v.gr., construcción de parque so espacios verdes
en lugares totalmente ocupados por edificios o viviendas particulares,
construcción de carreteras, autopistas o playas subterráneas, estacionamiento que requieran disponer de la
propiedad privada, remodelamientos de partes o secciones de una ciudad; ensanche de calles, etcétera",
MARIENHOFF, Miguel S. Expropiación y
urbanismo, Revista Jurídica La Ley 19814-C, 910.
[30] Artículo 124 Constitución de la Nación argentina, "Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio".
[31] QUETGLAS, Fabio, Un paso necesario hacia una sociedad
más integrada, Revista Digital Café de
las ciudades, N° 173, julio 2018. El texto de esta nota reproduce el
discurso del autor, Diputado Nacional Cambiemos, en la Cámara de Diputados el
pasado 4 de julio, en ocasión del tratamiento del proyecto de Ley.
[32] Art. 48 Decreto Nacional 358/2017.
[33] "Artículo
15.- Suspéndense por el plazo de cuatro (4) años contados a partir de la fecha
de entrada en vigencia de la presente ley, las acciones y medidas procesales
que conduzcan al desalojo de los bienes inmuebles incluidos en el RENABAP,
tanto los sujetos a expropiación, como aquellos de propiedad del Estado
nacional. La aplicación del presente artículo es de orden público".
[34] Gaudium et Spes, Sobre la Iglesia y el mundo de hoy n. 63. Concilio Ecuménico Vaticano II - Constitución Pastoral. http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Doc_SocIgle/9.pdf.
Notas de autor
* Como citar este artículo | How to cite this article: TALLER,
Adriana. Los
instrumentos de gestión urbana promotores de los derechos económicos, sociales
culturales y ambientales. Revista
Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Santa Fe, vol. 7, n. 1, p. XX-XX, ene. /jun. 2020. DOI: 10.14409/redoeda.v5i1.8714
Información adicional
Como citar este artículo | How to cite this article: TALLER,
Adriana. Los
instrumentos de gestión urbana promotores de los derechos económicos, sociales
culturales y ambientales. Revista
Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Santa Fe, vol. 7, n. 1, p. XX-XX, ene. /jun. 2020. DOI: 10.14409/redoeda.v5i1.8714