
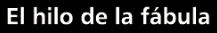
Infancia
El hilo de la fábula, vol.. 19, núm. 21, 2021
Universidad Nacional del Litoral

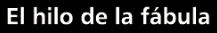
Uno, pasión intacta (un lugar para la teoría). Dossier Hilos y tramas del comparatismo actual
Recepción: 29 Marzo 2021
Aprobación: 26 Junio 2021
En mi vida hay una especie de barrera lingüística que se posiciona más o menos en la mitad, en el sentido que la primera mitad la he transcurrido hablando y pensando en una lengua y la segunda mitad en otra.
Y no habría imaginado nunca que la primera, el español, o mejor el castellano, que he usado hasta los veinticuatro años aproximadamente, se habría convertido en una lengua tullida, sin vejez, como ahora es el italiano en relación al pasado, una lengua sin infancia, porque, justamente, los colores y los sabores de mi infancia hablan otra lengua.
Para mí no es la misma cosa decir lagartija o decir lucertola. El animalito es siempre el mismo, pero en mi imaginario son dos seres diferentes. La palabra lagartija me lleva a la primera mitad de mi vida, cuando perseguía junto a mis primos y a mis amigos estos animalitos rapidísimos y alguien (yo nunca tuve el coraje) lograba agarrar una y arrancarle la cola con las manos. La palabra lagartija son también aquellos ojos atónitos, que miraban cómo se meneaba la cola arrancada, mientras el animalito escapaba detrás de un matorral, y todos nosotros, primos y amigos decíamos: «Mirá, mirá como se mueve».
A la palabra lucertola le falta aquel bagaje de recuerdos y de miradas. Más o menos la misma cosa me sucede cuando pienso en la palabra inondazione (en nuestra familia no decíamos inundación, sino crecida o riada, más crecida que riada, porque esta última parecía llegar desde otros tiempos, como una palabra arcaica). La palabra inondazione me hace pensar a las catástrofes recientes; crecida en cambio me lleva a mi infancia y a mis primeros recuerdos, de cuando estaba en San Fernando. Vivía en una vieja casa al lado del río y cuando llegaba la crecida mi madre me ponía encima de la mesa de la cocina y me dejaba ahí mientras ella, mi padre y el resto de la familia se ocupaban de tener bajo control el agua que llegaba del río.
(Reflexionando, tal vez aquella mesa ha sido y sigue siendo mi verdadero país: hoy particularmente, si tuviese que decir cuál es mi verdadera patria, diría que es aquella mesa).
Mis primeros dibujos y tal vez mis primeras letras del alfabeto las he dibujado cuando descendía el agua y, yéndose, dejaba sobre la pared una sutil costra de fango que yo iba a rasguñar con el dedo escupido, después de haber sido colocado sobre la mesa por mi madre o por mi padre. La crecida tenía todo alrededor a ella incluso otras palabras, que se referían a aquel mundo, y si bien estaban un poco distantes, formaban parte de un imaginario común: barro (fango), camalotes (tipo de islas formadas por las plantas acuáticas), umbral (por donde entraba el agua y con la cual era necesario ajustar cuentas cada tanto). Si tuviera que desaparecer la palabra crecida, para mí desaparecería todo un mundo que se lleva cargado o que incluso está dentro de esta misma palabra.
Luego, cuando tenía cuatro o cinco años nos hemos ido de aquella casa de los bajos de San Fernando y desde ese momento la palabra crecida ha desaparecido casi de mi vocabulario cotidiano. Pero aparecieron otras, como trenes (treni) o escondida («¿Vamos a jugar a la escondida?», se decía).
Era el período en el cual hemos ido a vivir a otro barrio de Buenos Aires, Santos Lugares, cerca del ferrocarril, a pocos metros de la casa de Ernesto Sabato, una casa con un jardín delante, sin rejas, adonde se podía entrar saltando un pequeño tapial. Ese era mi lugar preferido para jugar a la escondida.
La casa de verdad se encontraba al final del jardín de Ernesto Sabato, y yo raras veces llegaba hasta allá. Tenía la fachada recubierta de hiedra (era una cascada verde muy tupida que parecía venir abajo desde el techo). El jardín en cambio, estaba lleno de árboles, plantas descuidadas y capas de hojas caídas y acumuladas en el tiempo. Me acuerdo de una gran araucaria, una morera, un gomero (en Italia conocido con el nombre de fico del caucciù, un árbol hermoso para trepar) y un par de cipreses. No creo que Ernesto Sábato supiese de nuestras incursiones. Una buena parte de mi infancia la he pasado jugando y peleando con mis amigos entre aquellos árboles, que yo recuerdo lozanos de manera inverosímil, casi fantásticos.
El tiempo mismo nos da una visión distorsionada de las cosas: muchas veces recordamos los espacios de la infancia en base a cómo éramos de pequeños, cuando las dimensiones, los colores, los perfumes, son todos diferentes a como los percibimos de grandes. Yo, sin embargo, a ese jardín lo veo todavía detenido en el tiempo, con los ojos que tenía hace cuarenta años, y cuando lo recuerdo me parece de estar entrando en un lugar encantado, o casi.
Algunos meses antes de la muerte de Ernesto Sabato he vuelto a ver el jardín de su casa. Estaba junto a mi hijo, que tenía mi misma edad que tenía yo cuando me escondía entre aquellos árboles. Como tantas otras veces, estuve tentado de tocar el timbre, pero no lo he hecho. Ahora hay una reja delante, sobre la vereda, bastante alta, que obstruye el paso. Los árboles estaban, no tantos como recordaba pero estaban y también las hojas diseminadas sobre la tierra. Trataba de juntar el recuerdo con el jardín que veía ahora. Todo era distinto, como si el jardín de antes y el jardín de ahora perteneciesen a tiempos diferentes que nada tenían que ver el uno con el otro. Dentro de la casa, con la fachada todavía cubierta de hiedra, estaba Ernesto Sabato, un escritor de noventa y nueve años que luchaba contra el tiempo y que tal vez, desde la ventana de su habitación, miraba también él la desaparición de aquel jardín.
Notas de autor

