
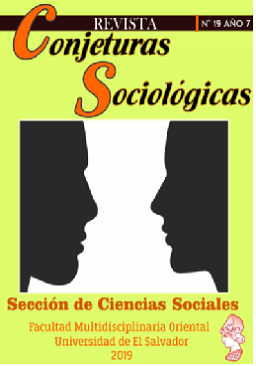
La universidad como espacio de reproducción de la violencia de género
Revista Conjeturas Sociológicas, núm. 19, 2019
Universidad de El Salvador

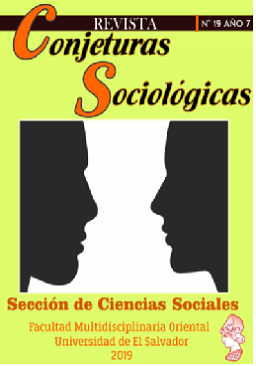
Presentación
Recepción: 01 Marzo 2019
Aprobación: 01 Agosto 2019
Resumen: La Universidad como espacio de reproducción de violencia es una investigación, realizada en el campus de la Universidad de El Salvador, en el marco de los esfuerzos de investigación realizados por la Red de Investigadoras de diferenciales de género de la Universidad de El Salvador. El propósito de la investigación fue caracterizar las expresiones de violencia que se reproducen en el espacio universitario. Para ello se tomaron como elementos del contexto la violencia social en El Salvador, la violencia en el recinto de la Academia y las necesidades de indagación que surgen en el marco de la Red de diferenciales de género de Alicante. La investigación abarcó el sector docente, estudiantil, administrativo y autoridades de la Unidad Central de la UES, como la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la UES. El tipo de investigación fue descriptiva, con un enfoque histórico y una muestra de 655 personas. Los Indicadores de análisis fueron: tipos de violencia, expresiones de violencia, espacios y la categoría: los agentes reproductores de violencia de género en el recinto universitario. La investigación permitió hacer la discusión sobre la violencia de género y formular propuestas que servirán de base para reorientan el marco jurídico de la universidad y disminuir la violencia.
Palabras clave: Género, Enfoque de Género Violencia de Género, tipos de violencia, expresiones de violencia.
Abstract:
The University as a space for the reproduction of violence is a research carried out on the campus of the University of El Salvador, within the framework of the research efforts carried out by the Network of Researchers of Gender Differentials of the University of El Salvador. The purpose of the research was to characterize the expressions of violence that are reproduced in the university space. To this end, the social violence in El Salvador, the violence in the campus of the Academy and the research needs that arise within the framework of the Network of gender differentials in Alicante were taken as elements of the context. The research covers the teaching, student, administrative and authorities of the Central Unit of the UES, as the Eastern Multidisciplinary School of the UES. The type of research was descriptive, with a historical focus and a sample of 655 people. The indicators of analysis were: types of violence, expressions of violence, spaces and category: the reproductive agents of gender violence in the university campus. The research allowed the discussion about gender violence and formulate proposals that will serve as a basis for reorienting the legal framework of the university and reducing
violence.
Keywords: Gender, Gender Approach Gender Violence, types of violence, expressions of violence.
1- Introducción
La investigación se realizó en el marco de la Red de Investigación de Diferenciales de Género en la Educación Superior Iberoamericana, de la cual la Universidad de El Salvador es parte desde el
2017. El propósito de la investigación fue el de caracterizar las expresiones de violencia que se reproducen en los espacios universitarios, los tipos, los agentes que la reproducen y el marco
jurídico que norma y sanciona los actos de violencia al interior de la universidad.
El Salvador en consonancia con los compromisos adquiridos promulgó en 1996 la Ley contra la Violencia Intrafamiliar y se aprueba la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (LEIV), vigente desde enero de 2012. La LEIV tiene por objeto “(…) establecer, reconocer, y garantizar una vida libre de violencia para las mujeres, por medio de políticas públicas orientadas a la detección, prevención, atención reparación, y sanción de la violencia contra las mujeres; a fin de proteger su derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad, la no discriminación, la dignidad, la tutela efectiva, la seguridad personal, la igualdad real y la equidad” (artículo 1 de la LEIV); Identifica además, los diferentes tipos de violencia: física, psicológica o emocional, sexual, feminicidio, económica, patrimonial y simbólica, enfatizando su regulación hacia la violencia contra las mujeres cometida en ámbitos públicos, para lo que reconoce que dicha violencia puede darse en las modalidades de violencia comunitaria, institucional y laboral.
La Universidad de El Salvador, en su carácter de institución gubernamental debe garantizar que todo proyecto de investigación académico que pretenda impactar en la construcción de condiciones de igualdad y equidad, está obligada a dar cumplimiento a los mandatos de ley constitucional artículo 3 que ordena a las instituciones que conforman al Estado, proteger y asegurar el goce de libertad, cultura, salud y bienestar entre iguales. En este sentido, para el responsable cumplimiento de este mandato constitucional del Estado, entre ellas las instituciones de Educación Superior, deben observar la concreción desde la corresponsabilidad y según la naturaleza y funciones normativas que se les atribuyen en el marco jurídico especializado como la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencias, la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las mujeres en todas las esferas de la vida colectiva y observancia de la Política de Género de la UES.
Para la ejecución de tal fin, la Universidad de El Salvador debe formular políticas, lineamientos, planes y estrategias que le faciliten el abordaje trasversal sobre la discriminación y todas las formas de violencia que se reproducen en lo cotidiano. Por lo que la Universidad con el empleo
de estrategias investigativas, instrumentos técnicos científicos, mecanismos de participación amplios e incluyentes, con una producción de datos e información, líneas de investigación, base de datos cuantitativos y cualitativos, podrá proponer los mecanismos, las prácticas institucionales necesarias para erradicar y prevenir la discriminación y violencia que han caracterizado por décadas y estructuralmente al sistema y formación educativa de todas las instancias de educación superior de El Salvador y que la Universidad de El Salvador no ha sido la excepción tal como lo muestran los resultados en la presente investigación.
Por tanto, asumir temáticas como la Reproducción de formas de violencia simbólicas, físicas, psicológicas, sexuales entre otras, permitirá a esta institución educativa impactar en la comprensión de los derechos fundamentales de la persona, en la ampliación de esfuerzos institucionales y de cooperación que requiere la movilidad de recursos y sobre el comportamiento sensible y preventivo orientado hacia la erradicación de toda forma de discriminación y de violencia directa e indirecta entre los géneros.
El desarrollo de este trabajo se realizó en el contexto social en El Salvador, violencia en el recinto de la Academia y en el marco de la Red de diferenciales de género de Alicante. Consideramos pertinente, tomar como unidad de análisis el sector docente, estudiantil, administrativo y autoridades de la Unidad Central de la UES, como la Facultad Multidisciplinaria Oriental de la UES. Delimitando una muestra de 655 personas. El método de investigación fue descriptivo, con enfoque histórico, antropológico y de las Ciencias de la Comunicación. Se analizan indicadores de expresiones de violencia, espacios y categorías como los agentes reproductores de violencia.
2. Conceptualización de la Violencia de Género
2.1 Género
En el proceso de construcción del concepto de la categoría GENERO, reconocemos las bases a partir de los años sesentas, en algunos países de América Latina hubo un resurgir del movimiento a partir de mujeres militantes de partidos de izquierda quienes comenzaron a
cuestionar su papel en el interior de los partidos políticos y en la sociedad, llamando el malestar que no tenía nombre al malestar que generaba la inconformidad de aquellas mujeres relegadas a la esfera doméstica, sometidas a un estado mental y emocional de estrechez y desagrado. Consideraron que el análisis de clases no era suficiente para entender la situación de las mujeres, porque las revoluciones triunfantes no habían resuelto y superado dicho problema.
Desde una mirada dominante, a grandes rasgos el concepto de género se refiere al conjunto de valores, atributos, roles y representaciones que la sociedad asigna a mujeres y hombres a partir de la identificación de características sexuales que clasifican a los seres humanos corporalmente. Ya clasificados se les asigna de manera diferencial un conjunto de funciones, actividades, relaciones sociales, formas de comportamiento y normas. Se trata de un complejo de determinaciones y características económicas, sociales, jurídicas, políticas y psicológicas, es decir culturales, que crean lo que, en cada época, sociedad, cultura son los contenidos específicos de ser hombre o ser mujer. /14
Otra definición de Género es la proporcionada por el INSTRAW, que versa así:
“Género se refiere a la gama de roles, relaciones, características de la personalidad. Actitudes, comportamientos, valores, poder relativo e influencia, socialmente construidos, que la sociedad asigna a ambos sexos de manera diferenciada. Mientras el sexo biológico está determinado por características genéticas y anatómicas, el género es la identidad adquirida y aprendida que varía ampliamente intra e interculturalmente. El género es relacional ya que no se refiere exclusivamente a las mujeres o a los hombres, sino a las relaciones entre ambos”. /15
El concepto de género es interpretado, erróneamente, como sinónimo de feminidad o femenino, haciendo referencia únicamente a asuntos de la mujer. El género, como se señala en la definición anterior, incluye tanto al género femenino como al masculino. En el estudio de la
14 Lagarde, Marcela, “Identidad genérica y feminismo”. Ponencia en el XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, México, 1993, en María Cecilia Alfaro, Develando el Género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad. Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, p.32
15 INSTRAW, Glosario, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer (1999:33), en http: // www.uninstrag.org/es/index
realidad social es valioso emplear este concepto ya que concibe las relaciones entre mujeres y hombres, entre ambos sexos. La antropóloga argentina María del Carmen Valerio dice: “Es menester destacar la importancia del concepto de género como criterio de diferenciación, como dimensión y un nudo problemático, crucial para el estudio de las relaciones de desigualdad y poder”. (2008:61).16
2.2 Enfoque de Género/Perspectiva de Género/Análisis de Género
Ahora bien, ¿cuál es el planteamiento de fondo que hace del enfoque de género un enfoque democrático e innovador en el estudio de las relaciones humanas? se pregunta la feminista mexicana Marta Lamas, sosteniendo que la diferencia sexual entre hombres y mujeres ha implicado históricamente desigualdad social. En este sentido, “lo que el concepto de género ayuda a comprender es que muchas de las cuestiones que pensamos que son atributos “naturales” de los hombres o de las mujeres, en realidad son características construidas socialmente, que no tienen relación con la biología”. /17
El enfoque de género implica, entonces, comprender, cómo históricamente se han construido las relaciones entre mujeres y hombres en contextos específicos. Los estudios de género y desde el feminismo han sido un aporte importante para comprender las condiciones sociales de las mujeres y los hombres. El enfoque de género implica también que, por ser histórica y socialmente determinadas, las estructuras sociales patriarcales en las que se basa la desigualdad, la dominación y discriminación de género, pueden cambiar. A partir de esta concepción de género se articula la denominada perspectiva de género, la cual es definida como “la metodología y los mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en
las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben
16 Valerio, María del Carmen, “"El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha": la dimensión socio-política cultural, en un contexto económico de
globalización” 2008, p.61
17 Lamas, Marta “La Perspectiva de Género”, en La Tarea, Revista de Educación y Cultura, México. En http://www.latarea.com.mx/articu/articulo8/lamas8.htm
emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio que
permitan avanzar en la construcción y equidad de género”. /18
Siguiendo la lógica anterior, el INSTRAW concibe el análisis de género como:
“(…) una forma sistemática de observar el impacto diferenciado de programas, proyectos, políticas y piezas legislativas sobre los hombres y las mujeres. Este proceso inicia con la recopilación de datos desagregados según sexo y de información sensible al género sobre la población involucrada. El análisis de género también puede incluir el análisis de las múltiples formas en que los hombres y las mujeres, como actores sociales, se involucran en el proceso de transformación de roles, relaciones y procesos socialmente establecidos, motivados por intereses individuales y colectivos”. /19 (2001)
En el ámbito académico, el análisis de género también puede concebirse como un nuevo enfoque que permite reinterpretar las relaciones sociales de una forma más democrática al incluir las experiencias, las necesidades e intereses tanto de hombres como mujeres.
Desde las Ciencias de la Comunicación María Cecilia Alfaro, expresa acerca del análisis de género: “(...) el proceso teórico- práctico que permite analizar diferencialmente los roles entre hombres y mujeres, así como las responsabilidades, el acceso, uso y control sobre los recursos, los problemas, las necesidades, propiedades y oportunidades, con el propósito de planificar el desarrollo con eficiencia y equidad para superar las discriminaciones imperantes. /20 (1999:27).
En resumen, la utilización de una perspectiva de género, ya sea en el estudio de los fenómenos sociales o en el diseño de políticas públicas a favor del bienestar de la sociedad, muestra el siguiente punteo:
1. Analiza cómo las diferencias biológicas (hembra-macho) se convierten en desigualdades sociales.
18 INSTRAW, Glosario, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer, en http: // www.uninstrag.org/es/index
19 Artículo 5 de la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, INMUJERES. Diario Oficial, 12 de enero de 2001.
20 Alfaro, María Cecilia, “Develando el Género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad”, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, Costa Rica, 1999, p.27.
2. Permite visibilizar cómo estas desigualdades sociales colocan a las mujeres en desventaja.
3. Devela cómo estas desigualdades se construyen desde el nacimiento y no son
necesariamente “naturales”.
4. Examina cómo estas desigualdades se sostienen y reproducen por medio de una serie de estructuras sociales y mecanismos culturales.
2.3 La Equidad de Género como categoría social de análisis
La aplicación de la idea de género como una nueva categoría de análisis social – la teoría de género-tiene sus orígenes en el movimiento feminista de mediados del siglo XX, a nivel internacional.
En El Salvador está categoría se comenzó a utilizar, por los movimientos de mujeres y feministas aproximadamente, desde 1985-86 con el surgimiento de la Organización de Mujeres por la Paz- ORMUSA (1985) y el Instituto de Promoción, Investigación y Desarrollo de la Mujer-IMU-(1986), hace aproximadamente 30 años.
Tiene sus antecedentes en 1975 cuando en la Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en México, que se declara el Año Internacional de la Mujer y el Decenio de la Mujer de las Naciones Unidas: Igualdad, Desarrollo y Paz: 1976-1985. Estos eventos actuaron como un verdadero activador de los Movimientos de Mujeres y Feministas en América Latina, Centro América y El Salvador. Este proceso, dio lugar al surgimiento de grupos y movimientos de mujeres que luchan por una transformación del sistema de dominación y una reivindicación de sus Derechos; así como una mayor participación en las decisiones políticas de los países.
Con el desarrollo de los movimientos de mujeres y feministas y las subsiguientes conferencias y declaraciones se hace énfasis en el alcance de la igualdad, el desarrollo y la paz. Las luchas sociales de los movimientos de mujeres y feministas en el campo de los derechos humanos se orientaron a evidenciar que, la igualdad no se puede alcanzar si no se parte de reconocer que
las diferencias entre mujeres y hombres se han transformado en desigualdades socioeconómicas, políticas, culturales y laborales en donde las relaciones entre ambos son relaciones de poder asimétricas, colocando a las mujeres en posiciones de subordinación, las luchas se han orientado contra el patriarcado y sus estructuras sociales basadas en la dominación masculina.
Desde sus orígenes, la teoría de género ha tenido como valor fundamental la equidad entre mujeres y hombres, entendido esto como: el acceso de las personas a igualdad de oportunidades y al desarrollo de las capacidades básicas; esto significa que se deben eliminar las barreras que obstaculizan las oportunidades económicas, políticas, la educación y los servicios básicos, de tal manera que las personas de todas las edades, condiciones y posiciones sociales puedan disfrutar y beneficiarse de dichas oportunidades. Implica la participación de todas y todos en los procesos de desarrollo y la aplicación del enfoque de género en todas nuestras actividades.
2.4 Enfoque de Equidad de Género
La perspectiva de equidad de género analiza por qué la desigualdad en las condiciones de vida de mujeres y hombres produce inequidad, malestar y no el bienestar de cada persona, sea mujer o sea hombre. Reconocer la validez teórica de esta perspectiva o enfoque, demanda un compromiso que implica asumir posiciones y actuar para producir las transformaciones requeridas, de lo contrario se están reforzando la desigualdad y contribuyendo a que se perpetúe.
El análisis de equidad de género permite que las mismas mujeres y los mismos hombres sean quienes reconozcan las oportunidades y limitaciones que se tienen para lograr el desarrollo personal y colectivo en el contexto histórico y geográfico en el que vivimos. Se trata de mejorar el desarrollo concreto mejorar a la persona, pero también a la comunidad, a través de acciones que tienen que ver con las formas concretas de eliminar las desigualdades. Para ello debemos
reconocer qué formas asume la desigualdad en los contextos históricos y geográficos concretos en los que vivimos, trabajamos y actuamos.
Condición de ser una cosa “igual” a la otra. Implica que debe haber paridad e identidad. La Igualdad de oportunidades: Es la situación en la que las mujeres y los hombres para realizarse intelectual, física y emocionalmente, pudiendo alcanzar las metas que establecen para su vida, desarrollando sus capacidades potenciales sin distinción de género, clase, sexo, edad, religión y etnia. Igualdad de trato: Presupone el derecho a las mismas condiciones sociales de seguridad, remuneraciones y condiciones de trabajo, tanto para mujeres como para hombres. Igualdad de derechos: Se trata de la situación real igualitaria en donde las mujeres y los hombres comparten igualdad de derechos económicos, políticos, civiles, culturales y sociales.
”Equidad” viene de la palabra equilibrio y se relaciona con la palabra justicia y cooperación; es aportar y dar a cada cual lo que le pertenece, reconociendo las condiciones de cada persona o grupo humano, es decir, “a cada persona según sus necesidades” en función de su condición y posición social, en función de su condición y posición de género, posición de edad, sexo, clase social, religión, es el reconocimiento de la diversidad sin que esta signifique razón para la discriminación, por lo tanto significa igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades para mujeres y hombres.
Por oposición, “Equidad” no es sinónimo de igualdad entendida como semejanza, identidad o similitud entre los sexos, pues no busca distribuir de forma igualitaria ni aspira a la equiparación entre las personas integrantes de un grupo en cuanto a responsabilidades, deberes y derechos.
De manera que la “igualdad ante la ley”, si bien es necesaria, no basta para superar la discriminación social ni la discriminación por género o edad. En tal sentido es claro que la igualdad ante la ley “en la ley” (igualdad de jure), contrasta con la discriminación o la falta de igualdad de oportunidades, en el acceso a las oportunidades y de resultados “en la realidad de todos los días” (igualdad de facto).
Por lo que el “Enfoque de Equidad de Género” supone el equilibrio y la justicia en las condiciones y las oportunidades, en los derechos y los deberes, en el acceso y el control de los recursos para las mujeres y para los hombres, independientemente de su condición social, religiosa, cultural y política, y sin hacer distinciones por el sexo, la clase social, la edad, el lugar de residencia, las capacidades especiales, las preferencias sexuales, la religión, la opción política, la etnia, entre otras.
Enfoque de Equidad de Género implica que, por ser histórica y socialmente determinadas, las estructuras sociales patriarcales en que se basa la desigualdad, la dominación y la discriminación de género, éstas pueden cambiar hacia la equidad, justicia y cooperación entre hombres y mujeres.
En la construcción y aplicación del Enfoque de Equidad de Género han contribuido las conferencias y actividades internacionales que han obligado a los Estados a comprometerse por la equidad de género y asumir acciones concretas para convertir los acuerdos internacionales en criterios para elaborar políticas públicas.
Asimismo, en el ámbito de la administración pública, el principio de equidad de género ha sido utilizado como concepto central para diseñar políticas públicas. Tal es el caso de las denominadas políticas de equidad, planteadas como acciones afirmativas que contribuyen al acceso equitativo de mujeres y hombres a los bienes del desarrollo.
Para el Instituto Nacional de las Mujeres de México (INMUJERES), las políticas de equidad son definidas como “la acción afirmativa que pone remedio a injusticias previas o sesgos excluyentes”. /21. Sus características son las siguientes:
Identifican las diferencias de origen que existen entre mujeres y mujeres, tanto en materia de oportunidades como en cuanto a resultados para ir hacia la búsqueda de
formas, mecanismos y pautas institucionalizadas y compartidas por la población, que
21 INMUJERES, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (2000-2006), Instituto Nacional de las Mujeres: En http//cedoc.inmujeres.gob.mx.
favorezcan un equilibrio más equitativo y armonioso entre los esfuerzos y los beneficios del desarrollo de unas y otros.
Son estrategias para corregir los desequilibrios que, en cuanto a las relaciones y las oportunidades de desarrollo, se dan entre las personas en razón de su pertenencia a uno u otro sexo, en las familias, en los espacios educativos, en el mercado laboral y en las organizaciones del ámbito económico y político.
Procuran una situación de mayor justicia, igual calidad de derechos y condiciones de oportunidad para todas y todos.
3. Conceptualización de la Violencia de Género
El concepto de violencia de género ha recibido diferentes connotaciones con marcadas diferencias entre disciplinas, presupuestos teóricos u objetivos de investigación, evidenciando la complejidad del fenómeno. Uno de los puntos en debate es la opción de una definición restringida o extensa de violencia. La forma restringida supone identificarla con actos de violencia entre personas concretas, principalmente con actos de violencia física, psicológica o sexual.
Johan Galtung quien se manifiesta por una definición extensa de la violencia, la cual consiste en amenazas evitables contra la satisfacción de las necesidades humanas básicas: “la violencia está presente cuando los seres humanos se ven influidos de tal manera que sus realizaciones efectivas, somáticas y mentales, están por debajo de sus realizaciones potenciales” (1990:292), señalando las siguientes necesidades básicas: subsistencia, bienestar, identidad y libertad. El autor distingue tres formas de violencia: violencia directa, violencia estructural y violencia cultural. La violencia directa se refiere a la interacción de dos o más personas con cuatro formas de expresión: daño físico, psicológico, acoso y violencia sexual (Unesco, 2009). La violencia
estructural hace referencia a situaciones de explotación, discriminación y marginación,
siguiendo a Galtung: “Se manifiesta cuando no hay un emisor o persona concreta que haya efectuado el acto de violencia”22 (1985: 38)
En la literatura feminista, el concepto de violencia de género aparece en algunas ocasiones como sinónimo de violencia contra la mujer, violencia sexista, violencia basada en el género, violencia sexual, sin embargo, se coincide en la pertinencia y necesidad del concepto, al reconocer la importancia de la erradicación de todas las formas de discriminación contra las mujeres. Esta intención o enfoque fue reforzada y proclamada por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer la cual contempla en su artículo 1 que se entiende por “violencia contra la mujer”. “Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública o privada”23
La violencia de género contra las mujeres es aquella violencia machista ejercida contra las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Pero no por el hecho de ser mujeres desde una concepción biológica sino de los roles y la posición que se asigna a las mujeres desde una concepción socio cultural. Es una de las formas de violencia soslayada cuya detección, atención y prevención, así como la transformación de los patrones socioculturales que la han originado y perpetúan deberían, constituirse en una de las prioridades en los planes y programas de protección y fortalecimiento de los derechos humanos a escala mundial, como condición para avanzar en la equidad de género.
El concepto se acuña centrado en las mujeres y se traza como derrotero mundial con el nombre de violencia de género, expresando la ruta seguida para el alcance y consolidación de avances en el marco de los derechos, orientados a la erradicación de todas las formas de violencia de
22 Galtung Johan (1985). Sobre la paz. Barcelona, Fontamara.
23 ONU, pág. 1, 2013.
género. Este concepto hecho y acuñado tanto por la ONU como por las organizaciones feministas en el mundo tiene que ver con el entendido de la violencia de género como violencia ejercida contra la mujer, en razón del hecho mismo de ser mujer.
El contexto de la evolución del concepto está constituido, por conferencias, convenios, convenciones, recomendaciones y consultas, en las cuales El Salvador, como país miembro de la ONU, ha firmado los pactos y se ha comprometido con los planes de acción y la revisión de sus planteamientos jurídicos, para adecuarlo a las exigencias del derecho y a los procesos sociales , políticos y culturales y culturales del país para la erradicación de la violencia contra las mujeres como un imperativo de desarrollo.
El Sistema Patriarcal, tiene a la violencia de género como la forma de dominar y controlar que el orden que ha establecido se mantenga. Es decir que los mandatos de género se mantengan y salvaguarden, tal como están configurados. Para ello establece, a través de mecanismos y forma violentas el orden y la desigualdad. Para que esta violencia se mantenga establece una serie de mecanismos que invisibilizan que la violencia se da en todas las esferas de las vidas de mujeres y hombres que penetra en toda la esfera de nuestras vidas.
3.1 Violencia de Género en la Educación Superior
En la actualidad, las instituciones de Educación superior enfrentan uno de los retos más desafiantes y que persiste a través del tiempo, la erradicación de la violencia de género que todavía se manifiesta y reproduce a su interior y que se replica en el ejercicio profesional.
Desde sus orígenes, las universidades han sido espacios históricamente desfavorables para las mujeres, quienes durante siglos ni siquiera tuvieron derecho a acceder a este nivel educativo. Por medio de exigencias y luchas continuas, a partir del siglo XIX, las mujeres lograron ingresar a la educación superior, incrementando de forma progresiva su presencia. Sin embargo, la violencia de género es latente y continua, y es particularmente notable en las relaciones jerárquicas, sin ser este un imperativo, entre la víctima y el victimario. La violencia de género puede tener diversos comportamientos en los centros educativos, entre ellas situaciones de
acoso, hostigamiento y violencia simbólica, psicológica, física, entre otras. Parece que las expresiones de violencia en lo privado se trasladan irrevertiblemente a lo público-social, y en particular al ámbito educativo, generando el ciclo de la violencia.
Entre la violencia estructural y la cultural es que la primera cuenta con el consentimiento de los agentes sociales y la cultural, no. La violencia cultural se refiere a que un grupo sea privilegiado sobre otros; por ejemplo, la ausencia de mujeres en cargos de poder. Ocupar un cargo de poder en una institución de educación superior implica desplegar un juego de poder entre las personas interesadas en ocuparlo. Si bien pueden pesar los estereotipos que se tejen en torno a las mujeres y que corresponderían a la violencia estructural (falta de visión a largo plazo, mano débil, compromisos familiares, etcétera).
Los estudios sistemáticos de la violencia contra las mujeres constituyen un campo de conocimiento cada vez más frecuentado desde diferentes disciplinas por los efectos nocivos que se producen en este grupo sensible. Lo más común en la investigación ha sido tomar como sinónimos los conceptos de violencia contra las mujeres y violencia de género.
Referirse a la violencia de género sólo como la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, que, si bien es la más frecuente, deja de lado aspectos centrales de la violencia estructural, así como la violencia por preferencias sexuales la cual se refiere a violencia en contra de la identidad de las personas, Galtung (1985) incluye dentro de la violencia cultural. De acuerdo con el marco teórico-conceptual que se ha desarrollado, se entiende por violencia de género tanto la violencia sexual que incluye a mujeres como a hombres (mujeres con mujeres- hombres con hombres), a la violencia estructural que dicotomiza los campos de conocimiento y la violencia cultural que incluye la violencia homofóbica en donde el contexto es relevante.
En el ámbito de las instituciones de educación superior, abocarse a comprender la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres descontextualiza un problema que tiene diferentes agentes y distintos significados ellos son atravesados por relaciones de poder.
3.4 Tipos de Violencia de Género Violencia doméstica o intrafamiliar
Es la violencia ejercida en el terreno de la convivencia familiar. Puede ser dirigida a niñas, niños, mujeres jóvenes y adultas mayores, personas con menor poder dentro de la familia.
Violencia de género/Violencia contra la mujer
Según la ONU” Es todo tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo, de su género que impacta de manera negativa su identidad y bienestar. Es toda violencia ejercida contra una mujer por parte de un hombre o en la sociedad en general. Por las relaciones de poder.
Tipos de violencia según la LEIV según el Art. 9
Violencia económica: limitar, controlar o impedir el ingreso de sus percepciones económicas.
Violencia feminicida: Forma extrema de violencia.
Violencia física: ocasiona daño o sufrimiento físico contra la mujer.
Violencia Psicológica o emocional: daño emocional, disminuye auto estima.
Violencia Patrimonial: afectan la libre disposición del patrimonio de la mujer.
Violencia sexual: va contra el derecho de la mujer a decidir sobre su vida sexual.
Violencia simbólica: mensajes, valores, signos.
Modelos explicativos de la violencia contra las mujeres a) Psicológicos
Su característica principal es que busca la causa en factores individuales, ya sea en el maltratador mediante trastornos de personalidad, adicciones, celos, genética, causas hormonales; o en la mujer maltratada: características de personalidad, psicopatología, masoquismo y provocación.
b) Sociológicos son dos
Perspectiva de la violencia o el conflicto familiar: desde este enfoque la violencia se reduce a un producto cultural derivado de factores sociales organizacionales y como una
respuesta a conflictos emocionales cotidianos de la rutina diaria, que se relacionan con el balance de poder dentro de la familia.
Perspectiva feminista: sostiene que la violencia es un producto de los valores culturales patriarcales. Origen de la violencia contra las mujeres es el abuso de poder de los hombres en base a su superioridad y primacía sobre las mujeres.
La violencia contra las mujeres tiene como base o sustrato:
El patriarcado,
El Androcentrismo,
La Misoginia se define como” las conductas de odio implícitas o explícitas contra todo lo relacionado con lo femenino tales como rechazo, aversión, y desprecio contra las mujeres”.
El Sexismo “actitud negativa hacia una persona o personas en virtud de su sexo biológico”
3- Metodología de la investigación:
El tipo de investigación que se realizó fue de tipo descriptiva, con enfoque mixto. Como unidades de análisis se definió a estudiantes, docentes, autoridades y personal administrativo y de servicios. Se utilizaron diferentes técnicas para el levantamiento de datos cualitativos tales como: entrevistas en profundidad dirigidas a las autoridades de la universidad: el rector, vicerrector académico, las decanaturas, la presidencia y vicepresidencia de la Asamblea General Universitaria (AGU), Fiscalía y Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU). Participaron dirigentes del sector administrativo y de servicio, así como a representantes de las asociaciones y los gremios estudiantiles.
Asimismo, se formaron dos grupos focales con participación de personal administrativo de la unidad central, uno estuvo conformado por mujeres y el otro con hombre ambos del sector administrativo. De igual manera se realizaron dos talleres con estudiantes, uno con hombres y
otro con mujeres, quienes identificaron los tipos, agentes, espacios en los que se reproduce la violencia de género y experiencias sobre haber sufrido algún tipo de violencia. Por otra parte, se administró la técnica de la encuesta, mediante un cuestionario estructurado en cuatro secciones administrado a un total de 655 personas, distribuidos en todos los sectores antes mencionados.
5- Resultados del proceso de investigación:
En el siguiente apartado se presentan algunos de los resultados más importantes que surgieron de los análisis y las interpretaciones respectivas realizadas en base a las siguientes categorías: Tipos de violencia, Expresiones de violencia, Espacios y Agentes reproductores de la Violencia de Género, identificados dentro de la Universidad de El Salvador; así como propuestas para el abordaje de la problemática.
a-Tipos de violencia
De acuerdo a la información recabada en las encuestas, se identifican seis tipos de Violencia de Género dentro del recinto universitario, en donde, del total de personas encuestadas expresaron que los dos Tipos de violencia mayormente identificados son la Violencia Psicológica y Emocional (33.77%) y la Violencia Sexual (20.21%), la Violencia Simbólica (15.28%), la Violencia Económica (13.04), Violencia patrimonial (6.13%) y la Violencia Física (11.57%).

b-Expresiones de Violencia de Género
Caracterización de las expresiones de violencia identificadas en la investigación: agresiones verbales por parte de docentes hacia estudiantes, solicitud de favores sexuales a cambio de notas, retraso de procesos académicos para el género masculino, menosprecio a las mujeres, bullying, acoso sexual para estudiantes por parte de docente, abstención a denunciar, denuncias falsas, inexistencia de espacios de denuncia, chantaje, agresión física entre docentes, agresión psicológica, abuso de poder, ofensas, abusos, discriminación, acoso, la impunidad de los agresores; el silencio de las mujeres agredidas; son vividas a diario por las mujeres sin que hasta el momento haya acciones concertadas entre las distintas instancias de la universidad para detenerlas. Estas variadas manifestaciones de violencia indican alertas eminentes en estudiantes y docentes del género femenino. En ese sentido se puede considerar que el recinto universitario lejos de ser un espacio seguro, constituye de acuerdo con los datos mostrados, escenarios de riesgo para el estudiantado y las mujeres que trabajan en la Institución. Por lo tanto, las manifestaciones donde se reproduce la violencia son formas toleradas y no toleradas que reproducen un sistema en el que el auge que ha tomado el concepto de género y la violencia de género, parecen estar alejadas y no tener conexión. Ello repercute sobre los avances en la comprensión del fenómeno y, por tanto, en el planteamiento de opciones para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.


c-Espacios de expresiones de violencia en los recintos universitarios
Aula universitaria:
150
El sector estudiantil, principalmente mujeres, es el más violentado, dándose más frecuentemente en las aulas donde reciben clases, sin embargo, no es el único espacio, esta población percibe que la violencia de género de la cual son víctimas se genera por otros espacios como cubículos; a la hora de recibir asesorías o de reclamar notas, baños, espacios deportivos y medios de comunicación y redes sociales; donde se desacredita la imagen de personas de la comunidad universitaria.
Espacios laborales:
En los cubículos y oficinas son los más frecuentes, siendo la violencia psicológica; hacia los estudiantes y hacia las personas de rango menor, así como la violencia sexual y laboral (hostigamiento explícito o silencioso), los tipos de violencia más comunes en estos espacios, que buscan generar relaciones de miedo hacia las víctimas, basándose en el puesto y el poder que poseen las personas que la ejercen. Además, existe una evidente prevalencia de los estereotipos de género en los puestos de trabajo, siendo mujeres las encargadas del área de atención a usuarios y mayor participación de hombres en puestos de dirección.
Espacios de gobierno:
En cuanto a espacios de gobierno se cuenta con una mayor participación de hombres y la violencia se ejerce de acuerdo a acciones psicológicas, principalmente, en todos los procesos que se realizan e involucren el pertenecer a una de las entidades de gobierno, desde la discriminación que sufren las mujeres en el proceso electoral hasta cómo son tratadas al ejercer su papel de funcionaria junto a hombres. Sin embargo, también existe violencia ejercida por las personas que ejercen cargos de funcionarios en los organismos de gobierno, valiéndose de su calidad de funcionario para ejercer violencia hacia las personas que ejercen puestos administrativos o actuando de manera arbitraria a la hora de resolver casos en específicos de
mujeres o de violencia ejercida hacia mujeres.

d-Agentes reproductores de violencia
Agentes reproductores de violencia
Al realizar un análisis solamente a nivel de hombres para indagar en cual sector hay más presencia de violencia, se puede apreciar que, de acuerdo a los datos recopilados, el 31.46% opina que son los hombres del sector docente los que contribuyen a que la violencia de género se reproduzca, mientras que un 26.13% opinan que son los estudiantes hombres y un 16.01% expresó que la violencia la reproducen los hombres que están en las áreas de autoridad de la Universidad. Para el caso de las mujeres es importante observar cómo tanto el Sector Docente como el de Estudiantes presentan un comportamiento casi similar, siendo los sectores que en opinión son los que más reproducen violencia de género, mientras que un 15.09% expresaron que es el Sector Administrativo y de Servicios y un menor porcentaje opina que es en el sector
de Jefaturas o direcciones.

6. Discusión y propuesta para la atención y reducción de la violencia en la Universidad de El Salvador.
El reto que posee la Universidad de El Salvador para erradicar la violencia de género no es tarea fácil, principalmente porque la plobación universitaria considera que no existe un buen proceso de atención a las denuncias en las instancias universitarias, esto significa que las instancias encargadas de atender las denuncias tienen fallos relacionados con la poca sensibilidad que existe acerca de ésta problemática, como se expresaba anteriormente, la indiferencia de la comunidad universitaria es un factor clave para que la violencia de género se siga reproduciendo en la UES, sin dejar de lado el temor que produce a la comunidad verse involucrada en una denuncia y que hay muchas personas que no conocen la existencia de instancias que buscan eliminar cualquier tipo de violencia de género y también desconocen de las leyes existentes. Asimismo a pesar de que la institución cuenta con asesores jurídicos y las instancia respectivas, no da seguridad juridica a las victimas, por lo que las personas que son victimas de violencia no confian en los procesos de denunciar, debido a la falta de interes, voluntad y complicidad que en algunos casos de los responsables de dar seguimiento a los procesos de denuncia.
El 83.95% de las personas opinan que no existe un buen proceso de atención a las denuncias, por tal razón los aspectos negativos que poseen las instancias encargadas de atender los problemas de violencia de género son más que los positivos, el principal problema que poseen es el tiempo que tardan en resolver los procesos, la población universitaria considera que tardan mucho en resolver una denuncia de violencia de género y eso genera desconfianza y causa que las personas víctimas de violencia no confíen en que se dará un solución pronta y favorable a su situación, agregando a esto, existe poca promoción de la cultura de denuncia, lo que no permite que la población afectada sepa qué hacer y cómo hacer una denuncia cuando
sufra cualquier tipo de situación de violencia de género.
En cuanto a las deficiencias que existen en los procesos se confirma que no hay conocimiento de los mecanismos para la atención de denuncias y no se posee con un protocolo de denuncia, esto provoca que pocas personas puedan denunciar o hacerlo en las instancias correctas, además de que hay poca credibilidad por los motivos ya mencionados, no hay mucha confianza en las instancias u organismos encargados de aplicar normativas, se considera que hace falta tener una mayor coordinación con las instituciones nacionales encargadas de aplicar leyes que busquen erradicar la violencia de género y que busquen sancionar a las personas que ejercen cualquiera de los tipos de violencia contra las personas, según establece la ley.
La comunidad universitaria considera que hay un marco jurídico que deben cumplirse para mejorar la situación que se vive en cuanto a violencia de género y que son claves para erradicarla, dado que la situación actual no es capaz por sí sola de producir un ambiente adecuado, en el cual las víctimas sean tratadas con igualdad.
Proponemos para contribuir con la sociedad y las instituciones, las siguientes acciones: Campañas de difusión de las instancias encargadas de atender las denuncias.
Talleres o charlas sobre los derechos de las mujeres y personas afectadas por cualquier tipo de violencia de género.
Crear protocolos de denuncia.
Fortalecer el Centro de Estudios de Género, asignar presupuesto.
Divulgar, aplicar y monitorear la Política de Equidad de Género de la Universidad de El
Salvador.
Promocionar los derechos y deberes de la comunidad universitaria en cuanto a violencia de género.
Incorporar en la curricula universitaria el enfoque de género, en Planes y Programas de
Estudio.
Capacitar al personal encargado de atender las denuncias.
Que las instancias encargadas realicen una revisión de las leyes universitarias y se apeguen a las nacionales en cuanto al tema de violencia de género.
Crear unidades especializadas para la atención de violencia de género.
Crear una política y ley de equidad de género en la UES.
Sancionar de manera efectiva a quienes incurran en violencia de género.
El CEG debe dar seguimiento a todas las denuncias a fin de garantizar, como ente rector, que se aplique la normativa.
Crear convenios con organismos nacionales a fin de mejorar esfuerzos.
Aplicar a todas las carreras una cátedra sobre legislación universitaria.
Organizar células de estudiantes, capacitarlos y empoderarlos sobre derechos universitarios.
Realizar campañas de sensibilización con todos los sectores de la universidad en relación a los temas de género y violencia de genero.
Ampliar el rol de la defensoría de los derechos universitarios de manera que sea un órgano de seguridad de cualquier tipo de violación de los derechos universitarios
Velar por la inserción de más mujeres a organismos de toma de decisiones.
Al cumplirse los desafíos mencionados, la Universidad estará encaminada a mejorar, aplicando las herramientas jurídicas a estado de Derecho con el fin de generar un ambiente propicio para el desarrollo de las personas afectadas. En consecuencia, construir una sociedad de igualdad y equidad en relación con la Ley establecida.
Las instancias encargadas de impulsar las propuestas deben trabajar en conjunto. El rol clave de los organismos de gobiernos, autoridades locales y juntas directivas que son los encargados de las normas jurídicas, en paralelo las asociaciones estudiantiles, docentes, gremios y sindicatos que deberían atender los derechos de la comunidad universitaria y de la sociedad civil.
7-BIBLIOGRAFÍA
Alfaro, M. (1999), “Develando el Género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad”, Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, San José, Costa Rica.
Fernández, Lidia (2019). Exiliadas y Represaliadas del Franquismo. Revista con la a. https://conlaa.com/violencia-de-genero-tambien-en-las-universidades/.
INMUJERES, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y No Discriminación contra las Mujeres (2000-2006). : En http//cedoc.inmujeres.gob.mx.
INSTRAW, Glosario, Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de la Mujer. // www.uninstrag.org/es/index.
Lagarde, Marcela, “Identidad genérica y feminismo”. Ponencia en el XIII Congreso Internacional de Ciencias Antropológicas y Etnológicas, México, 1993, en María Cecilia Alfaro, Develando el Género. Elementos conceptuales básicos para entender la equidad. Unión Mundial para la Naturaleza, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano, p.32, Costa Rica, 1999.
Lamas, Marta “La Perspectiva de Género”, en La Tarea, Revista de Educación y Cultura, México. En http://www.latarea.com.mx/articu/articulo8/lamas8.htm
Galtung Johan (1985). Sobre la paz. Barcelona, Fontamara.
Valerio, M. (2008) "El Movimiento de Mujeres Agropecuarias en Lucha": la dimensión socio- política cultural, en un contexto económico de globalización. Organización de Naciones Unidas “Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer” (2013, p.1
Notas
globalización” 2008, p.61

