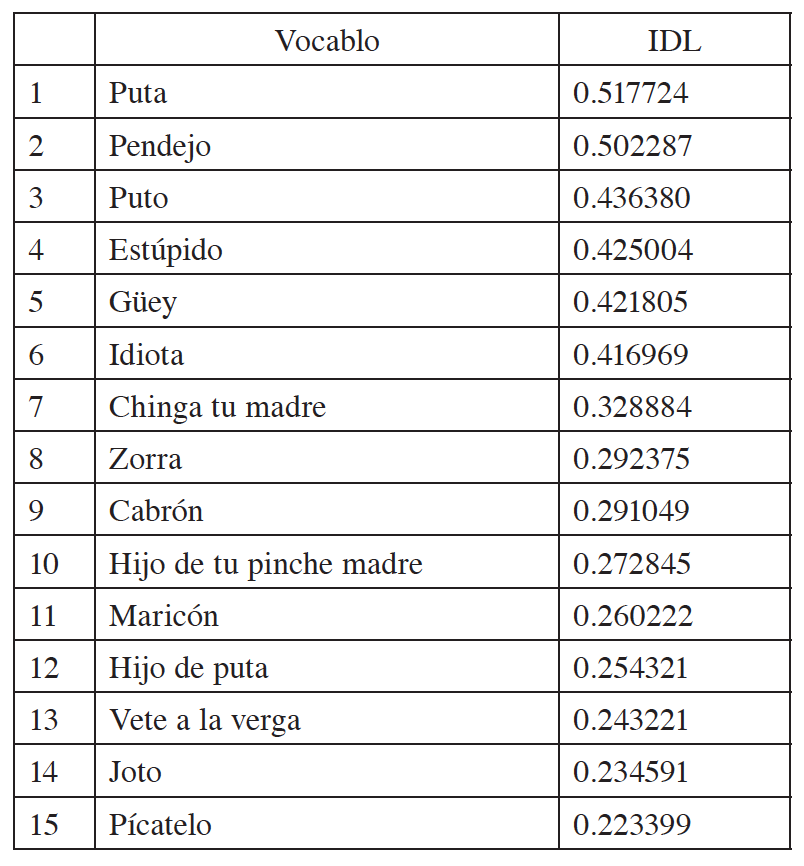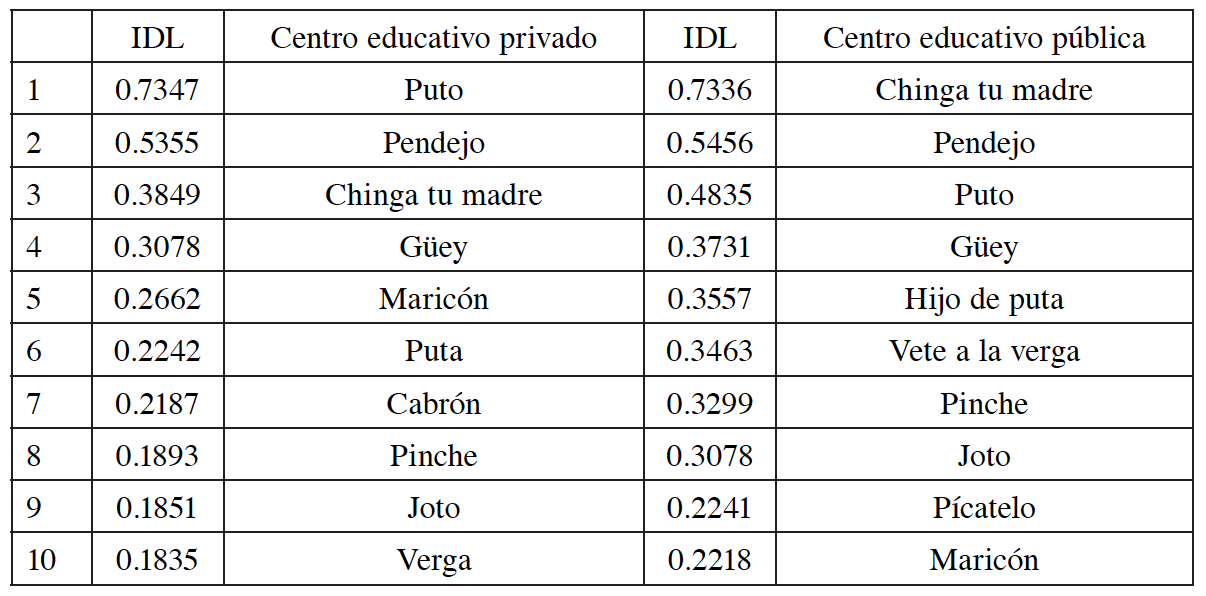1. Introducción
El objetivo de este trabajo consiste en analizar las posiciones de los vocablos de mayor índice de disponibilidad léxica (IDL desde este momento) del centro de interés del insulto dentro de las conversaciones de estudiantes de secundaria de San Luis Potosí capital1. Para tal fin, se analiza el IDL de los vocablos de la muestra, se presentan los resultados contrastivos de las variables sexo y centro educativo, y se observa la posición del vocablo en la interacción y su correlación con este índice.
El estudio de la disponibilidad léxica tiene su origen en los trabajos franceses de 1950. Su objetivo era claramente didáctico porque trataba de identificar el tipo de vocabulario que se utilizaba de manera más frecuente a partir de un tema. Después de 50 años, este método de trabajo sigue siendo primordial para el reconocimiento y obtención del léxico disponible de una comunidad cualquiera para contrastarlo y obtener una mejor descripción léxica. En lo que se refiere a la descripción del insulto, existe otro estudio “Temas de la disponibilidad léxica de la región NEA de argentina: mitos populares, la ciudad, el campo, insultos y diversiones nocturnas” del autor Wingeyer (2014), empero, su metodología es diferente al análisis que se hace, por lo que se espera robustecer la descripción hecha para este campo de trabajo tanto en el contexto internacional como nacional.
En la
actualidad, la disponibilidad léxica presenta tres líneas de análisis
claramente definidas, a saber: 1) como herramienta de otras disciplinas, 2)
como herramienta para la planificación de primera y segunda lengua y 3) como
método comparativo entre comunidades lingüísticas. Este trabajo se sitúa en el
punto dos, para ello se utiliza el conocimiento acumulado de la
socio-pragmática en la noción del léxico del insulto que está constituido por
el vocabulario grosero y denigrativo. El primero hace referencia a la grosería
como parte de la competencia léxica que puede o no usarse en una interacción,
por ejemplo, ‘puta’, ‘estúpido’, ‘idiota’, etc. (este es el que se estudia en
este trabajo); mientras que el segundo se refiere a cierto tipo de vocabulario
que solo se identifica por el acto de habla. Este vocabulario es el más difícil
de identificar porque no existe una expresión prototípica que demuestre
denigración, puede ser cualquier palabra que presente una intencionalidad de
agresión. Ambos tipos de vocabulario utilizan diferentes clases de expresiones
que los informantes conocen y aplican para menospreciar, herir, sobajar o
agredir en cualquier interacción comunicativa.
La
disponibilidad léxica (DL desde este momento) tiene por objetivo recoger y
analizar el léxico disponible de cualquier universo léxico. Cuando un hablante
se encuentra inmerso en una situación comunicativa, este utiliza cierto tipo de
vocabulario concreto que le ayudará a desenvolverse en ese tema (López Morales,
1995). Al léxico que se obtiene de ese tema, se le da el nombre de léxico
disponible y se define como el conjunto de unidades léxicas que están a
disposición del informante para un determinado momento comunicativo. Para
obtener este léxico, se han propuesto 16 centros de interés acordes con la
información léxica general de la comunidad, no obstante, desde hace tiempo se
ha empezado a ampliar el número de centros para recolectar otro tipo de
información que dé cuenta de la variedad de vocabulario de una lengua.
El
insulto es prototípico de todas las culturas y de todos los contextos, porque
en algún momento, sin importar edad, sexo o ideología, insultamos y cuando se
hace, se esperan consecuencias devastadoras que afectan la individualidad y la
colectividad (Ramírez, 1999). El insulto, para este trabajo, es una forma de
defenderse y se define como el acto descortés que presenta el discurso en su
uso, ya que utiliza un léxico claramente establecido y está relacionado al
contexto de violencia. En México, por ejemplo, la violencia en el contexto
educativo es un tema de actualidad por lo difícil que resulta hacer un estudio
de este tipo que revele, de cierta forma, ¿cómo aparece?, ¿cómo se estructura?,
¿cómo afecta al sujeto amenazado?, ¿cómo se utiliza el vocabulario que sirve
para ese fin? Lo único que se sabe es que UNICEF
(2019) indicó que el 99 % de los estudiantes ha sufrido o padecido algún
tipo de violencia, pero no hay un dato revelador que hable sobre la violencia
discursiva en las instituciones educativas del contexto nacional y,
principalmente, local.
Solo
se hace mención de los contextos sociales en el que la Secretaría de Educación
Pública en 2007, por ejemplo, implementó el programa “Escuela segura”, cuyo
objetivo era convertir los centros escolares en espacios libres de violencia,
delincuencia y adicciones. Sin embargo, ante la diversidad de tipos de
violencia reconocidas (física, verbal, social, reproducida y de dispersión de
rumores), la más difícil de analizar es la verbal, ya que se oculta entre la
camaradería y la realidad agresiva de una comunidad (Ruiz y Muñoz, en prensa).
La violencia discursiva consiste en utilizar el discurso como mecanismo de agresión,
denigración y afectación emocional y su complejidad se basa en su espontaneidad
y su dinamismo en el medio, se adapta y se modifica de acuerdo con las
necesidades de los participantes (Rey y Ortega, 2008; Smith, 2004). Otro
ejemplo de violencia es la que analizan Cerezo, Dolz, Pons-Salvador y Cantero (1999)
y Cava y Musitu (2002), quienes estudian la violencia reproducida que obedece a
factores externos como la inseguridad en las calles, la venta de drogas, los
asaltos, etc. y que se están reproduciendo en lo escolar. Esta se enfoca en la
destrucción y el maltrato al recinto escolar como un mecanismo de desfogue
emocional y contextual, en el que la sociedad impera sobre el comportamiento
del sujeto.
Este
trabajo está organizado en cinco apartados. En el primero, se lleva a cabo la
descripción de la metodología desde la que se abordará este estudio. Posteriormente, se hace una breve exposición
de la disponibilidad léxica y se describen, de forma escueta, algunos conceptos
de la socio-pragmática para poder comprender el objetivo de este trabajo. Si
bien es cierto que, en algunos momentos, la teoría analizada podría
interpretarse erróneamente, se ha tratado de explicar lo más claro posible la
información. En el tercer y cuarto apartado, se presenta el análisis de este
centro en función de las variantes escuela y sexo, y se estudian los vocablos
en las interacciones de estudiantes de secundaria. Al final del trabajo, se
trata de dar respuesta al objetivo planteado en el apartado de conclusiones y
discusiones.
2. Metodología
El corpus para el análisis corresponde a las respuestas de 300 estudiantes (150 hombres y 150 mujeres) de secundaria de centros educativos públicos y privados de la capital potosina y la muestra se obtuvo entre 2015 y 2016.
Como dato revelador, el Estado de San Luis Potosí ocupa el vigésimo segundo lugar como entidad federativa y el décimo quinto lugar en extensión dentro de la República Mexicana. Se encuentra en el centro-norte de México y cuenta con 58 municipios. De acuerdo con el análisis estadístico del Sistema Educativo Estatal (2016-2017) (SEP, 2017), el número total de centros educativos secundaria es de 1 571 públicos y 124 privados. Por población, hay un total de 157 191 alumnos que cursan este nivel divididos en 78 225 mujeres y 78 966 hombres. Estos alumnos son atendidos por 9 991 docentes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (INEGI, 2018), San Luis Potosí se encuentra entre las entidades federativas que incrementaron los índices de violencia en 63.2 % entre 2013 y 2018.
Las escuelas encuestadas pertenecen a centros educativos federales públicos y privados a los que asisten jóvenes entre los 11 y 16 años de edad de diferentes colonias de la capital potosina. Por ejemplo, una escuela secundaria se ubica en la colonia Nuevo Progreso, al sureste de la capital. Su índice de percepción de la violencia es alto y es una zona de migración hacia los Estados Unidos. La escuela tiene dos turnos de estudio –matutino y vespertino– y atiende en promedio a 800 estudiantes. En contraste, otra escuela de corte privado se ubica en el oriente de la capital, cuyo índice de percepción de la violencia es moderado. La diferencia es que en esta escuela solo hay un turno –el matutino– y el número de estudiantes es menor en comparación con la escuela pública.
En lo que se refiere al análisis de léxico disponible, se aplicaron al corpus las pruebas de disponibilidad léxica que consisten en recogida de datos, en el vaciado de estos y en su tratamiento computacional. Los estudios de esta área utilizan el cuestionario de disponibilidad léxica2, que es un detonante de la información y que está constituido por los centros de interés. Su finalidad es estimular el pensamiento del encuestado para obtener la información que se encuentra almacenada en la mente y traerla a la realidad lingüística en un tiempo determinado (dos o tres minutos). Las respuestas que se obtienen se les da el nombre de vocablo, el cual se opone al término palabra.
El vocablo es
cada una de las unidades que componen el vocabulario. Es decir, los vocablos
son las diferentes entradas léxicas que registra un diccionario de frecuencias,
es más específico y restrictivo y es el resultado de la aplicación de criterios
homogeneizadores o lematizadores (agrupación de todas las repeticiones de una
palabra en una única entrada o vocablo) a las palabras o respuestas computables
de los informantes en estudios de disponibilidad léxica; mientras que la
palabra se refiere a todas y cada una de las unidades elementales,
perfectamente distinguidas por la tipografía, que integran un corpus textual,
escrito u oral (Cepeda et al., 2017 y López Rivero, 2008).
Una vez conseguidas
las palabras, se hace la corrección tanto de contenido como de forma para,
después, aplicar el tratamiento computacional en la que está integrada la
fórmula matemática de López Chávez y Strassburger Frías (1991). De este
procesamiento computacional, se obtienen el índice de disponibilidad léxica de
los vocablos, la densidad léxica y el índice de cohesión analizados a partir de
la posición en que aparecen las respuestas.
El índice de
cohesión (IC desde este momento) se obtiene al dividir la media de palabras por
informantes del centro por el número de vocablos que el centro recogió, la
densidad léxica del centro (medida de repetición de palabra) se calcula
dividiendo el número de sus palabras totales por el número de sus vocablos.
Tanto la densidad como el índice de cohesión son factores que están
influenciados por el número de informantes de la muestra, ya que el número de
palabras diferentes aumenta conforme asciende el número de sujetos, es divisor en ambos cálculos (Hernández Muñoz, 2006,
p. 311). Aunque Samper Hernández (2009, p. 131) rechaza categóricamente
este dato en términos de promedio, porque no hay correspondencia de ninguna
forma con la división exacta del número total entre los sujetos.
En la escala del
reconocimiento, el ID comienza en el dato numérico 0. Este es el valor que
establece que todas las palabras escritas por los encuestados son diferentes
unas de otras durante el análisis de los listados y concluye con el valor numérico
1. Este valor establece que hay menos divergencia en las respuestas de los
informantes por cada centro de interés.
Todos estos datos estadísticos que se obtienen de la fórmula matemática de
disponibilidad se aplican a sustantivos, verbos, adjetivos y compuestos
sintagmáticos que, tradicionalmente, forman parte de las respuestas de esta
área de estudio.
Uno de los
problemas que se tuvieron que resolver fue el hecho de utilizar una metodología
cuantitativa del tipo léxico-matemático a los estudios socio-pragmáticos sobre
el insulto. Si bien es cierto que, tradicionalmente, se utilizan para los
trabajos de este corte metodologías como: cuestionarios aplicados a la muestra,
entrevistas, pruebas de percepción, entrevistas dirigidas o semi-dirigidas
etc., también es cierto que, para este estudio, se utiliza la grabación
anónima, solo como mecanismo de obtención de la información para visualizar la
posición de los vocablos en la interacción, dejando a un lado su
interpretación. Lo que se busca con este tipo de metodología es hacer la
correlación entre los vocablos y su posición para determinar si el IDL es
detonante de las posiciones en el texto.
La ventaja que presenta el uso de la grabación anónima es que genera una riqueza en cuestión de resultados, porque el sujeto, al no estar enterado de que está siendo grabado, restringe en menor medida su comportamiento y su discurso, resulta más abierto y espontáneo en el uso de construcciones de este tipo. Aunque, en la actualidad, este método se considera inapropiado, por eso se exige un permiso de consentimiento por parte de los informantes para que sean utilizados sus datos. En este trabajo, se cuenta con los permisos de aprobación a través del proyecto. Lo complicado para obtener el léxico que se analiza ha sido la forma como se recolectó la información. Al ser una grabación anónima, no siempre se obtenían interacciones completas. La solución fue que se grabaron periodos seguidos de 0 a 30 minutos y, después, se procedía a revisar las grabaciones hasta encontrar aquellas conversaciones completas, tomando en cuenta que se buscaba el vocabulario de insulto (la grosería) en las interacciones. El resultado de esta metodología fue la obtención de doce conversaciones espontáneas –de una duración mínima de diez minutos y una máxima de veinte– de estudiantes de secundaria de San Luis Potosí capital, tomando en cuenta que los descansos tienen una duración de 30 minutos. Al contar con las grabaciones, se procedió a la transcripción de cada una de ellas, lo que generó en promedio 100 horas de trabajo. La nomenclatura utilizada en la descripción de las interacciones se presenta así: H para referirse a hombre y M para mujer, y va acompañada de números arábigos secuenciales, por ejemplo, H1, H2, H3... que indican la posición y participación de los informantes en las interacciones.
Como parte del análisis de las correlaciones del léxico disponible en las interacciones, se propusieron tres tipos de vocablos: apertura, estabilidad y cierre. A los vocablos que activan de cierta forma otros vocablos se les dará el nombre de vocablos de apertura. Son vocablos que poseen los índices más bajos y, conforme transcurre la conversación, van cambiando de posición hasta llegar a ser vocablos estabilizadores. Su finalidad es mantener, como lo dice el término, la estabilidad durante el proceso de interacción. Se usan una y otra vez en repetidas ocasiones con el mismo significado y el mismo propósito. Su IDL se mantiene, pero la posición en la interacción cambia, lo que le permite al informante que los usa, aplicarlos correctamente. La mayoría de las conversaciones se llevó a cabo en la cafetería y en las canchas deportivas, lugares estratégicos para que los jóvenes se reúnan y puedan convivir abiertamente, sin la restricción de los profesores o prefectos. Los resultados de estas grabaciones se analizan en los siguientes apartados.
3. Marco teórico
Como es bien
sabido, los léxicos disponibles son el reflejo del caudal léxico que los
informantes usan para comunicarse en situaciones específicas y su aparición
está determinada por la activación del tema (el insulto), y forma parte de las
nuevas propuestas de ampliación y reconocimiento del léxico disponible ajenas
al Proyecto Panhispánico en su estructura interna. Este centro se nutre más de
adjetivos que de nominales y compuestos sintagmáticos, por lo que la diversidad
de respuestas no está condicionada a una sola categoría gramatical.
La grosería se puede contabilizar y analizar en su
posición, además, sus cambios se pueden observar desde un estudio longitudinal
si así el estudio lo quisiera; no obstante, lo más destacable es que el vocabulario
cambia y se actualiza, lo que puede ser hoy algo soez, mañana puede mostrar una
carga de afectividad o de camaradería (Brenes Peña, 2007). En este contexto, la
grosería desde el ámbito de la disponibilidad es 1) un vocablo al que se
le puede contar y observar su posición dentro de la interacción; y 2) una
estructura lingüística que puede estar conformada por una palabra: ‘puto’, ‘pendejo’,
‘maricón’, etc., o varias palabras que construyen un compuesto sintagmático: ‘chinga
tu madre’, ‘vete al diablo’, ‘hijo de tu pinche madre’, etc. Así pues, cuando
se estudia y se analiza un vocabulario como este en toda comunidad de habla, en
cualquier idioma, su existencia forma parte de la comprensión del medio y la
forma de insultar no está condicionada a ningún factor cultural, ni social, ni
educativo. La gente insulta porque se siente amenazada y la única forma, antes
de la agresión física, es una agresión verbal (Cava y Musitu, 2002). Por ello,
al agredir, se insulta tomando como base los aspectos sociales más importantes
para el afectado: familia, parentesco, identidad sexual, religión, etc.
Desde la
socio-pragmática, el insulto está vinculado a la noción de la descortesía
verbal, en oposición a la cortesía y en relación con la violencia lingüística,
que se aprecia en la interacción. Para este trabajo, la cortesía es un conjunto
de reglas que deben cumplir los individuos de una determinada sociedad, varía
de una comunidad a otra y de una cultura a otra; además, es una marca de
educación porque privilegia el diálogo por encima de la agresión, en tanto que
todo lo que no se ajuste a esta regla será considerado descortés, prohibido, tabú
o maleducado (Martínez Lara, 2009, p. 16).
Brenes Peña
(2007) afirma que el término descortesía verbal es un comportamiento que emula
elementos lingüísticos intrínsecamente agresivos y descorteses que se emplean
en conversaciones prototípicamente coloquiales entre diferentes grupos
sociales. Son estructuras lingüísticas encontradas en cualquier comunidad
lingüística y cambia el significado de la grosería cuando se utiliza como medio
de identidad. En este contexto, el insulto es un acto de habla que posee una
forma lingüística y contiene un valor socio-pragmático con el cual se intenta
agredir, atacar y humillar a una persona en
un contexto de interacción, y usa la grosería como vehículo para ese fin (Gómez
Molina, 2000, p. 103). Se llama contexto de interacción a la aparición de un
vocablo en su situación comunicativa específica y se organiza como un espacio
que configura la posición del vocablo en tres: inicial o de apertura,
desarrollo y de término o conclusión de la interacción.
De igual forma,
en estos contextos se puede apreciar la relación cortés-descortés que, a su
vez, se asocia a la idea coste-beneficio en la conversación, en la que se
expresan el uso y la defensa de los argumentos como una estrategia de guerra
entre los interactuantes, ellos saben que agreden a través de ciertas
expresiones lingüísticas. En este sentido, la conversación se vuelve
conflictiva y los participantes poseen una imagen pública o privada que deben
defender en el medio (Lakoff, 1973). La imagen negativa consiste en el deseo
del hablante de no sufrir imposiciones y de que sus actuaciones no se vean
entorpecidas o impedidas por parte de los demás; por el contrario, la imagen
positiva es el deseo de aprobación, estima y aprecio que los otros hacen de él.
Como ejemplo de
esto, en los contextos laborales, los varones tienden en mayoría de las
ocasiones a estar inmersos en relaciones descorteses con otros de su mismo
género, en tanto que las mujeres no, ya que desde pequeñas se les educa
socialmente a mantener en su diálogo la cortesía y a respetar los espacios en
donde se ejecute la interacción (Ortega Salamanca y Vargas Cortés, 2017, pp.
83-103). Otro ejemplo es el contexto escolar en el que la diversidad de
manifestaciones interactivas pone en evidencia la convivencia comunicativa. La
grosería es productiva y no necesariamente agresiva, muchos investigadores (Calsamiglia
y Tusón, 2002; Ortega Salamanca y Vargas Cortés, 2017) han acertado que, en los
contextos juveniles, la tendencia sea a la camaradería, aunque Zimmermann
(1996, p. 477) mencione que no existe, todavía, un amplio estudio sobre el
insulto en la educación.
Las características de la descortesía verbal pueden ser: 1) una estructura lingüística dinámica y productiva en la lengua; 2) una expresión que se caracteriza por su tosquedad; 3) una estructura que genera un alto impacto de descortesía; 4) una estructura que es muy productiva en cualquier ámbito social: político, religioso, académico y por cualquier individuo; 5) una estructura lingüística que, desde lo socio-pragmático, atenta contra la imagen de la otra persona; y 6) una estructura que es interpretada como grosería, teniendo en cuenta lo que quiera dar a conocer.
La interacción es considerada un tipo de acto de habla que se utiliza para distintos fines comunicativos. El interlocutor es el encargado de proporcionar un valor positivo o negativo de este acto; en el trabajo, el interlocutor busca la ofensa y la desvaloración para resaltar la imagen negativa en la interacción o la imagen gremial. La teoría de los actos de habla es una teoría pragmática que se originó con la hipótesis de que la unidad mínima de lenguaje no solo tiene como función ser un enunciado o una expresión, sino además realizar determinados actos o acciones, como enunciar, plantear preguntas, dar órdenes, describir, explicar, disculpar, agradecer y felicitar, entre otros (Searle, 1990).
En lo que se
refiere a las conversaciones de jóvenes, los rasgos lingüísticos (por así
decirlo) más relevantes en sus interacciones son las expresiones descorteses y
denigrantes que dañan, grosso modo,
la imagen pública o privada en el contexto de la imagen social. Son expresiones
que constituyen parte de una dinámica conversacional compleja, en la que
solamente ellos presentan pleno conocimiento de los referentes y son
expresiones que constituyen actos de transgresión a las normas de convivencia
social (Ortega Salamanca y Vargas Cortés, 2017, p. 86).
Cuando se trabaja con vocabulario de este tipo, se tiene en cuenta que, como otros lexicones, se actualiza y se puede conocer la identidad social, cultural y lingüística, no solo del individuo, sino de toda la comunidad a través de su uso. En lo que refiere a esto, el insulto es prototípico de cualquier comunidad y, del contexto del que se obtiene la información, presenta una diversidad de respuestas acordes con la realidad en la que vivimos y en la que no se encuentra ajena la educación.
4. Análisis de
disponibilidad léxica
En la Tabla 1 se
recogen los resultados relativos al número de palabras aportadas por los
informantes del centro de interés del insulto.
Tabla 1.
Presentación de los datos cuantitativos del centro de interés

|
Centro de interés
|
Palabras
|
Media de palabras por informante
|
Vocablos
|
|
El insulto
|
6 489
|
21.63
|
356
|
Se
puede observar que el número de vocablos siempre es menor al de las palabras y
este centro de interés ha obtenido 356 vocablos que representan el 5.75 % de 6 489
palabras. Esta cantidad se traduce en una media de 21.63 respuestas por
informante. Los resultados del análisis que se hace por densidad léxica e
índice de cohesión aparecen en la Tabla 2.
Tabla 2.
Análisis de la DL y del IC de este centro de
interés

|
Centro de interés
|
Densidad léxica
|
Índice de cohesión
|
|
El insulto
|
18.22
|
0.060
|
Tal como se
observa, por índice de cohesión, este centro presenta 0.060 y, por densidad léxica,
acumuló 18.22. Este dato permite comprender que el centro de interés no acumula
entre las primeras diez respuestas el 75 % de la totalidad, sino que presenta
variación en los vocablos. Ahora, del análisis del cuestionario, en la Tabla 3 se
presentan los 15 vocablos disponibles generales que se obtuvieron del
procesamiento matemático.
Tabla 3.
Los 15 vocablos generales más disponibles
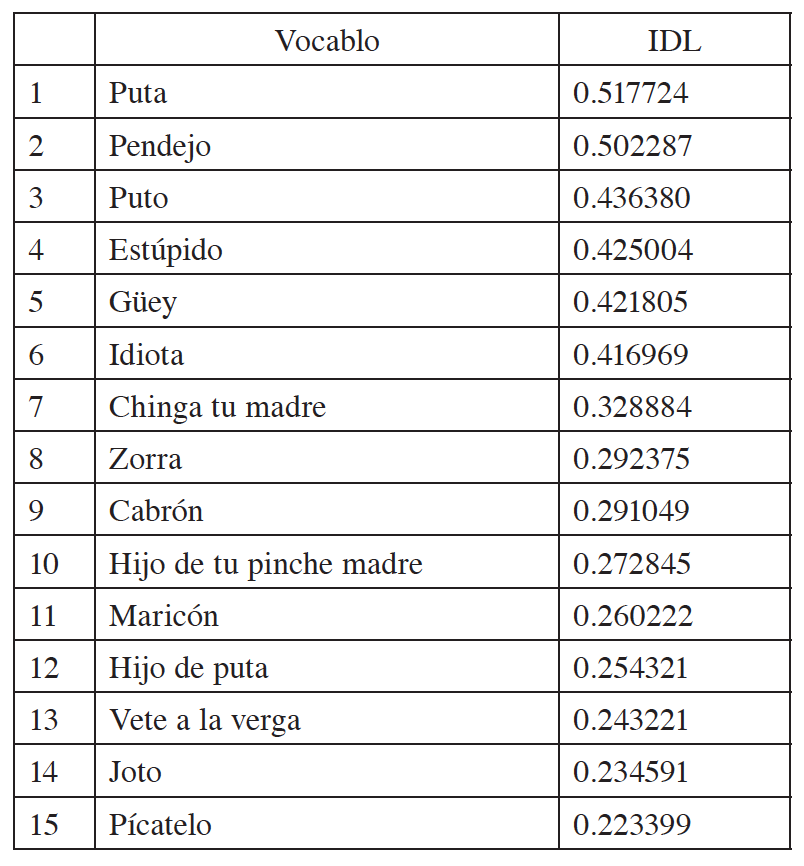
|
Vocablo
|
IDL
|
|
1
|
Puta
|
0.517724
|
|
2
|
Pendejo
|
0.502287
|
|
3
|
Puto
|
0.436380
|
|
4
|
Estúpido
|
0.425004
|
|
5
|
Güey
|
0.421805
|
|
6
|
Idiota
|
0.416969
|
|
7
|
Chinga tu madre
|
0.328884
|
|
8
|
Zorra
|
0.292375
|
|
9
|
Cabrón
|
0.291049
|
|
10
|
Hijo de tu pinche madre
|
0.272845
|
|
11
|
Maricón
|
0.260222
|
|
12
|
Hijo de puta
|
0.254321
|
|
13
|
Vete a la verga
|
0.243221
|
|
14
|
Joto
|
0.234591
|
|
15
|
Pícatelo
|
0.223399
|
Según la Tabla 3,
los adjetivos ocupan varios lugares en la lista de los vocablos más
disponibles: ‘puta’, ‘pendejo’, ‘puto’, ‘joto’, ‘estúpido’, ‘idiota’ y
‘cabrón’. Estos representan en esta lista el 46 % de los vocablos disponibles.
Los tres primeros lugares pertenecen a esta categoría gramatical que los
informantes utilizan para generar el insulto. Le siguen algunos nominales en
esta lista como ‘güey’3 y
‘zorra’ que aparecen en los lugares 5 y 8 respectivamente y, por último,
aparecen cinco compuestos sintagmáticos: ‘chinga tu madre’, ‘hijo de tu pinche
madre’, ‘hijo de puta’, ‘vete a la verga’ y ‘pícatelo’, que representan el 44 %
de los 15 vocablos más disponibles.
En este
análisis, la categoría gramatical más numerosa es el adjetivo con 159 (44.6 %),
le siguen los compuestos sintagmáticos con 129 construcciones (36.2 %) y, en
último lugar, se encuentran los nominales con 68 apariciones. En algunos
estudios sobre los centros de interés, la aparición de adjetivos obedece a la
complejidad del funcionamiento de estas unidades y a la consolidación de los
adjetivos en las listas de disponibilidad léxica. En el trabajo de López y
Torner (1992, pp. 23-45), por ejemplo, la selección del adjetivo casi siempre
proporciona un número reducido de piezas léxicas que, además, se caracterizan
por ser muy pobres en cuanto a la semántica. Sin embargo, el número de
adjetivos que aparecieron presenta, en la muestra, un número elevado, lo que
conlleva a determinar que el adjetivo es importante para la formación del
insulto. Su tipo es valorativo porque destacan la información del discurso que
se encuentra en su construcción y en la interacción, además son adjetivos que
van apareciendo para matizar, valorar o ponderar la información que los
estudiantes van introduciendo al discurso descortés. En ese sentido, este
centro ha de considerarse uno que acumula entre las primeras respuestas más
adjetivos que otra categoría gramatical.
En el análisis
por la variable sexo, la muestra se dividió en 150 hombres y 150 mujeres, de
donde se obtuvo lo siguiente: los hombres generaron 3 958 palabras de la
muestra en tanto que las mujeres 2 531 palabras. Cuando se describe un corpus
con la misma cantidad de informantes en un estudio de disponibilidad léxica, el
análisis contrastivo permitirá observar las variaciones sincrónicas de la
lengua (Samper-Hernández, 2009). Para continuar con la descripción de los
datos, ahora se presenta el análisis de media de palabra entre hombres y
mujeres en la Tabla 4.
Tabla 4.
Análisis de la media por la variable sexo

|
Palabras
|
Media de palabras por informante
|
Vocablos
|
|
Hombre
|
3 958
|
20.83
|
176
|
|
Mujeres
|
2 531
|
16.87
|
180
|
|
Total
|
6 489
|
21.63
|
356
|
Los resultados
indican que los hombres presentaron 20.83 mientras que las mujeres 16.87, es
decir, los hombres tienden a conocer más este vocabulario que las mujeres.
Siguiendo con el análisis de los totales (356 vocablos), las mujeres presentan
180 vocablos disponibles que representan 50.5 %, mientras que los hombres
alcanzaron 176 vocablos que corresponde a 49.5 % de la totalidad de la muestra.
A continuación, en la Tabla 5, se presentan los diez vocablos más disponibles:
Tabla 5.
Los
diez vocablos más disponibles por sexo

|
IDL
|
Hombres
|
IDL
|
Mujeres
|
|
1
|
0.4433
|
Puta
|
0.5256
|
Pendejo
|
|
2
|
0.4242
|
Pendejo
|
0.3484
|
Puto
|
|
3
|
0.3983
|
Puto
|
0.3403
|
Puta
|
|
4
|
0.3924
|
Estúpido
|
0.3289
|
Güey
|
|
5
|
0.3185
|
Güey
|
0.2902
|
Estúpido
|
|
6
|
0.3101
|
Idiota
|
0.2855
|
Chinga
tu madre
|
|
7
|
0.2040
|
Zorra
|
0.2118
|
Cabrón
|
|
8
|
0.1956
|
Chinga tu
madre
|
0.2033
|
Pinche
|
|
9
|
0.1785
|
Hijo de
tu pinche madre
|
0.1887
|
Zorra
|
|
10
|
0.1781
|
Cabrón
|
0.1821
|
Idiota
|
De los datos obtenidos, las tres respuestas que aparecen en lo alto de la distribución del cuadro son iguales tanto para hombres como para las mujeres. Los vocablos ‘puta’, ‘puto’, ‘pendejo’, ‘estúpido’ y ‘güey’ son las respuestas más disponibles. El grado de coincidencia en las respuestas tanto para hombres como para mujeres es igual y, posiblemente, se debe a que estos vocablos se han generalizado en la comunidad lingüística. A partir de la posición número seis de la tabla comparativa surgen algunas diferencias significativas en cuanto al léxico disponible. Aparece un compuesto sintagmático en la posición ocho para hombres y seis para mujeres de las diez respuestas. Es extraño que aparezca un vocablo como ‘zorra’ en ambas listas, ya que, por lo general, es un vocablo exclusivo del insulto masculino al femenino.
En el análisis de los centros educativos públicos y privados, el número de palabras es de 2 989 para centro educativo privado, que representa 46 %, y 3 500 para el centro educativo público, que constituye 53.9 % de 6 489 palabras. Tal como se ha comentado, la muestra está dividida en 150 informantes por centro educativo público y privado que suman 300. A continuación, se presenta la información en la Tabla 6.
Tabla 6.
Análisis de la media por la variable centro educativo

|
Palabras
|
Media de palabras por informante
|
Vocablos
|
|
Centro educativo privado
|
2 989
|
19.92
|
161
|
|
Centro educativo público
|
3 500
|
20.33
|
195
|
|
Total
|
6 489
|
21.63
|
356
|
De lo anterior,
el centro educativo público es muy productivo en la información del centro de
interés del insulto. Esto se ve también reflejado en la media de palabras por
informante que establece 20.33 por cada uno de ellos. Al depurar la muestra, se
obtuvieron 195 vocablos producto de los 150 participantes del centro educativo
público. Como se puede apreciar, la diferencia en vocablos entre un centro
educativo y otro es de 34 vocablos y una diferencia de 511 palabras. Técnicamente,
siempre se ha comentado que, en cuestión de agresión verbal, los estudiantes
del centro educativo público son quienes más información poseen sobre el
insulto, pero parece ser que la tendencia en el análisis es a la igualdad en
todos los sentidos, la diferencia es mínima en los vocablos obtenidos en ambos
centros educativos. En lo que a esto respecta, en la Tabla 7 se observan los
diez vocablos más disponibles como en los criterios anteriores:
Tabla 7.
Los
diez vocablos más disponibles por centro educativo
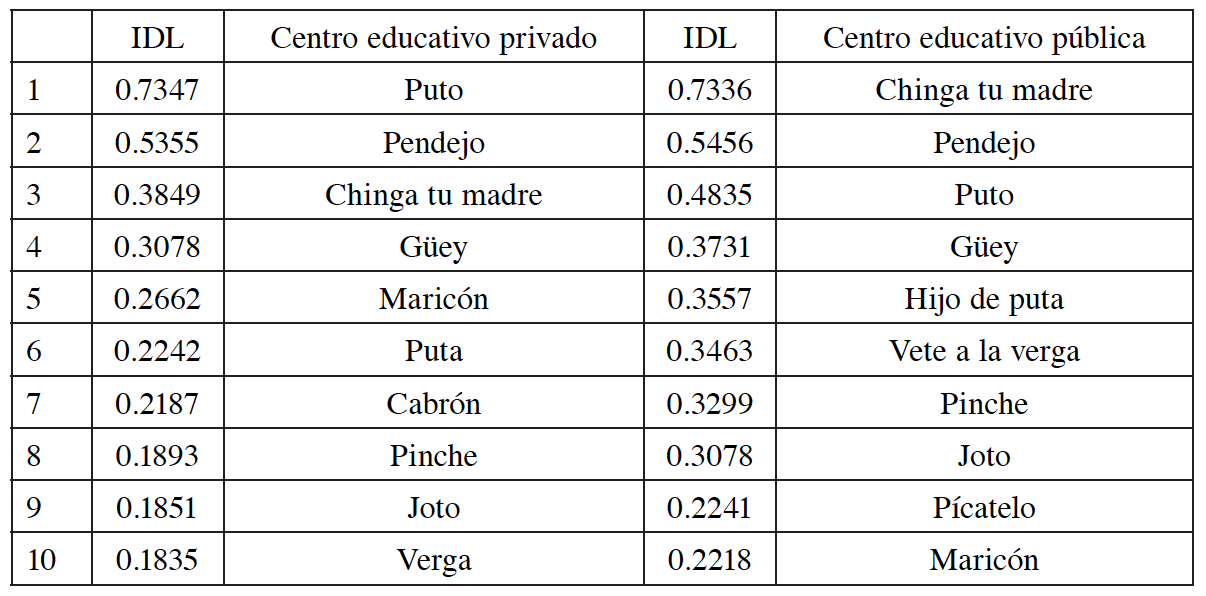
|
IDL
|
Centro
educativo privado
|
IDL
|
Centro
educativo pública
|
|
1
|
0.7347
|
Puto
|
0.7336
|
Chinga
tu madre
|
|
2
|
0.5355
|
Pendejo
|
0.5456
|
Pendejo
|
|
3
|
0.3849
|
Chinga
tu madre
|
0.4835
|
Puto
|
|
4
|
0.3078
|
Güey
|
0.3731
|
Güey
|
|
5
|
0.2662
|
Maricón
|
0.3557
|
Hijo de
puta
|
|
6
|
0.2242
|
Puta
|
0.3463
|
Vete a
la verga
|
|
7
|
0.2187
|
Cabrón
|
0.3299
|
Pinche
|
|
8
|
0.1893
|
Pinche
|
0.3078
|
Joto
|
|
9
|
0.1851
|
Joto
|
0.2241
|
Pícatelo
|
|
10
|
0.1835
|
Verga
|
0.2218
|
Maricón
|
Las respuestas del lugar uno al cuatro de los centros
educativos son idénticas en el cuadro comparativo anterior, lo que varía es la
posición, por ejemplo, el vocablo ‘puto’ se ubica en centro privado en primer
lugar y en el tercero en público; un compuesto sintagmático apareció en primer
lugar en centro educativo público y tercero en privado. En el cuarto puesto, se
estandarizó la muestra con el vocablo ‘güey’. En relación con este vocablo, su
uso en el medio social ha hecho que modifique el significado, en un primer
momento peyorativo para después obtener el valor social-cortés. A partir de la
quinta posición, la distribución es variada. Aparece en tercera posición
‘chinga tu madre’ para centro privado y en quinto y sexto lugar ‘hijo de puta’
y ‘vete a la verga’.
También, en
escuela pública, en el noveno lugar ha aparecido el vocablo ‘pícatelo’. Su
estructura hace referencia a ‘verbo + PPÁ’ y su significado es interpretado
como una acción agresiva-física, totalmente distinta a la agresión verbal que
muchas de las respuestas presentan. Este cambio de significado es común dentro
del insulto, ya que pasa de la agresión verbal a la agresión física que se
empieza a observar con los compuestos sintagmáticos. En este contexto, hacen su
aparición vocablos como ‘pinche’, ‘joto’, ‘verga’, ‘maricón’, etc., que generan
un nuevo significado al insulto: el menosprecio y la intolerancia. Esto se
aprecia con ‘joto’ o ‘maricón’. Un vocablo como ‘verga’ no necesariamente
pertenece al insulto, pues es una parte del cuerpo; sin embargo, esta parte
siempre o casi siempre está vinculada al compuesto sintagmático ‘vete a la
verga’ en relación con el insulto.
5. Vocabulario - interacción
Antes de abordar
la relación disponibilidad léxica-socio-pragmática, y en la medida de las
posibilidades, se tratará de observar cómo la posición de los vocablos
disponibles producto de los IDL está correlacionada a la posición en que
aparecen los vocablos en las interacciones. En este mismo tenor, las formas
juveniles que se observan en el uso de los vocablos son propias de la edad, del
sexo y de otras tantas variables que les permiten desarrollar su vocabulario
para interactuar y, cuando lo hacen, tienden a ser directos y sinceros con
otras personas, sin que por ello sientan remordimiento ni afectación a su
imagen o a la de los otros por el uso de un lenguaje tabuizado y disfemístico (Zimmermann, 2002 en Ortega
Salamanca y Vargas Cortés, 2017).
No obstante, mucho de este vocabulario tiende a ser agresivo, peyorativo o insultante, a pesar de que se disfraza en la interacción entre jóvenes que se produce de forma oral en conversaciones informales y espontáneas. Muchas de las conversaciones refuerzan el contacto social, en otras, la agresión verbal. Así pues, teniendo en cuenta lo anterior, vocablos como ‘puta(o)’, ‘pendejo’, ‘estúpido’, ‘güey’, ‘idiota’, ‘chinga tu madre’, ‘zorra’, ‘cabrón’, ‘hijo de tu pinche madre’, etc., no es extraño escucharlos en conversaciones de este tipo.
Las correlaciones entre los vocablos disponibles y su posición en la interacción se deben, también, al efecto social que establece este centro de interés con la actividad comunicativa; es decir, las consecuencias de una actividad comunicativa agresiva como esta, reflejada en los vocablos disponibles y sus respectivas correlaciones, generan, sobre la idea de un clima socioemocional de la interacción y sobre la imagen social de la persona, un vocabulario altamente regular vinculado a la cantidad de respuestas activadas por la inercia comunicativa (Bravo, 2003). Así pues, esta inercia comunicativa es lo que permite mantener la estabilidad del vocabulario como las correlaciones, ya que al interrumpir o romper la comunicación, también se rompe la aparición de los vocablos con el resto de las otras posibles respuestas que pudieran activarse en esta inercia (Mateo y Yus, 2013). Una forma de hacer correlaciones y entender el comportamiento léxico es observarlo en las posiciones en que aparece en la interacción, esto ayuda a comprender la naturaleza léxica en la naturaleza interactiva del discurso. Es un proceso de decodificación y comprensión que se relaciona con el vocabulario disponible que se presenta en la misma interacción y que provee suficiente significado como para asociar las formas léxicas con algún contenido semántico que se encuentra en el acto de habla (Ortega Salamanca y Vargas Cortés, 2017, pp. 83-103). Como ejemplo de esto, se presenta la siguiente interacción de alumnos del centro educativo secundaria:
H1. ¡Óscar! ¡Qué chingaos dices de mí?
H2. Nada, güey ¿por qué?
H1. Pus dice el Benito que dijiste que yo era puto, porque no me gustan las viejas.
H2. Pus sí, güey, ¡qué! ¡a poco no es verdad!
H1. No güey, me gustan las viejas.
H2. No, pareces puto, un puto joto.
– (se acerca otro participante)
H3. Sí güey, eres un puto y bien pinche maricón.
H1. No, ustedes están pendejos, no soy puto.
H2. ¡Pendejos!, pendejo tú.
H1. Qué güey, la vas armar güey.
H2. Pus lo que quieras.
H1. A mí no me dicen puto, puto eres tú.
H2. Chinga tu madre, pinche maricón.
H3. Ya, lárguense par de maricas.
Como se observa,
la imagen individual del informante H1 se ve afectada cuando el informante H2
agrede no intencionalmente la afirmación del primero. Este tipo de agresión es
evasiva, es decir, no acepta la culpa en primer momento de lo que el informante
H1 menciona. La agresión a la imagen pública de H1 se ve afectada en la
identidad social que se ve cuando H3 interviene; es decir, es proyectada a la
apertura para que este informante intervenga. En la Tabla 8 se aprecia mejor la
posición de los vocablos en la interacción:
Tabla 8.
Posición de los IDL en la interacción de hombres

|
Turnos en la conversación
H1.
|
IDL
|
Posición
|
Turnos en la conversación
H2.
|
IDL
|
Posición
|
Turnos en la conversación
H3.
|
IDL
|
Posición
|
|
1
|
0.0991
|
189
|
2
|
0.3185
|
4
|
7
|
0.3185
0.1813
0.1121
|
4
17
22
|
|
3
|
0.1813
|
17
|
4
|
0.3185
|
4
|
13
|
0.2111
|
17
|
|
5
|
0.3185
|
4
|
6
|
0.1801
0.1011
|
22
28
| | | |
|
8
|
0.2189
0.1813
|
14
17
|
9
|
0.4242
|
2
| | | |
|
10
|
0.0945
0.3185
|
46
4
|
12
|
0.2855
0.1121
|
6
22
| | | |
|
11
|
0.3983
0.3983
|
3
3
| | | | | | |
El informante H1 inicia la interacción con un vocablo que se ubica en la posición 189 del índice de disponibilidad. En cuestión de la clasificación propuesta de vocablos de apertura, estabilidad y cierre, se observa que ‘puto’ se ubicó en la posición 189 de aparición, cuando se analizan las conversaciones y se observa la variación en su IDL, este llega a la posición 17 y de esta a la cuatro, para luego subir a la posición 46 y estabilizarse en la posición tres. Es una posición en donde H1 cierra la intervención en la conversación. Este mismo patrón de H1 se observa también en H2 e, incluso, en H3. En H2 inicia con un vocablo que se ubica en cuarta posición, se mantiene, sube hasta una posición 28, regresa al lugar dos, sube al seis y termina en el número 22 en la intervención 12. Como se aprecia, los vocablos disponibles siempre se encuentran en el desarrollo de la conversación activados y aparecen continuamente sin dejar de salir de la posición de estabilidad.
En H3, un informante que se suma a la conversación en la intervención siete, aparece con un vocablo que se ubica en la posición cuatro, producto de la relación que se dio en la intervención cinco, después va hacia arriba hasta alcanzar la posición 22 pasando por el lugar 17 y termina en este lugar en la intervención 13. Con lo anterior, se puede observar que la estabilidad del léxico disponible no solo se encuentra en las listas de disponibilidad que se obtienen cuando se utiliza un detonador conceptual, sino en la misma posición dentro de una interacción lingüística. En la conversación que se analizó, se aprecia cómo el vocabulario de este centro siempre tiende a mantenerse entre los niveles de respuesta más elevados, lo que significativamente establece una correspondencia entre el IDL y la posición del vocablo en esa interacción. Esto se comprueba a continuación cuando se ubica el IDL y la posición en la que apareció el vocablo en la interacción4 de varones.
1) H1. Qué chingaos (0.0991, 189)
2) H2. Güey (0.3185, 4)
3) H1. Ser puto (0.1813, 17)
4) H2. Güey (0.3185, 4)
5) H1. Güey (0.3185, 4)
6) H2. Parecer puto (0.1801, 22), puto joto (0.1011, 28)
– (se acerca otro participante)
7) H3. Güey (0.3185, 4), ser puto (0.1813, 17), pinche maricón (0.1121, 22)
8) H1. Estar pendejos (0.2189, 14), ser puto (0.1813, 17)
9) H2. Pendejos (0.4242, 2), pendejo (0.4242, 2)
10) H1. Qué güey (0.0945, 46), güey (0.3185, 4)
11) H1. Puto (0.3983, 3), puto (0.3983, 3)
12) H2. Chinga tu madre (0.2855, 6), pinche maricón (0.1121, 22)
13) H3. Maricas (0.2111, 17)
Cuando se obtienen los
resultados de la encuesta de disponibilidad, el acumulado y la posición en el
que se dijo esa respuesta, se aprecian mejor las distribuciones de los vocablos
y su resultado determinará su frecuencia en función de las ocasiones en que ha
sido utilizado ese vocablo en la interacción. La suma de las repeticiones
determinará si pertenece a las respuestas más disponibles. En ese sentido, las
correlaciones entre el IDL y el vocabulario disponible son como un nexo natural
que se ve reflejado en cada una de las interacciones, y aflora cuando el sujeto
activa en la interacción un determinado tema. Como ejemplo de esto, se presenta,
de nueva cuenta, otra conversación, ahora de mujeres.
M1. Pinche Luis, me dejó.
M2. Ese culero, siempre fue así, es un ojete.
M1. Sí güey, ese güey nada más jugó conmigo.
M2. Anda ahora con la Daniela.
M1. Ese hijo de su pinche madre se burló.
M2. Sí, que te parece si vamos y le rompemos la madre a la Daniela.
M1. Sí, pero, ahora que recuerdo, esa vieja anda con las abejas negras y sabes que son pinches viejas pelioneras.
M2. Entonces ¿qué hacemos?
M1. No sé, ese cabrón me las va a pagar.
M2. ¿Cómo?
M1. No sé güey.
Tal como se ha
explicado, las correlaciones léxicas pueden generar información relevante de la
posición que guardan los vocablos en una interacción real, y cuando se analiza
el léxico disponible del lenguaje juvenil, se debe considerar por un lado la
variedad léxica de los mismos informantes y por el otro, la capacidad de
generar nuevos términos para enriquecer el lenguaje coloquial con el que se
comunica. Así pues, lo importante de analizar las correlaciones léxicas por IDL
y por uso en el texto, permitirá observar el cambio lingüístico latente que
está en la lengua. A continuación, se presentan los IDL y la posición de los
vocablos de la conversación de mujeres de secundaria.
1. M1. Pinche (0.2033, 8)
2. M2. Culero (0.1598, 19), Ser ojete (0.0992, 27)
3. M1. Güey (0.3185, 4), güey (0.3185, 4)
4. M2.
5. M1. Hijo de su pinche madre (0.1785, 9)
6. M2. Romper la madre (0.08261, 30)
7. M1. Pinche (0.2033, 8)
8. M2.
9. M1. Cabrón (0.2118, 7)
10. M2.
11. M1. Güey (0.3185, 4)
En la
conversación –y a diferencia de la conversación de los varones–, hay menor uso
de vocablos que designan insulto. Son ocho vocablos que han aparecido
distribuidos, como se observa en la siguiente Tabla 9:
Tabla 9.
Posición de los IDL en la interacción de mujeres

|
Turnos en la conversación
M1.
|
IDL
|
Posición
|
Turnos en la conversación
M2.
|
IDL
|
Posición
|
|
1
|
0.2033
|
8
|
2
|
0.1598
0.0992
|
19
27
|
|
3
|
0.3185
|
4
|
6
|
0.0826
|
30
|
|
5
|
0.1785
|
9
| | | |
|
7
|
0.2033
|
8
| | | |
|
9
|
0.2118
|
7
| | | |
|
11
|
0.3185
|
4
| | | |
Nótese que el informante uno aporta mayor cantidad de vocablos disponibles a la interacción. En palabras de Rojas, Zambrano y Salcedo (2017, pp. 1-13), es muy común que en una interacción el informante que inicia la interacción sea quien aporta mayor cantidad de vocablos, aunque en algunos casos no sea así, más cuando se refiere a interacciones donde existen varios participantes. No obstante, en esta se aprecian las posiciones de los vocablos: inicia en la posición ocho, baja a la cuatro, sube a la nueve, regresa a su posición inicial para mantenerse antes del cierre con la posición cuatro. En este caso, la segunda posición (cuatro) se repite al cierre. Estas son las correlaciones entre el léxico disponible y la posición que guardan al interior de la conversación. En lo que refiere a la participante dos, las posiciones de interacción son altas y se debe a que no participa en la conversación, sino simplemente mantiene el diálogo, lo que genera posiciones muy alejadas de los diez lugares más disponibles (19, 27 y 30). Tal como se aprecia, en la cultura juvenil, el uso de este vocabulario forma parte de las conversaciones coloquiales y su aparición está vinculada a expresiones malsonantes y peyorativas que van activándose de acuerdo con la intencionalidad; aunque en este trabajo no se analice esta intencionalidad, sí se puede apreciar la manera cómo el vocabulario utilizado ocupa las posiciones con los IDL más elevados. Ortega Salamanca y Vargas Cortés (2017) sostienen la idea de que, en el contexto escolar, se observa que uno de los rasgos lingüísticos más relevantes en las interacciones comunicativas de los jóvenes es el uso y la aceptación de expresiones que, desde otros escenarios, son considerados como descorteses y denigrantes de la imagen social.
6. Conclusiones
y discusiones
En este trabajo se ha tratado de generar un vínculo entre la disponibilidad léxica y la socio-pragmática a través del análisis del centro de interés del insulto y, para ello, se ha analizado el vocabulario que se utiliza para este fin. No obstante, se ha observado que el adjetivo es el tipo de vocablo que más aparece en el análisis. Como se aprecia, en un primer momento se había pensado que este centro sería muy difuso por el vocabulario recogido y analizado; sin embargo, se ha observado que dentro de las diez respuestas más disponibles se encuentran cuatro adjetivos, dos nominales y cuatro compuestos sintagmáticos que aparecen de manera repetitiva en las interacciones analizadas, por lo que este centro de interés, al igual que otros centros, es compacto. En lo referente a los adjetivos ‘puta’, ‘pendejo’, ‘puto’ y ‘estúpido’, estos corresponden a las respuestas más disponibles de la muestra, si se considera el número total de vocablos que asciende a 356 vocablos de 6 489 palabras, y son vocablos que se pueden combinar para formar compuestos sintagmáticos como ‘puta perra’ o ‘Juan pendejo’, que aparecieron en las últimas posiciones de los vocablos. Los adjetivos son la categoría gramatical que más aportación ha hecho a este centro con 159, le siguen los compuestos sintagmáticos con 129 y, en último lugar, 68 nominales que aparecieron en los resultados globales. Sin duda alguna, este centro debe clasificarse en los centros de interés que obtienen adjetivos como respuestas disponibles, entre los que destacan los centros de interés “Los colores”, “Los adjetivos”, “Los adjetivos calificativos”, “Aspecto físico y carácter de los españoles y portugueses”, entre otros. En lo que refiere a los compuestos sintagmáticos, se encuentran ‘chinga tu madre’, ‘hijo de tu pinche madre’, ‘pinche culero’, etc. Son las respuestas prototípicas de este centro y son las que más se usan en las interacciones, tal como se ha visto en las conversaciones analizadas.
En lo que se refiere a las correlaciones, se puede apreciar que los hombres usan más las groserías como elementos de agresión que las mujeres, lo cual se debe de cierta manera a factores sociales que se establecen en el ámbito laboral, es decir, el hombre al convivir con otros hombres utiliza un discurso prototípico que tiene que ver con el uso de las groserías como marca de distinción entre hombres y mujeres; en cambio, socialmente se ve mal que la mujer use este tipo de discurso frente a la sociedad, por ende, su forma de expresión es más elaborada y menos soez o vulgar que la de los hombres. De las correlaciones que se obtuvieron entre el vocabulario y su aplicación, se ha observado que la estabilidad del léxico está vinculada con la activación del centro de interés. Los vocablos de apertura activan la información del centro de interés al principio de la interacción, después de unos intercambios comunicativos, estos vocablos alcanzan su estabilidad en el discurso, generando la aparición de los vocablos disponibles que el informante usa para comunicarse.
Por último, se ha podido observar que sí existe una correlación de los vocablos obtenidos de los cuestionarios con los lugares que ocupan en las conversaciones. Es relevante si se considera que este vocabulario se obtiene cuando se estimula al informante a través de un centro de interés. En este caso, no solo se visualizaron las respuestas, sino que se observaron en las interacciones que no fueron sencillas de obtener por lo complejo que resultaba hacer las grabaciones. Sin embargo, el contar con estos primeros resultados permitirá abrir un nuevo campo de investigación que es fundamental si se quiere que los estudios de disponibilidad léxica tengan mayor impacto en otras áreas del saber lingüístico.
Referencias
Bravo, D. (2003). Actividades de cortesía, imagen social y contextos socioculturales: una introducción. En D. Bravo (Ed.), Actas del Primer Coloquio Edice (pp. 98-108). Estocolmo: Stokcholms Universitet.
Brenes Peña, E. (2007). Estrategias (Des)Corteses y Agresivas en la Figura del Tertuliano Televisivo: ¿Trasgresión o Norma? Lingüística en la Red, 5, 1-19.
Calsamiglia, H. y Tusón, A. (2002). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel.
Cava, M. J. y Musitu, G. (2002). La convivencia en la escuela. Barcelona: Paidós Ibérica.
Cepeda, M., Cárdenas, Á., Carrasco, M., Castillo, N., Flores, J., González, C. y Oróstica, M. (2017). Relación entre disponibilidad léxica y comprensión lectora, en un contexto de educación técnico profesional rural. Revista Sophia Austral, 1(1), 81-93. Recuperado de http://www.sophiaaustral.cl/index.php/shopiaaustral/article/view/51/46
Cerezo, M. A., Dolz, L., Pons-Salvador, G. y Cantero, M. J. (1999). Infancy Maltreatment Prevention: A Program Impact on Child Development. Anales De Psicología / Annals of Psychology, 15(2), 239-250. Recuperado de https://revistas.um.es/analesps/article/view/30131
Gómez Molina, J. R. (2000). El insulto en la interacción comunicativa. Estudio sociolingüístico. Oralia, 4, 103-132.
Hernández Muñoz, N. (2006). Hacia una teoría cognitiva integrada de la disponibilidad léxica: El léxico disponible de los estudiantes castellanos-manchegos (Tesis de grado). Universidad de Salamanca.
INEGI. (2018). Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Recuperado de https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/
Lakoff, R. T. (1973). The Logic of Politeness, or Minding your P’s and Q’s. En C. Corum, T. C. Smith-Stark y A. Weiser (Eds.), Proceedings of the Ninth Regional Meeting of the Chicago Linguistic Society (pp. 345-356). Chicago: Chicago Linguistic Society.
López Chávez, J. y Strassburger Frías, C. (1991). El diseño de una fórmula matemática para obtener un índice de disponibilidad léxica confiable. Anuario de Letras. Lingüística y Filología, 38, 227-251.
López Morales, H. (1995). Los estudios de disponibilidad léxica: pasado y presente. Boletín de Filología, 35(1), 245-259. Recuperado de https://revistaderechoambiental.uchile.cl/index.php/BDF/article/view/19231/20354
López Rivero, E. (2008). Estudio de disponibilidad léxica en 43 estudiantes de ELE. Memoria de máster en Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Universidad Antonio de Nebrija. Recuperado de http://www.educacionyfp.gob.es/educacion/mc/redele/biblioteca-virtual/numerosanteriores/2008/memoriamaster/2-semestre/lopez-r.html
López, C. y Torner, S. (1992). Disponibilidad léxica y ponderación en el discurso académico. El uso de los adjetivos en el Corpus 92. Revista de Estudios de Adquisición de la Lengua Española, 11, 23-46.
Martínez Lara, J. A. (2009). Estudio sociopragmático del uso del insulto en la comunidad juvenil universitaria (Tesis de grado). Universidad Central de Venezuela.
Mateo, J. y Yus, F. R. (2013). Towards a cross-cultural pragmatic taxonomy of insults. Journal of language aggression and conflict, 1(1), 87-114.
Ortega Salamanca, F. J. y Vargas Cortés, B. (2017). Aproximación sociopragmática a las estrategias conversacionales de los adolescentes. Cuadernos de Lingüística Hispánica, 29, 83-103.
Ramírez Fuenanta, C. (1999). Conductas agresivas en la edad escolar. Madrid: Pirámide.
Rey, R. del y Ortega, R. (2008). Bullying in poor countries: Prevalence and coexistence with other forms of violence. International Journal of Psychology and Psychological Therapy, 8(1), 39-50.
Rojas, D., Zambrano, C. y Salcedo, P. (2017). Metodología de análisis de disponibilidad léxica en alumnos de pedagogía a través de la comparación jerárquica de lexicones. Formación Universitaria, 10(4), 1-13.
Ruiz, G. y Muñoz, G. (en prensa). Acoso escolar. En J. Sanmartín, J. R. Gutiérrez Lombardo y J. Martínez Contreras (Eds.), Reflexiones sobre la violencia.
Samper-Hernández, M. (2009). Evolución de la disponibilidad léxica en estudiantes grancanarios de enseñanza primaria y secundaria. Las Palmas de Gran Canaria: Cabildo de Gran Canaria.
Searle, J. (1990). Actos de habla: ensayo de filosofía del lenguaje. Madrid: Cátedra.
SEP. (2017). Estadística del Sistema Educativo de San Luis Potosí, ciclo escolar 2016-2017. México: Secretaría de Educación Pública. Recuperado de http://snie.sep.gob.mx/descargas/estadistica_e_indicadores/estadistica_e_indicadores_educativos_24SLP.pdf
Smith, P. K. (2004). Bullying: recent developments. Child and Adolescent Mental Health, 9(3), 98-103.
UNICEF. (2019). Violencia y maltrato. Recuperado de https://www.unicef.org/mexico/spanish/proteccion_6932.htm
Wingeyer, H. R. (2014). Temas de la disponibilidad léxica de la región NEA de argentina: mitos populares, la ciudad, el campo, insultos y diversiones nocturnas. Aportes para la elaboración de programaciones interculturales y de materiales en la enseñanza de E/LE. Signos ELE. Revista de español como lengua extranjera, 8, 1-14.
Zimmermann, K. (1996). Lenguaje juvenil, comunicación entre jóvenes y oralidad. En T. Kotschi, W. Oesterreicher y K. Zimmermann (Eds.), El español hablado y la cultura oral en España e Hispanoamérica (pp. 475-514). Madrid: Iberoamericana.
Notas
1 Este trabajo forma parte del proyecto de investigación Prácticas, discursos y reproducción sociocultural de la exclusión: discriminación y violencia escolar en secundarias rurales y urbanas de San Luis Potosí. Construcción de espacios escolares para mejorar la educación y las competencias, financiado por el CONACyT-189657, bajo la modalidad proyecto de investigación pedagógica.
2 Cabe señalar que cada centro de interés se dispone tipográficamente en forma de columna, de modo que se observa el número de palabras por informante de una manera ágil y efectiva.
3 Si bien es cierto que el vocablo güey prototípicamente pueda desempeñar la misma función de tratamiento que boludo en Argentina o huevón en Chile y que no pueda ser considerado como insulto propiamente, en este trabajo se le considera como un vocablo que pertenece a este centro de interés y su uso está vinculado a la descortesía.
4 En el paréntesis se aprecia el IDL y la posición en que apareció el vocablo en
la lista.