
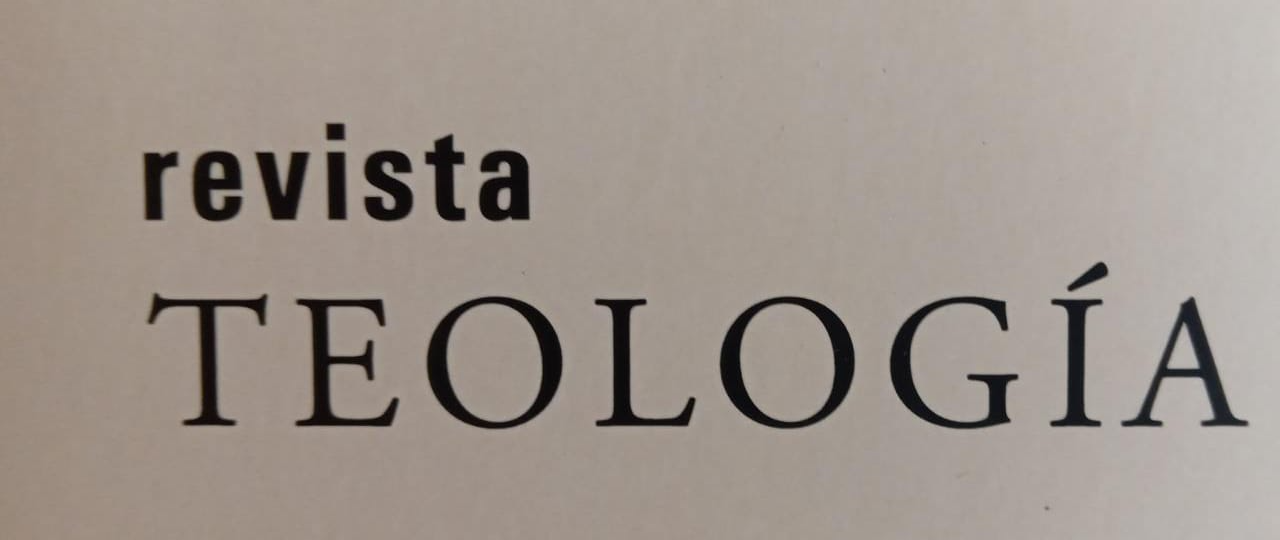

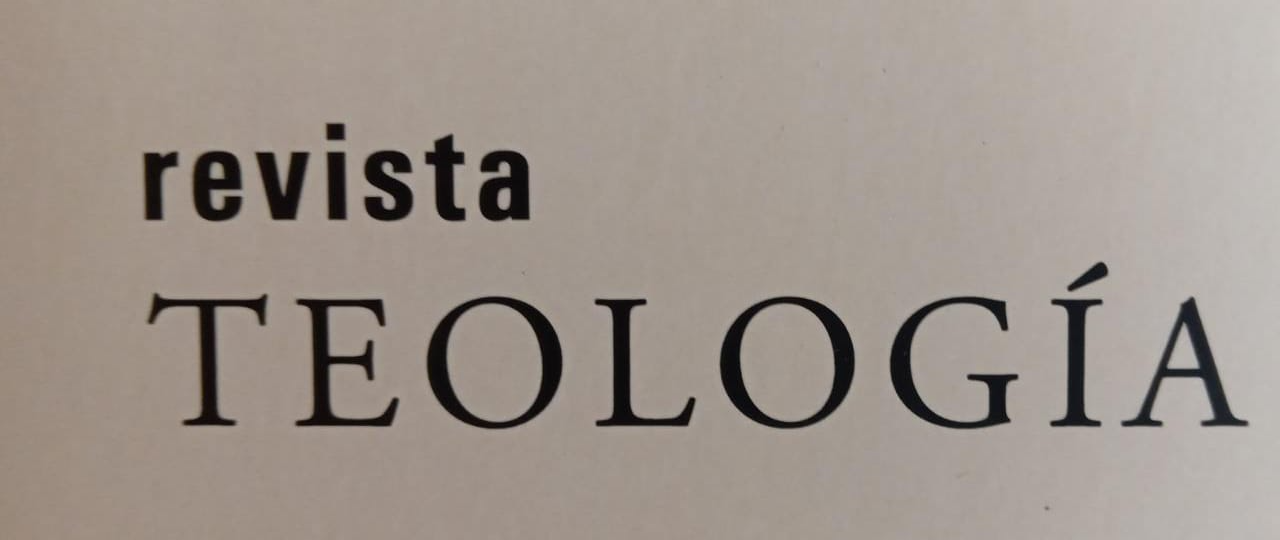
Artículos
Desde el corazón de la Iglesia: Mártires cristianas de ayer Mujeres no olvidadas
Revista Teología
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Argentina
ISSN: 0328-1396
ISSN-e: 2683-7307
Periodicidad: Cuatrimestral
vol. 61, núm. 145, 2024
Recepción: 20 Julio 2024
Aprobación: 22 Agosto 2024

Resumen:
En este escrito haremos memoria de las mártires dejándonos iluminar por estas mujeres de comienzos del cristianismo, su situación, su contexto socio-cultural, eclesial, su realidad de mujeres. El tratamiento dispensado al cuerpo femenino en los relatos de martirio, entre los siglos I al IV d. C., permite presentar a las mártires como la subversión de la debilidad y fragilidad de su sexo (infirmitas sexus), y la violencia deliberadamente experimentada por ellas, como vía por transgredir el orden social. Trataremos de realizar una aproximación al sentido del martirio cristiano. Analizaremos el martirio de algunas santas, tanto desde el punto de vista formal como observando su significado y fundamentación en las fuentes literarias. En este estudio confirmamos el puente existente entre el martirio de Jesucristo, los mártires y las mártires, ellos y ellas forman una nueva genealogía, son descendientes de Jesús y martirizados como Él; los une una misma identidad de fe, de fortaleza e integridad para entregar la vida y recordarnos que detrás de todo martirio hay un asesinato.
Palabras clave: Mujeres mártires, Cuerpo, Torturas, Violencia sexual.
Abstract:
In this paper we will remember the women martyrs, allowing ourselves to be enlightened by these women of early Christianity, their situation, their socio-cultural and ecclesial context, their reality as women. The way in which the female body is treated in the accounts of martyrdom between the 1st and 4th centuries AD, allows us to present the women martyrs as the subversion of the weakness and fragility of their sex (infirmitas sexus), and as victims of the violence deliberately experienced by them for transgressing the social order. We will try to approach the meaning of Christian martyrdom and we will analyse the martyrdom of some female saints, both from a formal point of view and by observing its meaning and foundation in literary sources. In this study we confirm the existing bridge between the martyrdom of Jesus Christ, the martyred men and women, who form a new genealogy: they are descendants of Jesus and martyred like Him. They are connected by the same identity of faith, strength and integrity to give their lives and to remind us that behind every martyrdom there is a murder.
Keywords: Women martyrs, Body, Tortures, Sexual Violence.
1. Introducción
Introducción
Asumimos este tema del pasado cristiano para valorar el papel de la mujer por lo que significó su rol y contribución en la iglesia de los primeros siglos. Trataremos de explicar y analizar el martirio femenino y su relación con la mujer en el mundo antiguo, dentro del contexto de las distintas olas persecutorias que se dieron durante el Imperio Romano.
Para conocer la situación y el papel de la mujer en las comunidades cristianas en los primeros siglos del cristianismo, para ello hemos de comprender las llamadas Actas de los Mártires.[1] En ellas las mujeres ocupan un lugar secundario respecto a los varones, en cuanto son muy pocas las actas que se nos han transmitido en las que sus intérpretes sean mujeres.[2] Para llegar a nuestro eje central es preciso abordar ciertas temáticas: la visión y el pensamiento de las sociedades patriarcales sobre la mujer; el contexto social-histórico en el que surge el cristianismo; la realidad del martirio cristiano; las persecuciones, acusaciones y torturas; el valor que cobran las mártires al reivindicar su libertad personal y su compromiso de fe hasta las últimas consecuencias.
El pasado nos permite apreciar la dignidad de las mujeres cristianas a partir de la figura de Jesús y su relación con ellas. Entrar en detalle sobre ello sería desviarnos de nuestro foco.
El martirio y las torturas sufridas por estas personas fue algo novedoso, ya que al parecer no se encuentran registros durante este período histórico de persecuciones hacia grupos determinados de personas que defiendan una idea o creencia, dando su vida como testimonio por sus ideales, o por una persona en particular, causando un impacto a nivel social, como bien lo planteó San Justino (100/114-162/168) en sus Apologías.[3]
2. La mujer en la antigüedad y su enfoque patriarcal en la cultura greco-romana y judía
El pensamiento griego: origen de la cultura occidental a partir de mitos, estableció las bases patriarcales que perviven en estereotipos creados durante siglos. Lo mitológico acentuó lo femenino como engañoso y lo masculino como valiente y honrado, por lo mismo superior y ante quien la mujer debe permanecer sometida. Colecciones clásicas como La Teogonía, de Hesíodo, La Ilíada y La Odisea, de Homero, favorecieron la racionalización patriarcal u otros ejemplos como los mitos de Gea y Urano; Rea y Cronos; Apolo y Dafne ejemplifican la rivalidad por el poder entre dioses padres e hijos, y la violencia física para el sometimiento sexual de las diosas. Historias puestas en textos e imágenes desde el siglo VIII a.C.
Grecia fue dominada por el Imperio Romano (146 a.C.), compartiendo una característica común: sus culturas dividían el mundo conforme al género: todo era femenino o masculino. Lo masculino tenía preponderancia sobre lo femenino. Lo público quedaba reservado a los varones y lo privado: familia y casa a las mujeres.
Igualmente, el pueblo judío relegaba a la mujer al mundo privado:
«… la realidad de la mujer se resumía en un ser sin derechos, en eterna minoría de edad, [podía ser] repudiada por su marido, confinada en su casa, con muy escasas posibilidades de mantener contactos sociales, alejada del templo en ciertos días a causa de las leyes de pureza ritual, relegada a un espacio del templo, sin derecho a la enseñanza de la ley…, se encontraba en un paradigma de marginación. Jesús sale de su círculo para acercarse a ellas y ofrecerle la universalidad de su amor y perdón».[4]
En el marco jurídico la mujer se encontraba ligada al derecho de propiedad equiparada con la posesión de seres u objetos: «No desearás la mujer de tu prójimo, no codiciarás la casa, ni la heredad, ni el esclavo, ni la esclava, ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna de las que son suyas» (Dt 5,21). En la vida cotidiana era una pieza en las negociaciones entre las familias antes de concertar matrimonio. El marido era su “poseedor” legal (Ex. 21, 3, 22; Dt. 24,4), y la mujer era la “posesión” del marido (Gn. 20,3; Dt. 22,22). Acentuando el carácter contractual del matrimonio y regulando el comportamiento sexual hacia la procreación.[5]
A pesar de estar limitada al ámbito privado, la Historia Antigua nos ha proporcionado nombres de mujeres influyentes en el Antiguo y Nuevo Testamento, como en la historia de la humanidad. Las actitudes de Jesús, con las mujeres, supuso un cambio significativo, al igual que las misiones de Pablo que proporcionan abundantes nombres de quienes lo acogieron en sus casas, le apoyaron económicamente, colaboraron en la evangelización, en las reuniones de comunidades abriendo y acogiendo en sus hogares a los nuevos cristianos/as; responsabilizándose de las asambleas domésticas y sus comunidades.
En el ámbito religioso en Grecia durante las grandes festividades religiosas las mujeres tenían en la calle cabida e importancia; en Roma:
«El culto… estaba dividido en dos ámbitos: público y privado, donde la función principal siempre recaía sobre los varones, y en sacrificios públicos estaba prohibida la asistencia de mujeres. Había excepciones, los romanos tenían cultos reservados a las mujeres, donde la embriaguez, y lo impúdico eran normales. También se organizaban cultos y las mujeres que podían tomar parte en ellos, resaltaba el de la diosa Vesta, dirigido y coordinado por las vestales, encargadas de mantener vivo el fuego sagrado de la diosa, protectora del hogar y guardiana sagrada de la concordia».[6]
Además existían cultos de naturaleza doméstica en favor de la fertilidad, encomendados a mujeres; se centraban en tres días al mes y en las fiestas oficiales dedicadas a la honra de las divinidades, la mujer cubría el fuego con guirnaldas de flores y rezaba en pequeños altares familiares con estatuillas de dioses/as para ganar su favor y garantizar su protección.[7] El tema de la fertilidad unido a las diosas, era vital para una civilización agrícola y para las familias en las que la muerte de los recién nacidos era constante, lo que hacía necesaria sucesivas gestaciones imploradas a las diosas.
También el pensamiento filosófico influyó en la sociedad otorgando determinados roles a la mujer:
Jenofonte (431a.C.-354 a.C.) historiador, militar y filósofo griego expresa:
« (…) Por ello, ya que tanto las faenas de dentro como las de afuera necesitan atención y cuidado, la divinidad, en mi opinión, creó la naturaleza de la mujer apta desde un principio para las labores y cuidados interiores, y la del varón para los trabajos y cuidados de afuera. Dispuso también que el cuerpo y la mente del hombre pudiesen soportar mejor los fríos y el calor, los viajes y las guerras, y en consecuencia le impuso los trabajos de afuera. En cambio, a la mujer, al darle un cuerpo menos capaz para esas fatigas, la divinidad le encomendó, me parece a mí, las faenas de adentro».[8]
Aristóteles (384-322 a.C.) en su obra De generatione animalium[9] (Investigación sobre los animales) considera a la mujer como un varón mutilado, patrocinando una imagen descalificadora.
Filón de Alejandría (15 a.C. – 45 d.C.) filósofo judío postula:
«Las plazas con sus mercados, las sedes de los consejos, las salas de los tribunales, los festivales y las asambleas donde se concentra gran cantidad de gente, y la vida al aire libre con sus discusiones y actividades vienen muy bien a los hombres tanto en tiempo de guerra como en la paz; a las mujeres, en cambio, les resulta apropiada la vida de hogar y la permanencia en la morada, siendo la parte interna respecto de la puerta central el sector correspondiente a las doncellas, y la que da al vestíbulo el correspondiente a las mujeres que han llegado ya a su pleno desarrollo como tales».[10]
«(…) el género femenino es material, pasivo y sensual; el masculino es racional, incorpóreo y más vinculado a la mente y el pensamiento».[11]
Séneca (4 a.C - 65 d.C) incidirá en la mulieris impotentia (impotencia femenina) basándose en el principio aristotélico que la mujer es un ser instintivo no sujeto a la razón e ignorante:
«A algunos los posee una locura tan grande que piensan que una mujer puede hacerles ofensa. ¿Qué importa cuán hermosa es la suya, cuantos porteadores tiene, cuan recargadas sus orejas, cuan ancha su litera? De todos modos es un animal sin seso y, si no acceden a ella el conocimiento y una vasta erudición, violento, inmoderado en sus pasiones».[12]
Lo femenino era caracterizado por la debilidad y la pasividad en contraposición al varón, identificado con lo racional para dominar los impulsos naturales y elevar su espíritu por su talante activo y su fortaleza.[13]
M. Miles en su estudio sobre el desnudo femenino y su significado religioso en el Occidente cristiano afirma que el cuerpo ocupa un espacio a la hora de definir a las mujeres,[14] lo femenino no es más que lo masculino imperfecto, un ejemplo es Porfirio, cuando le dice a su esposa Marcela:
«Que tú seas de sexo masculino o femenino, no te preocupes de tu cuerpo, no te veas como una mujer, puesto que yo no te he considerado como tal. Aparta de tu alma aquello que es afeminado como si te hubieras revestido de un cuerpo viril. Pues es de un alma virginal y de una inteligencia virgen de donde salen los mejores productos; de lo intacto sale lo incorrupto, pero lo que alumbra el cuerpo, todos los dioses lo tienen por impuro».[15]
La dicotomía mente-cuerpo presente en occidente desde Platón (427 a 347 a. C), condujo a negar el cuerpo, especialmente el de las mujeres. El cuerpo femenino ha sido utilizado en los discursos de poder para justificar la inequidad, la dominación y subordinación, y las jerarquías basadas en el sexo y en otras formas de diferencia corporal, justificando la realidad por la que los cuerpos de las mujeres han sido regulados, colonizados, mutilados, violados.
3. Contexto martirial
Martyr era un vocablo griego jurídico empleado para el testimonio o el testigo en un juicio. Durante el primer siglo de nuestra era se comenzó a usar para quien era testigo de su fe hasta morir por ella. En el Nuevo Testamento Pablo se refiere a Esteban como mártir (Hch 22,19-20). En Ap 2,13 también se emplea para los testigos de Cristo. Fuera del N.T. Ignacio de Antioquía (+108-110) no emplea la palabra mártir, se refiere a su muerte como valor sacrificial.[16] La palabra mártir adquiere su significado definitivo en 1 Clemente,[17] aludiendo al que decide morir antes que renunciar a su fe en Cristo y se registra en el Martirio de Policarpo (segunda mitad del s. II).
El concepto “mártir” pasó de designar un testigo a hacer referencia a un cristiano ejecutado. La pregunta del magistrado cambió de ¿es esta persona culpable del crimen que se le imputa? a ¿es la afirmación del imputado la fe cristiana realmente cierta? El mártir fue un testigo bajo interrogatorio, no un criminal investigado.[18]
3.1. Persecuciones
Con la promulgación del edicto de Constantino, Milán (año 313) y el Edicto de Teodosio (año 380) se reconoció la tolerancia y se instaura el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Hasta ese momento contamos con tres siglos de relaciones complejas en los que existieron persecuciones en distintos momentos y con diversa intensidad.
En Judea durante el gobierno de Herodes Agripa I (41-44 d.C.) se condenó a muerte a Santiago el Mayor y Pedro fue encarcelado (Hch 12,1-3). En Roma no hubo hostilidades hasta el año 64 cuando Nerón primer Emperador que persiguió cristianos los acusó del incendio de Roma. Tácito, en los Annales,[19] relata que muchos cristianos fueron condenados al fuego, crucificados y arrojados a las fieras, en esta persecución murieron Pedro y Pablo.
Las grandes persecuciones fueron cuatro con la promulgación de edictos de intolerancia: Trajano (111-112; Decio (249 durante 18 meses); Valeriano (257); Diocleciano en el año 303 decretó una persecución en todo el Imperio, fue la más extensa en el tiempo y la más cruel (303-306 en Occidente y hasta el año 311 en Oriente). Por edictos se abolían los derechos legales a los cristianos y se exigía cumplir con las prácticas religiosas tradicionales del Imperio, de lo contrario se les condenaba a muerte. Éste último Emperador impuso la destrucción de las iglesias, la quema de libros sagrados, la supresión de reuniones religiosas y eliminó a los cristianos de los cargos públicos y de los altos grados militares. Antes del martirio, se realizaba un proceso judicial en el que se exigía que sacrificaran en honor a los dioses romanos y al Emperador, ante su negativa, para disuadirlos se les recordaba su posición social (si eran nobles), su juventud, sus deberes familiares, la pena de la cárcel, las torturas y la muerte. Tras los rechazos reiterados se los condenaba a muerte, previas torturas y padecimientos.
3.2. Acusaciones
Existieron acusaciones por parte del pueblo: incesto (ya que todos se llamaban hermanos y hermanas), circulaban rumores de ritos lascivos o criminales. El gobierno del Imperio temía deslealtades por sus reuniones secretas y por practicar la igualdad entre esclavos, nobles, soldados, filósofos, eran considerados “niveladores de la sociedad” y por esto enemigos del estado. Otros rumores y acusaciones divulgadas fueron: ateísmo, charlatanería, magia y desinterés por los asuntos públicos, también ser responsables de desastres naturales, del hambre y las pestes.[20]
La obra de Minucio Félix, Octavius, muestra la postura anti cristiana:
«Eligen entre la escoria más profunda a los más ignorantes y a las mujeres crédulas que se dejan arrastrar por la misma fragilidad de su sexo y forman así una multitud dispuesta a la conjuración sacrílega, que por medio de reuniones nocturnas, de ayunos frecuentes y de alimentos indignos del ser humano, sellan una alianza no mediante una ceremonia sagrada, sino sacrílega; gente que busca el secreto y huye de la luz, muda en público y charlatana en los rincones, desprecian los templos como si fueran tumbas, escupen sobre los dioses, se ríen de las ceremonias sagradas(…)».[21]
Ante las acusaciones los cristianos/as sólo reconocían su intolerancia al culto de los dioses/as romanas y del Emperador, negarse era un crimen, un insulto, una herejía, que obstaculizaba la identidad local e imperial.
4. Desde el corazón de la Iglesia. Primeras mártires cristianas: mujeres no olvidadas.
En el siglo I encontramos las Actas martiriales de Pablo y Tecla consideradas apócrifas; relatan el sufrimiento de Tecla y la condena en el año 95 de Flavia Domitila al destierro en la isla de Poncia por su condición de noble.
En el siglo II se mencionan dos madres de siete hijos, Sinforosa y Felicidad, muertas en martirio junto a sus hijos bajo los emperadores Adriano (76-138) y Marco Aurelio (121-180) respectivamente. Entre los compañeros de martirio de Justino (166-167), se menciona a Carito, quien responde a la pregunta del magistrado «soy cristiana por la gracia de Dios». El martirio de Carpio -fecha imprecisa- hace alusión a la valentía de Agatónica, que no renuncia a su fe ante el recuerdo de sus hijos.[22]
Las Actas de los mártires de Lyon (177-178)[23] menciona entre los cuarenta y ocho ejecutados a Blandina una esclava anciana sostén de sus compañeros y a Bíblide quien había apostatado pero ante la reacción de sus hermanos se confesó cristiana corriendo la misma suerte. En el año 180 en África se conoce a once cristianos/as como “mártires escilitanos” por el nombre de la ciudad en que fueron ejecutados (Scilium), entre ellos que se encuentran cinco mujeres: Jenara, Generosa, Vestia, Donata y Segunda.
En el siglo III (año 203) bajo Septimio Severo (145-211), fueron detenidos, juzgados y condenados en Cartago catecúmenos evangelizados por Satuno, se destacan Perpetua y Felicidad. Durante la persecución de Decio (201-251), se menciona a Sabina y Asclepíade; a Marcela y su hija Potiamiena; a Ammonaria, Mercuria y Dionisia.[24]
Cipriano de Cartago (200-258) en sus cartas nombra a Cornelia, Emérita, María, Sabina, Espesina, Jendra, Dativa, Donata, Colónica y Sofía y a cuatro mártires que murieron de hambre en la cárcel Fortunata, Crédula, Hereda y Julia. En la persecución de Valeriano, tuvo lugar el martirio de Cuartilodsia y de dos niñas Tertula y Antonia.[25]
En el siglo IV bajo Diocleciano fue condenada a ser devorada por las fieras Teodosia de 18 años arrojada al mar tras sufrir fuertes torturas; Ennata arrastrada desnuda por Cesarea y luego quemada viva. En la persecución de Maximiano (286-305 emperador junto a Diocleciano en Oriente) fueron martirizadas: Ágape y Quiomia quemadas vivas; Eutiquia se salvó por estar embarazada; Irene fue puesta en un burdel antes de ser quemada al igual que Casia y Filipa.[26] También Inés de Roma de 13 años decapitada, luego de permanecer en un prostíbulo sin perder su virginidad.[27] En África fueron decapitadas Máxima, Domitila y Segunda. En la Hispania Romana Eulalia de Mérida y Eulalia de Barcelona, Justa y Rufina.[28]
El número de mártires fluctuó entre 5.500 y 6.500 cristianos/as, el Martirologio Romano contabiliza 406 mujeres, con una amplitud geográfica extensa, de ellas se han conservado tres actas de Perpetua y Felicidad, de Ágape, Quionia e Irene y de Crispina. Reducido número, a pesar del papel que desempeñan.
Mencionaremos más detalladamente a algunas mártires:
4.1. Tecla de Iconio (protomártir)
Existen leyendas de esta mártir, seguidora de San Pablo, y en los Hechos apócrifos de Pablo y Tecla se rescata un claro mensaje:
«Nadie negará, que en estas páginas se contempla a la heroína como una realidad viva que sigue y ama, lucha y triunfa, que camina a lo largo de la historia como el prototipo de cristiana, extática en su contemplación, indomable en su voluntad y apóstol en sus ideales».[29]
Es la primera mujer mártir por el Evangelio, varios Padres de la Iglesia avalan sus virtudes y heroísmo como San Agustín en su libro contra Fausto, San Ambrosio en De virginibus, San Juan Crisóstomo, San Epifanio. San Isidro de Damieta escribe a un monasterio de Alejandría: «Después del ejemplo de Judith, Susana y la hija de Jepté, no podéis alegar la debilidad de vuestra naturaleza. Pero si aún queréis más, añadid la generosa heroína Tecla, tan célebre y renombrada por todo el mundo».[30]
Tecla estaba desposada con Tamiris, heredero de una noble familia de Iconio. En vísperas de su casamiento escucha la predicación de Pablo, se convierte al cristianismo, renuncia al matrimonio, al cobijo de su madre y a su cómoda vida. A partir de ese momento es víctima de una violenta persecución por parte de su familia y la de su prometido, denunciada ante el juez y condenada a muerte.
Sufrió cuatro martirios de los que salió incólume: fue lanzada a un foso con reptiles venenosos que la respetaron; fue atada a dos bueyes para despedazarla, pero éstos perdieron su fuerza; la colocaron sobre una pira para quemarla viva, pero el fuego se apartó y quemó a sus verdugos, finalmente, fue arrojada a los leones, que lamieron y sanaron sus heridas. Siguió acompañando a Pablo en sus viajes y a la muerte de su prometido y de su madre regresó a Iconio. Después de propagar la Palabra, decidió vivir en una cueva como anacoreta hasta el fin de sus días. Su leyenda se extendió rápidamente por las comunidades cristianas y se convirtió en el arquetipo de la mujer, virgen y mártir, que consagra toda su vida al Amado.[31]
En Oriente tuvo gran difusión la obra citada y su culto se extendió en ambos lados del Imperio. Según los códices,[32] Tecla tenía 18 años después de cuatro martirios frustrados. Vivió 72 años, probablemente en una gruta en el desierto, dejando un legado espiritual para la posteridad: dejarse poseer por Dios es hacernos incorruptibles y semejantes a la divinidad.
4.2. Perpetua y Felicidad (ama y esclava madres)
Sobre la pasión de estas mártires encontramos la redacción de Perpetua escrita en un diario durante su cautiverio; se palpa la violencia ejercida sobre ella,[33] reproduce algunos diálogos mantenidos con su padre y con el presidente del tribunal. Este texto refleja su testimonio y los acontecimientos que tuvieron lugar en el anfiteatro de Cartago el 7 de marzo del año 203, donde fue ejecutada junto a Felicidad -su esclava- y tres varones: Saturus, el maestro del pequeño grupo, Saturnino y Revocatus.
Se relatan los sufrimientos por los que pasaban quienes defendían su fe con la propia vida y constituye el ejemplo más antiguo de la literatura cristiana escrita por mujeres. Narra las fases por las que su ánimo fue atravesando: las impresiones acerca de la cárcel, el dolor por no poder amamantar ni ver a su hijo, las cuatro visiones que tuvo y su expectativa de encontrarse con Dios.
Felicidad, que estaba embarazada de ocho meses, dio a luz en cautiverio y su hijo es entregado a quienes se encargan de criarlo, es condenada junto a Perpetua y sus compañeros cristianos. Ambas tras sufrir el tormento de ser envestidas por una vaca embravecida, mueren degolladas por sus verdugos:
« (…) contra las mujeres preparó el tribuno una vaca bravísima... Así, pues, despojadas de sus ropas y envueltas en redes, eran llevadas al espectáculo. El pueblo sintió horror al contemplar a la una, joven delicada, y a la otra, que acababa de dar a luz. Las retiraron, pues y las vistieron con unas túnicas. La primera en ser lanzada en alto fue Perpetua, y cayó de espaldas; pero apenas se incorporó sentada, recogiendo la túnica desgarrada, se cubrió la pierna, acordándose antes del pudor que del dolor. Luego, requirió una aguja, se ató los cabellos, pues no era decente que una mujer sufriera con la cabellera esparcida, para no dar apariencia de luto en el momento de su gloria. Así compuesta se levantó y como viera a Felicidad tendida en el suelo, se acercó, le dio la mano y la levantó. Ambas juntas se sostuvieron en pie, y fueron llevadas a la puerta Sanavivaria. Sáturo (que era quien los había introducido en la fe y que se había entregado voluntariamente al conocer sus encarcelamientos para compartir así su suerte), como fue el primero en subir la escalera y en su cúspide estuvo esperando a Perpetua, fue también el primero en rendir su espíritu. En cuanto a ésta, para que gustara algo de dolor, dio un grito al sentirse punzada entre los huesos. Entonces ella misma llevó a su garganta la diestra errante del gladiador. Tal vez mujer tan excelsa no hubiera podido ser muerta de otro modo».[34]
En el siglo IV Perpetua y Felicidad son nombradas en el canon de la misa.
4.3. Inés de Roma
Perteneció a una noble familia romana y vivió en el período del Emperador Diocleciano. De ella se enamoró el hijo de Sinfronio, prefecto de Roma, y la pidió en matrimonio, pero Inés lo rechazó por su deseo de mantenerse virgen, y consagrada sólo a Dios. Nuevamente el prefecto intentó persuadirla para que aceptase a su otro hijo, Procopio, al que también rechazó. Entonces quiso obligarla a hacer sacrificios a Vesta y ante su nueva negativa, fue juzgada y condenada a que la expusiesen desnuda en el prostíbulo de la ciudad; sin embargo, su pelo creció milagrosamente hasta cubrir su cuerpo, y al llegar al burdel, un ángel inundó de luz el prostíbulo y vistió a santa Inés con una túnica blanca, manteniendo intacta su virginidad. Procopio quiso vengarse de la humillación llevando a unos amigos al prostíbulo, entró furioso y se abalanzó sobre Inés, pero un rayo lo mató en el acto.
Enterado el prefecto, corrió al lugar y rogó a Inés que rezase por él y le devolviera la vida de su hijo. Ocurrido el milagro quiso liberarla, pero para no incurrir en las iras del pueblo, cedió a las acusaciones y entregó el caso a su lugarteniente Asperio, quien ordenó que fuese arrojada a una hoguera; las llamas se dividieron en dos librándola a ella y abrazando a sus verdugos. Por lo cual Asperio ordena que le atraviesen la garganta con una espada y así muere a los 13 años de edad.[35] Siendo histórico su martirio, existen detalles milagrosos sospechados de leyendas posteriores para resaltar su santidad y la asistencia divina.
Ellas y tantas otras comprendieron su muerte por amor a Cristo por quien valía la pena morir, sus epopeyas quedarán ligadas para siempre a la figura acabada de la seguidora de Jesucristo el mártir y a su asesinato paradoxal.
5. Quiebre con la familia, confrontación con roles determinados y con el dominio del Estado
En el contexto imperial la destrucción del cuerpo de la mártir es causada por subvertir el orden patriarcal establecido, tanto en su faceta pública encarnado por el magistrado romano, como privada basada en la autoridad del paterfamilias, el esposo o el amo. Las mártires cuestionan esa autoridad cuando se niegan a sacrificar a los dioses del Estado y al Emperador, cuando desobedecen deliberadamente las órdenes de los Césares, de lo que son acusadas las jóvenes de Tesalónica; o cuando se enfrentan al gobernador como Perpetua, o rehúsan contestar al interrogatorio como hace Ammonaria, mostrando desprecio por la realidad en la que viven, así lo demuestra Donata: «Nosotros tributamos honor al César, como César; más temer, sólo tememos a Dios».[36]
Sobresale la capacidad mental y la fortaleza física, echando por tierra las concepciones sobre la mujer (ya referidas), a las que se añade el abandono de su familia e hijos. No doblegarse ante las acusaciones ni torturas; preferir enfrentar a sus acusadores, deslegitimando su autoridad, a causa de su fe, romper con el papel establecido renunciando a la sumisión que les había sido asignada, demostrar fortaleza, resistencia física, valor y un carácter inquebrantable, se concibe como trasgresión e insulto contra el poder político y su religión.
Sorprende cómo se piensan: independientes de los poderes tradicionales; seguras de sí mismas; libres para elegir su destino y no víctimas pasivas del mismo. Por otra parte, la disposición esclavista de esta sociedad se ve contrariada por la fortaleza mostrada por esclavas como Blandina, o Felicidad.
La desafección de los lazos familiares amenazaba la estabilidad y continuidad de la familia y, por tanto, de la sociedad entera. Cuando las mártires deciden no responder con su conducta a sus obligaciones de esposas o se niegan a contraer matrimonio, este asunto se convierte en el argumento de algunos martirios y de los relatos hagiográficos más tardíos cuyas protagonistas son las vírgenes mártires;[37] lo que se está planteando es la ruptura con el cometido “propio” de reproducción física y social del grupo.
Hemos observado trasgredir la función natural y propia de las mujeres como la maternidad: Agatónica y Dionisia que anteponen su voluntad de dar testimonio de su fe a la ocupación y preocupación por sus hijos; Felicidad siente pesar por su embarazo de ocho meses creyendo que le impedirá participar del martirio con sus compañeros; Crispina abandona a sus hijos que la lloran, e incluso algunas optan por la violencia voluntaria del suicidio antes de perder su virginidad.[38] El ejemplo paradigmático es Perpetua, que trascribe los diálogos mantenidos con las autoridades masculinas: presidente del tribunal y su padre; y sueños que cobran interés para este comentario.[39] El rechazo a la autoridad de su padre y a la maternidad, queda registrado sobre su cuerpo hasta culminar en la visión en la que se ve como un varón, luchando contra un egipcio, y al que ella vence. En la visión de Perpetua, «me convertí en varón» (facta sum masculus) que expresa con voz propia y tiene la víspera del combate con las fieras en el anfiteatro, aflora la superación de la impotencia femenina.[40] En la cárcel y durante todo el proceso de preparación interna para la ejecución se libera de las ataduras sociales, deponiendo sus roles tradicionales, lo débil, frágil e imbécil desaparece.
Casi todas las mártires enfrentan a sus familias. Perpetua soporta a su padre que va a visitarla a la cárcel para forzarla y lograr que renuncie a su ser de cristiana; en la primera visita furioso y violento con ganas de sacarle los ojos; en la segunda implorándole que desista por el bien y el honor de su familia, de su hijo: la tercera vez llega con el hijo de Perpetua en brazos para implorarle por el niño, para que tenga piedad de él, también el gobernador se hace eco de las palabras del padre; en la audiencia ella responde «soy cristiana», el mandatario manda azotar a su padre delante de ella, como si a ella la estuviesen golpeando; la última vez llega el padre, se tira al piso, se arranca los pelos de la barba, maldice su vejez, derrotado, impotente. Ella trata de confortarlo diciendo que todo pasará de acuerdo al querer de Dios, que no quedarían abandonados pues están bajo la protección de Dios.[41]
Partiendo de la decisión de confesar su fe como manifestación pública de su voluntad, independientemente de los deseos de sus familiares y de las imposiciones imperiales, las mártires repiten «Soy cristiana», «Quiero ser lo que soy», ejercen su derecho a ser autónomas, confesándose creyentes y negando sus obligaciones terrenas.
5.2. Cuerpos torturados y abusados
Desde la óptica del Estado la mártir es una transgresora, su situación le hace estar en una esfera que no le corresponde, la pública. El martirio le ofrece momentos de igualdad con el varón a través de la libertad de expresión, el liderazgo espiritual o la resistencia física, de tal manera que su cuerpo promueve unas cualidades que los varones admiran de sí mismos. La patrística, desde Clemente de Alejandría (+ 215/216) a Jerónimo (+420) o las hagiografías tardías se hacen eco de aquellas que consiguieron sobreponerse a su condición femenina, lo que impacta a autoridades y espectadores, a quienes resulta inusual la participación de mujeres en violencias propias de gladiadores.
Las mártires al desafiar el orden social fueron víctimas de una violencia destacable por parte de los magistrados, los verdugos y las masas. Sus cuerpos van a estar controlado por la autoridad masculina: el magistrado y los verdugos que los atormentan y lo acabarán destruyendo por haber osado desafiarlos.
Aunque la pena impuesta al final del interrogatorio es la misma para varones y mujeres, el género-sexo juega un papel a la hora de elegir los medios por parte de la autoridad. Las mujeres son sometidas a abusos físicos y sexuales, focalizados en las partes anatómicas especialmente definitorias del sexo femenino (cabellos, rostro, cuello, pechos, vagina) que sustentan la diferencia biológica entre las personas y permitieron la construcción de la distribución de funciones y roles.
El ejercicio de la violencia sexual tuvo como finalidad la humillación y el dolor de la víctima, quebrar a la persona para poder castigar los vínculos y las creencias de sus comunidades para exterminarlas. El cuerpo de la mártir es un espacio físico en el que se enfrentan los discursos de poder: su capacidad de agredir y dañar, de avergonzar y humillar, y provocar el sometimiento. La tortura, como forma máxima de violencia, pretende disciplinar, reprimir y disuadirlas de su fe para regresarlas al sistema patriarcal familiar e imperial. La tortura sexual es una herramienta para destruir la comunidad, atacándolas se ataca a los varones, una invasión de la persona que busca su destrucción y quebrarla en lo más profundo de su ser: su físico, su psiquis y su espíritu, es la anulación de su ser como sujeto, de su cuerpo y de su relación con los demás por medio del sufrimiento extremo y la fractura de sus creencias.
Desde la óptica socio-cultural, la tortura viene a castigar la subversión al orden patriarcal; el desmembramiento de su cuerpo es la metáfora del desmembramiento que la subversión de los modelos femeninos tradicionales. Desde esta perspectiva cobra sentido la específica violencia sexual esgrimida contra las mártires, que no tiene paralelos en los compañeros varones.
Las mujeres, muestran, durante sus torturas y ejecución, que han dejado atrás su cuerpo, lo que se manifiesta con una serie de atribuciones viriles: control de las emociones, fortaleza física, perseverancia.
Uno de los tratos vejatorios era despojar de sus vestidos en público a las mártires. Resulta un castigo porque el cuerpo de una mujer casta debe mantenerse al abrigo de las miradas; por el contrario, un cuerpo mostrado es signo de accesibilidad sexual, y en el mundo greco-romano se asocia con la prostitución. Cuando el juez ordena que desnuden a Febronia, o el rey manda que Maya sea despojada de sus ropas, o la desnudez de Tecla como la de Perpetua y Felicidad mostradas en la arena, la una en su juventud delicada y la otra recién parida con los pechos destilando leche, se las está excluyendo del grupo de mujeres respetables. Se ataca una de las virtudes más apreciadas en ellas, el pudor. Este código de conducta lo prueba el que Tecla es «vestida» con una nube de fuego.[42] El narrador de la pasión de Perpetua se detiene a explicar que, cuando ésta fue lanzada al aire por una vaca lo que hizo fue recomponer la túnica que le habían dado, para cubrir su muslo, «acordándose antes del pudor que del dolor, asimismo, pidió una aguja para atarse los cabellos, pues no era decente que una mártir sufriera con la cabellera esparcida».[43] Muchas de estas mujeres, matronas o núbiles, son desnudadas por las autoridades para dejar al descubierto la fragilidad y la vulnerabilidad del cuerpo, que no puede escapar de la muerte ni de las miradas de los espectadores. Por ello, algunos textos narran cómo la mártir procede a ocultar su cuerpo o bien una intervención de la divinidad se encarga de cubrirlas.
La violación era el castigo específico para las mujeres, la amenaza de ser entregadas a gladiadores o soldados para ser violadas. Esta pena comenzó a aplicarse a partir del siglo III a las mujeres que se declaraban vírgenes o núbiles en edad de procrear, por lo que se pretende castigar su rechazo a la construcción social de las funciones femeninas: matrimonio y maternidad. Los magistrados castigan a las mártires enviándolas a prostíbulos para el desfogue de los gladiadores. Esto se presenta sobre todo en relatos martiriales en los que la mujer se levanta en defensa de su virginidad y pureza.
Valoradas por sus atributos femeninos, N. Loraux señala a propósito de la muerte de Políxena: mientras ella ofrece su pecho al verdugo para morir como un héroe guerrero, los soldados sólo ven sus senos deseables. Sin embargo, para ellas la desnudez es el primer síntoma de la disociación entre su cuerpo y su mente; y la belleza un rasgo que debe ser destruido como signo de rechazo al mundo e inicio de la vía de perfección. Políxena expresa: «perezca un cuerpo que puede ser amado por ojos que detesto».[44]
Como punto final de las torturas, varias mueren decapitadas, ejecución de la pena capital, que simboliza el poder de Roma. Se aplicaba sobre la garganta de la víctima. Este tipo de muerte, se utiliza en el punto fuerte de la fisonomía femenina, restituyendo a la mujer al papel de sumisión que le concierne. Por más que hayan mostrado I Importar tabla el valor y la actitud de un guerrero, atleta o gladiador.
6. Conclusiones
Sumergiéndonos en el martirio haremos diversas consideraciones:
- La condena a muerte, como pena capital de cristianos/as, es igual para ambos; todos ellos, al margen de su sexo, edad o condición social, son condenados a la misma pena, pero no al mismo tipo de tormentos y torturas. Sí se da tratamiento específico a las mujeres embarazadas atrasando su ejecución hasta que nazca su hija/o.
- El martirio de los primeros siglos del cristianismo nos muestra distintas formas de violencia, practicada sobre los cuerpos de las mujeres, un espectáculo sangriento y cruel que entretenía a los pueblos del Imperio.
- Hay elementos de esta experiencia de la fe cristiana que permanecen desde los primeros siglos hasta nuestros días: la causa del martirio es el anuncio y la fe en la Buena Nueva de Jesús y de su Reino en un contexto marcado por la injusticia y el pecado estructural ante un poder político auto-divinizado.
El testimonio de las primeras mártires ha quedado recogido en las actas, las pasiones y leyendas; la literatura y el arte; muestras de centenares de mujeres que han sufrido el tormento y el asesinato por su fe. Constatamos la fuerza anímica de las primeras cristianas que las llevó a entregar sus vidas y al sacrificio de morir bajo tormentos. Difícilmente se podrá establecer hasta que punto los textos martiriales recogen experiencias reales y son un reflejo de las “voces” de estas primeras mujeres. Éstos demuestran tipologías determinadas –matrona, virgen, viuda, anciana, niña o joven casadera, aristócrata, esclava…– que actúan a modo de ejemplo para la audiencia.
Desde el discurso martirial se produce una inversión de la realidad: las mártires ni son deshonradas por las torturas ni son humilladas por una muerte vejatoria, al contrario, el honor y prestigio proviene de la serenidad, coraje y fortaleza con las que hacen frente al proceso martirial. Todo sucede a la inversa: donde debería haber angustia, gritos de dolor, gemidos, miedo… contemplamos mujeres que soportan todo tipo de violencias, que ejercen un autocontrol sereno y que acuden a morir, proclamando la verdad evangélica ante sus ejecutores.
Al rescatarlas comprobamos que las mártires permanecen presentes desde sus inicios en el corazón y vida de la Iglesia. Ellas fueron y siguen siendo maestras, que predicaron con su vida hecha entrega; referentes de varones y mujeres en su vida cotidiana de fe; ejemplo de quienes se enfrentaron a las fuerzas del mal; confesoras, que arriesgaron y entregaron sus vidas por dar testimonio de la fe en Cristo, asistidas por el Espíritu son parte integral de una Iglesia formada por mujeres y varones en igualdad de condiciones ante la vida y la muerte por la fe. Ellas nos permiten comprobar la igual participación, dignidad y pertenencia eclesial. Si bien en la cultura de la época se les ha arrogado cualidades y actitudes varoniles, fueron enteramente mujeres con todos los atributos propios al que colocan en su justo lugar. Ellas lograron revertir el paradigma de la considerada “naturaleza femenina” en cuanto a debilidad, fragilidad, minoridad. A su vez fueron junto a los mártires causa de unión entre los cristianos y cristianas; testigos y apoyo en sus vidas, y dejaron constancias de su modo de vivir y enfrentar la muerte. Seguramente no buscaron estar dentro de la historia eclesiástica, ni convertirse en “modelos” de vida cristiana, ni ser nombradas en la liturgia cotidiana, pero nos resultan indispensables a la hora de caminar juntos como iglesia. Sus vidas y su legado están vivos y vigentes, no se han perdido con el paso del tiempo, quedaron registradas en la liturgia, en algunos escritos antiguos como las actas, en el arte paleocristiano, en fuentes literarias y jurídicas.
Fuentes y Bibliografía
Aristóteles. Investigación sobre los animales. Trad. de J. Palli Bonet. Madrid: Editorial Gredos, 1992.
Barone, Giulia, y otros eds. Modelli di santita e modelli di comportamento. Torino: Rosemberg & Sellier, 1994.
Bautista, Esperanza. La mujer en la iglesia primitiva. Estella (Navarra): Verbo Divino, 2002
Brown, Peter. El cuerpo y la sociedad. Los cristianos y la renuncia sexual. Barcelona: Muchnik, 1993.
Calpena, Luis. La luz de la fe en el siglo XX, T. 9, Madrid: 1912.
Cipriano. Obras de San Cipriano. Madrid: BAC, 1964.
Carmona Muela, Juan. Iconografía de los Santos. Madrid: Akal, 2008.
Consolino, Franca. «Modelli di santità femminile nella piú antiche Passione romanae». Augustinianum 24 (1984): 83-113.
Cooey, Paula. «Experience, Body, and Authority». Harvard Theological Review 82/3 (1989): 325-342.
Delehaye, Carlos. Sanctus. Essai sur le culte des saint dans l´Antiqueté. Bruselas: Société des Bollandistes, 1927.
Filón de Alejandría. Obras completas de Filón de Alejandría. Buenos Aires: Acervo cultural, 1976.
Godelier, Maurice. Lo ideal y lo material. Madrid: Taurus, 1990.
Gómez-Acebo, Isabel. «El entorno socio-religioso del siglo I». En La mujer en los orígenes del cristianismo, Gómez-Acebo, Isabel (ed.). Bilbao: DDB, 2005, 21-63.
Ignacio de Antioquía. Carta a los Romanos. Madrid: Ciudad Nueva [Fuentes Patrísticas 1], 1991, 146-159.
Jenofonte, Económico. Madrid: Gredos, 1993.
Actas de Mártires Africanos. Madrid: Ciudad Nueva (Fuentes Patrísticas 22), 2009.
López Elena, Mujer Pagana / Mujer Cristiana en Ad uxorem de Tertuliano. Tesis doctoral, Facultad de filosofía y letras, departamento de filología griega, estudios árabes, lingüística general, documentación y filología latina, Universidad de Málaga, 2016, http://hdl.handle.net/10630/11733
Loraux, Nicole, Maneras trágicas de matar a una mujer. Madrid: Machado Libros, 1989.
Miles, Margaret. Carnal Knowing. Female Nakedness and Religions Meaning in the Christian West. Boston: Beacon Press, 1989.
Minucio Félix. Octavio. Madrid: Editorial Ciudad Nueva [Biblioteca Patrística 52], 2000.
Pedregal, Amparo. «Las mártires cristianas: género, violencia y dominación del cuerpo femenino». Studia Historica. Historia Antigua 18 (2000): 277-294.
Ruiz Bueno, Daniel. Actas de los Mártires. Madrid: BAC, 1987.
-----------. Padres Apostólicos y Apologistas griegos siglo II. Madrid: BAC, 2010.
Séneca. Diálogos. Sobre la firmeza del sabio, 14.1. Madrid: Editorial Gredos, 2008.
Sotomayor, Manuel. «La Iglesia en la España Romana». En García Villoslada (ed) Historia de la Iglesia en la España romana y visigoda. Madrid: BAC, 1979.
Tácito. Annales. Traducción y notas de José Luis Moralejo. Madrid: Editorial Gredos, 1980.
Tamez, Elsa. Nuestros mártires proyectan fuerza y esperanza. El Salvador: Tiempo Latinoamericano, Año XIII- N 78, 2005.
Toscano, María y Germán Ancochea. Las mujeres en el misticismo cristiano (II). Universidad de las Islas Baleares: Ed. Nuevas Publicaciones del Centro Sufi, 2001.
Vizmanos, Francisco. Las vírgenes cristianas de la Iglesia Primitiva. Madrid: BAC, 1949.
Notas
Notas de autor

