
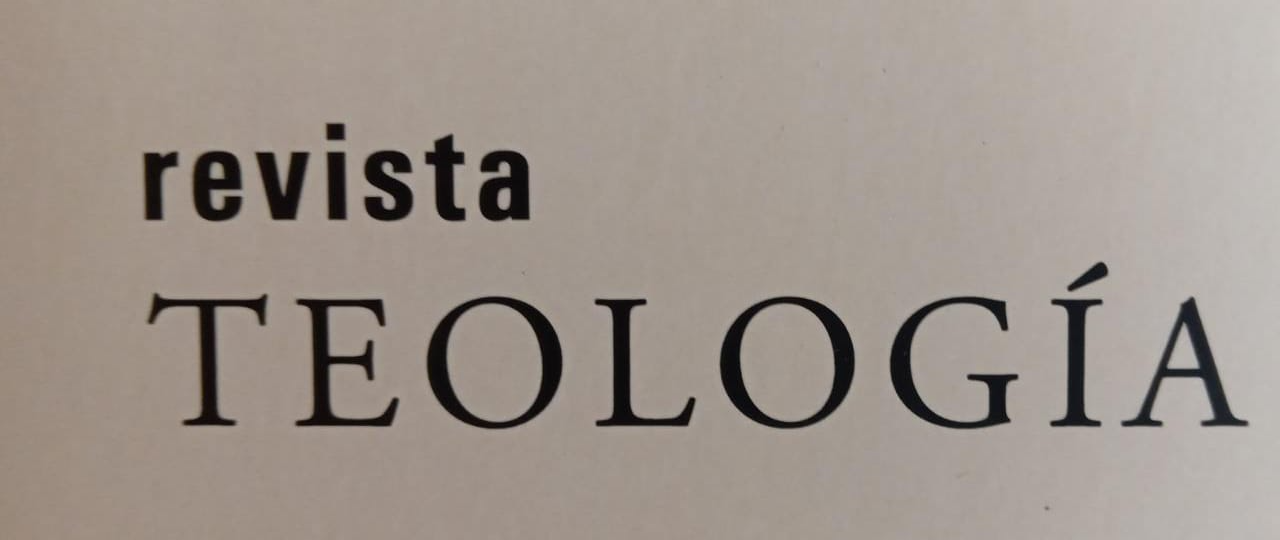

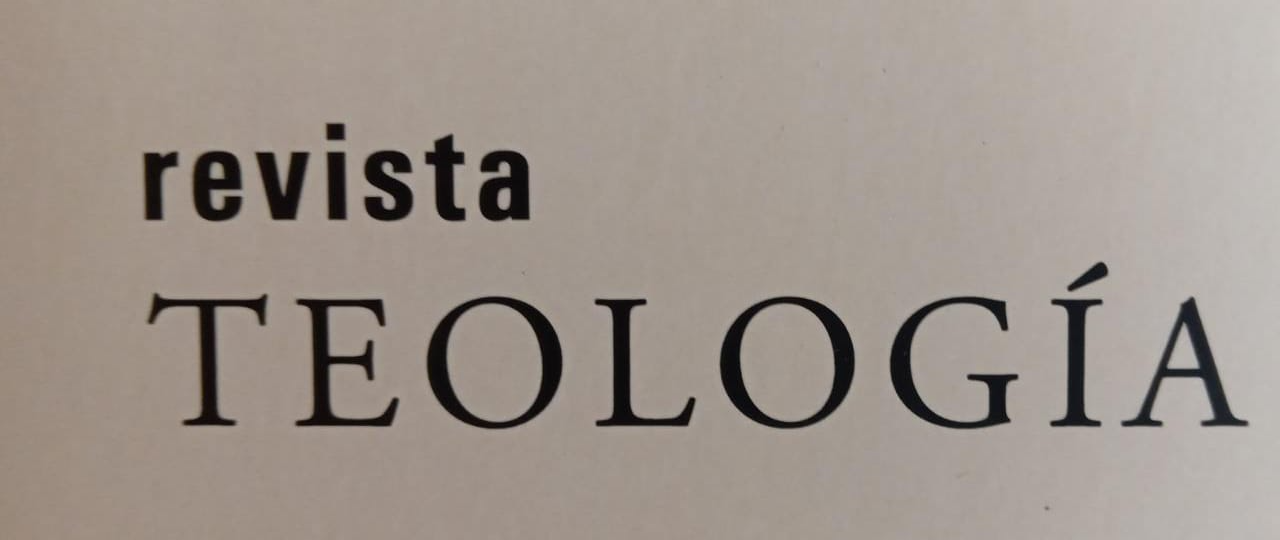
Artículos
Las peregrinaciones a Luján en la historia
Pilgrimages to Luján in History
Revista Teología
Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires, Argentina
ISSN: 0328-1396
ISSN-e: 2683-7307
Periodicidad: Cuatrimestral
vol. 59, núm. 139, 2022
Recepción: 08 Agosto 2022
Aprobación: 19 Septiembre 2022

Resumen: En Argentina, una humilde Imagen de la Pura y Limpia Concepción que se quedó a orillas del río Luján, ha atraído multitudes en sus casi cuatro siglos de historia. En este artículo presentaremos un bosquejo del proceso histórico de estas peregrinaciones. Comenzaremos con una breve referencia a las romerías del siglo XVIII. Luego pasaremos al fenómeno verdaderamente multitudinario que comenzó con la llegada del ferrocarril a Luján. La etapa de las grandes peregrinaciones comienza en 1871, con la Primera Peregrinación General de los Católicos al Santuario de Luján. En este recorrido merece nombrarse también la peregrinación de los gauchos que comienza a mediados del siglo XX. Por último presentaremos la peregrinación juvenil que lleva casi medio siglo de desbordante vitalidad.
Palabras clave: Luján, Peregrinaciones, Devoción mariana, Historia argentina.
Abstract: In Argentina, a humble Image of the Pure and Clean Conception that stood on the banks of the Luján River, has attracted crowds in its nearly four centuries of history. In this article we will present an outline of the historical process of these pilgrimages. We will begin with a brief reference to the pilgrimages of the eighteenth century. Then we will move on to the truly multitudinous phenomenon that began with the arrival of the railroad to Luján. The stage of the great pilgrimages begins in 1871, with the First General Pilgrimage of Catholics to the sanctuary of Luján. In this route it is also worth mentioning the pilgrimage of the gauchos that begins in the mid-twentieth century. Finally, we will present the youth pilgrimage that has been almost half a century of overflowing vitality.
Keywords: Lujan, Pilgrimages, Marian Devotion, Argentine History.
1. Introducción
Las peregrinaciones han sido –en toda la historia del cristianismo– un icono de la Iglesia como Pueblo y Familia de Dios, una especie de sacramental de la Iglesia peregrina.[2] En América Latina bien puede decirse –con Puebla– que «nuestro pueblo ama las peregrinaciones«,[3] expresión que queda confirmada por la enorme cantidad de santuarios esparcidos por todo el continente.
En Argentina, una humilde Imagen de la Pura y Limpia Concepción que se quedó a orillas del río Luján, ha atraído multitudes en sus casi cuatro siglos de historia. Detrás de ese incesante peregrinar hacia la Virgen hay un misterio que nos habla de nuestro pueblo, de su fe y de su modo de ser Iglesia. Por eso, y en cuanto expresión genuina de la piedad popular, la reflexión teológica sobre la evangelización está llamada a prestarle atención. No pretendemos en este artículo indagar el sentido teológico de estas peregrinaciones. Nuestra modesta intención en esta ocasión es –tan solo– presentar el prólogo necesario para esas reflexiones: el conocimiento de su proceso histórico.[4]
Comenzaremos con una breve referencia a las romerías del siglo XVIII tal como las describe el padre Salvaire (2). Luego pasaremos al fenómeno verdaderamente multitudinario que tuvo su inicio con la llegada del ferrocarril a Luján. La etapa de las grandes peregrinaciones comenzó en 1871, con la Primera Peregrinación General de los Católicos al Santuario de Luján convocada por Mons. Federico Aneiros (3). En este recorrido merece nombrarse también la peregrinación de los gauchos que comenzó a mediados del siglo XX (4). Por último presentaremos la peregrinación juvenil que lleva casi medio siglo de desbordante vitalidad (5).
2. Las romerías de los orígenes
La devoción a la Virgen de Luján comenzó hacia 1630 con la detención milagrosa de una carreta que transportaba la Imagen hacia Santiago del Estero.[5] Desde entonces la Virgen quedó en un humilde oratorio al cuidado de un esclavo y llegó a ser muy conocida en el pago. Su fama fue creciendo hasta llamar la atención de Ana de Matos, una estanciera de la zona que compró la Imagen y la llevó a sus tierras. El traslado fue en 1671 y se comenzó la construcción de una capilla que fue inaugurada en 1685.[6] Debido a la cercanía entre las tierras de Ana de Matos y el camino nuevo –y a la existencia de una capilla pública– la afluencia de peregrinos no hacía más que aumentar. «No sólo los vecinos de Buenos–Ayres, sino también los de las Provincias muy remotas venían en romería a buscar en este Santuario el remedio de sus males», afirma una de las antiguas crónicas lujanenses.[7]
Ubicada en un cruce de caminos, era paso obligado de la mayor parte de los viajeros que entraban o salían de Buenos Aires por tierra. La fama de la pequeña y milagrosa Imagen se extendió como un reguero de pólvora. Durante la novena del 8 de diciembre la concurrencia era tanta que –como dirá el obispo Pedro de Fajardo en 1720– Luján parecía una ciudad.[8] Asomémonos por un momento a lo que podrían haber sido esas romerías de la mano de la pluma genial del padre Salvaire:
«Era tan considerable el concurso de gentes, que no bastando las casas del pueblo para hospedar a tantos forasteros, se repartían estos en todas direcciones, y como era devoción de muchos estarse en el Santuario durante toda la novena de la Virgen, sentaban desde luego sus reales, los unos alrededor de la capilla, a orillas del río los otros, formando para pasar aquellos días toda clase de enramadas, o levantando carpas de lona, tiendas portátiles y hasta toldos de cuero, de modo que todos aquellos días de fiesta, este reducido lugar parecía fuese una población considerable».[9]
Las fiestas de la Virgen eran también un espacio para lo que llamaban los regocijos populares. Gente sencilla que disfrutaba de unos días de tregua a los esfuerzos de la dura vida que llevaban:
«Al aproximarse pues, las grandes funciones de la Virgen, innumerables pulperos, regatones, logreros, mercachifles, empresarios de diversiones y juegos los más variados acudían de todas partes y fabricaban sus tradicionales barracas en las plazoletas y baldíos de la Villa, ofreciendo a los vagos y curiosos, juntamente con bebidas y todo linaje de mercancías, las más variadas clases de juegos y diversiones que imaginarse pueda. Aquí había compañía de bolatines que divertían al público con habilidades de matemáticas, física, equilibrios y otros juegos de manos, o con danzas de mojigangas y enanos, o finalmente bailando en maromas o cuerdas; más allá se formaban reñideros para peleas de gallos; en una parte encontrábanse canchas de bolos y bochas; en otra parte más reservada organizábanse juegos de ruleta y loterías; ni faltaban barracas donde se ponía en acción comedias y pantomimas para diversión de los chicos y aun de los que no lo eran, y finalmente en buen número de ellas dábanse cita todos los guitarreros y payadores más afamados de toda la campaña, y no solía tardarse mucho tiempo en armarse una especie de certamen, entre los aficionados a las bellas artes, el que de ordinario se concluía con un bailecito en el que tomaba parte la gente baja y los ya denominados compadritos».[10]
Esta búsqueda de diversión de los peregrinos no contradecía la sincera piedad con que visitaban a la Virgen. Por el contrario, los cristianos de esos tiempos estaban convencidos de que con esa alegría honraban a la Madre de Dios. Tal es el caso de las corridas de toros, que eran muy populares en el Río de la Plata en esos años. El Cabildo las convocaba llamando a «tres días de toros en obsequio de la Santísima Virgen».[11] Esto que hoy podría sonarnos tan extraño el padre Salvaire nos lo explica con su aguda mirada de pastor:
«Pero lo más singular, en esas festividades de toros era que, en su sencillez y con toda sinceridad y rectitud de intención, nuestros padres opinaban que correr los toros, era materia de religión, y estimaban que con tales diversiones, o mejor dicho, con la alegría, júbilo y regocijo que ellos mismos en ellas experimentaban, podían y debían obsequiar a Dios, a la Virgen Santísima y a los Santos, y que era este uno de los testimonios de que habían de valerse para manifestar su gratitud por las gracias y favores del cielo».[12]
Correr los toros era materia de religión para aquellos sencillos creyentes. Sentimiento muy difícil de captar para la sensibilidad actual, donde muchas veces cuesta internalizar una antropología unitaria en que pueden ir unidas las manifestaciones religiosas con las alegrías de la vida. Resulta interesante notar que esta dimensión festiva de la visita a Luján se ha mantenido hasta nuestro días. El padre Tello entiende que la fiesta en Luján expresa que el pueblo ofrece a Dios su vida cotidiana temporal:
«Ese sentido tiene principalmente la ida al Santuario, que incluye normalmente la vuelta por la Iglesia, incluido el camarín y el pic-nic en el recreo. Le asigna carácter religioso participado a actividades seculares hechas por o con devoción a la Virgen. Aunque la fe es personal se transforma en algo comunitario y alegre; en la Biblia la fiesta es la respuesta del hombre a la acción de Dios. Dios se comunica y el pueblo responde celebrando una fiesta. En torno a La Virgen se suscita la Fiesta (celebración de la Salvación y de la Vida) mostrando el carácter comunitario que tiene el pueblo aunque algunas manifestaciones nos puedan parecer a nosotros como paganas. El Santuario ha de apoyar estas manifestaciones para alimentar el ánimo de confianza y Esperanza que tiene la gente que va a La Virgen».[13]
3. Las grandes peregrinaciones a Luján
Si bien la Virgen de Luján desde sus inicios gozó de gran popularidad, en 1871 se dio algo que bien puede considerarse como un nuevo fenómeno en su historia: las grandes peregrinaciones. Ya no se trataba solo de la multitud que se autoconvocaba a los pies de la Virgen los días de la novena del 8 de diciembre. Comenzaron a darse romerías organizadas por distintas asociaciones que elegían un día particular para visitar a la Virgen. Especialmente en los fines de semana de primavera, las calles de Luján se veían desbordadas de gente que llegaba en estas peregrinaciones.
Un elemento clave para este cambio fue la llegada del ferrocarril en 1864. Para dimensionar el impacto de esta nueva maravilla de la tecnología pensemos que hasta la invención de la máquina a vapor ningún ser humano había recorrido grandes distancias a más de veinte o treinta kilómetros por hora. De pronto la Villa de Luján quedó a sólo un par de horas de distancia de Buenos Aires. Se podía ir y volver en el día. Semejante cercanía revolucionó la vida del pequeño pueblo. Si ya eran muchos los peregrinos que atraía la Virgen, la facilidad para llegar allanó el camino a verdaderas multitudes. Este fenómeno se dio en muchos países cristianos en el siglo XIX de la mano del avance de los medios de transporte.[14]
3.1 Las primeras peregrinaciones masivas
La primera peregrinación masiva a Luján tuvo lugar el 3 de diciembre de 1871. Fue convocada como desagravio por la injusta cautividad que el Papa Pío IX sufría en Roma y como agradecimiento por el cese del flagelo de la fiebre amarilla en Buenos Aires.[15] Uno de los entusiastas peregrinos fue el joven padre Salvaire, quien apenas un par de meses antes había llegado a Argentina desde su Francia natal.[16] En su libro Historia de Nuestra Señora de Luján nos cuenta la honda emoción que le provocó ver la cantidad de exvotos que había en el camarín y cómo supo leer en esas ofrendas la historia de amor entre la Virgen de Luján y el pueblo al que le dedicaría su vida.[17] También nos transcribe una detallada crónica de ese día escrita por un «testigo ocular» (probablemente él mismo). Leamos unos breves fragmentos para hacernos una idea de lo que fueron esas primeras peregrinaciones:
«Por la mañana de ese día memorable, un sol resplandeciente y un ambiente templado nos auguraron un día hermoso. A más de los trenes acostumbrados, que desde Buenos Aires y Chivilcoy llegaron a Luján, llenos de gente, que de esas dos ciudades y de los demás pueblos del tránsito, habían querido tomar parte en la imponente demostración. El Directorio del ferrocarril del Oeste, con un tino y una discreción superior a todo encomio, había tenido a bien poner a disposición de los peregrinos de la Capital, un tren especial.
Por otra parte, al acercarse a la Villa de Nuestra Señora de Luján, grupos numerosos y animados de peregrinos, se divisaban en todas direcciones de la inconmensurable llanura, a caballo los unos, en carreta u otro género de vehículos muchos otros, y más particularmente las familias, dirigiéndose todos hacia el célebre Santuario de la Virgen, con la expresión de la piedad y de la más dulce alegría pintada en todos los semblantes.
La marcha [desde la estación al Santuario] duró cerca de una hora. Caminaban todos, hombres y mujeres, clérigos y seglares, con una medalla de María pendiente del cuello y con su bendito rosario entre los dedos. Pero donde se ensanchó este hermoso cuadro hasta adquirir un colorido indescriptible, fue cuando esas olas de seres humanos llegaron al Santuario de la Madre Dios. Al contemplar a esa incalculable muchedumbre de gentes, al ver la variedad de trajes, de colores, de fisonomías, pero fundiéndose la expresión de todas en una admirable unidad de sentimientos y afectos; al oír el murmullo de las rogativas y los cantos de las sagradas invocaciones, dominando todo este armonioso concierto, la grande y solemne voz de las campanas lanzadas a todo vuelo, el alma de todo espectador, por fría y descreída que hubiera sido, no podía menos de sentirse profunda y gratamente impresionada».[18]
Salvaire se hace eco de la sorpresa que significó para algunos la convocatoria. Eran tiempos de pleno conflicto entre la Iglesia y el liberalismo moderno. Desde prestigiosas tribunas se sostenía que la religión era algo del pasado y que se encontraba en vías de extinción. Sin embargo, la fuerza de este encuentro masivo resultó para muchos «un descubrimiento de la fe que había en el pueblo».[19] Salvaire resalta este contraste en su relato de una imponente peregrinación de 1877:
«Se había dicho que el pueblo no peregrinaba, y este replica agolpándose en masas compactas alrededor de la estación, tan pronto como despunta el día; se había negado que fuese un movimiento espontáneo, y el alborozo resplandece en todos los semblantes, y el entusiasmo brilla en todas las miradas; labios profanos habían osado decir que el viaje era de recreo, y los peregrinos luchan con las molestias del camino, con la incomodidad de los albergues estrechos, a pesar de su número, condiciones y esmero de sus dueños, para un número tan crecido de albergados, y soportan los rigores de la estación, aumentados con los rigores peculiares».[20]
3.2 La peregrinación de los uruguayos y las lámparas votivas[21]
Las peregrinaciones fueron creciendo rápidamente. Pronto se sumó una peregrinación de los católicos uruguayos. En la de 1892 –en pleno auge de la construcción de la actual basílica–, el obispo de Montevideo Mariano Soler manifestó la idea de que los pueblos de Uruguay, Paraguay y Argentina, unidos por la devoción a Luján, le ofrezcan a la Virgen sendas lámparas votivas. Salvaire enseguida se sumó a la propuesta y la difundió desde sus artículos en La Perla del Plata. La fundamentaba históricamente mostrando la unidad que había entre el cuidado del Negro Manuel por tener alumbrada a la Santa Imagen y la luz que ofrecerían las nuevas lámparas en nombre del pueblo devoto. Después de una campaña que duraría tres años, en 1895 se realizó la peregrinación de los católicos uruguayos trayendo la lámpara prometida. El hecho resultó una inusitada manifestación de fe que despertó especial admiración tanto en Luján como en Buenos Aires y se reflejó en los periódicos de la época. Por ejemplo, La Nación escribió: «se ha revelado mucho más catolicismo latente del que se sospechaba».[22]
Zarparon de Montevideo el viernes 6 de septiembre a media tarde. Hacia la madrugada llegaron a Buenos Aires y –luego de desayuno y misa en la iglesia de la Inmaculada– fueron hasta la terminal de Once a tomar el tren. El arribo a Luján fue a las 12:30hs en medio de una gran tormenta que complicó la llegada. A pesar de la torrencial lluvia, el santuario estaba repleto a las 16hs cuando se llevó a cabo la bendición de la lámpara. La luminaria ofrecida resultó ser una verdadera joya y es la única que llegó a alumbrar en el antiguo santuario. Hoy se la puede apreciar suspendida del techo de la basílica, en la nave derecha, entre el altar mayor y el crucero oeste.
Una anécdota interesante de ese día es que en un momento se generó cierta confusión porque los hoteles estaban repletos y –como había llegado más gente de la esperada– algunos temían quedarse sin alojamiento. El mismo Salvaire tuvo que intervenir para calmar los ánimos asegurando que las señoras y señoritas tendrían buenas camas y que algunas personas harían el sacrificio de dormir como mejor pudieran. Agregaba que el Santuario permanecería abierto toda la noche para que «encontraran refugio las personas que deseaban pasarla en oración, y, efectivamente, no pocos peregrinos acogieron como un favor señalado el pasar una y otra noche en vela en el camarín de la Virgen».[23] Costumbre que, como se sabe, se mantiene hasta el día de hoy en las grandes peregrinaciones a pie.
El padre Salvaire estaba por esos años entregado totalmente a la construcción de la basílica. Estas grandes romerías eran también un medio para difundir la iniciativa y recaudar fondos. Como parte de esa gran obra, comenzó a impulsar la construcción de una lámpara votiva que represente a los argentinos. Esto se convierte en una de sus principales preocupaciones en 1897.[24] Con ese fin comenzó a recolectar alhajas ofrecidas por los devotos. La plata ofrecida serviría para la lámpara y con el oro se confeccionaría otra joya para el nuevo santuario: una custodia. La campaña suscitó un amplio movimiento popular que a la vez impulsaba la obra de la nueva basílica. La confección de la lámpara estuvo a cargo de los orfebres de la casa Gatuzzo y Costa.[25] Fue colocada en el nuevo santuario en 1906, un par de años después de su inauguración.[26] Cualquiera que hoy visite el camarín de la Virgen puede apreciar su imponente porte. De estilo gótico, pesa 500 kilogramos y mide 8,5 metros de altura y 2,75 metros de diámetro.[27]
La idea original de Salvaire era que la ofrenda consista en la luminaria junto con la bandera del país oferente. Si bien fue anunciado, el proyecto de una lámpara votiva del pueblo paraguayo nunca llegó a concretarse. Recién en 1914 pudo llegar a Luján una peregrinación paraguaya y ofrecer su pabellón nacional.[28] El lugar reservado para esa lámpara era el crucero este, en simetría con la uruguaya del otro crucero. En su reemplazo se colocó otra, hecha de bronce y de más de tres metros de diámetro, donada por una devota irlandesa en nombre de su colectividad. Con el tiempo ésta fue reubicada en la nave central donde luce hasta la actualidad.[29] Su lugar lo ocupó otra que representa a los fieles de la provincia de Buenos Aires.
3.3 Las peregrinaciones de inmigrantes
La visita de extranjeros a Luján fue algo notorio desde los comienzos de la inmigración masiva. El padre Salvaire –él mismo inmigrante– le dedica casi un capítulo de su libro al tema. Con su exuberante prosa retrata los sentimientos que imagina en quienes vienen a los pies de la Virgen con el alma marcada por el desarraigo:
«Aquí, al pie de la bendita Imagen de Nuestra Señora, aspiran como un perfume delicioso de la patria ausente; ven al través de las dulces lágrimas que este melancólico recuerdo hace agolpar a sus ojos, como una aparición de su querida aldea, donde consumieron los más preciosos días de toda su existencia, los días de su inocencia; evoca entonces su corazón, con indescriptible emoción, la grata memoria de su anciano padre, de su madre adorada».[30]
La inmigración transformó la sociedad argentina en la segunda mitad del siglo XIX. Para el progreso del país, creía la clase dirigente, era necesario un nuevo tipo humano y había que importarlo de Europa. Soñaban con inmigrantes que siembren en estas tierras los valores de la civilización moderna. Así lo proponía Alberdi en sus famosas Bases: «El más instructivo catecismo es un hombre laborioso ¿Queremos plantar y aclimatar en América la libertad inglesa, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y de Estados Unidos? Traigamos pedazos vivos de ellas en las costumbres de sus habitantes y radiquémoslas aquí».[31] Con la esperanza de atraer a multitudes de ingleses o franceses se llevó adelante una ambiciosa política inmigratoria. Pero la realidad demostró que quienes representaban a la Europa civilizada y pujante no optaron por el camino de la inmigración. Los que se arriesgaron en esta empresa fueron los pertenecientes a las multitudes de empobrecidos europeos, especialmente de España e Italia. Más allá de este error de cálculo, desde 1870 comenzaron a llegar inmigrantes en grandes oleadas y esto cambiaría la composición social de la Argentina.
Se presentaba el desafío de nacionalizar esas enormes cantidades de gente. Como en otras encrucijadas de nuestra historia, la Virgen de Luján tuvo su papel que jugar aquí. La creciente devoción a la Virgen gaucha fue un factor de asimilación de estos nuevos habitantes al pueblo de la nación argentina. Hacia principios de siglo XX las comunidades de inmigrantes –muy activas por ese entonces– se sumaron al movimiento de las peregrinaciones a Luján. Fueron años en los que las grandes romerías se multiplicaron. Tanto es así que en 1897 la empresa de ferrocarril agregó un ramal de dos kilómetros entre la estación de Luján y la Basílica. Llegaron a circular por él hasta veinticinco formaciones diarias los 8 de diciembre.
Los primeros en peregrinar a Luján como comunidad fueron los irlandeses.[32] Después se sumaron los italianos que eran la colectividad más numerosa. Luego los españoles, franceses y otros. Hacia la celebración del Centenario de la Revolución de Mayo en 1910 todas las agrupaciones querían ir y ofrecer su bandera a la Virgen. El pabellón español fue entregado por la Infanta Isabel de Borbón que llegó como peregrina.[33] Hasta hace pocos años podían verse esas banderas del Centenario en el camarín de la Virgen.
Para las agrupaciones de inmigrantes, la convocatoria en Luján era una especie de «certamen de piedad y patriotismo», según la expresión de una proclama de la colectividad vasca invitando a la peregrinación de 1911.[34] Ir a Luján se convirtió en una cita obligada. No sólo para ellos, sino para cualquier parroquia, colegio o asociación católica de Buenos Aires. Cada año, a partir de septiembre llegaban a Luján una infinidad de pequeñas peregrinaciones. Incluso en 1904 se funda una Sociedad de peregrinos a pie a Luján comenzando una rica tradición de llegar caminando hasta la casa de la Virgen.[35]
Las llamadas peregrinaciones generales eran verdaderamente multitudinarias para la Argentina de principios del siglo XX. La de los italianos llevaba anualmente entre 15.000 y 25.000 personas. Semejante movilización exigía una organización muy cuidada. Para la difusión, lo más común eran volantes con fervorosas proclamas que comenzaban y terminaban con la fórmula: ¡A Luján! Una de las tareas más difíciles era la negociación con las empresas de ferrocarril. Los italianos en 1919 llegaron a contratar catorce trenes. No sólo de Buenos Aires llevaban gente, sino de muchos pueblos de la provincia a los que llegaba la red ferroviaria. Además de organizar las celebraciones de las misas se ocupaban de que haya despacho de comida a precios accesibles y que no falten las bandas de música para amenizar el viaje. Este último, era un ingrediente clave para aumentar la convocatoria. Incluso se ocupaban del tiempo libre: en ocasiones se organizaba para los hombres un partido de fútbol por la tarde.[36]
Estas peregrinaciones se fueron haciendo progresivamente nacionales y significaron un factor de asimilación de grandes masas de inmigrantes. Colaboró incluso con la unificación de algo tan básico como el idioma. Muchos hablaban sólo sus dialectos. Por ejemplo, en las peregrinaciones de los italianos, si bien en algunas misas la predicación era en italiano, ellos mismos pedían que se use el español en las celebraciones principales para entenderse mejor. Afirma Miranda Lida que: «la utilización del español en la predicación, en lugar de una casi infinita diversidad de dialectos, habría servido desde temprano como un factor más de integración y nacionalización del inmigrante, junto con la educación pública y el servicio militar obligatorio, entre otros».[37]
Otro elemento de unificación nacional en esos años fue el himno nacional, que invariablemente se cantaba en las peregrinaciones a Luján. Tanto la educación pública como el servicio militar obligatorio habían logrado que ese símbolo patrio fuera conocido y querido por todos. Corear el himno era un ritual obligado en las manifestaciones católicas:
«Cuanto más grande fuera una manifestación católica, y por ende más heterogénea, más se prestaba a hacer del himno nacional el canto favorito de la multitud. Incluso en las más importantes peregrinaciones generales a Luján, ya sea de italianos o de españoles, se verifica su presencia, aunque en estos casos solía también estar acompañado por la ejecución de los himnos reales correspondientes a cada una de estas nacionalidades».[38]
La fiesta que significaban estas peregrinaciones a Luján atraía no sólo a los miembros de la colectividad organizadora. Así fue como la de los italianos de 1920 llevó 30.000 personas. Mientras más grande era la peregrinación más nacional era su aspecto y las banderas argentinas proliferaban tanto o más que la de la colectividad. En un momento la magnitud del evento lo volvió inmanejable. Las dificultades con las empresas de ferrocarril se agudizaron. Éstas preferían vender directamente a los peregrinos los boletos en vez de ofrecerlos a los organizadores. La sobreventa de pasajes desencadenó serios desórdenes en las estaciones, tanto que 1921 el arzobispado de Buenos Aires estuvo a punto de suspender las peregrinaciones.[39] La solución fue controlar y limitar la cantidad de pasajes vendidos. Para 1924 sólo cinco trenes salieron para la peregrinación de los italianos. En paralelo con esto comenzó a utilizarse el automóvil para ir a Luján, lo que tuvo su época de esplendor en la década de 1930 con el afianzamiento de la red vial.[40] Desde entonces, con las nuevas posibilidades que comenzó a ofrecer el transporte, las peregrinaciones se fueron atomizando y multiplicando casi al infinito.
Digamos por último, que las peregrinaciones de colectividades comenzaron a declinar no sólo por cuestiones organizativas. En esas décadas el sujeto había sido transformado. Los primeros inmigrantes ya se sentían hijos de esta tierra. Su bandera y su himno eran los argentinos. Sus hijos eran argentinos. En ese proceso de asimilación de grandes masas de inmigrantes que vivió nuestro pueblo, fueron miles los que se pusieron bajo la mirada de la Virgen de Luján y le llevaron sus sueños de un futuro para sus hijos en una patria que ya sentían como propia. Ella los recibió, los envolvió en sus brazos de Madre, les fue dando un hogar en esta nueva tierra. En definitiva, los fue haciendo argentinos.
3.4 Las peregrinaciones de los Círculos de Obreros.
Al hablar de las grandes peregrinaciones a Luján no podemos dejar de hacer una breve referencia a los Círculos de Obreros, actores claves de estas nuevas formas de movilización. Éstos constituyeron una novedad en el asociacionismo laical argentino, más cerca del mutualismo de los inmigrantes que de las antiguas cofradías coloniales. Fueron creados por el sacerdote redentorista alemán Federico Grote en 1892 inspirado por la encíclica Rerum Novarum (1891) y las experiencias del catolicismo social europeo.[41]
Desde 1893 comenzaron a peregrinar a Luján.[42] Si bien la primera no superó los 500 peregrinos, en la década del Centenario llegaron a organizar peregrinaciones tan numerosas como las de los italianos. Éstas tenían la particularidad de que cuando el contingente regresaba a Buenos Aires era esperado por más hombres y juntos hacían un desfile por el centro de la ciudad hacia la Catedral. A medida que avanzaba se sumaban multitudes. Llegados a la Plaza de Mayo eran saludados por el arzobispo y escuchaban a algún orador. Era un verdadero ritual de movilización masculina.[43] Para muchos habitantes de los barrios populares esta peregrinación también significaba –además de una manifestación pública de su fe– la posibilidad de apropiarse por un día de las calles del centro.[44]
4. La peregrinación de los gauchos
En octubre de 1945, por inspiración del obispo Anunciado Serafini,[45] se realizó la primera peregrinación de los centros tradicionalistas, más conocida como la peregrinación de los gauchos. Poco antes, en los festejos del 8 de mayo, la Virgen había sido escoltada por jinetes del Círculo Criollo El Rodeo (Moreno) y de lo que sería el Círculo Criollo Martín Fierro (Jauregui). Al terminar, el obispo les propuso que organicen una peregrinación de gente de a caballo, después de todo –les dijo– «¡el gaucho fue el primer devoto de la Virgen!».[46] La idea prendió enseguida y encontró rápido eco entre los paisanos. Durante muchos años se realizó el primer domingo de octubre. Con el tiempo esa fecha pasó a ser dedicada a la peregrinación juvenil y la de los gauchos se adelantó al último domingo de septiembre. En la edición de 2019 participaron más de setenta agrupaciones.[47]
Pero ese día no sólo vienen a visitar a la Virgen Gaucha quienes cultivan el criollismo en centros tradicionalistas. Sobre todo después de la crisis social del 2001, es cada vez más notable la presencia de los carreros. Hombres pobres, muchos del conurbano bonaerense, para quienes el caballo y el carro resultan un medio de vida. Su oficio es recorrer las calles recogiendo lo que a otros les sobra. Ellos también –al igual que los criollistas– se sienten convocados por la Virgen y tienen una relación especial con el caballo. Ésta es tal vez más cercana a la del gaucho de antaño, para quien el caballo, además de ser un compañero en la vida, estaba directamente ligado al pan de cada día. La asistencia de los carreros a Luján es un testimonio vivo de lo arraigado que está la relación con el caballo en la cultura popular argentina. Ellos no bebieron de esa tradición en agrupaciones dedicadas a cultivarla sino en el seno de la vida del pueblo y sus luchas por la subsistencia.
El futuro de esta peregrinación es incierto. No porque falten quienes se sientan convocados a llegar a la Virgen montados. La creciente urbanización de la zona dificulta la tracción a sangre y presenta nuevos desafíos a la organización. También la aparición de una nueva sensibilidad social sobre la relación con los animales obliga a replantear algunas cuestiones. En 2017 el arzobispo de Mercedes–Luján pidió en un comunicado que no dejen de visitar a la Virgen Gaucha pero que «traten de venir por otros medios para no perjudicar a los animales».[48] La peregrinación del 2020 fue suspendida por la pandemia y en 2021 el municipio de Luján decidió prohibirla.[49]
5. La peregrinación juvenil
La aparición de la peregrinación juvenil es uno de los grandes sucesos que jalonan la historia de amor entre la Virgen de Luján y el pueblo argentino. Cada año, el primer domingo de octubre, una verdadera marea humana llega caminando con su vida a cuestas a los pies de la Madre que los espera con sus manos juntas. Estas peregrinaciones comenzaron en 1975 por iniciativa del Movimiento Juvenil Evangelizador de Buenos Aires que animaba el padre Rafael Tello. En la raíz de este movimiento anidaba la intuición de que la juventud estaba llamada a impulsar la evangelización de todo el país. Esto lo buscaban mediante un anuncio masivo y sencillo del Evangelio a través de signos que aviven la fe que ya tiene el pueblo.[50]
Promediaba la década del 70, tiempos de una juventud movilizada. El sueño de construir un mundo mejor impulsó todo tipo de búsquedas. En el contexto de injusticia estructural de América Latina muchas veces esa energía transitó el camino de la violencia política. El padre Tello acompañó mucho a los jóvenes esos años buscando orientar esa fuerza vital hacia la evangelización, convencido de que la liberación más profunda del pueblo está en Dios y que Él la hace.[51] Caminar a Luján lejos estaba de ser un acto meramente «piadoso» desgajado de las búsquedas de esos años. Más bien era para estos jóvenes un camino para construir una patria de hermanos bajo el cuidado de la Madre de Dios. El lema de la peregrinación de 1976 –año aciago en el que muchos jóvenes murieron o desaparecieron– fue una máxima del Martín Fierro que dice mucho en la conciencia de los argentinos: los hermanos sean unidos.[52]
La respuesta fue apabullante. El primer año caminaron unos 20.000 jóvenes.[53] Para la segunda peregrinación las cifras que daban los medios oscilaban entre 60.000 y 100.000 personas.[54] Así siguió creciendo y desbordando toda organización posible. Hoy muchos hablan de más de un millón de personas peregrinando ese fin de semana. En un estudio sociológico –realizado a partir de un trabajo de campo entre 1997 y 2004– se afirma que el 70% camina autoconvocado, sin el apoyo de un grupo organizador.[55] También puede verse en ese informe que el 68% de los peregrinos dice no pertenecer a ninguna comunidad eclesial y que el 45% no tiene más instrucción religiosa que la que recibió para la primera comunión.[56]
Estos datos muestran que la convocatoria caló mucho más allá de las minorías que participan de las instituciones eclesiales. La juventud caminando multitudinariamente a Luján tocó un profundo nervio en el pueblo que dinamizó su movimiento hacia la Virgen. Muy pronto la peregrinación se hizo «popular» en el sentido pleno de la palabra. A Luján va todo el pueblo, no sólo los jóvenes, ni sólo los cercanos a la Iglesia. Ese fin de semana las escenas son elocuentes: las viseras de los jóvenes de la villa se confunden con las prendas fitness de los chicos de colegio privado; el comerciante próspero comparte horas de caminata con el cartonero que empuja un carrito con sus hijos. Son muy pocos los ámbitos de la vida social en los que puede verse tanta diversidad reconciliada.
Tampoco faltan las heridas del pueblo. Desgraciadamente la violencia y la droga son parte de nuestra sociedad y –por ende– también se ven en la peregrinación. El padre Tello –ya viviendo en Luján sus últimos meses de vida– ponía el ejemplo de los perros para explicar estas situaciones que a algunos podrían provocarle escándalo religioso. Un problema práctico que tiene la ciudad de Luján es que muchos perros se unen al torrente de peregrinos. Pero las personas vuelven en vehículos y los animales quedan. A partir de ese problema, Tello decía:
«Cuando se hace esta peregrinación grande, juvenil, masiva, vienen muchos perros, y se quedan en Luján. La peregrinación es una cosa religiosa, ¿los perros también son una cosa religiosa? La ciudad se llena de perros […] Eso de los perros es un ejemplo: la peregrinación es algo religioso, pero es algo del hombre en la sociedad temporal, y se expresa todo lo que hay en la sociedad temporal. Si en la sociedad temporal hay muchos perros, vienen muchos perros; si en la sociedad temporal hay muchos delincuentes, vendrán muchos malvivientes. En esa estampida de gente que viene, vendrán buenos y malos también: vendrán los perros y vendrán los delincuentes. Entonces, eso sirve para ubicar, porque muchas veces se ataca el acto religioso masivo porque se da la presencia de gente malviviente […] entre los peregrinos habrá muchos vagos, drogados, y ese es un problema social, no es un problema de la cosa religiosa como tal».[57]
En ese río de gente puede verse toda la riqueza del pueblo argentino, incluso de la Patria Grande latinoamericana. Esto se debe a la transformación demográfica que sufrió la ciudad de Buenos Aires y –sobre todo– su conurbano en las últimas décadas. El proceso de centralización del país en Buenos Aires que se consolidó a partir de la capitalización de la ciudad en 1880 produjo en el siglo XX una enorme atracción demográfica hacia la ciudad puerto. Según datos del censo del 2010 en la Región Metropolitana de Buenos Aires –que representa el 0,4% del territorio argentino– viven el 38,9% de los habitantes del país.[58]
A partir de la década de 1940 el modelo agroexportador fue dejando paso a una economía más industrializada. El cordón de Buenos Aires se volvió una región industrial y eso demandó mucha mano de obra que venía de las provincias. Ante la dificultad del acceso a la vivienda surgió el fenómeno que se llamó de «villas miseria». Terrenos fiscales de ferrocarriles o puertos, o el anillo que sigue las cuencas inundables de los ríos Matanza–Riachuelo y Reconquista comenzaron a poblarse de ranchitos de provincianos que venían a buscar un futuro con trabajo.[59] También influyó en el desplazamiento demográfico hacia el conurbano la modernización de los medios de transporte con la incorporación del tranvía eléctrico. Muchas familias inmigrantes que vivían en los conventillos céntricos –muchas veces en condiciones de hacinamiento– se mudaron hacia tierras suburbanas. Este movimiento fue acompañado por una política de vivienda que facilitaba el acceso a terrenos y ladrillos para la construcción.[60]
Ese proceso tuvo sus idas y vueltas con el correr de los años según las políticas de los gobiernos de turno. A esto se sumó un nuevo movimiento. Las transformaciones de América Latina de la segunda mitad del siglo XX hicieron que Buenos Aires comenzara a recibir inmigración de los países vecinos. «A diferencia de los inmigrantes europeos que llegaron en barco a “hacer la América”, quienes llegaban desde Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay y Perú –junto con los brasileños en menor medida– lo hacían preferentemente por tierra y con un creciente apoyo de sus propias redes sociales, que facilitaron el acceso al mercado de trabajo y la vivienda».[61]
Estos nuevos habitantes de Buenos Aires y su conurbano, en la mayoría pobres y excluidos de los beneficios de la ciudad se fueron asentando en barrios populares muy precarios, similares a las anteriores «villas miseria». Buscaban tierra y trabajo, pero antes que nada buscaban vivir. En esa lucha –tan humana– por echar raíces en una nueva tierra la fe resultó una poderosa fuente de energía. La mayoría eran católicos de fe popular y con una presencia muy fuerte de la Virgen en sus vidas. Desarraigados del universo simbólico religioso de su hábitat de origen tuvieron que reconstruir sus símbolos en la nueva situación. Muchos de ellos, en la Virgen de Luján encontraron la fuerza de congregación maternal que estaban necesitando. La peregrinación a pie fue un medio para canalizar el hambre de símbolos religiosos de estos provincianos e inmigrantes (y sus hijos) y los conectó con la Madre que –como tantas veces en la historia argentina– los estaba atrayendo desde su santuario en Luján.
5.1 El papa Francisco y la peregrinación juvenil
Un hermoso testimonio de la fuerza que tomó esta peregrinación nos lo ofrece el papa Francisco en un libro reportaje publicado en 2014. Allí cuenta que él «descubrió» a la Virgen de Luján gracias a estas peregrinaciones: «Luján para mí fue nuevo. Sí; alguna vez había ido a Luján, pero no había una relación más profunda… Luján empezó a tener importancia para mí desde 1992 en adelante, cuando pasé a ser obispo, gracias a las peregrinaciones diocesanas».[62]
Esta multitudinaria peregrinación fue para él un camino para palpar la acción de la Virgen en la vida del pueblo: «Me fui involucrando en las peregrinaciones y ahí yo descubrí lo que son los milagros de la Virgen, las cosas que hace la Virgen… Ella revuelve las conciencias… ¡Ojo! En el buen sentido, o sea, es la madre que te arregla las cosas».[63] A la entrevista trae el recuerdo de un caso que le quedó grabado:
«En el tiempo que me quedaba confesando, normalmente yo estaba con el rosario en la mano. Por lo común no llegaba a rezar dos misterios entre uno y otro penitente… Continuamente venía gente…
Me acuerdo una vez, el primer caso “gordo” que me tocó. Estaba la fila ahí. Y había un joven, que calculo tenía 22 o 23 años, grandote, con aros, pelo largo por los lados, bien “posmoderno” el chico. Tenía pinta de ser un obrero. Se acercó y me dijo: “Tengo un problema muy grande”. No me dijo nada más que eso. “Tengo un problema muy grande… Un día no aguanté más y se lo conté a mi vieja. Mi vieja es una mujer que hacía trabajos domésticos en las casas, y es madre soltera. Le conté todo a mi vieja y le pregunté qué tenía que hacer. Y ella me dijo: Andá a Luján que la Virgen te lo va a decir. Y me vine caminando.” Entonces le pregunté: “¿La viste?”. Y el joven me respondió: “Sí. Y creo que tengo que hacer esto, esto y esto.” Entonces yo me reí y le dije: “Creo que yo estoy de más.” Y el joven me dijo: “Parece que sí”».[64]
Largas noches en la basílica pasó quien hoy es el papa Francisco contemplando a ese pueblo peregrino que pasaba bajo la mirada de la Virgen. Una certeza fue creciendo en su pecho: la Virgen toca la vida de la gente. En ese encuentro del mirar y ser mirado hay una acción de la gracia divina:
«Cuando se entra a la basílica, la gente ingresa por la izquierda, ve a la Virgen y sale por la derecha. Tengo experiencias de confesar a la izquierda y a la derecha… Cuando confesaba del lado izquierdo de la basílica, en las confesiones normalmente no aparecía “ninguna cosa rara”, vale decir, eran “confesiones normales”… Pero a la derecha… allí aparecen las ballenas, los pescados más gordos…
En segundo lugar: cuando la ven, tienen los ojos húmedos… Muchas veces les preguntaba a los fieles: “¿La viste?” Y la persona volvía a lagrimear… La Virgen tiene algo que toca… El que no lo cree, bueno, que se embrome. Pero eso lo ves, lo “tocás”… Son conversiones, confesiones de añares… ¿Por qué? Por haber visto a la Virgen».[65]
Para Francisco, es evidente que la Virgen toca la vida de la gente con su mano de madre. Esta convicción no nace de una reflexión abstracta sino del contacto directo de su corazón de pastor con el sufrimiento del pueblo. Eso está plasmado de algún modo en su documento programático, Evangelii Gaudium, cuando enseña que la espiritualidad popular es un modo de vivir el cristianismo –muy presente entre los más pobres– que sólo puede ser captado desde una mirada de amor:
«Para entender esta realidad hace falta acercarse a ella con la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar sino amar. Sólo desde la connaturalidad afectiva que da el amor podemos apreciar la vida teologal presente en la piedad de los pueblos cristianos, especialmente en sus pobres».[66]
Terminemos esta referencia a Francisco y la Virgen de Luján con una confidencia lujanera que revela en esa entrevista. Cuenta el padre Awi Mello que en un momento del diálogo el papa hace una pausa, suelta un par de botones de su sotana blanca a la altura del pecho y con brillo en los ojos y cierto aire de «revelación» le muestra una bolsita que lleva cosida:
«Tengo aquí un relicario, llevo conmigo algo muy especial… Lo llevaba en el bolsillo de la camisa de clergyman, pero como la sotana no tiene bolsillo, me hice confeccionar esta bolsita. Llevo aquí la cruz que le robé al cura más misericordioso de Buenos Aires cuando estaba en el cajón… Y tengo también un purificador con el cual limpiaron la imagen de la Virgen de Luján. Todos los años cambian el vestido de la Virgen. En esa ocasión limpian la imagen y ese paño es lo que tengo aquí… A este punto llegó Luján: yo tengo acá el trapito con el cual han limpiado su imagen».[67]
6. Conclusión
Hemos repasado casi cuatro siglos de historia y hemos visto que Luján, desde la humilde ermita de los orígenes hasta la imponente basílica gótica de la actualidad, ha sido el lugar donde el pueblo se encuentra con la Virgen y con los hermanos. De ese encuentro brota la fiesta, como reacción espontánea y agradecida a la acción salvífica de Dios. Peregrinación y fiesta son dos caras de una misma moneda. Dios actúa atrayendo a través de la Virgen y el pueblo responde yendo y haciendo fiesta.
Queda pendiente una reflexión teológica que desgrane el sentido de ese encuentro entre la Virgen y el pueblo. En eso estamos trabajando sobre la base de la investigación del proceso histórico lujanense y a la luz de una mariología que dé cuenta de la peculiar relación que el pueblo de América Latina tiene con la Virgen María. Lo hacemos en el sendero que señaló el padre Tello cuando afirmaba que «el sello o cuño del misterio de Luján […] surge de una única fuente que se intuye como muy honda y permanente: la Virgen de Luján atrae interiormente a sus hijos, les toma el corazón, y en la intimidad de ese encuentro anida secretamente un don de su gracia».[68]La atracción de la Virgen desde Luján puede pensarse como parte de lo que el Concilio llama el «influjo salvífico»[69] de la Madre de Dios en la historia. Esta atracción sería como una fuerza de unidad operando en el corazón del pueblo. Algo así parece haber percibido el poeta popular que viendo llegar a la multitud bajo la lluvia cantaba: no hay agua para esa sed, sólo la Virgen la apaga.
Bibliografía
Bibliografía
Carballo, Cristina Teresa. El camino del peregrino: hacia una reconstrucción territorial de las creencias religiosas (Argentina): el caso de la peregrinación gaucha a la ciudad de Luján. Le Mans, 2008.
Casas, Matías Emiliano. «Gauchos y católicos. El origen de las peregrinaciones gauchas a la basílica de Luján, Buenos Aires, 1945», Anuario de la escuela de historia 25 (2013): 257-275.
Dotro, Graciela, Carlos Galli y Marcelo Mitchell. Seguimos caminando: aproximación socio-histórica teológica y pastoral de la peregrinación juvenil a Luján. Buenos Aires: Ágape, 2004.
Durán, Juan Guillermo. «La Basílica Nacional de Luján: el proyecto de su construcción (1887-1890)», Teología109 (2012): 65-96.
«La segunda coronación de la Virgen de Luján. Robo de la Corona y desagravio (1897)», Teología 51 (2018): 145-169.
«Las lámparas votivas del Santuario de Luján un signo de hermandad de las repúblicas rioplatenses: Argentina, Uruguay y Paraguay (1892-1910)», Archivum XXX (2014): 155-174.
Manuel "Costa de los ríos": fiel esclavo de la Virgen de Luján. Buenos Aires: Ágape Libros, 2019.
Galli, Carlos. Dios vive en la ciudad. Hacia una nueva pastoral urbana a la luz de Aparecida y del proyecto misionero de Francisco. Barcelona: Herder, 2014.
Lida, Miranda. «Círculos de Obreros, nación, masculinidad y catolicismo de masas en Buenos Aires (1892-década de 1930)», Anuario de la Escuela de Historia 28 (2016): 15-38.
«¡A Luján! Las comunidades de inmigrantes y el naciente catolicismo de masas, 1910-1934», Revista de Indias 70 (2010): 809-836.
Presas, Juan A. Anales de Nuestra Señora de Luján: trabajo histórico-documental, 1630-2002. Dunken, 2002.
Salvaire, Jorge María. Historia de Nuestra Señora de Luján. Su origen, su santuario, su villa, sus milagros y su culto. Tomo I. Buenos Aires: Pablo E. Coni, 1885.
Historia de Nuestra Señora de Luján. Su origen, su santuario, su villa, sus milagros y su culto. Tomo II. Buenos Aires: Pablo E. Coni, 1885.
La lámpara votiva de los orientales y su gran peregrinación al Santuario de Nuestra Señora de Luján en 8 de septiembre de 1895. Buenos Aires: Compañía Sudamericana de Billetes de Banco, 1896.
Notas
Notas de autor

