
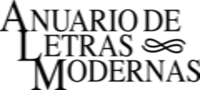

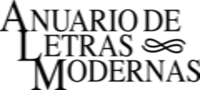
Artículo de investigación
"Los persas de esta historia": lo poético-político en José Saramago
Anuario de Letras Modernas
Universidad Nacional Autónoma de México, México
ISSN: 2683-3352
ISSN-e: 0186-0526
Periodicidad: Semestral
vol. 26, núm. 1, 2023
Recepción: 06 Marzo 2023
Aprobación: 15 Marzo 2023
Resumen: La principal razón de la "saramagia'; término acuñado en México en 1998, se debe a la visita que Saramago hizo a Chiapas después de la masacre de Acteal, y a la recepción calurosa que recibió por parte de tantos agentes culturales y sociales en sus múltiples visitas al país. En el ensayo "Chiapas, nombre de dolor y esperanza'' (1998), en defensa de los pueblos indígenas, Saramago recurrió a la metáfora de los "persas':en alusión las Lettres Persanes (1721) de Montesquieu, para incidir sobre la importancia de aprender a entender al Otro desde su lugar y perspectiva. Este artículo argumenta que existe una condición poético-política en la vida y obra de José Saramago. A partir de breves análisis de aspectos seleccionados del libro de poemas El año de 1993 (1975) y de las novelas Memorial del convento (1982), El año de la muerte de Ricardo Reís (1984) y El viaje del elefante (2008), se concluye que el episodio de Chiapas ilustra una superposición de vida y obra desde una conciencia crítica y éticamente responsable. Lo poético-político en Saramago podría ser interpretado como un empeño simultáneamente liberador y libertario, para enfrentar, entre otros aspectos, el neocolonialismo económico-político y el capitalismo patriarcal. Se constata, con ciertas reservas, una proximidad con elementos artivistas y performativos, al igual que con el pensamiento de la decolonialidad .Esto también permitiría comparar a la obra y el activismo saramaguiano, incluyendo también a su pensamiento transiberista, con formas artísticas que procuran performar políticamente un conocimiento crítico.
Palabras clave: Saramago José, Chiapas, Literatura portuguesa, Imperialismo, Traducción e interpretación en la literatura.
Abstract: The main reason behind "saramagia", a term coined in Mexico in 1998, is Saramago's visit to Chiapas after the Acteal massacre, and the warm reception he received from so many cultural and social agents in his many visits to the country. In the essay "Chiapas, name of pain and sorrow" (1998), in defense of indigenous peoples, Saramago resorted to the metaphor of the "Persians", alluding to Montesquieu's Lettres Persanes (1721), because he wanted to stress the importance of learning to understand the Other from their place and perspective. This article argues that there is a poetic-political condition in the life and work of José Saramago. Based on brief analyses of selected aspects of the poems in The Year of 1993 (1975) and his novels Baltas ar and Blimunda (1982), The Year of the Death of Ricardo Reís (1984), and The Elephant's fourney (2008), I maintain that the Chiapas episode illustrates an overlapping of life and work from a critical and ethically responsible conscience. The poetic-political in Saramago could be interpreted as a simultaneously liberating and libertarían endeavor, to confront, among other aspects, economic-political neo-colonialism and patriarchal capitalism . It is noted, with certain reservations, that there is a proximity with artivist and performative elements, as well as with the thought of decoloniality. This would also allow us to compare Saramaguiano's work and activism, including bis transiberist thought, with artistic forms that seek to politically perform critical knowledge.
Keywords: Saramago, José, Chiapas, Portuguese Literature, Imperialism, Translating and interpreting in literature .
"LOS PERSAS DE ESTA HISTORIA": LO POÉTICO-POLÍTICO EN JOSÉ SARAMAGO*
México y la UNAM siempre seguirán siendo un lugar privilegiado para hablar de José Saramago, porque son la cuna de la "saramagia" (Miranda, 2022).1 Buena parte de este privilegio se debe a la visita que Saramago hizo a Chiapas en 1998, a la recepción calurosa que recibió por parte de tantos agentes culturales y sociales en México, y que dio lugar, entre otras colaboraciones y visitas, al ensayo "Chiapas, nombre de dolor y de esperanza" (2001) que incide sobre la importancia de aprender a entender al Otro desde su lugar y perspectiva.
Tres años antes, en 1995, en sus Cadernos de Lanzarote, Saramago citó extensamente a la profesora brasileña Leyla Perrone-Moisés, a cuya conferencia en el XIV Congreso de la Asociación Internacional de Literatura Comparada había asistido en 1994. Su explicación de una "para-doxa latino-americana" como necesario espejo de la Europa colonizadora, que "puede construir una instancia crítica y libertadora para las propias culturas hegemónicas"2causó una profunda impresión a Saramago. Por eso, mi objetivo general no puede ser explicar Saramago a las Américas, sino solo destacar la importancia de que Saramago se estudie en el futuro sobre todo desde las Américas. En este sentido, mi perspectiva sobre la visita de Saramago a Chiapas quiere ser consciente de su lugar de habla europeo y no aspiro a entrar en lo que el diálogo de Saramago con las Américas pueda significar para el proceso de decolonialidad. Lo que sí me permito, es leer el episodio de Saramago en Chiapas como un ejemplo paradigmático de su activismo en congruencia con la ética poético-política de su vida y obra.3 Quiero demostrar que el conocido impulso político de Saramago fue alimentado, atravesado, traducido y transfigurado por una ontología poético-política que me gustaría intentar esbozar aquí.
Es bien sabido que Saramago utilizó la fama y la fuerza que ésta daba a sus palabras, para sostener la acción, la solidaridad activa, la autoridad política y moral de lo que decía y hacía. El escritor Hermann Bellinghausen (2022), interlocutor y amigo de Saramago, declaró que, cuando el autor vino a México en 1998 y le preguntaron en el aeropuerto el motivo de su visita, habría dicho que venía "porque es mi derecho y mi obligación" (2022: 61).4 Y cuando llegó poco después a San Cristóbal de las Casas, según el escritor Sealtiel Alatriste (2019), su editor cuando le concedieron el Premio Nobel, lo primero que habría dicho Saramago fue: "Vengo a poner mis palabras a su servicio" (17). En otro momento del viaje lo justificó diciendo que Chiapas era la "representación del mundo", "[p]orque allí está representada nuestra esperanza" (17). Susan Sontag, que también se encontraba en México en aquella época, secundó a Saramago afirmando que "[e]l principal trabajo de un escritor no estener opiniones, sino decir la verdad, y rehusarse a ser cómplice de las mentiras y la desinformación" (en Bellinghausen, 2022: 63). La gran ensayista estadounidense defendía el "razonamiento moral del novelista", que debe "amar las palabras, agonizar en cada frase. Y poner la atención en el mundo" (64). Esta intencional sobreposición de vida y obra, al servicio de una causa,5 quedó evidente cuando Saramago quiso alertar al mundo sobre lo que llamaría, todavía en 1998, en el Último Caderno de Lanzarote. diário do ano do Nobel (2018), la "guerra del desprecio" (74), que se estaba librando contra la insurgencia zapatista. Allí también comparó su experiencia en Chiapas con su libro de poemas El año de 1993 (2015), que comenzó a escribir antes de la Revolución de los Claveles y que publicó un año después: "No imaginé en 1975, cuando escribí aquel largo poema, que llegaría a encontrarme en la vida, concretamente, con diferencias y semejanzas, con una situación tan parecida a la que vi aquí" (Saramago, 2018: 74).
Es fundamental que entendamos por qué la experiencia de Chiapas hizo que Saramago recordase este libro escrito dos décadas antes. Ya he intentado argumentar en otro lugar que El año de 1993 (2015), aún poco conocido y estudiado, es un libro fundamental para entender la obra del autor, porque en él ya están preconfiguradas las líneas maestras y los leitmotive de las novelas y ensayos posteriores (ver Baltrusch, 2020). Creo que también el estilo tan característico de la escritura de Saramago nace no sólo con Alzado del suelo, en el que obviamente se materializó definitivamente, sino con este libro de prosa poética. Sin embargo, conviene recordar que el primer poema de El año de 1993 (2015) fue escrito como reacción a un fallido levantamiento militar en marzo de 1974, poco antes de la Revolución de los Claveles. El libro se publicó un año después, coincidiendo con los cambios provocados por el 25 de noviembre de 1975, que detuvo muy a pesar de Saramago el proceso revolucionario popular en Portugal. Pero también coincidió con su creciente desengaño con el rumbo de la revolución y su decisión de dejar el activismo político que entonces ejercía incluso como director-adjunto del Diário de Lisboa,6lo que le llevó a trasladarse de la capital a una aldea del Alentejo para convertirse definitivamente en escritor. Este libro nace, pues, de una clara motivación poético-política, ya que atraviesa y retrata los sentimientos de resistencia, la esperanza, pero también el desengaño. Simultáneamente, es el preludio y punto de partida de una nueva etapa en su vida, así como una directa preparación temática y estilística de su obra a partir de ahora. En estos poemas nos habla de la angustia y el sufrimiento causados por una dictadura brutal, de una consecuente regresión civilizatoria y, tras una fase de violencia revolucionaria, de una vaga y desengañada confianza en el futuro. Es un breviario de lo que sería la poética de la obra futura del autor, con su característica transfiguración del neorrealismo a través del imaginario surrealista, la defensa de valores humanistas, pero también antisistémicos, de la libertad y la igualdad de género, entre otros muchos aspectos. Incluso, incluye elementos de ciencia ficción que anticipan los debates actuales sobre la inteligencia artificial, con numerosas referencias a la guerra, a las agresiones sexuales y a la violencia contra las mujeres, a una historia milenaria de violencia de género, pero también representa un necesario empoderamiento femenino, elementos todos ellos que reaparecerán y se desarrollarán de forma cada vez más detallada en sus novelas a partir de los años ochenta. Es un libro bisagra en la biografía literaria y personal de Saramago, y un obligado punto de partida para ejemplificar lo que considero ser el diálogo de la poética ontológica con lo político en su obra.
La visita a Chiapas es sin duda una de las manifestaciones más evidentes de esta relación dialógica entre lo poético y lo político en Saramago, pero también sus reflexiones posteriores, como el ensayo "Chiapas, nombre de dolor y esperanza'', publicado primero en portugués, en la revista Visao (1998), y luego, traducido por Pilar del Río, en los conocidos escritos selectos del Subcomandante Marcos (Saramago, 2001). Es en este ensayo donde Saramago recurre a la metáfora de los "persas", aludiendo al famoso libro de Montesquieu, Lettres Persanes (1721), texto clave de la Ilustración, aspecto sobre el que volveré más adelante. Advierto que no voy a hablar de lo poético en términos de género literario o expresión lírica en Saramago, sino de aquello que en la obra se constituye como lo poético-político, pensado como un espacio complejo, "simpoiético", en el sentido de "hacer-mundo-con", que le dio Donna Haraway (2016: 58).
Para contextualizar mejor, quisiera citar un fragmento de una larga entrevista que Saramago concedió en 1998 a Carlos Reís, en la que decía: "Probablemente no soy un novelista; probablemente soy un ensayista que necesita escribir novelas porque no sabe escribir ensayos" (31). No fue la única vez que Saramago insistió en esta relativización de su condición de novelista y no conviene considerarla una ocurrencia, como lo hicieron algunos. Por mucho que le pueda pesar a la crítica literaria conservadora, esta duda que Saramago aquí expresa hay que tomarla muy en serio, del mismo modo que considero fundamental asumir que el escritor había sido sincero al caracterizar a sus novelas como "largos poemas", como lo decía en una entrevista a César Antonio Molina:
Pienso que la clasificación común de su obra en términos del género 'novela' y de su autor como 'novelista' ha llevado, en cierto sentido, a un autoengaño y ha diseminado una ilusión generalizada que ofuscó la verdadera trascendencia de su obra. Centrar la perspectiva crítica más en la poeticidad de su obra significa tomar en serio a Saramago como "poeta que desarrolla una idea" y que se autodefine a sí mismo principalmente como ensayista. Independientemente del hecho de que Saramago haya sido, por supuesto, un novelista brillante, todas sus novelas pueden (e incluso deben) ser leídas no sólo como "largos poemas", sino también como ensayos en el sentido tradicional del término, e incluso como ensayos filosóficos.7 La mayoría de sus novelas representan intervenciones en la realidad porque quieren ser paradigmáticas y porque no quieren ser reducidas a meras alegorías.
No creo que Saramago haya creado alegorías en el sentido retórico del término (como tropos), ni mucho menos alegorías en el sentido teológico. Esto no significa que no podamos utilizar el concepto de alegoría para interpretar su obra en el contexto de los estudios literarios, donde la alegoría funciona como una técnica hermenéutica, pero creo que esto reduciría en exceso el alcance significativo de su obra. Es preferible pensar en la definición de alegoría propuesta por Walter Benjamín, quien la entiende como una disociación, una diferencia profunda entre el uso del lenguaje y su pasado cultural, algo que desintegra la clásica relación metafísica que existe entre la imagen como entidad y su significado. Es precisamente esto lo que hace José Saramago al revisitar críticamente el pasado, los tópicos socioculturales, la historiografía ideológicamente dirigida, la desigualdad social, política y de género. Benjamín definió la alegoría en relación con la decadencia, con la finitud de todo lo histórico o natural y desde entonces, la obra de arte ya no puede verse como una totalidad capaz de conciliar contradicciones. También las dudas que Saramago comienza a desarrollar en relación con el significado de la literatura podemos interpretarlas en este contexto. La redefinición materialista que Benjamín practica en relación con el concepto de alegoría representa una especie de deconstrucción (en cierto modo, anticipándose incluso a Jacques Derrida), y nos corresponde a nosotros, el público lector, reconstruir el sentido, al menos parcialmente. Como en Benjamín, también en Saramago hay un proceso permanente e interminable de deconstrucción y reconstrucción del significado, un continuo de traducciones y transformaciones. El signo alegórico siempre se refiere a un signo alegórico anterior, y Saramago no se limita a invitarnos a construir un nuevo sentido de la vida, la historia y la realidad, nos insta a hacerlo. Sólo entendiendo la alegoría en este sentido podemos decir que Saramago creó Ensayo sobre la ceguera . Ensayo sobre la lucidez como alegorías. Pero también podemos relacionar los "poemas largos" y ensayísticos de Saramago con la noción de lo político.
Es un hecho evidente que ninguna creación cultural puede realizarse desde una actitud neutral, y que un tal "arte puro" sería una ilusión. En El año de la muerte de Ricardo Reí s (1984), Saramago ejemplificó esta máxima de forma magistral al confrontar este heterónimo helenista y pseudo-epicúreo de Fernando Pessoa con el mundo real de su tiempo. Mostró que la poesía de Ricardo Reís sólo oculta el matiz político que acompaña inevitablemente a todo el arte, porque incluso el propio proceso de ocultación ya revela una intención política. La pátina de pureza de la poesía neo-horaciana de Ricardo Reís, y que ideológicamente se aferra a una actitud l'art pour l'art, no le garantiza una posición de autoridad independiente de las discusiones sociales y políticas. Reís no hizo más que, entre otros aspectos, apoyar el statu quo del régimen corporativista de la dictadura en Portugal. Fue precisamente este inmovilismo que al final de la novela forzó su salida de escena (literaria y de la realidad), y lo llevó a unirse a Fernando Pessoa en el Cementerio de los Placeres. Saramago ha dicho en varias ocasiones que la poesía de Reís le producía tanto una fascinación estética como un sentimiento de rechazo, ya que la poética de este heterónimo justifica la indiferencia ante el sufrimiento humano. La forma magistral en que Saramago entrelaza la célebre oda de Reís, "Oí contar que antaño", con la memoria de la crudelísima Segunda Guerra Italo-Etíope del año 1935, demuestra cómo el contexto sociopolítico afecta siempre tanto a la estética de la producción, así como a la de la recepción. Aquí Saramago deconstruye y reescribe la poesía de Reís, creando un nuevo poema en un proceso de traducción o traslación antropofágica, en cierto sentido muy próximo al pensamiento de Haroldo de Campos. Para ilustrarlo mejor, me he tomado la libertad de recomponer tipográficamente la prosa de Saramago para que destaque más el "poeta que desarrolla ideas" políticas:8
Oí contar que antaño, cuando Persia,
ésta es la página, no otra,
éste el ajedrez, y nosotros los jugadores
yo Ricardo Reís, tú lector mío,
arden casas, saqueadas son
las arcas y las paredes, pero cuando
el rey de marfil está en peligro, qué importa
la carne y el hueso de las hermanas
y de las madres y de los niños, si
carne y hueso nuestro
en roca convertidos, convertido
en jugador, y de ajedrez.
Addis-Abeba quiere decir
Nueva Flor, el resto
queda dicho ya.
Ricardo Reís guarda los versos,
los cierra con llave, caigan
caigan ciudades y pueblos sufran, cese
la libertad y la vida, por nuestra parte
imitemos a los persas de esta historia,
si silbamos, italianos, al Negus
en la Sociedad de Naciones
canturreemos,
portugueses, a la suave brisa, cuando
salgamos a la puerta de nuestra casa,
El doctor parece muy animado,
dirá la vecina del tercero,
No le faltarán enfermos,
añadirá la del primero, cada cual
forma su juicio sobre lo que
le había parecido y no sobre lo que
realmente sabía, que era nada,
el médico del segundo
sólo hablaba para él.
Fuente: (2002: 433-434)
Aquí queda ejemplificada, de forma poética y paradigmática, la imposible neutralidad política de Reís que Saramago quiso demostrar, porque toda neutralidad en sí misma es también ya una afirmación política. Y no ha sido una casualidad que Saramago haya revisitado a los persas de Montesquieu tras su experiencia en Chiapas. En las Lettres persanes los persas representan, naturalmente, algo distinto de los impasibles jugadores de ajedrez de Ricardo Reís. Pero la intención metodológica de Saramago de deconstruirlos y reconstruirlos en su ensayo es la misma que había perseguido en El año de la muerte de Ricardo Reís. Se trataba de dirigir la atención sobre nuestras propias costumbres y tradiciones, nuestras instituciones sociales y políticas, desde una perspectiva externa, distante, pero a la vez crítica y proactiva. Como Montesquieu en el caso de la Francia de la Ilustración, Saramago quiere que comparemos las condiciones "extranjeras" con las nuestras de hoy, precisamente lo que los jugadores de ajedrez de Ricardo Reís no quisieron hacer.
Pero si todo arte es intrínsecamente político, ¿cómo podemos distinguir obras como la de Ricardo Reís, que reiteran un statu quo reaccionario, de las que defienden valores liberadores, como los derechos humanos y los derechos de todos los seres de este planeta? Una de las principales respuestas de Saramago es la necesidad de recuperar la historia de aquellos que han sido silenciados, invisibilizados. Se trata de una poética política que saca a la superficie lo que la memoria institucionalizada y los discursos hegemónicos prefieren ocultar, porque advertirlo significa tener que asumir una responsabilidad ética y actuar en consecuencia. La actualidad de esa poética político-memorística se revela también en la contradicción interna de nuestras sociedades superficialmente democráticas, sobre la que Saramago reflexionó repetidamente. Dudaba de que el principio democrático legítimo, del que debería emanar el poder, sea sólo el consenso. En sus "Diez tesis sobre la política", Jacques Ranciere, Davide Panagia y Rachel Bowlby (2001) han mostrado cómo este discurso autoritario, inherente a todas las democracias liberales, anula lo que denominan "sujetos excedentes". Hablan de una "subjetivación disensual", una discrepancia legítima, pero anulada en última instancia por la imposición de una policía del consenso, algo que también produce en los individuos una alienación de lo sensible:
Esta idea está presente en la discrepancia libertaria que caracteriza a prácticamente todos los grandes protagonistas de las historias que nos contó Saramago, incluyendo a los sujetos plurales como el pueblo en Alzado del suelo o en Memorial del convento (1986). La obra de Saramago presenta lo que llamaría una relación dialógica entre ética y estética, un proceso que se puede interpretar incluso en términos traductológicos, y en la que lo político no sólo afecta al pasado reescrito. También se proyecta, a través de constantes evocaciones prospectivas (como por ejemplo en el caso de las mujeres que se quedan todas embarazadas al final de El año 1993 y en La balsa de piedra), hacia un futuro pre-escrito, en el que sujetos antes considerados "sobrantes" pueden ser ahora coprotagonistas de la historia.
Y dado el continuo activismo de Saramago a lo largo de su vida, cabe preguntarse si no se podría identificar aquí también un impulso artivista. Es bien sabido que la combinación de arte y activismo con el propósito de promover agendas políticas hace que el artivista se manifieste en el espacio público contra cualquier restricción de su libertad. Es comparable a lo que Saramago (1997) llama "el foro de la propia libertad":
Ciertamente, el artivismo es un concepto que se relaciona más con el arte urbano y los movimientos sociales. Se caracteriza por la hibridación y la interdisciplinariedad; busca altos niveles de visibilidad; niega la distancia entre creador y creación o entre público y acción; atribuye un papel central al humor, el absurdo y la ironía; y renuncia a toda centralidad (ver Proaño Gómez, 2017). No todas las características del artivismo actual son aplicables a la trayectoria vital y literaria de Saramago. Sin embargo, su concepción del escritor incluía un componente activista, y es innegable que Saramago generó numerosos acontecimientos poético-políticos, de los cuales Chiapas es sólo el más destacado. Así, la confluencia de literatura y política podría argumentarse como un rasgo esencial de su vida y obra o, como él mismo dijo, un activismo socialista como "estado de ánimo".
Sería fácil demostrar cómo muchas de sus novelas -pensemos sólo en La balsa de piedra, El Evangelio según Jesucristo, . Caíniban siempre acompañadas de intervenciones públicas de su autor con alto contenido político. Hubo, de hecho, una clara imbricación de creación artística y activismo en Saramago, en la que tanto el escritor como el ciudadano nunca dejaron de cuestionar las condiciones sistémicas. En una entrevista de 2003, Saramago se definió como:
Ésas son las grandes preguntas que planteó también con su visita a Chiapas, junto a las muchas declaraciones y acciones también en visitas posteriores a México. Para Saramago, una determinada actividad cultural tenía que dar testimonio de su tiempo y de las respectivas condiciones de vida. Para ello, los significados políticos y la dimensión cívica se combinaron en su obra en varias ocasiones con la creación de imaginarios impactantes, como los de Ensayo sobre la ceguera.
El punto de partida de esta est/ética quizá pueda situarse en la violencia y las violaciones descritas en el ya mencionado El año de 1993, ilustrado congenialmente por Graa Morais en 1987. Este libro es fundamental para que comprendamos cómo la obra de Saramago comienza a provocar una experiencia de choque; cómo pretendía desplazar la experiencia estética de lo metafísico a la observación de lo concreto; con la intención de provocar una sensación casi física de malestar, una inquietud ontológica, sociopolítica en la vida cotidiana. Mientras que el épater le bourgeois vanguardista había sido una reivindicación ante todo estético-política, Saramago quería sobre todo inquietar a la ciudadanía con una reivindicación ético-política. En su literatura, encontramos numerosos personajes que, en un momento determinado, toman una decisión que marcará profundamente su trayectoria vital. Es una elección que justifica su existencia, que determinará su vida social y afectiva: Raimundo Silva en Historia del cerco de Lisboa, los cinco protagonistas de La balsa de piedra, la mujer del médico en Ensayo sobre la ceguera, o la mujer de El cuento de isla desconocida, entre muchos otros. Podemos observar en toda su obra un humanismo que nunca se contenta con la autocontemplación, sino que se vuelca hacia una búsqueda constante del Otro, del "persa" en la historia actual, de aquello que está fuera de nosotros mismos, pero que es precisamente lo que nos conecta con el mundo. Saramago imaginó numerosas historias llenas de situaciones que exigen elecciones individuales, por parte de sujetos que asumen una responsabilidad, que realizan actos insurgentes y reivindican una idea de libertad como forma de ser. Porque, hablando con Sartre, antes de cualquier supuesta esencia humana, estará siempre la libertad que la hace posible. Podemos decir que todos los grandes textos de Saramago son poético-políticos porque nos sugieren una responsabilidad ética a partir de la necesidad de una acción ontológicamente liberadora.
En El último cuaderno de Lanzarote, Saramago retoma la cita de Marx y Engels que ya había colocado, veinte años antes, como epígrafe a Casi un objeto, y que puede interpretarse como uno de los grandes lemas de su vida y de su obra: "Si el hombre es formado por las circunstancias, entonces es necesario formar las circunstancias humanamente". Sin embargo, es en la revisión crítica que Jean-Paul Sartre hizo del célebre aforismo comunista donde podemos encontrar una caracterización aún mucho mejor de la filosofía libertaria transmitida por los protagonistas de Saramago y ejemplificada por su vida y obra en general:
En este sentido, un Saramago que vivió más de la mitad de su vida en una dictadura ha ciertamente aprovechado tanto el reducido margen de maniobra que ésta le diera, como también ha desarrollado después una personalidad libre y plena con movimientos mucho más amplios, sean estos artísticos o de intervención social. Pero ¿cómo se relaciona ahora lo que es evidentemente político en José Saramago con lo poético? Creo que debemos abordar esta cuestión desde un punto de vista ontológico y fenomenológico.
En 1998, Saramago criticaba en varias ocasiones la premisa narratológica clásica de la instancia narradora. Lo hizo en los Diálogos con José Saramago, editados por Carlos Reís -por cierto, uno de los defensores y teóricos más destacados de la narratología en Portugal. Saramago niega la importancia e incluso la existencia (en muchos casos) de un/a narrador/a en los diferentes géneros literarios, argumentando que en sus libros esta función la ocupa el "signo de una persona", la persona José Saramago (1998: 98). Negaba la división entre voz narrativa e instancia autoral y justificó este "signo de una persona" con el hecho de la "conversación continua" de la gente corriente, una conversación que representa un movimiento de ida y vuelta entre la estética de la producción y la de la recepción: "como si yo contara a la gente que me cuenta sus historias esas mismas historias" (1998: 72). En el mismo año, precisamente el 18 de marzo, en una conferencia sobre "El autor como narrador omnisciente" en el Colegio Nacional de México, Saramago (2018) se pregunta:
Aparte de poner en entredicho toda una metodología y práctica de teoría y crítica literarias -y lo que merecería un análisis mucho más pormenorizado que aún queda por hacer-, Saramago llega en este año tan decisivo a una conclusión importantísima.
La forma como concibe la escritura, el arte en su sentido más amplio, se fundamenta en una idea de responsabilización personal del agente creador. Se trata de un compromiso social y político que atraviesa su vida y obra desde los inicios, y que ya había resumido en 1987 en una entrevista de esta forma: "El ser humano no debe contentarse con el papel de observador. Tiene una responsabilidad hacia el mundo, debe actuar, intervenir" (1987: 49). Negar la existencia de un narrador o mediador en el proceso de creación artística, por un deber de responsabilidad del cual el autor Saramago no quiere abdicar, también se relaciona con su conocida intención de recuperar la tradición milenaria de la poesía oral y popular, siempre infravalorada por la crítica académica. La opción tomada por Saramago de recrearla es también una declaración de política cultural. Porque la estética de la oralidad lleva a la narrativa la noción de lo performativo, aquello que puede eludir las normas, reafirmar las diferencias ideológicas y asumir la responsabilidad "de lo que han hecho de nosotros". Es significante que Saramago (2018) reflexione a lo largo de este año simbólico de 1998 tanto sobre la función del autor, incluso quejándose de cómo sus ideas habían sido acogidas por "los profesores de Literatura, en general, y los de Teoría de la Literatura, en particular, [. . .] con simpática condescendencia, sin que se tambaleen sus convicciones personales y científicas" (247).
El profundo sentimiento de responsabilidad que le guiaba es algo que Saramago probablemente redescubrió en la cultura de la insurgencia zapatista, seguramente también en la fuerza de sus mujeres. La resistencia a todos los niveles que el futuro Premio Nobel vivenció en Chiapas vino al encuentro de su poética ontológica que, en cierto sentido, también es una poética existencialista. En la Fenomenología de la percepción (1945), Merleau-Ponty se sirve del tratamiento de la vida cotidiana en la literatura y el arte como ejemplificación ideal del proceso fenomenológico: aprehender el mundo, renovarlo y devolverlo prácticamente inalterado, salvo por el hecho de que ya ha sido observado. Es un proceso comparable al que realiza la escritura saramaguiana cuando "toma" el mundo para recrearlo después desde una actitud de responsabilidad que fuerza al autor a intervenir en él. Porque lo poético no sólo observa al mundo, sino que también lo siente y lo transforma, como si fuera una blue note, una nota musical ligeramente al margen de la norma, y lo que, en el caso de Saramago, ocurre precisamente a través de la importancia que dio a la "conversación continua" de la gente simple, del pueblo. Saramago define esta "conversación continua" como si fuera "una pequeña subversión",y dice: "pero esta subversión (si existe) es de naturaleza ontológica" (Saramago, 1998: 72). Tal vez sea este momento el que mejor señala el fundamento ontológico de lo poético-político en su escritura. Sin embargo, su concepción de lo poético no se limita a la expresión verbal. En la novela A Viagem do Elefante (2008), el secretario le dice al rey: "No todo son letras en el mundo, mi señor, visitar al elefante salomón en este día es, como quizá se acabe diciendo en el futuro, un acto poético, Qué es un acto poético, preguntó el rey, No se sabe, mi señor, sólo nos damos cuenta de que existe cuando ha sucedido" (Saramago, 2008: 19). Este diálogo nos sugiere tres dimensiones de lo poético: la posibilidad de una poética ontológica, incluso independiente del lenguaje verbal, como una "conversación continua" alternativa; la importancia del acontecimiento, del suceso en sí mismo, de su tiempo y contexto; y, por último, que este acontecimiento incluye un momento dialógico que es también político-performativo.
El "actopoético" representado en A Viagemdo Elefante (2008) puede relacionarse con lo que se denomina en la teoría de la cognición embodied cognition (cognición incorporada). Primero, el rey tiene que darse cuenta de que ha sucedido, y mejor todavía si esto acontece en un espacio público e interactuando con otros cuerpos, humanos o animales, en un contexto y con una conciencia que puede extenderse, en el tiempo y en el espacio, incluso a través de otras personas. Pero tal vez el mejor ejemplo de lo que enseña la embodied cognition representada en la obra de Saramago sea la Blimunda de Memorial del Convento (1986). Se trata de una mujer en los límites de lo humano, entre la vida y la muerte, con una inteligencia emocional superior y que representa una poética ontológica profunda y amplia, con una inteligencia que se extiende más allá de su propio cuerpo, incluyendo a otras personas y a las propias cosas. Ve en el interior de las personas, hasta el punto de acogerlas en sí misma. En ella confluye todo aquello a lo que el cuerpo, la experiencia y la conciencia están continuamente expuestos: el lugar, la necesidad de reaccionar, una conciencia sociopolítica y una genealogía de las mujeres que se extiende a través del tiempo, siendo siempre la acción el objetivo inmediato de esta cognición incorporada. Al recoger y gestionar voluntades para el proyecto de la máquina voladora, la passarola, Blimunda entra en un "espacio público de aparición", como lo llamaba Hannah Arendt, de cuerpos y voluntades, y en el que aparece un sujeto plural a través de la metáfora de la passarola (el pueblo, los seres humanos), creándose así una amplia y revolucionaria "atmósfera afectiva" (Anderson, 2009).
Esta ontología poético-política necesita siempre de un acontecimiento que no depende necesariamente del lenguaje verbal, sino que pasa por un proceso de subjetivación poética y que se traduce en un deseo de transformación del mundo. A través de una compleja relación entre artista, obra y mundo -a través de diversos momentos de tránsito y traducciónse construye una poeticidad ontológica. Esta perspectiva también sitúa a Saramago en el contexto del cambio paradigmático de una estética tradicional de la obra a una estética de la experiencia. Esto es lo que creo que se logró con su visita a Chiapas desde el punto de vista de su vida y obra, una est/ética de la experiencia que ya estaba preconfigurada en la innovadora fusión de un surrealismo político con el neorrealismo en El año de 1993. Este giro hacia una filosofía y una esta ética de la experiencia ya fue analizado, a principios del siglo xx, por Walter Benjamín, quien insistió en que el ser humano se debía exponer conscientemente a los efectos de choque de su tiempo, como preparación y adaptación a los peligros que amenazan a la humanidad. La obra de Saramago es un auténtico breviario de situaciones, en las que los protagonistas se ven forzados a hacer frente a lo que es profundamente desconcertante. Las causas y los efectos pueden ser diferentes, pero son comparables a los que Walter Benjamín detectó hace un siglo respecto a la expansión del fascismo si sólo pensamos en ciertos populismos neofascistas actuales, disfrazados como movimien tos democráticos liberales. En El año de 1993 Saramago ilustró cómo una conciencia crítica de lo que es chocantemente injusto puede legitimar una violencia semiótico-política en lo poético. Su perseverancia en la observación, descripción y análisis de lo éticamente desconcertante hizo que lo poético-político, y la reivindicación de una responsabilidad ética asociada, adquiriesen en su obra una actualidad intemporal. Algo que quizá también sea válido para el activismo que practicó a lo largo de su vida.
Así, una interpretación poética de la obra, unida al mencionado humanismo activista, nos permite deducir una condición fenomenológico-existencialista de su expresión política. En este marco filosófico, lo poético-político sería el resultado de lo que efectivamente somos, en nuestra condición histórico-social-afectiva, que nos hace permeables a lo que nos rodea y nos obliga constantemente a elegir y tomar decisiones responsables. En el caso de Saramago, la decisión y elección de ir a Chiapas es quizás el ejemplo más claro. No sólo porque consideraba que Chiapas era la "representación del mundo" y de su esperanza, sino también porque lo poético-político nace de esta permeabilidad entre lo real y lo imaginario.
Otro ejemplo estética y filosóficamente muy explícito de lo poético-ontológico en la obra literaria de Saramago podría ser la metáfora de la "cuadrinidad" terrenal en Memorial del convento (1986) (en la obra se habla de una trinidad terrenal en alusión a la Santa Trinidad, pero semióticamente se trata de una "cuadrinidad"). Desde un punto de vista fenomenológico, el grupo compuesto por el Padre Bartolomeo, Blimunda, Baltasar y Domenico Scarlatti es el intento de dar forma a algo que, en última instancia, resulta imposible de describir o representar completamente. El grupo representa un deseo holístico, en el sentido de lo que el autor ha denominado un intento de "descripción totalizadora", de "decirlo todo" en una "especie de suma" (Saramago, 1998: 102-103). La "cuadrinidad" terrestre y la máquina voladora, passarola, son fenómenos poético-políticos en los que convergen percepciones, acciones, afectos y sentimientos, toda una ontología poética a partir de superposiciones e interferencias, comparables a procesos sinestésicos -la racionalidad del Padre Bartolomé, la capacidad empática y parapsicológica de Blimunda, la artesanía y el sentido común de Baltasar y el arte de Domenico Scarlatti. Según la fenomenología de Merleau-Ponty, la sinestesia es la forma más habitual de nuestra percepción, la regla (1999: 308). En este sentido, la inteligencia emocional y las habilidades parapsicológicas de Blimunda crean una blue note, un todo poético que se aparta de las estructuras reguladas, y que representa una percepción subversiva. La dinámica interna de los "poemas largos" de Saramago recuerda a la reducción eidética de la fenomenología, un método que supone buscar en el flujo de impresiones una invariante fija, algo capaz de conferir sentido y poner orden en la experiencia. Para explicarlo, Merleau-Ponty recurre a la metáfora de la melodía: "Cuando oigo una melodía, es necesario que cada momento esté ligado al siguiente, sin lo cual no habría melodía [. . .]. La sucesión es esencial a la melodía" (1999: 546-547).
Esto requiere que destaquemos la importancia de la música para Saramago, sobre todo en el Memorial del convento (1986), donde ésta se convierte en metáfora del arte en general:
Este fragmento ejemplifica de forma paradigmática lo poético-político que generan las novelas saramaguianas si las leemos como "poemas largos" ensayísticos. La "pasada de dedos" de Scarlatti no sólo desencadena el acontecimiento poético, sino que establece una dimensión corpórea, insertada en un espacio y un lugar concretos (en este caso, el palacio). "Encerrado en la música que tocaba", se realiza una cognición incorporada, una subjetivación y una atmósfera afectiva que se propaga a través del público (el rey, la reina, la infanta), y a través del tiempo, en una perspectiva sincrónica pero también diacrónica: "de pequeñita [se] aprende". La comparación visual con el "barco florido", las "aguas dilatadas" -con lugares concretos como Nápoles, Venecia y el Tajoo la psicológica y auditiva (los "secretos y sonoros canales"), conforman un complejo conjunto cenestésico y sinestésico. Hay una clara voluntad de transformación: primero en términos poético-ontológicos y luego en una dimensión política, cuando el rosario y la oración cristianos acaban por ser secularizados a través de la música o cuando los reyes salen de escena. Lo poético se sitúa en un tercer espacio intermedio y dialógico, entre la acción y el pensamiento, entre lo sensible y los afectos asociados. Su poeticidad se podría circunscribir como un ideal de subversión del discurso normativo, un deseo de transformación de las circunstancias a través de los diversos momentos de tránsito y traducción que atraviesa el acontecimiento poético-político.
Lo poético-político en Saramago es también un cuestionamiento radical de las relaciones institucionalizadas entre el arte y la vida. En El último cuad erno de Lanzarote -recordemos que se redacta en el año clave de 1998 (Chiapas, Nobel, deconstrucción de la narratología) Saramago se muestra ya muy escéptico respecto a la idea misma de literatura y del sentido que tiene todavía hablar de ella: "Cada vez me interesa menos hablar de literatura, que dudo incluso que se pueda hablar de literatura" (2018: 146). El concepto de literatura le parece desgastado, sin capacidad de cambiar la Historia, sin potencial de intervención política y de liberación individual. Lo que dijera Susan Sontag en 1998 en alusión a Saramago, que quien escribe no debe "tener opiniones, sino decir la verdad, y rehusarse a ser cómplice de las mentiras y la desinformación", había puesto el dedo en la llaga de una literatura comprometida con su tiempo. En este sentido, Saramago no sólo subvierte la idea del género textual y discursivo en sí, sino que empieza a desconfiar de todas las conceptualizaciones y normas preestablecidas, así como de toda la organización de la vida social y cultural sujeta a determinaciones sistémicas. Es muy probable que la experiencia del viaje a Chiapas, pero también la creciente conciencia de la "para-doxa" latinoamericana, hayan contribuido a estas incertidumbres y dudas.
Pero el pesimismo queda justificado, porque lo poético-político en Saramago no puede ser reducido a una cuestión formal, artística o literaria. Es un mensaje estético, sí, pero con una agenda ética, sociopolítica, holística, simpoiética, y como tal es incompatible con las convenciones y sujetos que replican las imposiciones sistémicas (y esto incluye a una parte de la crítica literaria que orbita su obra hoy en día, muchas veces de forma interesada). La estética saramaguiana tiene una agenda política y necesita crear un sujeto plural, que puede ser literario o lector, pero que sobre todo debe aspirar a ser libre y consciente de su condición de ser humano con derechos éticos que reclamar y obligaciones por cumplir. Es lo poético-político que nos podemos imaginar que tiene lugar en un "espacio de apariencia", propuesto por Hannah Arendt, pero en su interpretación actualizada por Judith Butler (2015):
Es en este sentido que pienso que los protagonistas de las novelas de Saramago llenan un espacio público con sus acciones insurgentes. También su viaje a Chiapas podría ser leído como la reivindicación y defensa "del derecho al lugar y a la pertenencia" a través de la acción pública. Pero quien ejerce este derecho en este caso es un escritor quien así acaba por fundamentar lo poético-político en términos socio-ontológicos, para no mencionar la compasión y la intensidad poética del lenguaje utilizado en el texto "Chiapas, nombre de dolor y de esperanza".9
En conclusión, creo que el episodio de Chiapas ilustra una superposición de vida y obra desde una conciencia crítica y éticamente responsable. Saramago probablemente haya querido realizar una acción simultáneamente liberadora y libertaria, para enfrentar de forma asertiva el neocolonialismo económico-político y el capitalismo patriarcal. Si lo ha logrado sería otro debate, pero hay una cierta proximidad con elementos artivistas y performativos, al igual que con el pensamiento de la decolonialidad. Esto permite leer la obra y el activismo saramaguiano, incluyendo también a su pensamiento transiberista, como una forma de challenging art, o arte que practica el método del performing knowledge,10 aspectos en los que aquí no podré profundizar. 11 Con todo, merece la pena recordar en este contexto que Saramago (2009) consideraba que "escribir es traducir" y que sus reflexiones sobre la traducción, mucho más allá de la mera traducción interlingüística, se dirigían a un Otro, una Otra, a un "texto-traducción" con el cual apuntaba a un otro-lugar poscolonial. Este "texto-traducción" de Saramago, ya sea en un sentido estrictamente literario o como punto de partida general de una epistemología cultural, acaba siendo una propuesta y estrategia (política) de transformación de lo dado. También el concepto de la traducción cultural es útil para acercarnos a su obra poético-política, porque se centra en las diferencias jerárquicas y encaja con las frecuentes reflexiones de Saramago sobre el desequilibrio entre las culturas dominantes y aquellas que fueron colonizadas o minorizadas. Además, la traducción cultural se considera cada vez más como una teoría performativa de la vida cotidiana (ver Longinovié, 2002) o incluso como el estado normal de la cultura (ver. Spivak, 2008). También es en este sentido que interpreto la idea de transibericidad de Saramago, su profunda necesidad de acercarse a los pueblos indígenas, así como su propuesta de que establezcamos deberes y obligaciones a los seres humanos, una idea que se ha plasmado en una Carta universal de los deberes y obligaciones de los seres humanos redactada en México y ya entregada a la ONU.
Podríamos decir que lo poético-político en Samarago, su fundamentación socio-ontológica, tal vez quepa en esta fórmula: no sólo se trata de que yo me reconozca en el "persa" de la historia, sino sobre todo que lo haga desde la perspectiva del descubrimiento de esta persona "persa" en mí mismo. Así igual se podrá llegar a una nueva y más completa "traducción-texto" (Saramago, 2009) de la realidad social hacia un utópico, pero también muy concreto, "otro-lugar". Porque, como decía Saramago, también en 1998: "Si tenemos conciencia, pero no la usamos para acercarnos al sufrimiento ¿de qué nos sirve la conciencia? Volveré a Chiapas, volveré".
Referencias bibliográficas
ALATRISTE, Sealtiel. (2019). "Faz 20 anos". Blimund a, 80(1), 17. https://blimunda.josesaramago.org /_blimu nda/wp-content /uploads/ Blimu ndas_pdfs/ BLIMUNDA-80-1.pdf.
ANDERSON, Benedict. (2009). ''Affective atmospheres". Emotion, Space and Society,
BALTRUSCH, Burghard. (2020). "'A arte é o que fica na história' O Ano de 1993 de José Saramago e as ilustra6es de Graa Morais". Bulletin of Hispanic Studies, 97(7), 763-787.
BARREIROS, Inés Beleza; MOREIRA, Joacine Katar. (2020). "'To decolonize is to perform'. The Theory-in-Praxis of Grada Kilomba" En Margarida Rendeiro e Federica Lupati (Eds.), Challenging Memories and Rebuilding Id entities. Literary and Artistic Voices that undo the Lusophone Atlantic. (pp. 56-81). Routledge.
BELLINGHAUSEN, Hermann (2022). "Saramago, el desafiante".En Alma Delia Miranda (Comp.). Saramagia. Testimonios y recuerdos sobre José Saramago en su paso por M éxico. (pp. 59-64). Grano de Sal.
BUTLER, Judith. (2015). Notes Toward a Performative Theory of Assembly. Harvard University Press.
CORREIA, Pedro. (26 de agosto, 2005). "Quando Saramago exigía 'violencia revolucionária"' (en linea). Recuperado el 13 de marzo de 2023 de https://www.dn.pt/ar quivo/2005/quando-saramago-exigia-violencia-revolucionaria-620488.html.
GÓMEZ AGUILERA, Fernando (Org.). (2010). As Palavras de Saramago. Catálogo de re fiexoes pessoais, literárias epolíticas. (Rosa Freire d'Aguiar, Bernardo Ajzenberg, Eduardo Brandao y Federico Carotti, Trad.). Companhia das Letras.
HARAWAY, Donna J. (2016). Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene.
LONGINOVIĆ, Tomislav Z. (2002). "Fearful Asymmetries: A Manifesto of Cultural Translation". The Journal of the Midwest Modern Language Association, 35(2), 5-12. https://doi.org/10.2307/13 15162.
MERLEAU-PONTY, Maurice (1999). Fenomenología da Percepao (Carlos Alberto Robeiro de Moura, Trad.). Martins Fontes.
MIRANDA, Alma Delia (Coord.). (2022). Saramagia. Testimonios y recuerdos sobre José Saramago en su paso por México. Grano de Sal / UNAM.
PERRONE-MOISÉS, Leyla. (1997). "Paradoxos do nacionalismo literário na América Latina". Estudos Avanados, 11(30), 245-259. https://doi.org/10. 1590/ 50103-40141997000200015.
PROAÑO GÓMEZ, Lola. (2017). "'Artivismo' y potencia política. El colectivo Fuerza Artística de Choque comunicativo: cuerpos, memoria y espacio urbano". Telondefondo. Revista de Teoría y Crítica Teatral, (26), 48-62. https://doi.org/10.34096/tdf.n26.3978.
RANCIERE, Jacques; PANAGIA, Davide; BOWLBY, Rachel. (2001). "Ten Theses on Politics". Theory and Event, 5(3). http://doi.org/10. 1353/tae.2001.0028.
SALZANI, Cado; Vanhoutte Kristof (Eds.). (2018). Saramago's Philosophical Heritage. Palgrave Macmillan.
SARAMAGO, José. (1976). Os Apontamentos. Seara Nova.
SARAMAGO, José. (1986[1982]). Memorial del convento (Basilio Losada, Trad.). Seix Barral.
SARAMAGO, José. (1995). Cadernos de Lanzarote. Diário JI. Editorial Caminho.
SARAMAGO, José. (11 mayo, 1997). "O socialismo é um estado de espírito", entrevista a António Rodrigues, A Capital.
SARAMAGO, José. (marzo, 1998). Declaraciones de Saramago a La Revista, transcripción de Javier Espinosa. Recuperado el 9 de marzo de 2023 de https://santosgzapata.blogspot.com/201 5/03/todos-somos-chiapas-jose-saramago.html.
SARAMAGO, José. (2001). "Chiapas, nombre de dolor y esperanza" (Pilar del Río, Trad.). En Subcomandante Insurgente Marcos, Nuestra arma es nuestra palabra: escritos selectos (Juana Ponce de León, Org.). (pp. xix-xxii.). Seven Stories.
SARAMAGO, José. (2002 [1984]). El año de la muerte de Ricardo Reís (Basilio Losada, Trad.). Santillana.
SARAMAGO, José. (2008). A Viagem do Elefante. Caminho.
SARAMAGO, José. (2009). O Caderno 2. Textos escritos para o blog. Maro de 2009 -Novembro de 2009. Caminho.
SARAMAGO, José. (2015 [1975]). El año de 1993. En Poesía Completa (Ángel Campos Pámpano, Trad.). (pp. 245-320). Alfaguara.
SARAMAGO, José. (2018[1998]). Último Caderno de Lanzarote. En O diário do ano do Nobel. Porto Editora.
SARTRE, Jean-Paul (1972). "Sartre par Sartre", en Situations IX. (pp. 99-136). Gallimard.
SPIVAK, Gayatri Chakravorty (2008). "More Thoughts on Cultural Translation". En Borders, Nations, Translations. (online). Recuperado el 24 de Febrero de 2023 de https://translate.eipcp.net/transversal/0608/spivak/en.html.
SARAMAGO, José. (23 de enero, 1987). "Der Name des Klosters Wortlos ist die Liebe", entrevista a Henry Thorau, Die Zeit 5.
Notas

