
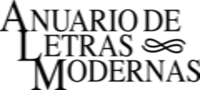

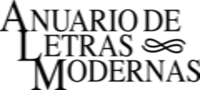
Artículo de investigación
Una mirada diferente al suicidio durante el Siglo de las Luces
A VIEW OF THE SUICIDAL ACT IN THE AGE OF ENLIGHTENMENT
Anuario de Letras Modernas
Universidad Nacional Autónoma de México, México
ISSN: 2683-3352
ISSN-e: 0186-0526
Periodicidad: Semestral
vol. 26, núm. 1, 2023
Recepción: 01 Noviembre 2022
Aprobación: 06 Marzo 2023
Resumen: El presente artículo aborda varias formas de acercarse a la problemática del suicidio frente a la sociedad, la moral y la religión en el siglo xvIII en Francia e Italia. Se trata de un tema de gran importancia que es anlizado por algunas mentes ilustradas como es el caso del Barón de Montesquieu, Voltaire, Cesare Beccaria y Giacomo Casanova. Se revisa la incorporación del vocablo "suicidio" a las lenguas inglesa, francesa, española e italiana y se investigan las razones por las cuales algunos filósofos prefieren abordarlo con extrema cautela, mientras que otros lo hacen frontalmente, arriesgándose a severos castigos por parte de la censura. En cada uno de los textos de estos autores, se utilizan diferentes estrategias discursivas para acercarse a un tema tan delicado, castigado por los tribunales civiles y religiosos. Se estudian obras de ficción y tratados políticos tales como Las cartas persas y Del espíritu de las leyes de Montesquieu, El Tratado de la Tolerancia de Voltaire, De delitos y penas de Beccaria y el Discurso y diálogos sobre el suicidio e Historia de mi vida de Giacomo Casanova. A lo largo de ellos, se observa un interesante mecanismo en la historia de las mentalidades, ya que se asiste a un cambio de paradigma que desembocará, poco a poco, en una nueva mirada sobre el acto suicida, pues se desdibuja la creencia de la participación del diablo como responsable de incitar a la persona a realizarlo y se pone en tela de juicio la idea común de que se trata de un comportamiento propio de la locura. El concepto comienza, por fin, a explicarse dentro de un marco racional y absolutamente comprensible, para posteriormente lograr despenalizarlo y secularizarlo.
Palabras clave: Suicidio, Literatura francesa, Literatura italiana, Secularización, Ilustración.
Abstract: The article addresses several ways of approaching the problem of suicide through the eyes of society, morality, and religion in France and Italy in the eighteenth century. It is a vast topic analyzed by several illustrated minds such as Montesquieu, Voltaire, Cesare Beccaria, and Giacomo Casanova. The text reviews the incoporation of the word "suicide" into English, French, Spanish, and Italian and questions why some philosophers prefer to approach it with extreme caution while others only do it frontally, risking severe punishments by censorship. In each text, several discursive strategies are used to approach such a delicate subject, for suicide was punished by the civil and religious courts. The article also studies fictional and political treatises such as Persian Letters and The Spirit of Law by Montesquieu, Treatise on Tolerance by Voltaire, On Crimes and Punishments by Beccaria, and Discourse and Dialogues on Suicide and History of My Life by Giacomo Casanova. An interesting mechanism in the history of mentalities is observed due to a paradigm shift that will gradually lead to a new view of the suicidal act. The belief in the participation of the devil as responsible for inciting the person to do so is blurred, and the common idea that the act is a behavior typical of madness is questioned. Suicide finally begins to be explained within a rational and understandable framework since decriminalization and secularization were subsequently achieved.
Keywords: Suicide, French Literature, Italian Literature, Secularization, Enlightenment.
UNA MIRADA AL SUICIDIO DURANTE EL SIGLO DE LAS LUCES
Hablar de suicidio en el siglo XVIII (situemos, por ejemplo, los casos específicos de Francia e Italia) es confrontarse con un debate de orden filosófico, religioso, moral y cultural de gran envergadura para la época. Esta discusión no deja indiferente a un grupo de mentes muy lúcidas, entre las cuales podríamos citar a personalidades de la talla de los Barones d'Holbac o de Montesquieu, pero también a Voltaire y, del otro lado de los Alpes, se podría mencionar a Radicatti (2003) autor de la Dissertazione filosofica sulla morte (1732), al marqués Cesare Beccaria (1991), quien escribe el célebre tratado Dei delitti e delle pene (1765), en donde dedica un apartado específico a este acto y finalmente los interesantes y deliciosos Dialoghi sul suicidio (1782) de Giacomo Casanova (2007).
Esta polémica se convierte en un tema de sociedad, como observan Dominique Godineau (2012) y Georges Minois (1995), dos de los historiadores galos que más han estudiado esta problemática. No es gratuito que el término "suicidio" se integre a los diccionarios de lengua francesa por primera vez en 1734, copiado de una voz que comienza a usarse en el siglo XVII en Inglaterra a partir de las raíces latinas sui: de sí, y caedes/cide: matar. Este término, de acuerdo con Lorena Cecilia López Stenmetz (2020: 461), se atribuyó a un teólogo y moralista español llamado Caramuel, y comenzó a utilizarse por quienes cuestionaban las prohibiciones y dogmas de la Iglesia, defendiendo así el derecho individual a decidir por su propia muerte. Además, resultaba de gran utilidad porque evitaba la carga negativa de comparar dicho acto con una mera acción criminal. En francés, sus primeros usos datan de la segunda década del siglo XVIII y en italiano, así como en español, fue aceptado en los diccionarios hasta el siglo XIX, aunque se emplea tal cual a lo largo de los textos que abordaremos en estas líneas. La aparición de dicha palabra permite remplazar una serie de perífrasis y expresiones para referirse a la muerte voluntaria, por ejemplo: "la muerte de sí mismo", "abreviarse los días", "atentar contra sí mismo", "ahogarse el corazón", "homicidio de sí mismo" (Godineau, 2012: 7), entre otras tantas. Este reemplazo es un reflejo evidente de una transformación crucial en la historia de las mentalidades. Sin embargo, hablar de este asunto en el siglo XVIII a veces no resulta tan sencillo. Algunos filósofos que vierten sus opiniones al respecto prefieren esconderse en el anonimato; otros utilizan mecanismos más sofisticados, como darles la voz a personajes que observan lo que sucede en Europa, provenientes de otras latitudes geográficas, lejos de este continente, con sistemas religiosos y morales ajenos al cristianismo; y, por último, algunos, los más osados, lo comentan de cara al mundo o, incluso, intentan llevarlo a cabo.
Por año de publicación, se podría abordar, en primer lugar, el célebre texto de Montesquieu (1973) Lettres persanes de 1721, donde dos visitantes, Usbek y Rica, abandonan su país para llegar a Francia y, desde sus propios parámetros orientales, examinan la sociedad parisina. A través de su correspondencia con amigos que dejaron en Ispahan u otros lugares, les comunican sus diferentes puntos de vista sobre esta peculiar nación. Así, bajo la perspectiva y la óptica de dos extranjeros que miran de cerca una serie de prácticas y representaciones mentales enraizadas en Europa, les exponen atrevidos y críticos argumentos de toda índole sobre lo que ven, por ejemplo, la práctica del divorcio en el pueblo francés, el derecho a ser felices, la crítica a los sistemas religiosos hegemónicos, las bases de la monarquía, la moda, el adulterio y otros tantos. Entre muchos de éstos, se sitúa uno dedicado exclusivamente al suicidio. En la carta 76, Usbek le comparte a su amigo Ibben que se encuentra en Esmirna, su sorpresa ante un sistema jurídico europeo que se ensaña frente a quien comete este acto y de esta forma le dice:
Les lois sont furieuses en Europe contre ceux qui se tuent eux-memes. On les fait mourir, pour ainsi dire, une seconde fois; ils sont trainés indignement par les rues; on les note d'infamie ; on confisque leurs biens. Il me parait Ibben, que ces lois sont bien injustes. Quand je suis accablé de douleur, de misere, de mépris, pourquoi veut-on m'empecher de mettre fin a mes peines et me priver cruellement d'un remede qui est en mes mains?Pourquoi veut-on que je travaille pour une société dont je consens de n'etre plus? Que je tienne, malgré moi, une convention qui s'est faite sans moi? La société est fondée sur un avantage mutuel: mais, lorsqu'elle me devient onéreuse, qui m'empeche d'y renoncer? La vie m'a été donnée, comme une faveur; je puis donc la rendre, lorsqu'elle ne l'est plus.1(Montesquieu, 1973: 195)
Con esta estrategia, que es la misma empleada por muchos filósofos, (tal es el caso de los libertinos eruditos de la generación precedente) Montesquieu alza la voz de una manera muy fina para cuestionar el carácter delictuoso que se le ha otorgado a este acto. Sin embargo, se protege bien de la censura al presentar inmediatamente después la respuesta del corresponsal de Usbek, Ibben, quien, en una carta lacónica, le señala que "si un etre est composé de deux etres, et que la nécessité de conserver l'union marque plus la soumission aux ordres du créateur, on en a pu faire une loi religieuse. Si cette nécessité de conserver l'union est un meilleur garant des actions des hommes, on en a pu faire une loi civile" (1973: 193).2 Catorce años después, en Del'Esprit des Lois, Montesquieu (2013) vuelve a tocar este delicado tema, ya no dentro de una ficción, sino en un tratado político. Como muchos filósofos de su tiempo, admiradores del clima político, filosófico y religioso que impera en Inglaterra, al referirse al suicidio como "la enfermedad inglesa" advierte: "Les Anglais se tuent sans qu'on puisse imaginer aucune raison qui les y détermine, ils se tuent dans le sein meme du bonheur. Cette action, chez les Romains, était l'effet de l'éducation; elle tenait a leur maniere de penser et a leurs coutumes; chez les Anglais, elle est l'effet d'une maladie; elle tient a l'état physique de la machine, et est indépendante d'autre cause" (Montesquieu, 2013: 164).3 Con la lucidez que lo caracteriza, este filósofo nunca toma partido por el suicidio, pero sí se manifiesta abiertamente por exigir la supresión del peso de la ley sobre este acto.
En esta misma tesitura, se puede mencionar a Cesare Beccaria (1991), quien protegido por el anonimato, publica, en 1765, el tratado Dei Delitti e Delle Pene. Robert Badinter (1991: 12) lo sitúa como un miembro de un pequeño cenáculo de filósofos denominado el "Caffe", quienes se reúnen para discutir temas prohibidos que no pueden debatirse en la cerrada y prejuiciosa sociedad milanesa de su tiempo y se asumen como discípulos de d'Alembert, Diderot, Helvetius, Buffon, Hume, Rousseau y otros más. El texto de Beccaria tuvo, en territorio francés, una recepción muy positiva y, rápidamente, el matemático d'Alembert lo elogió al apuntar que, con esta obra, el italiano se ganaba una reputación inmortal. Posteriormente, Grimm alaba la circulación del tratado en terreno galo, pues permitirá a los legisladores remediar la barbarie jurídica de los tribunales (Badinter, 1991: 13). Interesa resaltar la postura de Beccaria frente al peso de la ley cuando se comete un suicidio. Así, denuncia la crueldad de los castigos penales y, sobre todo, se suma a la multiplicidad de voces que se rebelan contra las irregularidades de los procedimientos criminales. Entre éstos se encuentra la aplicación de la ley y su castigo cuando se trata de un suicidio. Para el milanés, es un delito que no debería acarrear forzosamente un castigo, porque éste no podría recaer sobre inocentes, o bien, sobre un cuerpo insensible o inanimado. En este último caso, el castigo no produciría ninguna impresión sobre los vivos pues, en su opinión, funcionaría como si se aplicara un latigazo sobre una estatua. Para este filósofo, este delito es una falta que tendría que ser únicamente castigada por Dios y no por los hombres. Incluso cuando aborda el apartado contra la pena de muerte, cuestiona cómo se podría conciliar este principio con aquel que le prohíbe al hombre el derecho de matarse. Si este derecho es tan severamente castigado, entonces se cuestiona cómo se le podría aplicar a otro o a la misma sociedad (Beccaria, 1991: 126). Si se hace recaer un castigo sobre la familia del suicida, esta acción, para Beccaria, es totalmente injusta y arbitraria, porque la libertad exige que las penas sean exclusivamente personales. Además, se rebela contra el grado de responsabilidad que ésta carga frente a dicho acto, pues por una parte, padece los estragos de su deshonra y, por otra, sufre las consecuencias de la confiscación de los bienes del desaparecido. El milanés complementa esta reflexión respondiendo a aquellos que podrían argumentar que, al menos, el temor de la pena serviría para impedir al hombre que quisiera inclinarse por la muerte: "Chi tranquilamente renuncia al bene della vita, e odia l'esistenza quaggiU, talché vi preferisca un'infelice eternita, non sara punto mosso dalla meno efficace e piU lontana considerazione dei fi li o dei parenti" (Beccaria, 1991:71).4
Sobre el problema del peso del castigo que incumbe a las familias de un suicida, quien más vocifera contra estas penas injustas es Voltaire (1975).5 No en vano se involucra en uno de los procesos judiciales más sonados de la historia de Francia, el célebre "caso Calas" que, más tarde, dará origen a su Traité sur la Tolérance (1763). Se trata de la historia de un joven protestante que se suicida pues quería convertirse al catolicismo. Su conversión estaba motivada por el hecho de que buscaba ejercer una serie de derechos civiles que estaban más limitados para los partidarios de la Iglesia reformada. Después de su resolución y muerte, la familia, en el momento de las deposiciones, se contradice por miedo a la deshonra y la pérdida de sus bienes, aunque termina más tarde por confesar el suicidio del hijo o hermano, quien se ahorca.6 Sin embargo, la justicia, presionada por la opinión de los vecinos que afirmaban que el padre lo había matado, pues se oponía a su conversión al catolicismo, decide culpabilizar a Jean Calas, diciendo que lo había estrangulado. Durante los interrogatorios se tortura al progenitor quien, en todo momento, se declara inocente. Es condenado a muerte después de haber sido martirizado con el suplicio de la rueda. Voltaire decide informarse sobre las etapas de la investigación previas al juicio y descubre una serie de inconsistencias o errores judiciales. A partir de ese momento, juzga pertinente usar su renombre para poner en evidencia, primero, al parlamento de Toulouse, responsable de la acusación y, enseguida, aplastar al verdadero culpable, es decir, al fanatismo. Voltaire aprovecha este acontecimiento para despotricar contra la falta de lógica de los tribunales laicos y religiosos que no pueden, con ningún argumento sensato, justificar el peso de la ley sobre la muerte voluntaria. En efecto, desde la Edad Media, este acto es perseguido en toda Europa, no únicamente por la Iglesia, sino también por el derecho secular. Se trata de un crimen contra Dios, pero también contra el rey pues, con esta acción, se le despoja de uno de sus súbditos. Esto explicaría la razón por la cual el suicidio también es perseguido por los tribunales laicos, quienes pueden castigar al culpable más allá de su muerte (Godineau, 2012: 17). Voltaire, enemigo acérrimo de la Iglesia, pero también de cualquier manifestación de abuso de poder, se lanza contra estas jurisdicciones desde la fuerza de su pluma y logra así, aunque sea de forma póstuma, rehabilitar el nombre de Calas. Victorioso le escribe a su corresponsal Élie Bertrand diciéndole:
Ce n'est pas une petite besogne de plaider contre un parlement. Cependant je l'ai entrepris, et j'ai été soutenu par l'amour de l'humanité. La superstition seule a fait rouer le malheureux Calas […] Cette superstition est une hydre toujours renaissante. On ne peut détruire toutes ses tetes, mais il est bon d'en couper quelqu'une de temps en temps.7(Voltaire, 2009: 106)
Quien recurre al Diccionario filosófico de Voltaire para expresar su posición frente al suicidio es Giacomo Casanova. En su Discours sur le suicide menciona dicho texto para ilustrar las diferentes posturas de grandes filósofos de la historia de la humanidad ante la muerte voluntaria. Si para el enciclopedista francés "quand on est mécontent de sa maison il faut en sortir" (Citado en Casanova, 2007: 41), el italiano lo refuta diciendo que un hombre no está loco, aunque esté a disgusto en su hogar; por esta razón, no lo quema ni lo derrumba y, si lo hiciera, es porque ya contaba con otro donde resguardarse.8 En esta obra, Casanova parte de la idea de que el suicidio, frente a la moral cristiana, es un acto abominable y lo denuncia por crear una falsa ilusión de libertad, mientras que en sus Dialogues esta problemática es abordada de otra forma. Lo explica así en la introducción:
J'ai écrit, il y a treize ans, un petit traité contre le suicide [discours] et je l'ai publié. Au cours de ces années, m'est parvenue la nouvelle du suicide de deux personnages qui l'exécuterent le lendemain du jour oU ils avaient lu ma dissertation. J'en fus contrarié […] Affiigé par cette aventure, et désireux de remédier au mal, que je fis involontairement au genre humain, je me suis déterminé a écrire en faveur du suicide, certain que, si mon raisonnement contre lui a armé la dextre, l'effet de ce nouvel essai devrait etre de l'en désarmer. 9 (Casanova, 2007: 71)
René de Cecatty (2007) advierte que Casanova lo hace con mucha cautela para no clamar de forma abierta su ateísmo. Para este crítico, la función de estos dos textos es diferente; sin embargo, ambos tienen como objetivo principal trazar el autorretrato del ateo y del libertino ya que toca temas muy espinosos como el de la fe, Dios, la dependencia, la naturaleza, las ilusiones, la evidencia, la necesidad, la física, para concluir, después de haber revisado todos estos aspectos, con el suicidio (Cecatty, 2007: 12). Casanova, pocos años antes de morir, intentó suicidarse ante su deterioro físico y, sobre todo, debido a los desaires y desagradables sinsabores que padeció con La Charpillon, una hija de prostituta que conoció durante su estancia en Londres, a quien quiso seducir; no obstante, fracasó rotundamente, pues ésta, a pesar de tener apenas diecisiete años, se burló constantemente de él, además de introducirlo en un medio de estafadores, quienes le arrebataron el poco dinero que tenía. En su obra pseudobiografíca,10 Histoire de ma vie, Casanova (2014) relata una historia compleja de engaños y mentiras por parte de su amante y de la madre que casi lo llevó al suicidio, pues estuvo a punto de lanzarse al río Támesis por culpa de ella. Exasperado por la cadena de mentiras de la hija y de su progenitora, redacta un testamento y llena sus bolsillos de plomo camino al río. La culpa se apodera de él y decide dar fin a sus días. Así lo expresa:
Chemin faisant, mes réflexions me confirmaient de plus en plus dans mon projet, car je me disais qu'en continuant a vivre j'éprouvais les tourments de l'enfer mille fois le jour en voyant l'image de la Charpillon me reprochant justement sa mort. Je me félicitais meme de n'avoir besoin d'aucun effort pour exécuter un parti qui me semblait avoué par la plus sévere raison. Je sentais en outre un secret orgueil de me voir le courage de me punir moi-meme du crime dont je me voyais coupable.11(184)
En el trayecto encuentra a un amigo, el caballero Edgar, quien lo distrae de sus intenciones, pues lo invita a divertirse; posteriormente, le organiza una fiesta, que termina en orgía, postergando así su suicidio. Al día siguiente, continúa la diversión desenfrenada y, en un sitio de baile, descubre a La Charpillon en persona danzando animadamente. Estos episodios, como muchos otros del texto, están impregnados de situaciones novelescas, a veces muy divertidas, que trivializan un tema tan serio como el referido en estas líneas. El lector asiste a la escena de la supuesta agonía de la joven, narrada por la madre, a la desesperación de Casanova, al encuentro fortuito del caballero, a ciertos detalles de la orgia, como la presencia de una banda de músicos ciegos, quienes no podían ver a sus asistentes desnudos. Con este desparpajo y, a veces, cierto cinismo, el lector puede muy bien poner en duda lo que Casanova concluye sobre el suicidio:
L'homme ne doit jamais se tuer, car il se peut que la cause de son chagrin cesse avant que la folie arrive. Cela veut dire que ceux qui ont l'ame assez forte pour ne jamais désespérer de rien sont heureux. Mon ame a manqué de force dans cette circonstance : j'avais perdu tout espoir, et j'allais me tuer en homme sage, quoi que puisse en penser mon lecteur. Je ne dus la vie et le retour de l'espérance qu'au hasard.12(2014: 186)
Los autores de obras favorables al suicidio no lo abordan de esta manera o, simplemente, no lo cometen, salvo algunas excepciones, como el caso del tratadista sueco Johann Robeck, quien lo concretó una vez terminada la redacción de su estudio De morte voluntaria philosopharum vivorum et bonorum vivorom, en 1735 (Minois, 1995: 294). Estamos entonces frente a un cambio de paradigma, ya que el tema y los actos de suicidio se instalan, como dice Godineau (2012: 69), en el paisaje mental, contribuyendo así a la banalización social del acto suicida; sin embargo, habrá que esperar hasta los últimos años del siglo para despenalizarlo y secularizarlo.
Si, desde la Edad Media hasta el siglo XVIII, los suicidas eran percibidos, más bien, como apestados y acarreaban múltiples problemas a sus allegados, poco a poco comienza a modificarse esta impresión. Si en un principio el acto suicida se consideraba como una tentación diabólica provocada por la desesperanza o como un comportamiento propio de la locura, con el paso del tiempo y gracias al abordaje de este tema desde las diferentes perspectivas filosóficas, jurídicas y teológicas, se le justifica y aprueba, sin por ello hacer su apología. Simplemente, una gran mayoría de mentes ilustradas del siglo llegan a la conclusión de que, cuando la vida es demasiado dolorosa, ya sea física o mentalmente, entonces no queda más que legitimarlo. Así, se elimina de esta acción, sin decirlo llanamente, el papel que juega el diablo en él, y se explica dentro de un marco racional y completamente comprensible. Además, se convierte en un gesto común y se nombra por doquier: en las actas judiciales, las crónicas, la nota policiaca, en las cartas de suicidas que dejan de esconderse, pues ya no se le considera como un acto criminal. Se trata, como lo apunta de forma tan precisa Georges Minois (1995), de "L'affirmation de l'individualisme et de la liberté autant que moyen d'action sur la société, la note de suicide est caractéristique de l'esprit des Lumieres" (333).13Se podría entonces concluir diciendo que la despenalización del suicidio, que tiene lugar a finales del siglo que nos ocupa, se consolida en el momento en que los responsables políticos y religiosos comienzan a darse cuenta, sin decirlo abiertamente, que quien se suicida es muy probable que lo haga por la falta de salud del grupo social al que pertenece. Al fin, se deja de perseguir de forma insensata a los muertos después de muertos, otro gran logro que se suma a otras victorias de este peculiar siglo.
Referencias bibliográficas
AUDEGEAN, Phillipe. (2014). Cesare Beccaria, filosofo europeo. Carocci editore.
BADINTER, Robert. (1991). "Présence de Beccaria". En Cesare Becaria, Des Délits et des peines (pp. 9-47). Garnier/Flammarion.
BECCARIA, Cesare. (1991 [1765]). Des Délits et des peines (Robert Badinter, Ed.). Garnier/ Flammarion.
CASANOVA, Giacomo. (2007 [1782]). Discours sur le suicide (René de Ceccatty, Ed.).
CASANOVA, Giacomo. (2014 [1793]). Histoire de ma vie: Anthologie Le Voyageur Europeen (Jean Marie Goulemot, Ed.). Librairie Générale Francaise.
DE CECCATTY, René. (2007). Préface. En Giacomo Casanova, Discours sur le suicide
GODINEAU, Dominique. (2012). S'abréger les jours. Le suicide en France au XVIIIe siecle. Armand Colin.
IGALENS, Jean-Christophe. (2013). Casanova. L'écrivain en ses fictions. Classiques Garnier.
KOVÁCS, Iliona. (2002). "Histoire d' un corpus: le traitement du dialogue a travers les manuscrits des Mémoires de Casanova". Acta Universitatis Szegediensis de Attila fózsef Nominatae, (22), 65-74. http:/ acta.bibl.u-szeged.hu/id/eprint/1817.
LÓPEZ STEINMETZ, Lorena Cecilia (2020). "Acerca del vocablo suicidio: preexistencia del acto humano de darse muerte respecto de la posibilidad de su nominación". Boletín de Filología, 55(1), 461-470. https:/ boletinfilologia.uchile.cl/ index.php/BDF/article/view/57744.
MINOIS, Georges. (1995). Histoires du suicide. La société occidentale face a la mort volontaire. Fayard.
MONTESQUIEU. (1973 [1721]). Lettres persanes. (Jean Starobinski, Ed.). Gallimard.
MONTESQUIEU. (2013 [1748]). De l'esprit des lois. Denis de Casabianca. Garnier/ Flammarion.
RADICATI, Alberto. (2003 [1732]). Dissertazione filosofi a sulla morte (Tomaso Cavallo, Ed.). Edizioni Ets.
ROVERE, Maxime. (2011). Casanova. Gallimard.
THOMAS, Chantal. (1985). Casanova: Un voyage libertin. Éditions Denoel.
VOLTAIRE. (1975 [1763]). L'affaire Calas et autres affaires. Traité sur la tolérance (Jacques Van den Heuve, Ed.). Gallimard.
VOLTAIRE. (2009 [1763]). L'affaire Calas. Traité sur la tolérance (Michel Jarrety, Ed.). Librairie Générale Francaise.
Notas

