
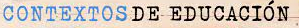

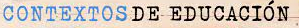
Relatos de experiencias
MI HISTORIA CON LA SEXUALIDAD: RELATOS DE ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN FÍSICA
MY HISTORY WITH SEXUALITY: STORIES FROM PHYSICAL EDUCATION STUDENTS
Contextos de Educación
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina
ISSN-e: 2314-3932
Periodicidad: Semestral
vol. 1, núm. 36, 2024
Recepción: 12 Marzo 2024
Aprobación: 17 Mayo 2024

Resumen: Se comparten reflexiones a partir del análisis de relatos de estudiantes de educación física en relación a sus historias con la sexualidad. Se trata de historias que dejan marcas que son necesarias recuperar, volver a mirar y problematizar, sobre todo cuando se trata de docentes que enseñarán ESI en las escuelas. Desde una de las puertas de entrada de la ESI: la reflexión sobre nosotres mismes, este recorrido permite revisar experiencias y sus impactos subjetivos. Específicamente el análisis se realiza en torno a los siguientes ejes: qué se les ha enseñado en las escuelas en las cuales, por las edades de les estudiantes, ya debería haber regido la ESI; cuáles enfoques de educación sexual caracterizan a sus experiencias, qué concepciones y dimensiones acerca de la sexualidad subyacen en sus historias; qué sensaciones asocian con sus relatos; de qué hablan los varones entre sí y de qué hablan las mujeres entre sí; qué experiencias se recuerdan en función del sexo-género asignado socialmente. La lectura de los relatos permite identificar ciertas recurrencias y singularidades que caracterizan a las experiencias del estudiantado que pueden retomarse como puntos de partida para revisar la propia historia con la sexualidad, mirarla desde la perspectiva de la ESI y visualizar su enseñanza en las escuelas. Al mismo tiempo, el análisis evidencia la necesidad de formarse en educación sexual desde una perspectiva integral, por lo que compartir estas experiencias pueden ser puntos de partida imprescindibles para argumentar, sostener y defender la ESI en las instituciones universitarias.
Palabras clave: Educación Sexual Integral, formación docente , perspectiva de género, Educación Física.
Abstract: The article analyses stories from physical education students related with their sexuality. These stories leave marks that are waiting to be recovered and problematized, especially when they come from students who will teach comprehensive sexual education (CSE). This text review experiences and their subjective impacts, considering one of the entrance doors of the CSE: the reflection on ourselves. It analyses what the students remember learning in schools in which, due to their ages, the CSE should have been taught; what sexual education approaches characterize their experiences; what conceptions and dimensions about sexuality they associate with their stories; what topics do men talk about between themselves; what topics do women talk about between themselves and what experiences are remembered based on socially assigned sex-gender. The analysis allow us to identify certain recurrences and singularities that characterize the experiences of the students and that can be taken as starting point to review one´s own history with sexuality, look at it from the perspective of CSE and visualize its teaching in schools. At the same time, the analysis shows the importance of teaching in sexual education from a comprehensive perspective and defend CSE in university institutions.
Keywords: comprehensive sexual education, Teacher training, gender perspective, physical education.
Introducción
Las normativas y marcos curriculares de la Educación Sexual Integral (ESI) incluyen a la formación docente como uno de los espacios en los que la misma debe estar presente. Sin embargo, en las normativas no se menciona explícitamente a la universidad por lo que en algunas instituciones universitarias que ofrecen profesorados se producen tensiones acerca de la necesidad/obligatoriedad de incluir formación en ESI. Este nudo crítico que tensiona las normativas con las nociones de autonomía universitaria y libertad de cátedra, pueden dar lugar a la construcción de muros conservadores que no dejan ingresar a la ESI o de oportunidades para incluirla.
El plan de estudios del Profesorado de Educación Física de la Universidad Nacional del Comahue, Centro Regional Universitario de Bariloche, es anterior a la Ley N°26.150/2006 de ESI y no incluye ningún espacio curricular de formación específica en sexualidad integral. Se trata entonces de otra de las instituciones de nivel superior universitario que, como plantean Graciela Morgade y Catalina González del Cerro (2021), aún no logra compatibilizar y articular normativas nacionales con sus planes de estudio. Sin embargo, la ESI logra ingresar a estas instituciones especialmente en espacios coordinados por docentes comprometides con ella y que la militan activamente.
Las reflexiones que aquí se comparten se vinculan con una actividad propuesta en una de las materias del cuarto año de estudios de dicho profesorado (Educación Física y Problemática Educativa 2) y que pone el foco en la revisión de las historias del estudiantado en relación a la sexualidad, historias que dejan marcas que son necesarias recuperar, volver a mirar y problematizar, sobre todo cuando se trata de docentes que enseñan o enseñarán ESI en escuelas de distintos niveles y modalidades. Desde una de las puertas de entrada de la ESI: la reflexión sobre nosotres mismes, este recorrido permite revisar nuestras experiencias y sus impactos subjetivos, lo que recordamos y lo que no, lo que nos han enseñado explícitamente y lo que no (en otras palabras: el currículum explícito, oculto y nulo, según Jackson, 1992), los enfoques de educación sexual que permean nuestras historias, entre otros aspectos.
En la actividad se solicita Elaborar un relato titulado Mi historia con la sexualidad que describa los momentos más significativos en la construcción de la propia sexualidad e identidad e incluya instancias en las que se habló sobre la sexualidad, los contextos, los sujetos, los aprendizajes, las sensaciones y emociones. En este escrito se avanza en el análisis de los relatos a partir de los siguientes ejes: qué se les ha enseñado en las escuelas en las cuales, por las edades de les estudiantes, ya debería haber regido la ESI; cuáles enfoques de educación sexual caracterizan a sus experiencias, qué concepciones y dimensiones acerca de la sexualidad subyacen en sus historias; qué sensaciones asocian con sus relatos; de qué hablan los varones entre sí y de qué hablan las mujeres1 entre sí; qué se recuerda en función del sexo-género asignado socialmente. La lectura de los relatos permite identificar ciertas recurrencias y singularidades que caracterizan a las experiencias del estudiantado que pueden retomarse como puntos de partida para revisar la propia historia con la sexualidad, mirarla desde la perspectiva de la ESI y visualizar su enseñanza en las escuelas. Al mismo tiempo, el análisis evidencia la necesidad de formarse en educación sexual desde una perspectiva integral, por lo que compartir este tipo de trabajos puede ser un punto de partida imprescindible para argumentar, sostener y defender la ESI en las instituciones universitarias.
Acerca de enseñanzas y aprendizajes sobre sexualidad en las escuelas
Un dato significativo es que, en los relatos de les estudiantes, no abundan los recuerdos en relación a sus historias en torno a la sexualidad o suele ser una temática sobre la que no se han preguntado o no han pensado. En sus escritos destacan: “tengo muy pocos recuerdos de mi historia en relación a la sexualidad” (F.)2; “la verdad nunca me puse a pensar acerca de ello, de qué cosas tuve que atravesar para ser quien soy hoy” (A.). Cuando se pone el foco en enseñanzas vinculadas a la sexualidad y a pesar de que, por sus edades, la ESI ya se encontraba vigente, suelen destacar que:
En la escuela se habló 2 o 3 veces en secundaria. De esos temas no se hablaba, pasaban desapercibidos, era mejor no hablarlos (…) pocas veces me hablaron acerca de la sexualidad y de educación sexual, tanto en el colegio como en mi círculo familiar, debido a que siempre se lo consideró un tabú, y me atrevería a decir que hoy estamos siendo un poco más libres. (F.)
En la escuela nada [se refiere a lo que le enseñaron]. Mejor dicho, nada desde una planificación o intencionalidad formal docente. Obvio que se conversaba sobre sexualidad personal y ajena, desde un lugar de comparaciones, logros y fracasos. Anécdotas victoriosas y burlas sobre quien todavía “no la puso”. La escuela, otro gran espacio de socialización sexual que no está cuidado.
En este sentido, emergen nociones vinculadas al tabú, a temáticas que no se hablan o de las cuales era mejor no hablar. Sin embargo, cuando se profundiza en las clases siguientes de educación sexual, afloran temáticas clásicas, pero no necesariamente con un abordaje integral. Los temas más recurrentes son: las “enfermedades de transmisión sexual”3, el “aparato reproductor”, los métodos anticonceptivos (con centralidad del uso del preservativo para cuerpos con pene), la reproducción y el embarazo y cómo prevenirlo. Se trata de clases puntuales y esporádicas, que según X. “no duran más de diez minutos y se te explica en forma de tutorial cómo usar un preservativo, finalizando con un “cuídate” como si de algo peligroso se tratara”.
También es importante señalar que algunes estudiantes (la minoría) recuerdan haber abordado en la escuela ciertas temáticas que podemos pensar desde el marco de la ESI, como, por ejemplo, los sentimientos (F.) y los vínculos y celos (G.). En este último punto, resulta llamativa la aclaración de que el abordaje de esta temática tiene su origen en la demanda del estudiantado y, de hecho, fue un espacio coordinado por el mismo.
Si bien la enseñanza explícita de contenidos relacionados a la sexualidad es acotada y se limita a las temáticas antes señaladas, también emergen recuerdos vinculados a enseñanzas y aprendizajes que pueden pensarse desde la noción de currículum oculto, es decir, de aquello que aprendemos de manera sutil o no explícita (Jackson, 1992). Al respecto, L. señala que:
En la escuela nada [se refiere a lo que le enseñaron]. Mejor dicho, nada desde una planificación o intencionalidad formal docente. Obvio que se conversaba sobre sexualidad personal y ajena, desde un lugar de comparaciones, logros y fracasos. Anécdotas victoriosas y burlas sobre quien todavía “no la puso”. La escuela, otro gran espacio de socialización sexual que no está cuidado.
Graciela Morgade (2011) destaca que toda educación es sexual y esa educación sexual no se limita sólo a lo enseñado explícitamente, sino que, de hecho, las enseñanzas que más profundo calan, son aquellas que forman parte de lo sutil, de lo no explicitado, de lo silencioso. Aprender a ser varón, aprender a ser mujer, aprender lo que se puede o no en función del sexo asignado al nacer, aprender cuáles son los parámetros esperados de lo femenino y de lo masculino, son aprendizajes que tienen un lugar central en las instituciones escolares.
En la escuela aprendí sobre el genio que anda con muchas chicas y sobre la chica que es fácil, conceptos machistas y violentos que se van construyendo en las instituciones educativas, directa e indirectamente y que condicionan nuestra percepción de la sexualidad. En la medida en que uno se informa, se cuestiona y rompe con ciertas relaciones de poder, la sexualidad puede ser vivenciada y experimentada con comodidad, libertad. (X.)
A veces la docente me llamaba la atención diciéndome que mi lugar estaba en la fila con los chicos y adelante de todo por mi estatura debido a que era el más bajo. No me gustaba ir adelante porque estaba rodeado de mis compañeros con quienes no me llevaba bien. (M.)
Es importante destacar que sólo en dos relatos aparecen situaciones escolares disruptivas en relación a la sexualidad hegemónica o a los modelos hegemónicos de educación sexual. G. recuerda la transición de un amigo y W. una charla con una mujer lesbiana:
La última experiencia que recuerdo, y sin dudarlo fue la más significativa la dio Marco, que fue Carlita durante 4 años para nosotros, y el último año del secundario se reconoció ante nosotres como trans. Fue tan novedoso, todas las reacciones posibles, desde el profe que no quiso corregir su parcial, por no tener a Marco en el listado de alumnos, hasta la docente que le pidió que nos explicara e introdujera a nosotres sobre perspectiva de género, y todo eso que nos contó, en mi fue la primera “capacitación” sobre la temática que tuve. (G.)
[En la escuela] Lo más llamativo o fuera de la norma que vivencié fue una charla con una mujer lesbiana. Nos hizo habitar la incomodidad y ponernos en tela de juicio varios preconceptos que teníamos. En cuanto a la ropa que uso, deportes que practicamos, lo esperable de cada género, emociones, etc. (D.)
Como puede inferirse de sus relatos, se trata de situaciones que se articulan con la diversidad sexogenérica, que rompen los moldes, lo esperado, se salen de la norma y también incomodan, generan preguntas y, según les estudiantes, son sin duda, las más significativas.
Acerca de los enfoques de educación sexual, concepciones de sexualidad y dimensiones
En términos de enfoques de educación sexual, la mayoría de los relatos recabados se articulan con los tradicionales y dentro de este grupo, prevalece el enfoque médico-biologicista y en menor medida el moralista (Morgade, 2011). Sabemos que en los enfoques tradicionales subyacen concepciones limitadas acerca de la sexualidad que las entienden en relación a la genitalidad, las relaciones sexuales y la reproducción. El médico-biologicista pone énfasis en los aparatos reproductores y la prevención de infecciones de transmisión sexual; y el moralista concibe la sexualidad en términos morales, establece ciertas conductas como buenas o malas, como permitidas o prohibidas, asociándose con concepciones religiosas. En los relatos del estudiantado pueden inferirse los enfoques cuando se atiende a la concepción de sexualidad, al contenido que se enseña, a quiénes enseñan y cómo lo hacen. Al respecto, D. recuerda que:
En la secundaria, la información que recibíamos era escasa. Siempre se encargaba la profesora de Biología. ¿Es la única que puede trasmitir estos saberes? ¿Qué pueden decir las otras materias? En fin, de lo que se hablaba, se reducía al acto sexual (entre un hombre y una mujer), enfermedades (por medio de imágenes desagradables), cuidados como el preservativo o pastillas anticonceptivas. También nos hacían dibujar los genitales tanto masculinos como femeninos, explicar sus partes, funcionamiento y cómo se llega a concebir un embarazo.
La sexualidad vinculada con una etapa de la vida determinada (la adolescencia y la adultez) y con ciertas temáticas acotadas al círculo de las relaciones sexuales, los sistemas genitales, la reproducción, la prevención, son visiones propias de enfoques tradicionales de educación sexual. En éstos las personas consideradas especialistas, en general del campo de la salud, son las autorizadas para hablar de sexualidad y en el ámbito educativo lo son quienes enseñan ciencias naturales o biología.
Un profesor nuevo, que era veterinario, fue quien nos dio una charla sobre sexualidad, más bien sobre los usos y métodos de prevención de embarazo y sobre la fecundación (…) Fue más bien una charla de biología, pero también fue quien tuvo la iniciativa de realizar un taller sobre sexualidad, basándose en los animales, recuerdo que hacía una comparación (…) siempre comparando la sexualidad humana con los animales tocaba temas como el bienestar, ya sea animal o humano, el respeto, el respeto por el animal que se guía por instinto y el del humano que no, que no debía ser así porque no éramos animales, debíamos respetar las decisiones de otras personas. (F.)
Nos explicaban las enfermedades que podríamos llegar a tener si no usábamos protección. Tengo que mencionar también que con un muñeco nos enseñaron cómo colocar el profiláctico y que estás clases las daban profesionales de la salud que trabajan en el hospital local. (W.)
Siempre que se hablaba de ESI se mencionaba únicamente la actividad sexual poniendo énfasis en la prevención de las ITS [Infecciones de Transmisión Sexual], de tal manera que los adultos te hacían tener pánico de tener relaciones sexuales. (S.)
En el relevamiento realizado, los contenidos que se enseñan poseen sesgos biologicistas y son concebidos desde una biología tradicional que entiende a los cuerpos como máquinas, a los órganos en base a una de sus posibles funciones (la reproducción) y de manera binaria (femeninos y masculinos), incluso que incurre en comparaciones entre los animales y las personas. La finalidad de estas enseñanzas es la prevención de embarazos y de posibles infecciones de transmisión sexual, razón por la cual los métodos anticonceptivos (sobre todo los hegemónicos) ocupan un lugar central.
Otro punto interesante al analizar los relatos es preguntarse acerca de la concepción que les propies estudiantes tienen sobre la sexualidad cuando se les pide escribir sobre su historia. Sin dudas, qué entienden por sexualidad, condicionará lo que recordarán y lo que escribirán. En este sentido, es importante destacar que, si bien la mayoría de les estudiantes pueden pensarla desde un enfoque multidimensional, esta concepción aún es lábil, y cuando se les pregunta acerca de sus historias la mayoría responde y escribe pensando en las relaciones sexuales, las ITS, el embarazo, la reproducción. Quizás si la concepción integral y multidimensional tuviera más fuerza en nuestras experiencias y saberes, las respuestas incluirían otra serie de eventos, situaciones y recuerdos. De hecho, cuando se vuelve a los relatos y se indaga en la multidimensionalidad de la sexualidad, emergen otras experiencias que no se habían incluido en los escritos iniciales.
Algo similar se puede hipotetizar sobre lo que sucede con la ESI. Cuando se le pregunta sobre experiencias ESI usualmente recuerdan aquellas que efectivamente fueron enunciadas como tales, sin embargo, cuando se trata de enseñanzas que no se titularon de ese modo, éstas no son identificadas fácilmente. Aunque cuando se empiezan a compartir otras experiencias como el trabajo en relación a lo que sentimos, a los derechos, al respeto por la diversidad, a situaciones de discriminación, recuerdos similares emergen en sus historias. En este sentido, más allá de lo efectivamente escrito habría que preguntarse acerca de los vínculos entre los relatos y las concepciones acerca de la sexualidad y de la ESI que orientan esas escrituras. Al mismo tiempo, y pensando en lo que sucede en las escuelas, quizás sea necesario empezar a nombrar más y de manera explícita a la sexualidad y a la ESI.
Acerca de las sensaciones asociadas a sus historias con la sexualidad
En uno de los escritos, L. comparte: “en retrospectiva, mi historia con la sexualidad se asocia mucho con la preocupación, el miedo, la vergüenza, el ocultamiento y el anhelo”. Qué sensaciones nos produce hablar de sexualidad, qué nos pasa cuando conversamos sobre estos temas y qué sentimientos nos provoca son otros de los aspectos que se pueden identificar en las voces de les estudiantes.
En apartados anteriores señalamos que sobre la sexualidad mucho no se hablaba o que se la consideraba un tema tabú. Sin duda, estas concepciones y el lugar relegado que suele ocupar, puede asociarse con la sensación de vergüenza a la que se refieren recurrentemente les estudiantes en sus escritos. P. al recordar el modo en que accedió a información acerca de métodos anticonceptivos con una ginecóloga comparte: “sentí vergüenza porque no sabía nada y mi mamá mucho no me dijo, porque ella decidió que me lo explicara una médica”. Al igual que P., W. se sentía inseguro por no saber, no tener información:
Mucha de las veces no me gustaba preguntar mucho porque en ese entonces no tenía mucha confianza conmigo mismo y, por lo tanto, no me gustaba que luego me carguen por hacer alguna pregunta que quizás para otras personas era obvia y no lo era para mí.
Esta falta de confianza que produce vergüenza, se vincula no sólo al no saber sino también al no encajar en lo esperado, particularmente respecto de los modelos corporales y de belleza. En relación a esto último, P. se sentía insegura por tener vitíligo y manchas en su cuerpo y A. caminaba encorvada por no sentirse cómoda con el crecimiento de su busto.
Además, la vergüenza se asocia a las temáticas que se abordaban. X. recuerda que cuando hablaron sobre los sistemas genitales y las relaciones sexuales .fue vergonzoso hablar de lo que sí, lo que no, lo correcto e incorrecto que se debe hacer”. En un sentido similar, F. comenta que:
Una de las malas experiencias que recuerdo sobre la sexualidad fue en una cena en el internado [una escuela hogar], donde una asistente, que en ese momento tenía el poder del conocimiento porque era alguien mayor que nosotros, realizó un discurso/charla de muy mal gusto. Básicamente habló sobre el uso del preservativo, recuerdo que para nosotros era algo chocante que una persona, en aquel entonces mujer, nos hable sobre el preservativo y dijera que, si el preservativo se rompía o pinchaba, había embarazo y no había vuelta atrás.
En este punto, se percibe en los relatos de X. y de F. la incomodidad de conversar sobre ciertos temas quizás, porque en ellos mismos estaba presente la convicción de que se trataba de temas tabú y que sólo pueden hablarse con ciertas personas (entre “varones” por ejemplo).
Por otro lado, las ganas de saber y la curiosidad son otras de las sensaciones que se evidencian en los relatos de les estudiantes. F. comparte que “para nosotros como adolescentes había un sinfín de preguntas e inquietudes” y M. señala que “en su momento a veces me generaba curiosidad saber más”. Sin embargo, estas ganas de saber o esta curiosidad no avanzaban en preguntas concretas ya que no se animaban a hacerlas. Por el contrario, muchas veces quedaban encubiertas en risas, nervios o chistes con los que se intentaba transitar estos momentos. En este sentido, sigue siendo un desafío para las escuelas la generación de espacios en los cuales se puedan realizar aquellas preguntas que verdaderamente interesan.
Por último, es interesante señalar que la posibilidad de quedar embarazada también es para las mujeres motivo de “pánico y de terror” (P.), sensaciones que llamativamente no aparecen en los relatos de los varones cis. Esto nos alerta acerca de la construcción diferencial de la sexualidad en función del género y de las desventajas que atraviesan mujeres y disidencias que se abordan en los próximos apartados.
¿De qué hablan los varones y de qué hablan las mujeres?
La sexualidad no es patrimonio exclusivo de la escuela, sino que está presente en diversos ámbitos. En los relatos del estudiantado se percibe que el grupo de amigos y amigas constituyen una fuente de intercambio de dudas, experiencias, saberes, preguntas, recursos.
Cuando se trata del grupo de pares, en el caso de los varones, ocupa un lugar destacado el compartir imágenes de internet y pornografía. M. recuerda: “mis amigos me mostraban contenido de adultos” y L. se pregunta:
¿Podemos considerar a la pornografía y los comentarios de los amigos como educación sexual? Fue un tema de conversación temprana, alrededor de los 8 años. Encontrar pornografía en la computadora de quien entonces era el novio de mi mamá, que un compañero nos muestre a mí y otros amigos un vídeo en su celular, buscar en internet desde la compu de otro amigo videos en páginas porno a las 3 de la mañana y sentir una profunda adrenalina.
Hoy en día sabemos el lugar que ocupan las redes como fuente de contacto permanente para niñes y jóvenes y de la importancia de poder incluirlas en el contexto educativo no sólo para construir criterios que permitan analizar críticamente las fuentes y los contenidos, sino también, en estos casos, para desmitificar que lo que nos muestra la pornografía hegemónica es lo normal o lo que todas las personas querrían o desearían en sus relaciones afectivas y sexuales.
Al mismo tiempo, tal como lo advertía Robert Connell (1997) hace más de dos décadas, pero también como lo reconocen producciones más recientes (Fabbri, 2021), los amigos varones son quienes delimitan los terrenos de la masculinidad y de lo esperado. En ese sentido, la masculinidad se construye y reproduce principalmente entre hombres aludiendo a y reforzando estereotipos y roles de género propios de la masculinidad hegemónica (blanca, cis, heterosexual, capaz, etc.) para medir y medirse en torno a cuán masculino, cuán hombre se es.
M. recuerda que solía juntarse con las chicas y que un compañero un día le preguntó si prefería a las nenas o a los nenes, dando a entender que, siendo un nene, debía preferir a los nenes. R. también recuerda que “entre pares adolescentes estuvieron presentes esos comentarios de “sos re maricón o gay si no hacés esto o lo otro” y W. comenta “recuerdo que entre amigos existían chistes sobre la sexualidad”. La homosocialidad (Connell, 1997) entendida como la preferencia por estar y socializar con pares del mismo sexo, el rechazo de la homosexualidad y de lo que se considera propio de lo femenino, son prácticas usuales en los recuerdos de quienes han sido señalados socialmente como varones y se constituyen en parte fundamental de la construcción de la masculinidad.
Las mujeres también comentan que hablaban sobre sexualidad con sus amigas, pero en un sentido diferente. S. recuerda que “las charlas más profundas sobre estos temas eran en el baño con mis amigas donde se hablaba de las experiencias, dudas, preocupaciones sobre la actividad sexual, los deseos sexuales, entre muchos temas”.Las conversaciones entre quienes fueron asignadas socialmente como mujeres parecen ser más profundas, sinceras, serias y con eje fuerte en los cuidados.
En definitiva, la socialización diferencial por género (Vázquez y Lajud, 2016), es decir, los modos diferenciales en que se construye la sexualidad en función del sexo-género asignado al nacer y en concordancia con el modelo hegemónico de los cuerpos sexuados, se hace presente en los relatos de les estudiantes, especialmente en las conversaciones entre quienes se supone, son y serán “varones” y entre quienes, se supone, son y serán “mujeres”. Este análisis de las experiencias en términos de género busca dar cuenta de cómo la organización social hegemónica de los cuerpos sexuados opera en dispositivos, prácticas y discursos en los cuales se habla sobre ciertas cosas, pero también se excluyen otras. Los varones hablan sobre ciertos temas y de ciertos modos, mientras que las mujeres hablan de otras cosas y con otras formas. ¿De qué hablan, con quién y cómo hablan quiénes no se ubican en una u otra categoría? ¿Hablan? ¿Pueden hacerlo? ¿Qué espacios tienen para ello? Se trata de preguntas que deberían interpelarnos más a quienes habitamos las instituciones escolares porque revisar los secretos y los silencios nos invita a poner en evidencia que la ignorancia y lo que se omite también es parte de una política de conocimiento y de una práctica de normalización (Flores, 2008).
Experiencias sin perspectiva de género que evidencian la desigualdad
Uno de los ejes de la ESI es el de reconocer la perspectiva de género. Una de sus finalidades es repensar las diferencias basadas en los sexos y los géneros en términos de desigualdad, tensionar las miradas que explican las desigualdades y violencias entre los géneros aludiendo a la naturaleza y, en definitiva, cuestionar el statu quo, es decir, el orden establecido que ubica a las personas en determinados sitios en función de sus sexos, géneros y cuerpos, fijando también lugares y permitiendo (o no) ciertos destinos y experiencias (Copolechio, 2021). Desde los aportes de los feminismos y los movimientos sociosexuales y también desde la academia, se puso en evidencia cómo el modelo hegemónico de los cuerpos sexuados es patriarcal y ubica en un lugar privilegiado a los varones y en un lugar relegado, subordinado y muchas veces, violentado a las mujeres y a las disidencias.
Si se analizan los relatos del estudiantado con perspectiva de género, se advierte que en aquellos que escriben las estudiantes que se autoperciben mujeres, son recurrentes las experiencias en las que la desigualdad y la violencia se expresan. La inconformidad con sus propios cuerpos que se alejan de los modelos de belleza, las experiencias vinculadas a trastornos en la alimentación o a dietas constantes para encajar en moldes en los que nadie encaja y el ocultamiento del propio cuerpo para no ser víctimas de miradas acosadoras son recurrentes. También aparecen menciones al miedo a quedar embarazada y en algunos casos no sólo al miedo, sino a experiencias concretas que alejan a las mujeres que quedan embarazadas del derecho a la educación y las arrinconan en el silencio y la vergüenza. Al respecto P. recuerda:
La mayoría de mis amigas fueron madres a temprana edad, incluso mi mejor amiga fue mamá a los 17 años, estábamos en el secundario [en clases siguientes nos cuenta que tuvo que abandonar la escuela]. En ese momento del secundario, en distintos años, había chicas embarazadas, me daba terror ver eso.
También en los escritos pueden identificarse referencias al miedo a moverse solas en ciertos lugares y horarios, a sufrir o haber sufrido situaciones de abuso y/o violencia de parte de sus parejas. Se trata de recuerdos que forman parte de las historias de quienes, en una sociedad patriarcal, ocupan lugares subordinados y que no son mencionados en los escritos de quienes, se identifiquen como varones o no, ocupan el lugar de privilegio.
Por más ESI, también en los profesorados universitarios
La ESI es una política pública y es un derecho del estudiantado, no sólo de quienes transitan los niveles obligatorios del sistema educativo, sino también de quienes se encuentran estudiando para ser docentes. Difícil es imaginarse a una persona enseñando algo que no le han enseñado o sobre lo que no ha estudiado o tenido la posibilidad de experimentar o de preguntarse. Por eso incluir la ESI en los profesorados de educación física es tan importante como enseñar a enseñar a jugar al fútbol o a realizar el rol adelante.
Los relatos que construyen les estudiantes son atrapantes, les permiten conocerse y a nosotras, las docentes, nos permiten conocerles. Algo llamativo es que la franja etaria de quienes vienen escribiéndolos en los últimos años ronda los 20/30 años, por lo que, son coetáneos de la ESI y entonces, se esperaría que en sus historias con la sexualidad se pudiera percibir a la ESI con I de Integralidad. Sin embargo, en la mayoría de los casos, eso no sucede. Es evidente que ser coetáneo de la ESI no implica haber tenido ESI o que la que se tuvo haya impactado en la construcción subjetiva y en nuestras experiencias, saberes, sentires. Por ello, es preciso seguir luchando para incluir en todos los planes de estudio de nivel superior y formación docente asignaturas específicas de formación en ESI, que puedan garantizar tiempos y espacios no sólo para abordar los lineamientos y núcleos de aprendizaje sino también para revisar nuestras matrices, historias, mandatos y supuestos respecto de la sexualidad.
Formar docentes que puedan intervenir desde posiciones ESI (Agulleiro, Gómez y González, 2021), mirar y transitar con los lentes de la ESI las escuelas, sostenerla y defenderla en las instituciones educativas en tiempos adversos, es sin dudas, uno de los desafíos centrales que necesitamos seguir enfrentando en las universidades. Sabemos que más ESI es igual a más derechos y que más derechos es igual a más (verdadera) libertad. Vamos entonces por más ESI, también, en las universidades.
Referencias
Aguilleiro, M.; Gómez, J. L.; González, F. (2022.) Una agenda de la ESI para la formación docente. Herramientas críticas para desgenerizar las prácticas escolares. Buenos Aires. Noveduc.
Connell, R. (1997). La organización social de la masculinidad, en Valdéz, T. y Olavarría, J. (eds.) Masculinidades, poder y crisis. Chile. Ediciones de las mujeres.
Copolechio Mrand, M. (2021). Formación docente en educación física con y sin perspectiva de género: la mirada de les estudiantes, en Revista EFEI, número 9, 2021. Disponible en: http://revele.uncoma.edu.ar/index.php/revistaefei/article/view/3481
Jackson, P. (1992). La vida en las aulas. Madrid. Morata.
Fabbri, L. (2021). La masculinidad incomodada. Rosario. Homo Sapiens.
Flores, V. (2008). Entre secretos y silencios. La ignorancia como política de conocimiento y práctica de (hetero) normalización, Revista Trabajo Social, 18, 14-21.
Morgade, G. (2011). Toda educación es sexual. Hacia una educación sexuada justa. Buenos Aires. La Crujía.
Morgade, G. y Gónzalez del Cerro, C. (2021). ESI en la formación docente. Contra el androcentrismo académico, la pedagogía bancaria y el paradigma tutelar, en Morgade (comp) ESI y formación docente. Rosario. Homo Sapiens.
Vázquez, E. y Lajud, C. (2016) Identidades y diversidades de género en la escuela. Desafíos en pos de la igualdad, en Kaplan, C. (ed.) Género es más que una palabra. Educar sin etiquetas. Buenos Aires. Miño y Dávila.
Notas

