
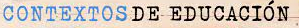

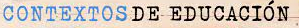
Artículos
Los orígenes de la formación en psicopedagogía. Universidades Nacionales argentinas
Contextos de Educación
Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina
ISSN-e: 2314-3932
Periodicidad: Semestral
vol. 1, núm. 36, 2024
Recepción: 24 Abril 2024
Aprobación: 31 Mayo 2024

Resumen: El presente trabajo analiza los orígenes de la formación universitaria en las carreras de grado de psicopedagogía de las universidades nacionales públicas estatales en Argentina en los primeros planes de estudio. En este artículo se considerarán las siguientes dimensiones de análisis: el contexto epocal, los planes de estudio (estructura y organización, objetivos y perfil profesional, asignaturas) y las opciones epistemológicas y teóricas que los sostienen.
Palabras clave: planes de estudio, psicopedagogía, formación universitaria, universidades nacionales, opciones teórico-epistemológicas.
Abstract: This paper examines the origins of university education in undergraduate psychopedagogy courses at national public universities in Argentina in the first curricula. In this article the following dimensions of analysis will be considered: epochal context, study plans (structure and organization, objectives and professional profile, subjects) and the epistemological and theoretical options that support them.
Keywords: curricula, psychopedagogy, university education, national universities, theoretical-epistemological options.
INTRODUCCIÓN
La formación universitaria, siguiendo los desarrollos de Follari (2010), implica a los aspectos conceptuales1 que van más allá de la demanda del mercado laboral2, lo que garantiza la capacidad de adecuación a modificaciones posteriores de las prácticas profesionales, a la vez que promueve la capacidad de autorreflexión siempre necesaria frente a las mismas y el desarrollo de un pensamiento crítico. Ahora bien, lo problemático, dice el autor, es “la incapacidad para ligar teoría y crítica con formas de investigación y de práctica social concreta que exige mucho más que la sola —y por demás necesaria— remisión a los libros y autores” (2010, p. 28). Según este autor, la universidad no prepara al estudiante para el choque con la realidad del medio, no se discute lo suficiente sobre las enormes diferencias de criterios que rigen la actividad en un espacio y el otro y, muchas veces, sus planes de estudio no incluyen suficientemente esta relación. Complementa esta visión, Díaz Barriga (1991, como se cita en Martínez Arcos, Rosales Méndez y Carrillo Bejarano, 2016) quien afirma que
[…] las actividades que despliega el profesional superan los linderos de las necesidades del aparato productivo, por lo que es necesario considerar otras variables en el proceso de formación universitaria: el desarrollo teórico de los estudiantes, la investigación de los problemas propios de las disciplinas, la atención a grupos sociales históricamente desfavorecidos, etc. (p. 77).
Particularmente la formación de un profesional psicopedagogo, requiere tanto de la transmisión de conocimientos y teorías como de un espacio para la construcción de su mirada y una escucha psicopedagógica, a partir de un análisis de su propio aprender (Fernández, 1987) así como de aprender a mantener disponible, en la tarea, una actitud investigadora (Müller, 1994).
En este punto se vuelve prioritario reflexionar sobre los planes de estudio porque, si bien orientan respecto a las habilidades, capacidades, destrezas y conocimientos teóricos que son propios de un campo y delinean un perfil profesional -que luego habrá que vehiculizar con las asignaturas del plan-, es importante revisar en qué medida los contenidos científicos de cada disciplina se acercan al ejercicio profesional del rol. Esta adecuación del perfil a la práctica profesional, dirá Follari (2010), no es algo tan obvio como parece, por ello propone sostener la coherencia científica y el valor de la teoría y de la discusión conceptual, sin olvidar direccionarnos también al rol profesional, si no queremos quedar disociados de la demanda social. Al igual que interrogarnos sobre el lugar que se le asigna a la investigación en la formación universitaria, las perspectivas epistemológicas que priman y en qué medida estas opciones contribuyen a formar un investigador académico o un investigador de sus prácticas.
Este artículo3 se enfoca en los orígenes de la formación universitaria en las carreras de grado de psicopedagogía de ciclo completo que otorgan el título de licenciados de las universidades nacionales público-estatales en Argentina4. En tal sentido, se analizan los primeros planes de estudio en las carreras fundacionales, como lo son en la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y la Universidad Nacional del Comahue (UNCo)5. Intentamos recuperar su devenir histórico a través de un trabajo de reconstrucción plasmado en diversos documentos, tales como: planes de estudio, programas de asignaturas, resoluciones, leyes nacionales, documentos inéditos, comunicaciones personales con referentes institucionales6. Esa búsqueda no estuvo exenta de vacíos documentales, como dice Jacques Le Goff (1991, como se citó en Iuri, 2021) “hay que hacer el inventario de los archivos del silencio y hacer la historia a partir de los documentos y de las ausencias de los documentos…” (p. 52). Pero, como dice Iuri “al mismo tiempo, hay que tratar de señalar, y explicar las lagunas y asentar la historia lo mismo sobre estos vacíos que sobre los llenos que han sobrevivido” (p. 52). No es nuestra pretensión hacer una historia exhaustiva de los planes de estudio sino contribuir a desnaturalizar y problematizar este proceso de institucionalización de la formación psicopedagógica a la luz del presente.
El artículo se propone dar cuenta de dos momentos de la formación universitaria en sus inicios:
Origen del primer plan de estudio: 1973
Nuevos planes de estudio y reformulaciones: 1977-1989/91
Para ello, se consideran las siguientes dimensiones de análisis: contexto epocal, planes de estudio (estructura y organización, objetivos y perfil profesional, asignaturas), opciones epistemológicas y teóricas que los sostienen.
ORIGEN DEL PRIMER PLAN DE ESTUDIO: 1973
Ante la falta de Universidades en el interior del país, lo que conllevaba una migración interna de estudiantes con el consecuente empobrecimiento de sus ciudades, el Dr. Alberto Taquini propuso el Plan de Creación de Nuevas Universidades (1968) en la reunión de la Academia del Plata realizada en la casa de Joaquín V. González, en Chilecito, La Rioja; y luego, en mayo de 1970, ante el Consejo de Rectores de Universidades Nacionales (CRUN).
Para su desarrollo propició comisiones locales de apoyo a la idea en varios de los lugares elegidos como convenientes para las Universidades a crear. Cuando esta idea tomó estado público, hubo movilizaciones de apoyo y desde la demanda social se logró imponer, mientras que el Gobierno nacional y las universidades se opusieron.
La razonabilidad del proyecto y la buena recepción del mismo en las comunidades locales lo impusieron, y el Gobierno nacional de Onganía se comprometió públicamente a apoyar las creaciones. No obstante, dice Buchbinder (2005), el gobierno utiliza este plan de diversificación del sistema universitario como instrumento para revertir los efectos de la politización de la vida académica, la movilización estudiantil y el fortalecimiento de las organizaciones gremiales estudiantiles.
Lograda la creación de la Universidad Nacional de Río Cuarto el 1º de mayo de 19717 y la creación de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) el 15 de julio de 1971, se puso en marcha un acelerado proceso de creaciones que determinó la transformación total de la Universidad estatal argentina8. “Mis colaboradores, el Dr. Sadi U. Rife y el Ing. Marcelo Zapiola, fueron los rectores organizadores de las dos primeras de estas nuevas universidades nacionales, las de Río Cuarto y del Comahue” (Taquini, s/f, p. III).
En este marco, la Universidad Nacional del Comahue se integra con la Universidad Provincial de Neuquén y el Instituto del Profesorado Secundario, con sus Departamentos, y el Instituto de Servicio Social ambos de Río Negro. La carrera de Profesorado en Psicopedagogía se había creado en el Instituto del Profesorado Secundario, Departamento Humanidades con sede en Viedma, en el año 1970. Con el traspaso a la UNCo se integra en la Escuela del Profesorado del Centro Regional Universitario sede Viedma (Río Negro) y da inicio a la formación académica de grado en las universidades nacionales.
Se inicia con un Plan de transición. El Plan de Estudio del Instituto Superior del Profesorado Secundario de Río Negro, fue aprobado por las Res. 616/72 y Res.1253/72 de Río Negro, que aprueba tres planes de estudio distintos correspondientes a las cohortes con inicio en 1970, 1971 y 1972.
La Ordenanza del Rector Interventor de la UNCo N° 029/1973, formaliza las modificaciones introducidas en los Planes de estudios provinciales y aprueba los Planes vigentes que figuran en los Anexos I, II y III de la mencionada Ordenanza, “como los que efectivamente se han desarrollado y desarrollarán hasta 1975 en la carrera de Psicopedagogía que se cursa en la Escuela de Profesorado de Viedma” (art 1°). De esta manera los títulos de esas cohortes son otorgados por la Universidad Nacional del Comahue.
El Plan de Estudio de la carrera (Ord. 029/1973) otorga el título de Psicopedagogo al 3er año y de Profesor en Psicopedagogía al 4to año, con un total de 25 asignaturas (Anexo I de la citada ordenanza) y 26 asignaturas, respectivamente (Anexos II y III de la misma ordenanza).
Este Plan presenta una secuencia organizada de un listado de asignaturas donde cada una es una unidad en una secuencia lineal y se ubica según el año de cursado (no define correlativas entre asignaturas, ni ciclos, ni áreas). Es decir, se trata de un currículo por asignaturas. Responde a una visión de la teoría curricular basada en el enfoque de eficiencia social siguiendo un proceso racional, en actividades cada vez más específicas. Formar personas para el trabajo que tienen que realizar, enseñándoles habilidades específicas.
El mismo estaba orientado a formar Psicopedagogos (3 años) dedicados a desempeñar funciones en los gabinetes escolares -evaluando con técnicas psicométricas y proyectivas a los niños y atendiendo/reeducando sus problemáticas del aprendizaje y brindando orientación vocacional (basada en test-modalidad actuarial)-. Claramente se trata de una Psicopedagogía reeducativa “que se ocupa preferentemente de niños con compromiso orgánico (neurológico) referenciando los ‘trastornos de aprendizaje a la psicología funcionalista’” (Laborde y Cassini, 2000, p. 129), conductista, con un abordaje psicométrico. Para este tipo de intervención se establecen asignaturas del campo de la biología (Psicofisiología), de la psicología (Introducción a la Psicología, Psicología Evolutiva I y II, Educacional, Profunda) y técnicas de evaluación y reeducación (Psicoestadística, Psicometría, Técnicas Proyectivas, Pedagogía Diferenciada, Psicopatología, Higiene Mental) para la práctica de gabinete y la Orientación vocacional, en el marco de una formación filosófica y ética.
También se orientó a formar profesores. Estos contenidos curriculares sirven en dos sentidos. Uno, para intervenir como psicopedagogo en la realidad educativa (Historia de la Educación Argentina, Política Educacional, Didáctica General y Didáctica Especial, Organización Escolar para la Enseñanza Común y Especial, Psicología Social). Otro, para desempeñarse como docente en la enseñanza superior: Institutos de Formación Docente y Universidades (Metodología Especial y Práctica de la Enseñanza).
Como puede observarse, se enfatiza la formación para la inserción en el ámbito educativo tanto para el perfil técnico como docente.
Desde el punto de vista conceptual las teorías psicológicas son las que priman desde un enfoque instrumental y orientado a la aplicación en el campo de la educación, sustentadas en una epistemología que tiene una fuerte influencia del empirismo lógico.
En este caso, la función que cumple la teoría es de tipo descriptiva, explicativa y predictiva de los fenómenos dados, tanto del mundo físico como social. Se trata de un tipo de conceptualización que responde, desde un punto de vista epistemológico, a una concepción de realidad estática, divisible, con una estructura invariante en la que es posible encontrar regularidades empíricas; y a la producción de objetos de conocimiento observables, medibles, objetivables y verificables a través de una relación totalmente objetiva y un método científico generalizable para todos los casos9 (Bertoldi, Enrico y Fernández, 2023, p. 175).
NUEVOS PLANES DE ESTUDIO Y REFORMULACIONES: 1977-1989/91
DURANTE EL PROCESO MILITAR
Con el golpe militar de 1976, autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, “se abrió una de las etapas más sombrías para el campo académico y científico argentino. Las universidades nacionales fueron intervenidas militarmente y se desplegaron acciones de terror material y simbólico” (Bekerman, 2009, p.1).
La Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) formula un plan de estudios en el año 1977 (Res. Decanal 062 del 13 de mayo de 1977. Res. Rectoral 616 del 2 junio 1977)10. Sostienen Jakob y Cortese (2002) en un trabajo inédito:
En cuanto a la U.N.R.C., ésta inicia sus actividades en el año 1971. En ese momento entre las carreras que se ofrecían se encontraba la Licenciatura en Ciencias de la Educación con dos orientaciones: en Sociopolítica y Planeamiento y en Psicopedagogía. Esta licenciatura constituye el antecedente inmediato de la licenciatura en Psicopedagogía. En el año 1976, al cerrarse la matrícula para la mencionada carrera por disposición del entonces ministro de Educación y Cultura, comienza el dictado de dos tecnicaturas: una en Enseñanza Diferenciada y Reeducación y otra en Dirección y Administración Escolar, que se continuaban con trayectos formativos que posibilitaban acceder a los títulos de Psicopedagogo y Profesor en Enseñanza Media y Superior en Psicopedagogía y Profesor en Ciencias de la Educación, respectivamente.
En base a lo anterior, en 1977 comienza a dictarse la Licenciatura en Psicopedagogía, plan que contemplaba además la posibilidad de acceder a tres títulos intermedios: Técnico en Enseñanza Diferenciada y Reeducación, Psicopedagogo y Profesor en Psicopedagogía, este último título no era necesario para acceder al del Licenciado en Psicopedagogía.
En este nuevo escenario la carrera de Psicopedagogía de la UNCo formula un nuevo plan de estudio (Ord. 0085/77)11. Se cambia la ponderación: aquí se enfatiza la formación pedagógica-didáctica (se agregan las asignaturas: Conducción del Aprendizaje I, II y III, Pedagogía, Pedagogía Enmendativa) por sobre la formación psicológica (sólo se incorpora Psicología Institucional y Dinámica de Grupo) que tenía el anterior plan.
En los planes de estudio de ambas universidades se advierten indicadores vinculados a un tipo de curriculum como producto (Grundy, 1987), especialmente analizando las asignaturas propuestas en cada plan12, las que se organizan en una secuencia lineal mayormente focalizada en disciplinas y contemplando prácticas subordinadas a la teoría; se proponen aprendizajes de ‘métodos’ aplicables en la acción profesional (los diagnósticos, los tratamientos, los planeamientos educativos).
Se otorga, en ambos planes, el título intermedio de Psicopedagogo de 4 años. La UNCo, se propone formar un psicopedagogo que responda a sujetar al sujeto en las instituciones educativas; capaz de desarrollar un diagnóstico psicopedagógico de los problemas de aprendizaje y el tratamiento reeducativo -pruebas de medición y evaluación, técnicas pedagógicas y de dinámica grupal-; orientación docente; orientación educativa vocacional, orientación de padres, cuyo objetivo era estudiar e intervenir sobre los factores del éxito o fracaso en el aprendizaje para desempeñarse en gabinetes escolares, en el marco de una formación filosófica y ética. La UNRC, un psicopedagogo que se formaba con una fuerte base en educación especial con énfasis en la reeducación (Técnicas de Reeducación Individual, Didáctica Diferenciada). Esto se explica porque en la organización curricular se ofrecía la formación de un Técnico en Enseñanza Diferenciada (ciclo básico de seis cuatrimestres) y tres cuatrimestres más para acceder al título de Psicopedagogo (ciclo profesional), aquí se observa una presencia importante de didácticas especiales (de la lengua, matemáticas, de las ciencias sociales, naturales), asignaturas vinculadas a las pruebas de evaluación y medición (teoría y técnica de los test), a la práctica profesional.
Son representativos de esta época el “Dr. Quirós -estudioso de las bases neurológicas y neuropsicológicas que subyacen en los problemas del lenguaje y del aprendizaje-” 13 (Laborde y Cassini, 2000, p. 140), que destaca la base orgánica de las disfunciones, el papel del ambiente en relación al sistema funcional como un activador del desarrollo. También Bouvet de Banchero y Felman quienes presentan “pruebas (...) pedagógicas para la medición de la percepción visual y su posterior enfoque reeducativo (...), también condiciones de elaboración de batería pedagógica para su aplicación individual o colectiva: definir (...) el área que se propone evaluar (…) reducir al mínimo los elementos subjetivos, (...) ofrecer una edad de maduración” (Banchero y Felman, en Quirós, 1993, citados en Laborde y Cassini, 2000 p. 142). Los test a implementar son: Test de desarrollo de la percepción visual de Frostig, Test Primary Mental Abilities de Thurstone, Test de coordinación visomanual de Slosson y Test de inteligencia de Beery (ob. cit.). Se mantiene la perspectiva de la Psicopedagogía reeducativa que explica los trastornos de aprendizaje a través de “la maduración o recuperación de funciones psicológicas subyacentes, operando transformaciones sobre los conocimientos escolarizados a partir de prescripciones técnicas y neutralizando la construcción de significados sobre los objetos culturales” (ob. cit., p. 129); y el “restablecimiento de trastornos de aprendizaje escolar de patogenia lingüística e integración sensorial, alfabetización y terapia remedial de la lectoescritura” (ob. cit., p. 139). No obstante, en la formación psicológica comienza a instalarse la orientación piagetiana, sus ideas estructuralistas con su ingreso en el ámbito universitario en la década de los ‘60 y la creación del Instituto de Psicología y Epistemología -que funcionó en Bs. As. entre 1972-1976 dirigido por Emilia Ferreiro, Rolando García y Celia Jacubovich-” (ob. cit., p.132). Es de señalar que, en estos tiempos, además, se funda en el año 1977 la Escuela de Psicopedagogía Clínica14 cuyas principales representantes son: Narda Tcherkasky, Susana Ortiz e Irene Espósito Franco.
Se mantiene en ambas la idea de formar un docente15, por ello se continúa con el Profesorado cuyo perfil se orienta a que se desempeñe en la Docencia superior y universitaria y participe en cuerpos técnicos para elaborar programas para rescatar alumnos de bajo rendimiento.
Se incorpora en ambos planes la idea de formar un investigador16, por ello se amplía al título de Licenciado. En el caso de la UNCo a través de dos cuatrimestres luego de acceder al título de Psicopedagogo, con el propósito de que evalúe y aísle factores que determinan el éxito o fracaso del Sistema Educativo, incluyéndose en equipos de planeamiento educativo y participando en programas de investigación del campo profesional. También para que realice experiencias de laboratorio, de campo y práctica profesional supervisada, entre otros. Y para ello, debería cursar y aprobar una Tesis, la que debía fundarse en un trabajo regional de campo. Surge el área Teoría y Metodología de la Investigación en la estructura curricular. En el caso de la UNRC a través de dos cuatrimestres más, luego de pasar por el ciclo básico y profesional que otorgaba dos títulos intermedios.
Desde el punto de vista teórico-epistemológico prima la formación pedagógico-didáctica instrumental, sostenida en la racionalidad técnica (Habermas, en Grundy, 1987). Comienza a instalarse una lectura estructural de la obra piagetiana que focaliza en la descripción de los niveles de desarrollo -los conocimientos lógico-matemáticos, los niveles de desarrollo mental de la primera infancia hasta la adolescencia-. En ese sentido:
los conocimientos sobre el desarrollo intelectual se retoman como una contribución a las metodologías de la enseñanza para la escuela, y se los aborda en el sentido de una ‘aplicación de la teoría de Piaget a la escuela’ conocida como la Pedagogía Operatoria (Moreno,1997) e introduciendo los aportes de una ‘didáctica científica’ cuya finalidad es ‘deducir del conocimiento psicológico de los procesos de formación intelectual, las técnicas metodológicas más aptas para producirlos’ (Aebli,1958, p.9) (Enrico y Fernández, 2021, pp. 126-127).
Reformulaciones y ampliaciones
A partir de los ‘80 se producen reformulaciones (UNRC, Plan 1980-versión 0) y ampliaciones (UNCo, Ord. 0279/83)17 en los planes de estudio.
En el caso de la UNRC expresan Jakob y Cortese (2002) en un documento inédito:
Es en 1980 cuando la formación de profesores para el área de Educación Especial y la formación de Psicopedagogos se plasma en planes de estudios diferenciados. Se aprueba el plan de estudio que se orientaba a la consecución del título de Profesor en Psicopedagogía y Licenciado en Psicopedagogía. Hacia 1984 el Ministerio de Educación de la Nación declara incompatibles las incumbencias en el plan para el título de Profesor en Psicopedagogía. En virtud de esta situación se ofrece el título de Psicopedagogo con la aprobación de dos materias correspondientes al ciclo de Licenciatura para aquellos alumnos que hubieran cursado el profesorado entre los años 1980 y 1987. (Jakob, notas de campo tomadas de conversaciones, 25 de marzo de 2024).
Lo más significativo de la reformulación es que la formación del Psicopedagogo se diferencia de la formación en Educación Especial. Se mantiene en este plan el foco sobre la intervención sobre lo escolar y se comienza a trabajar en las dificultades con el aprendizaje. “Se discute la versión aplicacionista y se comenzó a ofrecer en el marco de la asignatura de Práctica Profesional, un amplio campo de intervenciones posibles, con un cambio radical en las concepciones, la relación teoría – práctica, etc.” (Moyetta y Ponti, notas de campo tomadas de conversaciones, 2024).
En la ampliación del plan de la UNCo cobran mayor presencia las prácticas profesionales para mayor articulación con las teorías. Se instrumentan desde el primer año ocho prácticas psicopedagógicas cuatrimestrales con una carga horaria de 80 hs. cada una, con los siguientes propósitos y temáticas: conocer el rol y función del psicopedagogo, identificar factores que inciden en el proceso de aprendizaje, realizar diagnóstico psicopedagógico sobre el desarrollo y aspectos evolutivos del niño de 0 a 6 años, individual, grupal, institucional a nivel primario y secundario; tratamiento psicopedagógico; orientación vocacional, profesional y laboral.
Estos cambios propician, a nuestro entender, desde el punto de vista epistemológico, un pasaje del interés técnico al interés práctico (Habermas, 1982) estableciendo una mayor relación entre la teoría y la práctica. Se observa, además un mayor interés por la profesionalización y por una delimitación más precisa de la formación disciplinar.
RETORNO DE LA DEMOCRACIA18
Con el advenimiento de la democracia, durante el gobierno del Dr. Alfonsín (1983-1989) se produce la normalización de la universidad pública (restauración de la autonomía, participación estudiantil, pluralismo ideológico, ingreso irrestricto, reincorporan docentes cesanteados) y se inicia un debate abierto sobre ciencia, tecnología y sociedad. La universidad debía afrontar serios problemas (Buchbinder, 2005; Guyot, 2011). En el marco de las nuevas políticas universitarias se crean las secretarías de investigación (1987) en todas las universidades del país.
A nivel del campo profesional se sancionan las Incumbencias Profesionales del Psicopedagogo (Res. 2473/84. Ministerio de Educación y Justicia de la Nación). Se designa al 17 de septiembre el Día del Psicopedagogo, en reconocimiento a uno de los profesionales que más contribuyó a la psicopedagogía, Jean Piaget. En este acto, ese día se fundó la Federación Argentina de Psicopedagogos (FAP).
En la UNCo se crea la Secretaría de Investigación, el Departamento de Psicopedagogía, se aprueban las incumbencias profesionales de los títulos de Psicopedagogo, Profesor de Psicopedagogía y Licenciado en Psicopedagogía que expide la UNCo (Res.N°1628/83 del Ministerio de Educación y Justicia de la Nación); y se asiste a un nuevo plan de estudio (Ord. 684/89)19.
Este nuevo plan20 otorgaba el título de Profesor y Licenciado en Psicopedagogía. Una vez obtenido el título, el profesional podría realizar las especializaciones: Área de Salud, Área de Educación y Área Laboral21. Se ponderan las áreas: preventiva, asistencial, investigación, docencia. Se incorporan las Incumbencias Profesionales sancionadas por el Ministerio de Educación. El perfil del graduado22 se orienta a la comprensión del sujeto en situación de aprendizaje a través de formar teórica e instrumental en las áreas biopsicológica, operativo profesional, teoría y metodología de la investigación en un 75%; y en el área educativa y social en un 25%. Muchas de las asignaturas se definen ya no por disciplina (por ejemplo: Psicología, Pedagogía, Biología) sino por su vinculación a formulaciones/teorizaciones o problematizaciones inherentes a campos de conocimiento (por ejemplo: Problemática Psicológica, Problemática Educativa, Fundamentos Psicológicos del Aprendizaje).
La orientación teórica en esta etapa se amplía, se postulan tres teorías fuertes: la Psicología Genética, el Psicoanálisis y la Psicología Social. Desde el punto de vista curricular se fortalece el interés cognitivo práctico (Habermas, en Grundy, 1987), centrado en componentes hermenéuticos: la interacción entre sujetos, se resalta la acción y la práctica, el valor de la interpretación de la situación, de los sentidos/significados y de su comprensión.
Se asiste a nivel nacional a un giro desde la psicopedagogía reeducativa a la psicopedagogía clínica. “Blanca Tarnopolsky surge como iniciadora de esta orientación (...) desde los aportes kleinianos -por influencia de Aberastury y Pichon Rivière hacia la introducción del pensamiento lacaniano más adelante” (Laborde y Cassini, 2000, p.129). Surgen desarrollos teóricos específicos -materializados en material bibliográfico, artículos científicos en revistas de la especialidad- de la mano de Sara Paín y se comienzan a desplegar vías de análisis en los desarrollos de Haydée Echeverría, Dora Laino, Silvia Schlemenson, Alicia Fernández, en el marco de un nuevo escenario epistemológico (Bertoldi, Enrico, Sanchez, Fernández, 2023a) de claro distanciamiento de las posiciones empiristas/normativistas/dualistas/continuistas.
En el año 1991 se produce un re-ordenamiento de este Plan de estudios (Ord. 237/91, y mod. 67/94)23 producto de que el Ministerio de Educación y Justicia no acepta del Plan vigente el otorgamiento de dos títulos a la vez, las titulaciones se separan24. Se propone ahora un ciclo común hasta 4to año (31 asignaturas más 4 Seminarios anuales) y en el 5to año la orientación hacia el Profesorado (Didáctica de Nivel Medio y Superior, Política e Historia de la Educación Argentina II, Práctica de la Enseñanza, más el Seminario V - anual) o la Licenciatura (Pasantía en Educación, Pasantía en Salud y Metodología de la Investigación II más el Seminario V anual). Como lo más significativo se incorporan los Seminarios anuales denominados GRAP (Grupos de Aprendizaje Psicopedagógicos)25 y se elabora el reglamento de pasantías (inclusión y estadía de alumnos en instituciones educativas y de salud) y de prácticas de la enseñanza (en nivel medio y superior).
A MODO DE CIERRE
En este artículo intentamos dar cuenta de los primeros planes de estudio de formación psicopedagógica en universidades nacionales enmarcando su contexto epocal, la dimensión curricular (analizando la estructura y organización, objetivos y perfil profesional, asignaturas) y las opciones epistemológicas y teóricas que los sostienen.
En su análisis se evidencia un proceso que va de una formación meramente técnica y docente a una formación profesional y científica.
En los primeros tiempos la formación tiene un corte más instrumental sobre la práctica profesional y de instrucción sobre su principal campo de acción: la educación. Esto se advierte a partir del curriculum que es de tipo lineal, sostenido en un enfoque teórico biologicista y psicologista, fundamentado en un interés epistemológico técnico, tendiente a brindar conocimientos teóricos para su aplicación directa. Este perfil respondía a la demanda social de la época en la que se esperaba un psicopedagogo que atienda los pedidos de ayuda o asesoramiento de niños que ‘no aprenden’ o que ‘no se adaptan’ a las normas escolares, a través de concretar operaciones de medición y clasificación de los alumnos, al servicio de la homogeneización de la escuela, la producción de repertorios de conductas. Dicen Porto y Sánchez (2005):
son llamados por las instituciones educativas para legitimar, avalar o apoyar decisiones ya tomadas por las mismas y/o para atender problemáticas individuales y/o grupales de las cuales la escuela se desentiende por considerar que ya hizo 'todo' y que el problema está “fuera” de ella (s/p.)
En este tiempo se ponderaba, también, formar profesores para desempeñarse en enseñanza superior.
Cabe resaltar que la reformulaciones y ampliaciones en los planes de estudio de ambas universidades de inicios de los ‘80, al cobrar mayor presencia las prácticas profesionales, establecen una mayor relación entre teoría-práctica, una mayor profesionalización y una delimitación más precisa de la formación disciplinar. Desde el punto de vista epistémico es el inicio de un pasaje del interés técnico al interés práctico (Habermas, 1982).
Hay un segundo tiempo donde se enfatiza una formación profesional y científica producto de los desarrollos/transformaciones que comienzan a producirse en el campo disciplinar y de las nuevas necesidades de la propia disciplina y profesión. La psicopedagogía comienza a construir su identidad en el escenario nacional: surgen representantes específicos, bibliografía propia, instituciones que la representan, leyes/marco jurídico-normativo, el Día del Psicopedagogo, en un contexto social democrático de nuevos valores que reconocen la importancia del sujeto, del trabajo grupal, de lo interdisciplinario, de una nueva relación teoría-práctica. Incorpora nuevos marcos teóricos, más críticos (psicoanálisis, psicología social, y una lectura más compleja que incorpora la dimensión epistemológica de la psicología genética) que se sostienen en una epistemología más crítica, donde se pondera un interés de tipo práctico (Habermas, 1982). Esto se ve reflejado en un curriculum, donde la actitud crítica y reflexiva forma parte de la formación y un compromiso con el estudio y la atención a grupos sociales históricamente desfavorecidos. La psicopedagogía, además, se abre al campo de la salud (hospitales) y lo laboral. Se empieza a desarrollar el concepto de psicopedagogía clínica. Se fortalece la investigación como una herramienta para ser más críticos y reflexivos, así como para ser productores de conocimientos genuinos. Este perfil se articulaba con las nuevas demandas sociales de época y con los desarrollos normativos-jurídicos que ya establecía las funciones del psicopedagogo que trascendía el escenario escolar y donde su intervención ponía el foco en las situaciones que generaban las problemáticas del aprendizaje y no ya en el sujeto portador del mismo. Esta transformación y apertura del rol del psicopedagogo se encontró con resistencia, particularmente, en el espacio escolar donde se le reclamaba la función anterior. Al mismo tiempo que generó un nuevo desafío a la profesión al incorporarse en nuevos espacios de intervención.
Un tercer momento, que se visualiza más explícitamente en uno de los planes de estudio de los analizados, es la incorporación de “un espacio para la construcción de su mirada y una escucha psicopedagógica a partir de un análisis de su propio aprender” (Fernández, 1987, p. 146) a través de la creación de los GRAP, un espacio curricular para que el estudiante pueda reflexionar acerca de las propias vivencias como sujetos del aprendizaje.
A partir de los ‘90 y hasta la actualidad se producen sucesivos cambios en el escenario político, social y normativo-jurídico. Se amplía la oferta de grado de la carrera de licenciatura en psicopedagogía en otras universidades nacionales. Se asiste a un nuevo escenario teórico y epistemológico. Todo ello, tiene su impacto en las reformulaciones de los planes de estudio de las universidades pioneras y su influencia en los planes de estudio de las nuevas carreras. Estos temas se abordarán en próximas publicaciones.
REFERENCIAS
Bertoldi, S; Enrico, L; Fernández M. L.; Tovani A. y Cayuqueo V. (2023). Teorías y conceptos en la psicopedagogía argentina. En Laino, D. y Gómez S. (comp). Psicopedagogía: fundamentos sociopsicogenéticos y epistemológicos. Brujas.
Bertoldi, S; Enrico, L.; Fernández, M. L. y Sánchez, M. D. (2023a). La psicopedagogía argentina a partir de la década de los 70. Contextos y perspectivas epistemológicas y teóricas. Pilquén Seccion Psicopedagogía, 20 (1), 46-6 https://revele.uncoma.edu.ar/index.php/psico/article/view/4824
Bertoldi, S; Enrico, L.; Fernández, M. L. y Sánchez, M. D. (2023b). Diccionario de psicopedagogía. Una introducción a los conceptos de las ‘prácticas de conocimiento ‘psicopedagógico. Fundación La Hendija.
Bekerman, F. (2009). El campo científico argentino en los años de plomo: desplazamientos y reorientación de los recursos. Revista Socio Histórica Cuadernos del CISH, núm. 26.
Buchbinder, P. (2012). Historia de las Universidades Argentinas. Sudamericana.
Cortese, M.; Castro, S. y Olivero, B. (2021). Reconstruyendo caminos. Desde la tecnicatura en enseñanza diferenciada y reeducación al profesorado en educación especial. En Vogliotti, A; Barroso, S. y Wagner, D. (Compiladoras) (2021). 45 años no es nada... para tanta historia: trayectorias, memorias y narratorias sobre la UNRC desde la diversidad de voces. UniRío Editora.
Enrico, L. y Fernández, M.L. (2021). ¿Cómo formamos al futuro profesional para la intervención? El caso de las huellas piagetianas en la formación psicopedagógica? En Bertoldi, S. (Ed), Epistemología y Psicopedagogía. Revisitando nuestras prácticas docentes universitarias. Fundación La Hendija.
Fernández, A. (1987). La inteligencia atrapada. Nueva Visión.
Follari, R. (2010). El currículum y la doble lógica de la inserción: lo universitario y las prácticas profesionales. Universia. net. Núm. 2 Vol. 1. https://www.ries.universia.unam.mx/index.php/ries/article/view/2
Follari, R. (2016). Teoría científica y práctica profesional: relaciones no lineales e imprescindibles. Revista Pilquen-Sección Psicopedagogía UNCo-CURZA, Volumen 13, N° 2, pp.39-47. http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/psico/article/view/1504
Guyot, V. (2011). Las prácticas del conocimiento. Un abordaje epistemológico. Educación- Investigación- Subjetividad. Lugar Editorial.
Grundy, S. (1987). Producto o Praxis del Curriculum. Morata.
Habermas, J. (1982). Conocimiento e interés. Taurus.
Iuri, T. (2021). Antecedentes, creación y evolución de la carrera de Psicopedagogía en Viedma. En Bertoldi, S. (comp.) Epistemología en Psicopedagogía. Revisitando nuestras prácticas docentes universitarias. Fundación La Hendija.
Laborde, S. y Cassini, M. (2000). La práctica clínica en psicopedagogía. En Espósito I. (comp.). Psicopedagogía: entre aprender y enseñar. Miño y Dávila Editores.
Martínez Arcos, E. A.; Rosales Mendez, R. E. y Carrillo Bejarano, M. M. (2016). La definición de perfiles profesionales universitarios: el caso del licenciado en Educación Inicial. Revista San Gregorio, (14), 74–85. https://doi.org/10.36097/rsan.v0i14.291
Müller, M. (1994). Aprender para ser. Principios de psicopedagogía clínica. Bonum.
Porto, M. C y Sánchez, M.D. (2005). Informe de la actividad de Transferencia Universitaria del Centro de Estudios y Prácticas Psicopedagógicas (CEPP) (no publicado) CURZA-UNCo. (2004-2005).
Taquini, A (h) (s/f). Nuevas universidades para un nuevo país y la educación superior. 1968-2010. Estudios 23. Academia Nacional de Educación.
Notas

