
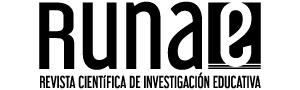

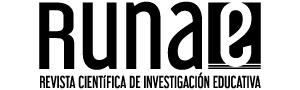
Artículos
Comunidades de conocimiento, ideología y la Nueva Escuela Mexicana: estudio de los imperativos praxiológicos e ideológicos de un modelo educativo en México
Communities of knowledge, ideology and the New Mexican School: a study of the praxeological and ideological imperatives of an educational model in Mexico
Runae
Universidad Nacional de Educación, Ecuador
ISSN: 2550-6846
ISSN-e: 2550-6854
Periodicidad: Semestral
núm. 10, 2024
Recepción: 10 Noviembre 2023
Aprobación: 15 Enero 2024

Resumen: La llegada del actual régimen político mexicano (2018-2024) significó un cambio en las concepciones Estado y educación pública. Tras un largo período en donde prevalecieron las relaciones llamadas neoliberales, el discurso oficial destacó la formulación de políticas dirigidas al desarrollo local y al asistencialismo a favor de los pobres. Este cambio impactó en la reconducción del modelo de desarrollo económico y en la reformulación del proyecto educativo, el cual se conformó tardíamente, en 2022, en torno a objetivos extracurriculares: erradicar al individualismo identificado como neoliberal y apostar por un modelo educativo decolonial, libertario, comunitario y humanista. Así, el presente artículo revisa algunos planteamientos ideológicos de la propuesta educativa del gobierno de Manuel López Obrador y analiza el presupuesto que la enseñanza no debe centrarse no en el estudiante, sino en la comunidad o territorio como eje pedagógico.
Palabras clave: Nueva Escuela Mexicana, comunidad, territorio, modelo pedagógico, ideología.
Abstract: The arrival of the current Mexican political regime (2018-2024) meant a change in the conceptions of the State and public education. After an extended period in which so-called neoliberal relations prevailed, the official discourse highlighted the formulation of policies aimed at local development and welfare in favor of the poor. This change impacted the redirection of the economic development model and the reformulation of the educational project, which was formed late, in 2022, around extracurricular objectives: eradicating individualism identified as neoliberal and betting on a decolonial, libertarian educational model, community and humanist. In this way, this article reviews some ideological approaches of the educational proposal of the Manuel López Obrador government and analyzes the assumption that teaching should not focus on the student, but on the community or territory as a pedagogical axis.
Keywords: New Mexican School, community, territory, pedagogical model, ideology.
Introducción
La democracia mexicana dio un giro importante en el año 2018 cuando, con la suma de más de 30 millones de votantes en el proceso electoral —es decir, el 53.20 % del padrón electoral—, se eligió un Gobierno identificado como la ruptura necesaria con el modelo neoliberal; mismo que estuvo vigente desde la década de los años ochenta del siglo pasado. Pues bien, la distancia que señaló el nuevo régimen no solo es una propuesta ideológica, sino un ambicioso programa de refundaciones de las políticas gubernamentales que han dado un vuelco al modo de concebir y operar la esfera pública.
Autodefinido de izquierda, la administración de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene un cariz más cercano al nacionalismo y populismo[1]. Desde su llegada al poder, el tono discursivo ha hecho énfasis en la idea de que el Estado debe proteger a los más pobres y ha constituido una estrategia de política social dirigida a cubrir dicho enunciado. Los datos son relevantes, dado que se calcula que la administración pública dirigió 85.126 millones de pesos en 2019 y aumentó a 736.567 millones en 2022[2].
La política social del régimen actual en México es síntoma de la forma de implementación de las políticas gubernamentales y expresión del discurso ideológico que la sustenta. ¿Cómo se explica este vínculo? La relación entre la construcción de la agenda pública y su basamento ideológico es un problema que ha sido poco estudiado en el ámbito de las ciencias sociales. Si bien puede entreverse como una línea de reflexión en los clásicos decimonónicos[3], lo cierto es que es hasta finales del siglo XX cuando se empieza a reflexionar sobre la relación íntima entre ideología política, idea de Estado y sistema de operación pública (Mainwaring, 1997; Kaufman, 2011; Huber et al.,2006). Por otro lado, son mucho más escasos los estudios que perfilan el análisis de las políticas educativas gubernamentales con los supuestos filosóficos subyacentes que las cimentan y animan.
En este tenor, el presente estudio analiza la construcción ideológica de las políticas sobre educación que guarda el actual Gobierno mexicano (2018-2024). Asimismo, emplaza una genealogía de una de las premisas centrales de dicho modelo; es decir, aquella que se centra en la propuesta de considerar los entornos comunitarios como fuentes de conocimiento. De esta forma, la metodología empleada se basa en la propuesta foucaultiana de la investigación genealógica; misma que supone la interacción entre prácticas sociales, regímenes de verdad, condiciones históricas como horizontes de enunciación y poder (Foucault, 2003)
En término generales,) el estudio genealógico realizado reveló que la relación ideológica entre concepción de Estado y operación pública aparece muy bien delineada en la política social que ejecuta el Gobierno actual mexicano, pero se desdibuja dentro de las políticas educativas de la virtual reforma educativa que ha puesto en marcha esta administración. Por otro lado, se sugiere la apuesta político-ideológica por la teoría decolonial, la cual se encuentra subyacente en el discurso antineoliberal del ejecutivo federal.
Metodología
Objetivo
Analizar la relación entre la ideología política y los planteamientos epistémico-filosóficos con los ejes articuladores de la llamada Nueva Escuela Mexicana —expresión de la política pública educativa del régimen actual (2018-2024)— y la noción comunidad, concebida como pivote de la producción social del conocimiento.
Objetivo particular
Discutir las limitaciones praxiológicas que poseen los ejes articuladores de la Nueva Escuela Mexicana y el problema de la decolonialidad como matriz de sentido de las políticas públicas educativas en México.
Marco teórico y metodológico
La relación que se da entre ideología política y la construcción de la agenda pública es un tema reciente dentro de las ciencias sociales. Si bien es posible encontrar algunas sugerencias de cómo se comporta esta relación en la teoría marxista o en la de corte weberiano, en ambos enfoques teóricos decimonónicos no existe un abordaje particular del asunto. Esto no implica que no sea una línea de investigación sugerente. Por el contrario, ya sea desde la ciencia política o desde la sociología, la posibilidad de generar un análisis riguroso de cómo una agenda pública contiene la idea de Estado que la justifica es una plataforma de análisis que permite visibilizar el curso y sentido de la acción y alcance de las acciones de los regímenes.
Al respecto, Schuster y Morales (2015) afirman que el análisis crítico de este enfoque permite desentrañar el alcance que tienen los gobiernos en su accionar público. Por su lado, Canto (2022) afirma:
El proceso de la política pública puede contemplarse desde dos grandes perspectivas, la de resolución de problemas y la del poder. A partir de la primera, las políticas públicas son vistas como actividades de los gobiernos para responder a los problemas públicos, por ejemplo, de salud, de educación, de seguridad social, de deterioro ambiental o de crecimiento económico, entre muchos otros; y desde la segunda, se observan como resultado de las correlaciones de fuerzas entre unos grupos sociales y otros, todos tratando de hacer prevalecer sus intereses, o bien, como medios para ejercer poder de unos sobre otros. (p. 42)
Para realizar un estudio con este enfoque, que interprete a la construcción de políticas públicas desde la esfera del poder, se requiere de un método que tenga como objeto de estudio a los modos de subjetivación, modos de valoración y discursos de poder que intervienen en la realidad política. El método genealógico —propuesto por Nietzsche, perfilado por Foucault y operativizado por Castro (2012)— está construido bajo la premisa interpretativa de que el poder funciona a partir de discursos de verdad y que estos circulan en la sociedad como juegos estratégicos de fuerzas.
En esta línea de pensamiento, el presente estudio empleó un estudio comprensivo, de orden hermenéutico, mediante el análisis del discurso presente en la justificación de la denominada Nueva Escuela Mexicana y de su contraste con las fuentes intelectuales que la atraviesan. Se privilegió también la implementación de un andamiaje de categorías suficientes para permitir la comprensión del fenómeno estudiado. A partir del mismo, se consideraron los documentos emitidos por la Secretaría de Educación Pública en los que se justifica la reforma al Plan de Programas de Estudio para la Educación Básica del año 2022. De este modo, se determinó que las categorías centrales que permiten enmarcar teóricamente la presente discusión son poder, ideología y comunidades.
A su vez, la definición del término ideología, desde Van Dijk (1999), permite entender la relación de aquella con la producción y operación del discurso. La concepción foucaultiana (1979) de la microfísica del poder, por su lado, permite entrever la manera en la que el poder circula, produce tejido social y se materializa en prácticas institucionales (médicas, educativas, punitivas y disciplinarias). De último, la noción comunidad (y de saberes culturales) permite apreciar la relación que existe entre los planteamientos epistémicos y filosóficos de algunas teorías de la decolonialidad con el discurso educativo oficial mexicano.
En otro orden de cosas, las preguntas que guiaron el presente trabajo fueron las siguientes: ¿es posible realizar un estudio genealógico de los discursos de poder que se encuentran subyacentes en los planteamientos ideológicos de la Nueva Escuela Mexicana?, ¿qué planteamientos teóricos y epistemológicos los sustentan? y ¿es posible equiparar la noción comunidad de saberes con la realidad de las comunidades desmembradas por la violencia y la incertidumbre?
Resultados
Problema de la política pública e ideología
Las ciencias sociales están plagadas de estructuras teóricas y conceptuales dicotómicas que a veces son excluyentes entre sí. De hecho, no es difícil ejemplificarlo. Las díadas habituales —por ejemplo: burgués/proletario, virtud/vicio, gobierno/pueblo, alma/cuerpo, bien/mal, legitimidad/legalidad u objetivo/subjetivo— anuncian la distancia entre los términos que las constituyen y han sido base para las representaciones de la realidad. En concomitancia, Muchembled (2006) estableció la manera en la que la dualidad no se concentra, de forma exclusiva, en las descripciones de lo real, sino que tiene sus aplicaciones prácticas:
El cuerpo humano se consideraba como una envoltura que contenía los humores cuyo equilibrio determinaba la salud. El hombre era por naturaleza caliente y seco, la mujer fría y húmeda, con diferentes combinaciones para dar los tipos variados. Por ejemplo, se consideraba que una mujer de características masculinas estaba más alejada que otra de su humedad constitutiva, pues se le creía más caliente y más seca que lo normal. Por lo tanto, los remedios tenían como objetivo restablecer el equilibrio de los humores internos. (p. 87)
Como se aprecia, las estructuras dicotómicas han definido los modos descriptivos de lo real y han producido una praxis —médica, religiosa, política, filosófica y económica— instituyente[4]. Así como los hombres y mujeres medievales organizaron su existencia alrededor de nociones dicotómicas del bien y el mal y el vicio y fornicio, los seres humanos del siglo XXI aún dependen de las representaciones diádicas pese a que existen portentosas epistemologías de la complejidad.
A propósito, Castoriadis (2023) hablar sobre la praxis instituyente, alude a la construcción de ciertas matrices de sentido social, así como del conjunto de significaciones con las que organiza los contenidos, sus representaciones y los modos de sus relaciones materiales, jurídicas y espirituales. ¿Qué son y dónde se encuentran esas matrices de sentido que tienen la capacidad de organizar la vida humana? La respuesta no resulta tan obvia, porque los modos de representación de la realidad están compaginados con las formas de significación social y relaciones de poder.
Una matriz de sentido es una construcción humana que ha sido instituida y legitimada desde el orden de la experiencia existencial, el poder y las condiciones históricas de subjetivación colectiva. Pintos (2000) la coloca como parte fundante de la construcción social de la realidad:
Aquellos esquemas construidos socialmente que nos permiten percibir, explicar e intervenir en lo que cada sistema social se considere como realidad. La realidad se construye socialmente mediante diferentes dispositivos en pugna entre Estado, mercado y empresas de construcción de realidad; a estas se suman otras instituciones como la religiosa y educativa que también matizan esa(s) realidad(es). (p. 4)
Así, una matriz de sentido produce una idea del mundo que, a su vez, se encuentra subyacente en los modos de existencia como de reproducción de dicho mundo. Esto supone que es ideológica cuando genera una serie de discursos en torno a las creencias sobre cómo está organizado el poder, cómo se comparte entre los integrantes del orden —político, religioso, médico, educativo, económico y demás— y de qué forma constituyen la base de toda praxis social. De este modo se explica el vínculo profundo existente entre la ideología y sus modos de operación cristalizadas en las esferas de lo político, de la política y de las políticas.
Lahera (2004) aseguró que si bien la política refiere, en un sentido muy amplio, a aquellas prácticas sociales en torno al poder, esta no podría existir sin la posibilidad de construir soluciones a los asuntos públicos. “La política […] tiende a conformar tanto las propuestas de políticas públicas como aquellas que se concretan. Quien quiere el gobierno, quiere políticas públicas” (p. 8).
Cortés (2023), por su parte, hace una precisión conceptual sobre el vínculo entre tres esferas: lo político es aquello que está en el plano del conflicto con lo otro, la política se define en la disputa por el poder y las políticas son las formas operativas y estratégicas que hacen funcionar al poder. En este sentido, las políticas públicas son las acciones programáticas (cursos de acción) que impactan en el espacio donde se realiza el conflicto.
Ahora, la distancia existente entre ideología y política pública no existe. La separación aparente, más bien, revela cómo operan las estructuras dicotómicas. Para ellas, la ideología corresponde a la dimensión de la “consciencia falsa” de lo real, mientras que la política pública pertenece a la esfera de los cursos de acción establecidos entre el régimen y sus ciudadanos para confluir en el espacio público.
No obstante, existe la concepción de que la ideología va más allá del problema epistemológico de la conciencia y la verdad y, por tanto, se inscribe de manera subyacente en las praxis instituyentes; lo que supone, además, que es parte de los modos de organización del poder. Esta concepción es rica en sus consecuencias: abre la posibilidad de estudiar cómo toda política pública se expresa como dispositivo ideológico.
En términos puramente procedimentales, las políticas públicas son acciones de gobierno con objetivos de interés público que surgen de decisiones sustentadas en un proceso de diagnóstico y análisis de factibilidad para la atención efectiva de problemas públicos específicos, en donde participa la ciudadanía en la definición de problemas y soluciones. (Franco, 2012, párr. 3)
En líneas generales, toda política pública, en su fundamentación, necesita recorrer el largo camino desde la concepción —en la esfera del interés público—, operación y evaluación por medio de la cual se analizan no solo los impactos realizados, sino también los modos de instrumentación por medio de los cuales se construye el tejido social suficiente para lograr la participación de la ciudadanía capaz de ejecutar, disfrutar y valorar el curso de acción.
En términos de la relación entre ideología y praxis procedimental, todo curso de acción va cargado de su componente de la matriz de sentido que las inspira. Ello incluye a las políticas públicas educativas.
Problema de las praxis educativas y sus referentes ideológicos
La concepción de los procesos de socialización siempre ha estado ligada a las matrices de sentido que cada sociedad juega en su propia constitución. Así, por ejemplo, los griegos utilizaban el término paideia para definir a la educación de los niños y al proyecto trascendente de sociedad que suponía saber qué tipo de ser humano era necesario para la civilizacióna. Jaeger (2001) al respecto, sostiene:
El hombre solo puede propagar y conservar su forma de existencia social y espiritual mediante las fuerzas por las cuales la ha creado, es decir, mediante la voluntad consciente y la razón […]. Pero el espíritu humano lleva progresivamente al descubrimiento de sí mismo, crea, mediante el conocimiento del mundo exterior e interior, formas mejores de la existencia humana. La naturaleza del hombre, en su doble estructura corporal y espiritual, crea condiciones especiales para el mantenimiento y la trasmisión de su forma peculiar y exige organizaciones físicas y espirituales cuyo conjunto denominamos educación. (p. 10)
La educación, como acción con sentido desde el Estado, se convierte en un asunto de agenda pública cuando se ve sometida a los lineamientos ideológicos que inspiran dicha acción y a los modos de intervención. De esta manera, no resulta difícil señalar al espíritu de una época (geist) y a la filosofía o doctrina que la inspira (episteme) sobre las praxis instituyentes educativas, implementadas en ciertas condiciones históricas. Así, por ejemplo, el nacimiento de la escuela palatina respondió a las necesidades que el Renacimiento carolingio, dirigido por Carlo Magno, tuvo para educar a la aristocracia de la alta Edad Media, en pleno apogeo de la teología agustina. Otra condición se registró en el nacimiento de la universidad medieval, la cual —según Jacques Le Goff (1996)— obedeció al empoderamiento de las emergentes clases burguesas quienes consideraron importante la preparación de cuadros profesionales y la formación de un gremio dedicado a la preparación intelectual y humanista. De esta forma, el nacimiento de la institución universitaria revela que el cosmos religioso del cristianismo se encontraba en un franco proceso de secularización gracias al desarrollo de una teología nueva (de origen tomista) que incluyó a la razón como eje de las nuevas reflexiones y praxis del mundo[5].
Al principio estuvieron las ciudades. De hecho, el intelectual de la Edad Media —en Occidente— nace a la par de estas. Con el desarrollo de dichos espacios y gracias a la función comercial e industrial (aún artesanal), aparece la figura del intelectual como uno de esos hombres de oficio que se instalan en las ciudades en las que se impone la división del trabajo (Le Goff, 1996).
A partir de lo mencionado, se debe añadir que el estudio de las ideas educativas debe considerar al menos dos variables vinculantes: 1) el de los referentes ideológico-políticos que las convierten en praxis instituyentes y 2) el de los basamentos teóricos, filosóficos, teológicos o científicos.
Problema de las políticas educativas en México: breve genealogía de la praxis y el sentido
En 1867, Benito Juárez invitó al político Gabino Barreda y Antonio Martínez Castro, ministro de Justicia e Instrucción Pública, a establecer políticas educativas; esto significó una de las primeras reformas en este campo en México. La experiencia de quien fuera considerado uno de los promotores más connotados del positivismo, ilustra bien ese extraño vínculo entre los referentes ideológico-políticos, praxis instituyentes y basamento filosófico.
En específico, las leyes de reforma juaristas abarcaron el problema de la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de cultos. Además, incluyó una visión de estado en donde la educación tendría un papel central. Así, la promulgación de la Ley Orgánica de Instrucción Pública de 1867 definió los modos de reorganización de la educación y abrió varios aspectos novedosos: 1) la obligatoriedad de la instrucción primaria, 2) secundaria para mujeres y 3) la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria.
De todo esto, resulta interesante ver cómo, entre los diferentes planes de estudio, se deja entrever una visión científica, de corte positivista, propugnada por la presencia de Gabino Barreda:
No siendo un filósofo en toda la extensión de la palabra, pero tampoco un simple aficionado, la obra escrita de Barreda, inspirada toda ella en el pensamiento de Augusto Comte, se caracteriza por el esfuerzo explícito por adaptar a la circunstancia mexicana, de la mano de la educación científica, un razonamiento y una actitud positivos, racionales, mentalmente emancipados, de los cuales habrán de derivarse aplicaciones prácticas que aquella corriente considera absolutamente necesarias para llevar a las sociedades humanas —en este caso la mexicana— por el camino del progreso material y moral. (Ortega, 2010, pp. 117-118)
La reforma sobre educación, promovida por el Gobierno juarista a través de la obra de Gabino Barreda, se sumó a la visión anticlerical que inspiró la Ley de Desamortización de Bienes Eclesiásticos y que, en el ámbito de la instrucción pública, se autodenominó como antiescolástica. El espíritu de la Reforma de 1867 contuvo el proyecto de Barreda para consolidar una república pedagógica y combatió, desde el positivismo de origen comtiano, a la filosofía negativa del clero. Años más tarde, en el México posrevolucionario —y, sobre todo, en la tesitura de la construcción de la incipiente Secretaría de Educación Pública— José Vasconcelos y el Ateneo de la Juventud[6] criticaron el positivismo como ideología del porfiriato.
Así pues, las dos primeras grandes reformas educativas en México revelan el papel que tiene la filosofía en la constitución de regímenes ideológicos y políticos y en la confección de sus políticas públicas. De este modo, por ejemplo, la inauguración de la Escuela Nacional Preparatoria responde al espíritu del positivismo; mientras que, por otro lado, el desarrollo de la universidad y las misiones culturales obtienen su influencia de las filosofías hermenéuticas (Dilthey, Schopenhauer, Bergón y Nietzsche) que, más allá del naturalismo y pragmatismo, hacen hincapié en la intuición y experiencia estética.
Por lo descrito, la genealogía de la praxis educativa en México ofrece pistas interesantes sobre cómo lograr una matriz de sentido para obtener dicha praxis. ¿Es posible entender la reforma juarista sin Revolución francesa, filosofía positivista, naturalismo darwiniano y desarrollo del liberalismo? y ¿es posible aquilatar el empuje vasconceliano sin la Revolución mexicana, la atmósfera de la Primera Guerra Mundial y el desarrollo de los nacionalismos?
En ambos casos se puede afirmar que no, puesto que la urdimbre histórica concluye que toda agenda pública —y, sobre todo, la educativa— viene fecundada con su visión ideológica y su entramado filosófico.
Problema de la Nueva Escuela Mexicana y las dificultades de la política pública educativa
En un plano actual, la llegada de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) ha sido, en la mayoría de sus expresiones públicas, de orden apoteósico[7]. En efecto, desde sus primeros días, ha construido un discurso ideológico que reniega del pasado neoliberal, corrupción y privilegios que el sistema político mexicano había construido a favor de “los que más tienen”. Etiquetado como populista, estatista o incluso de izquierda, este Gobierno se ha construido a partir de dos dispositivos ideológicos: la denominada Cuarta transformación (4T) y el discurso anticorrupción.
De inicio, la 4T no es solo la enunciación de un proyecto de nación y de cuya impronta se identifica al régimen del presidente López Obrador. Por el contrario, su importancia estriba en que colocó al proyecto del Movimiento Regeneración Nacional como artífice de un cambio político y social al nivel de la Independencia, la reforma juarista y la Revolución mexicana.
El actual Gobierno impulsa la Cuarta transformación guiada por políticas públicas de austeridad en el gasto público, mesura en el tamaño y funcionamiento del aparato gubernamental, los pobres como centro y objetivo central de las políticas públicas, transparencia y cero tolerancia a la corrupción en la gestión pública y en la educación; elevación a rango constitucional a la educación superior como derecho humano y, por tanto, su universalización y gratuidad en todos sus niveles. (Marúm y Rodríguez, 2020, p. 89)
En este sentido, la tónica del régimen de AMLO está dirigida hacia la planificación pública de la acción gubernamental con enfoque en la distribución social de la riqueza con el objetivo de reestablecer el tejido social dañado por las políticas neoliberales implementadas por los regímenes anteriores. Con la expresión “primero los pobres”, el representante del ejecutivo marca un viraje ideológico y programático de su ejercicio político.
A su vez, en el ámbito educativo, la política pública del régimen tiene nombre: Nueva Escuela Mexicana (NEM).
La Nueva Escuela Mexicana es una propuesta modernizadora de la actividad educativa en el país; epistemológicamente se fundamenta en el Humanismo y tiene como principales metas la inclusión y la excelencia educativa. Es un proyecto nacionalista que se apoya en los mejores modelos pedagógicos a nivel mundial. Su principal acción es servir a las personas en un marco de respeto e igualdad. (Gobierno del Estado de Veracruz, s.f., p. 1)
La NEM se presenta como un rescate de la esencia de la educación en México que ha estado pervertida por la dinámica de los modelos educativos de los regímenes anteriores. Estos modelos, al menos desde 1982, se han sometido a los imperativos de la globalización, a los mercados mundiales —tanto de mercancías como de trabajo— y al interés privado de las corporaciones transnacionales que llegaron a concebir a la educación como un bien de consumo y, en ese tenor, como fuente de ganancias. Los estragos que dejó este modelo son ya harto conocidos: a) una creciente polaridad social dada por los sistemas desiguales de distribución de la riqueza, b) el deterioro paulatino de las condiciones de vida de los más “desiguales” y c) una reorganización del modelo de acumulación de capital que incentivó la reaparición del extractivismo como medio de acumulación por despojo.
El problema de fondo es que el neoliberalismo ha provocado una sorprendente inversión ideológica de valores: el aura que solía conceder valor al bienestar de la población (esto es, el valor del bien común) se adhiere ahora a todo aquello que sea privado (o pueda ser privatizado). Allí donde la justicia y la necesidad social era la piedra angular de la discusión, ahora las cuestiones de la rentabilidad, la propiedad privada, el interés individual y la libre competencia se han convertido en los términos, no solo del debate político, sino también del pensamiento y el lenguaje de la reflexión cotidiana. (Díez, 2010, p. 35)
En el ámbito educativo, el neoliberalismo se manifestó en los términos competencia, eficacia, resiliencia y evaluación de resultados. Por su lado, la NEM —como alternativa a este modelo— propuso criterios inversos: si aquel privilegió el interés privado de la competencia, esta debe enfatizar la participación colectiva y si se guía en la conformación de bienes de consumo, esta debe fortalecer la experiencia humana, la mirada interseccional e interculturalidad. En esta dinámica, la organización curricular también tuvo sus propios matices: mientras que el modelo implementado por el régimen de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se basó en la idea de la educación socioemocional, la NEM se construyó a partir de las comunidades de aprendizaje. Como es evidente, la distancia entre los modelos educativos es grande y representa un giro sustantivo en torno a cómo transformarlos en políticas públicas.
Ahora, ¿cuál es el referente filosófico que encuadra al nacimiento de la NEM y cómo ello otorga una matriz de sentido a la política pública? La 4T, como ya se ha mencionado, no es un dispositivo ideológico de izquierda; es más, su cercanía a ciertos planteamientos de izquierda no la convierten en tal. A propósito, John Womack (citado por Estévez, 2018) manifestó:
Mucha gente vio sus sueños izquierdistas realizados en el triunfo de López Obrador, pero lo que ahora llaman izquierda es una izquierda que, como tal, es muy pobre. No es la izquierda de Valentín Campa de los 50 y 60. Campa era comunista. Eso era la izquierda mexicana. Una izquierda marxista. ¿Qué es López Obrador en relación a eso? Para mí no hay izquierda fuera del marxismo. La izquierda no es izquierda a menos que sea marxista. El marxismo es crucial. El capitalismo es el punto central. O estás favor o estás en contra. (párr. 13)
Aunque es posible identificar en el discurso gubernamental un cierto matiz de izquierda, el mismo sirve para referir los procesos de dominación de largo alcance que justifican, a su vez, la crítica del sistema. Quizás Womack (citado por Estévez, 2018) tenga razón cuando supone que, en América Latina, la izquierda debe estar emparentada con las premisas de revolución, cambio social y praxis política del viejo marxismo decimonónico. Esto quiere decir, incluso, que las premisas ausentes del marxismo en torno al problema del cambio social dificultan la adscripción de la 4T a las ideologías socialistas. Entonces, no son ellas las que inspiran o se encuentran subyacentes en las políticas públicas de la administración actual. No obstante, Caballero (2022) propone una visión alternativa del mismo conflicto:
Esta propuesta muy alineada al cariz del discurso del gobierno actual pretende fortalecer, entre otras cosas, la identidad nacional mexicana y atender a los grupos históricamente marginados. Dedicándole a ello un peso especial en esta propuesta que se articula principalmente alrededor de la noción de comunidad, la cual es de las palabras que más se repite en el documento de trabajo. Desde esta noción de comunidad y otras como interculturalidad y pensamiento crítico, es posible leer entre líneas una mirada interseccional del currículum, de la que se podría decir incluso se encuentra inspirada en epistemologías y pedagogías del sur. (párr. 3)
Problema de la decolonialidad como matriz de sentido de las políticas públicas en educación
El trabajo de Méndez (2021) es sustantivo porque describe cómo se ha ido constituyendo la pedagogía decolonial. Para ello, traza un marco de lecturas en torno a los aportes de Freire (2003), Castro-Gómez (2007), Fornet, Dusell, Quijano y Mignolo. A partir de allí es posible entender la forma en la que se han deconstruido los dogmas de la racionalidad occidental y, también, como se ha visibilizado el proyecto colonial que aparece subyacente en el desarrollo de la ciencia moderna.
En este sentido, la crítica que propone Méndez (2021) se destaca porque establece que la concepción de un currículo académico debería pasar, casi necesariamente, por la revolución de los saberes que consiste en un profundo tajo al pensamiento objetivo de las ciencias sociales y a la economía de mercado; mismos que descansan en dicha objetividad. La transformación del modelo educativo y del currículo, entonces, refiere un repensar y replantear “los tipos de pedagogías que se requieren para sistematizar todas esas experiencias de los pueblos y acompañar en acciones políticas las diversas posibilidades de consolidar una sociedad más plural e intercultural” (Méndez, 2021, p. 13).
Por otro lado, las bases de esta transformación pedagógica decolonial se centran en la noción comunidad. Fraga (2015), mediante un análisis de las diversas dimensiones de este concepto en el pensamiento de Mignolo, establece cinco:
a) La dimensión ontológica del mundo, la cual está siempre geopolíticamente determinada; b) el momento original de un proceso histórico por el cual las memorias de ciertas civilizaciones se ven crecientemente colonizadas por la modernidad occidental; c) el contenido identitario de las distintas culturas, constituido por una serie de prácticas y de relatos; d) el horizonte utópico del retorno a los modos de vida amerindios, donde la noción central es la de la reciprocidad y, finalmente, e) el modo en que los estudios decoloniales abordan a su sujetos de estudio, a partir de una epistemología dialógica. (p. 19)
En estas dimensiones del concepto es posible entrever distintas posibilidades interpretativas y en las que los sistemas de dominación aparecen definidos con claridad. Así, reconocer la determinación geopolítica o los procesos históricos —por medio de los cuales las memorias de los pueblos han sido colonizadas por el capitalismo occidental— son dos modos de considerar que la comunidad se centra en los contenidos identitarios (prácticas y relatos) de los pueblos.
La comunidad es, en este sentido, una expresión de resistencia activa, operante desde los relatos, luchas y saberes. El reconocimiento de los mismos y de los procesos de invisibilización a los que han sido sometidos las comunidades —cada una diferenciadas en su lucha— supone un proyecto de reivindicación de la pluridiversidad cultural, lingüística, epistemológica y pedagógica.
En efecto, el impulso de la teoría decolonial ha enfocado la crítica a la raza, control del trabajo, Estado y la producción y trasmisión de conocimiento como poderosos dispositivos del patrón civilizatorio surgido en la modernidad. En este tenor, la propuesta activa de la teoría decolonial es desmitificar las formas en las que interviene el poder al naturalizar “las jerarquías territoriales, raciales, culturales, libidinales y epistémicas que posibilitan la (re)producción de relaciones de dominación que no solo garantizan la explotación por el capital de unos seres humanos por otros a escala planetaria” (Castro-Gómez y Restrepo, 2008, p. 24).
Existe, empero, otras dos nociones de comunidad que funcionan, de manera activa, en los discursos. La primera la concibe como el “horizonte utópico del retorno a los modos de vida amerindios, donde la noción centra es la de la reciprocidad” (Fraga, 2015, p. 19). La segunda supone que la comunidad es un objeto de estudio y un marco previo teórico para realizar investigación social.
Pues bien, estas dos visiones tienen un problema, pues la primera es eminentemente ideológica y, por ende, romantiza la idea de que las comunidades son entidades en sí mismas solidarias y recíprocas; la segunda, a su vez, es un constructo analítico que funciona solo como un eje de coordenadas teóricas, pero está alejado de las realidades que operan la dominación. Cabe recalcar que, si bien estas dos nociones son interesantes y ofrecen medios de entendimiento, lo cierto es que se encuentran alejadas de la vorágine crítica y activa de la teoría decolonial:
El giro decolonial implica una postura crítica y de resistencia frente a la colonialidad, tratando de cuestionar y deslegitimar aquellas lógicas, prácticas y significados que se instalan en los cuatro dominios de la experiencia humana: económico, político, social y epistémico y subjetivo/personal; a la vez que propone la apertura de rutas de pensamiento y prácticas alternativas focalizadas en el interés de reconocer la herida colonial y de reivindicar, en esta perspectiva, los saberes, tradiciones, identidades, memorias y posicionamientos ontológicos de quienes históricamente han sido vulnerados por la irrupción colonial. (Díaz, 2010, p. 220)
En la discusión, hasta aquí realizada, se puede observar dos imperativos en torno a la definición del término comunidad: el praxiológico que hace de la resistencia una práctica de liberación y el ideológico que utiliza esta noción para justificar la acción desde el poder. A partir de aquí, entonces, es cabal interrogar: ¿cuál de estas concepciones opera en el discurso de la Nueva Escuela Mexicana y cuál es su repercusión como constructo ideológico?
Discusión
La NEM es el modelo ejecutivo de la reforma educativa que está realizando el régimen administrativo y político de AMLO. Su fundamentación parte del análisis de cómo se han comportado los procesos formativos en el país y del diagnóstico que revela, entre otras cosas, el alto índice de deserción escolar y la percepción generacional de que la escuela “ya no es atractiva y no representa opciones de vida para todas y todos” (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2019, p. 3).
Ante esta condición, la SEP (2019) desarrolló un plan de 23 años con el que pretende reforzar la educación y los procesos de aprendizaje bajo el objetivo de que este último sea de “excelencia, inclusivo, pluricultural, colaborativo y equitativo a lo largo del trayecto de su formación” (2019, p. 4). Asimismo, de acuerdo con los documentos normativos de la NEM, existen tres principios que la sustentan: 1) fomento de la identidad mexicana, 2) responsabilidad ciudadana y 3) conciencia social. De estos principios resalta el de la escala axiológica que busca el respeto a los valores honestidad, respeto, justicia, reciprocidad, lealtad, libertad, equidad, generosidad y gratitud. Ahora, el principio de la conciencia social conecta con el problema de la comunidad como fuente de saber:
Están a favor del bienestar social, sienten empatía por quienes están en situación de vulnerabilidad y promueven una cultura de la paz. Encuentran en la adquisición de saberes y habilidades la base para su desarrollo individual y también la responsabilidad de utilizarlos en favor de su comunidad. Promueven la participación en la búsqueda del bienestar social, reconociendo los canales y espacios en que sus causas se pueden atender, fomentan la convivencia armónica y resuelven los conflictos priorizando el consenso en una cultura de paz y con un hondo sentido comunitario. Respetan el derecho ajeno y exigen respeto al propio derecho. Favorecen el respeto y ejercicio de los derechos humanos en el marco de la diversidad para el fortalecimiento de una sociedad equitativa y democrática. (SEP, 2019, p. 5)
Por otro lado, la NEM trabaja bajo la premisa de una educación desde el humanismo y de la orientación de una “dimensión colectiva de toda vida humana, es decir, todas y todos formamos una comunidad de seres humanos que se vinculan entre sí; mediante el reconocimiento de su existencia, de su coexistencia y la igualdad con todos los demás” (SEP, 2019, p. 7). Además, el humanismo de la NEM apuesta por la formación estudiantil que le ayude a:
[ser capaz de] participar auténticamente en los diversos contextos en los que interactúa. Al mismo tiempo, las orientaciones educativas fortalecen el acercamiento de los alumnos a la realidad cotidiana para afrontar en lo colectivo los problemas que se viven en los diversos contextos del país. (SEP, 2019, p. 7)
Además, interviene otro elemento que resalta la concepción de la NEM: el problema de la interculturalidad. La misma, de inicio, critica la visión simple de que aquella se concentra en la implementación de programas bilingües. Para el documento rector de la NEM, este concepto debe “concebirse como la posibilidad de entender las ciencias, matemáticas y los fenómenos sociales desde la forma de pensamiento y cosmovisión propias de cada lengua originaria” (SEP, 2019, p. 9). Walsh (2005) por otro lado, la define como:
Un concepto y práctica; la interculturalidad significa “entre culturas”, pero no simplemente un contacto entre culturas, sino un intercambio que se establece en términos equitativos, en condiciones de igualdad. Además de ser una meta por alcanzar, la interculturalidad debería ser entendida como un proceso permanente de relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientada a generar, construir y propiciar un respeto mutuo y a un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos, por encima de sus diferencias culturales y sociales. En sí, la interculturalidad intenta romper con la historia hegemónica de una cultura dominante y otras subordinadas y, de esa manera, reforzar las identidades tradicionalmente excluidas para construir, en la vida cotidiana, una convivencia de respeto y de legitimidad entre todos los grupos de la sociedad. (2005, p. 4)
De esta forma, la declaración de principios de la NEM se engarza —aunque, de manera inconexa— con algunos de los grandes problemas que implica la teoría decolonial e interculturalidad. Para la mayoría de los autores que se adscriben a esta visión teórica, se deben considerar el imperativo praxiológico, el cual supone que las comunidades son agentes activos de la transformación social, misma que solo podrá realizarse a través de la desmitificación de los cánones de dominación social e histórica.
También, en el sentido praxiológico, se deben decolonizar la ciencia, patriarcado, racismo, construcción de los géneros y la visión obtusa de romantizar la comunidad al colocarla como horizonte utópico del deber ser de los pueblos. De esta manera, si se elimina el componente activo, crítico y decolonizador a la noción comunidad, lo único que se tendrá en el discurso será nada más que una entidad ideológica que, como afirma Van Dijk (1999), solo servirá para justificar las acciones de un régimen de poder para producir estigmas sociales y discursos operantes.
Conclusiones
La NEM utiliza el discurso decolonial para justificar la reconstrucción de la agenda educativa en México. Sin embargo, los postulados críticos de la misma se vuelven inofensivos cuando se elimina de ellos los imperativos praxiológicos, los cuales —desde la experiencia vital de las comunidades— buscan criticar, de manera radical, los procesos de dominación que la modernidad y el capitalismo han impuesto para su consolidación. En este mismo sentido, y una vez extirpado el componente crítico, la teoría decolonial se convierte en un artilugio ideológico del régimen gubernamental.
Aún falta por estudiar si la sociedad contemporánea —desmembrada por los apabullantes procesos de urbanización, competencia y violencia— es capaz de reconstruir su tejido social a partir de los presupuestos del proyecto educativo de un régimen de gobierno. A propósito, Reyes (2016) lo expresó sintéticamente: “El miedo se encarna ahí donde las causas del riesgo se hacen evidentes, se publicitan, se vuelven artefactos de la cotidianidad. El miedo —y la violencia— hacen improcedente a la legitimidad” (p. 124).
Por lo mencionado, si una política pública no interviene en el ámbito de la reconstitución de dicho tejido, a través de la participación activa y crítica de los sujetos sociales, será difícil conformar comunidades de conocimiento donde los ciudadanos y estudiantes puedan, en efecto, convertirse en agentes del cambio social.
Referencias bibliográficas
Caballero, T. (2022). La Nueva Escuela Mexicana: tensión en lo que un país es y quiere ser. Síntesis. https://sintesis.com.mx/puebla/2022/03/09/la-nueva-escuela-mexicana-tension/
Canto, R. (2022). Gestionar la política. Las políticas públicas desde la perspectiva del poder. Sociológica, 36(104), 41-74. https://www.scielo.org.mx/pdf/soc/v36n104/2007-8358-soc-36-104-41.pdf
Castro-Gómez, S. y Eduardo R. (2008). Genealogías de la colombianidad. Formaciones discursivas y tecnologías de gobierno en los siglos XIX y XX. Pontificia Universidad Javeriana.
Castro-Gómez, S. (2007). Michel Foucault y la colonialidad del poder. Tabula Rasa, 6, 153-172. https://www.redalyc.org/pdf/396/39600607.pdf
Castro, E. (2012). Michel Foucault. El poder, una bestia magnífica. Siglo XXI.
Castoriadis, C. (2013). La institución imaginaria de la sociedad. Tusquets Editores.
Cortés, J. (2023). Semántica de la crueldad. Cofradía de coyotes.
Díaz, C. (2010). Hacia una pedagogía en clave decolonial: entre aperturas, búsquedas y posibilidades. Tabula Rasa, .13),217-233. https://www.redalyc.org/pdf/396/39617525009.pdf
Díez, E. (2010). La globalización neoliberal y sus repercusiones en la educación. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 13(2), 23-38. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3307271
El Economista. (3 de septiembre de 2022). Gasto social en México crece históricamente con AMLO. El Universal. https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gasto-social-en-Mexico-crece-historicamente-con-AMLO-20220903-0016.html
Estévez, D. (28 de julio de 2018). Con AMLO ganó la izquierda del PRI, y no la izquierda histórica, dice el historiador John Womack. Sinembargo.https://www.sinembargo.mx/28-07-2018/3449193
Franco, J. (26 de agosto de 2021). ¿Qué son las políticas públicas? Expost. https://www.iexe.edu.mx/politicas-publicas/que-son-las-politicas-publicas/
Fraga, E. (2015). La comunidad en Walter Mignolo. Cinco dimensiones de un mismo concepto. e-l@tina. Revista electrónica de estudios latinoamericanos, 13(51), 18-32. https://www.redalyc.org/pdf/4964/496450648002.pdf
Foucault, M. (1979). Microfísica del poder. .a Piqueta.
Foucault, M. (2003). ¿Qué es la ilustración? En M. Foucault, Sobre la Ilustración (pp.71.97). Tecnos.
Freire, P. (2003). El grito manso. Siglo XXI.
Gobierno del Estado de Veracruz. (s.f.). Hacia la construcción de la nueva escuela mexicana. Gobierno del Estado de Veracruz.
Huber, E., Nielsen, F., Pribble, J. y Stephens, J. (2006). Politics and inequality in Latin America and the Caribbean. American Sociological Review, .71., 943-963. https://huberandstephens.web.unc.edu/wp-content/uploads/sites/12348/2016/06/ASR-06.pdf
Jaeger, W. (2001). Paideia: los ideales de la cultura griega. Fondo de Cultura Económica.
Kaufman, R. (2011). The political left, the export boom, and the populist temptation. En S. Levitsky y K. Roberts (.ds.). The resurgence of the Latin American left. Johns Hopkins University Press.
Lahera, E. (2004). Economía política de las políticas públicas. Economía UNAM, 1(2), 34-51. https://www.scielo.org.mx/pdf/eunam/v1n2/v1n2a4.pdf
Le Goff, J. (1996). Los intelectuales en la Edad Media. Editorial Gedisa.
Marum, E. y Rodríguez, C. (2020). Los efectos en las políticas públicas del gobierno de la Cuarta Transformación en la Educación Superior en México. Universidades, (86), 89-106.http://udualerreu.org/index.php/universidades/article/view/408/405
Mainwaring, S. (1997). Multipartism, robust federalism and presidentialism. En S. Mainwaring y M. Soberg (Coords.), Presidentialism and democracy in Latin America (pp. 55-109). Cambridge University Press.
Méndez, J. (2021). La pedagogía decolonial y los desafíos de la colonialidad del saber. Una propuesta epistémica. Universidad Politécnica Salesiana.
Muchembled, R. (2006) Historia del Diablo. Siglos XII-XX. Fondo de Cultura Económica.
Ortega, A. (2010). Gabino Barreda, el positivismo y la filosofía de la historia mexicana. Revista de Hispanismo Filosófico, (15., 117-127. https://www.cervantesvirtual.com/obra/gabino-barreda-el-positivismo-y-la-filosofia-de-la-historia-mexicana/
Pintos, J. (2000). Construyendo realidad(es): los imaginarios sociales. Papeles de trabajo, (1), 1-21. https://www.academia.edu/943259/Construyendo_realidad_es_los_imaginarios_sociales
Reyes, A. (2016). La violencia en México y la construcción de Estado necesario. Un estudio desde la sociología del cuerpo. Revista Conciencia, (6), 121-131.https://fup.edu.co/?r3d=conciencia-6-2
Secretaría de Educación Pública [SEP]. (2019). La Nueva Escuela Mexicana: principios y orientaciones pedagógicas. Secretaría de Educación Pública. https://dfa.edomex.gob.mx/sites/dfa.edomex.gob.mx/files/files/NEM%20principios%20y%20orientacio%C3%ADn%20pedago%C3%ADgica.pdf
Schuster, S. y Morales, F. (2015). La dimensión ideológica de las políticas públicas en el gobierno de Sebastián Piñera. Revista Uruguaya de Ciencia Política, 24(1), 47-71. http://www.scielo.edu.uy/pdf/rucp/v24n1/v24n1a05.pdf
Toro, L. (2017). Caracterización del .so del .oncepto de .opulismo: la política de la salvación. Punto Cero, 22.35), 38-60. http://www.scielo.org.bo/pdf/rpc/v22n35/v22n35_a04.pdf
Van Dijk, T. (1999). Ideología. Una aproximación disciplinaria. Gedisa Editores.
Walsh, C. (2005). La interculturalidad en la educación. Ministerio de Educación y Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [Unicef]. https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/La%20interculturalidad%20en%20la%20educacion_0.pdf
Notas

