
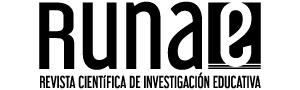

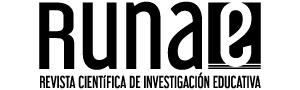
Narrativas de identidad sociocultural del campesino del altiplano cundiboyacense, una experiencia para la comprensión de didácticas de la investigación-creación
Sociocultural narratives about Cundiboyaca’s country people identity’s, a comprehension experience about creation-research didactics
Runae
Universidad Nacional de Educación, Ecuador
ISSN: 2550-6846
ISSN-e: 2550-6854
Periodicidad: Anual
núm. 7, 2022
Recepción: 05/07/22
Aprobación: 17/10/22

Resumen: Este proceso de investigación da cuenta de las incertidumbres vividas por los maestros artistas-investigadores que realizaron una inserción detallada en un laboratorio de creación, para lograr comprender las didácticas de la creación que permiten realizar montajes interdisciplinares que se sitúan en el marco de un estudio de representaciones socioculturales. La población estudiada se conformó por los artistas en formación del Colectivo Artístico Backú. Durante la interpretación del método de la creación colectiva, surgieron la indagación conceptual, las vivencias del contexto sociocultural de la ruana, la motivación y la sensibilidad de los participantes; todo en aras de crear un montaje interdisciplinar que se enfocara en un conflicto que aborda la permanencia o desaparición de la ruana. Se concluye que la contextualización teórica, la experiencia y el proceso de aprendizaje son elementos de orden didáctico que aportan a la creatividad. Las relaciones que se dan entre la creación y los principios didácticos permiten desarrollar reflexiones que propician el acto creativo.
Palabras clave: artes escénicas, campesino cundiboyacense, creación colectiva, didácticas, identidad, investigación-creación.
Abstract: This research project focuses on the uncertainties lived by teachers artists-researchers who enhanced a detailed insertion on a creation laboratory, to comprehend the creation didactics that enable interdisciplinary productions, located at a sociocultural representations study. The population studied was formed by members of Colectivo Artístico Backú. During the immersion on a collective creation interpretation method; conceptual research, experiences lived at ruana’s sociocultural context, motivation, and participants sensitivity appears. In order to produce an interdisciplinary performance with a conflict based on ruana’s permanence or disappearance. Conclusions show that theoretical contextuality, experience and learning process are didactic order elements that contribute to create and to didactic principles that allow the development of reflections that enhance creative acts.
Keywords: scenic arts, Cundiboyaca’s countryman, collective creation, didactics, identity, creation-research.
Introducción
La investigación se gestó a partir de un proceso colaborativo que fue llevado a cabo por los maestrantes del programa de Maestría en Educación de la Universidad Antonio Nariño (UAN) y el programa de Estudios Artísticos de la Facultad de Artes (ASAB) de la Universidad Distrital; asimismo, da cuenta de un trabajo de carácter interinstitucional que permitió el diálogo entre la educación y el arte, a partir del proyecto de investigación-creación realizado por maestros artistas-investigadores (en adelante MAI) y un colectivo de artistas en formación (en adelante AF), a través de experiencias propias de creación para la comprensión de didácticas. Este estudio contribuye al crecimiento de las líneas Pedagogía vinculada a los actos de creación de la UAN y Estudios críticos de las corporeidades, las sensibilidades y las performatividades de la ASAB.
La población de esta investigación-creación se encuentra constituida por siete artistas en formación del Colectivo Artístico Backú (en adelante CAB). El proceso de investigación se llevó a cabo mediante laboratorios de formación-creación, encaminados a la búsqueda de la comprensión de las didácticas para la creación. Estos laboratorios se proyectaron hacia un montaje interdisciplinar que abordaba la ruana, desde los contextos socioculturales del campesino del altiplano cundiboyacense. Los laboratorios de formación-creación se realizaron bajo las orientaciones del método de la creación colectiva propuesto por Enrique Buenaventura y la profundización frente a la creación que desarrolló Santiago García; esto entendiendo que, aunque el método tiene una estructura general, cada proceso escénico demanda un método particular, flexible y susceptible de adaptación a las circunstancias pedagógicas enfrentadas (García, 1989; Cardona, 2009).
Al considerar la amplitud y diversidad del campo expandido de la docencia de las artes escénicas, se hace necesario entrar en el estudio y en la comprensión de las didácticas para la creación (Dewey, 1995; Llerena et al., 2017), considerando que el conocimiento parte de la experiencia. De este modo, los AF toman decisiones durante el proceso, atravesando las fases de la preparación, el desempeño y la autorreflexión, en pro de la creación; esto distancia el proceso creativo de la práctica conductista.
Para acercarse a la comprensión de las didácticas para la creación, el marco de referencia aborda: en primer lugar, el desarrollo de la investigación-creación —a partir del trabajo de Enrique Buenaventura y Santiago García—, así como su tránsito hasta alcanzar el reconocimiento como método validado para la investigación, la respectiva circulación del conocimiento y su impacto en los contextos académicos y en el campo expandido de la docencia de artes escénicas (Cardona, 2009; Grajales, 2013; Esquivel, 2014); en segundo lugar, los referentes teóricos en torno a la didáctica y cómo el maestro se convierte en el protagonista de la acción educativa a partir de sus propias experiencias (Dewey, 1995); y, en tercer lugar, los aportes teóricos del contexto histórico y tejido sociocultural de la ruana (González, 2006).
El apartado metodológico da cuenta de la investigación-creación como método, bajo las orientaciones del paradigma constructivista. Inicia con la revisión bibliográfica, pasa por la presentación de las fuentes vivas, la recolección de la información que se realizó mediante bitácoras elaboradas en simultáneo con los laboratorios de formación-creación y el registro del material fílmico y sonoro. El método de análisis de la información es el propuesto por Vásquez (2013) y se procesó con el software NVIVO. De esta manera, se da respuesta a la pregunta de investigación: ¿cómo son las didácticas para la creación escénica que permiten orientar a los AF del CAB en la realización de un montaje interdisciplinar que indague la ruana como una representación sociocultural del campesino del altiplano cundiboyacense?
El apartado de los resultados y su discusión se presenta, a partir de tres categorías: contextos socioculturales de la ruana, método de la creación colectiva y elementos de orden didáctico; estas se expresan en los descriptores hallados y sus respectivos elementos constitutivos.
Por último, se presentan las conclusiones; este apartado muestra los puntos de llegada, los aportes realizados al campo expandido de la docencia de las artes escénicas y las reflexiones finales. De esta manera se da respuesta a la problemática identificada y al alcance de los objetivos propuestos en la investigación-creación.
El escenario, un espacio para comprender las didácticas para la creación
Objetivos
Cada montaje escénico está cargado de incertidumbres, en esta línea, Pérez (2010) afirma: “Toda creación supone una investigación estética en el amplio territorio de la condición humana y toda investigación requiere un cierto espíritu creativo en cuanto que se propone abrir nuevas posibilidades en el conocimiento humano” (p. 1). Es allí, en la incertidumbre del colectivo artístico, donde los MAI desean hacer una inserción detallada, para lograr comprender, desde el punto de vista teórico, las didácticas de la investigación-creación a implementar en un montaje interdisciplinar.
Es así que, en el desasosiego de la creación en colectivo, surgen preguntas similares a: “¿Cómo afrontar los problemas de la creación escénica?”, “¿Dónde, cuándo y cómo se pueden resolver?”, “¿Cuál es el papel del maestro artista-investigador en el desarrollo y comprensión de las didácticas para la creación?” o “¿Cuál es el fin de estas didácticas?”. Es inevitable pensar en ello y más cuando las propias respuestas están subjetivadas y mediadas por las dinámicas propias de los integrantes de un colectivo e, incluso, aún refutadas por los estándares de la investigación tradicional que, de manera escasa, avala el trabajo investigativo de los artistas (Delgado et al., 2015).
En un intento por reunir las preguntas que nacen al iniciar un proceso de creación en colectivo y con el ánimo de engranar la teoría y la práctica, se propone la pregunta problema antes mencionada. A partir de esta, los MAI trazan un objetivo general: comprender las didácticas para la creación escénica que permiten realizar montajes interdisciplinares situados en el estudio de representaciones socioculturales, en el caso de esta investigación, se habla de las representaciones de la ruana cundiboyacense. Para lograr este objetivo, se plantearon tres objetivos específicos: (1) interpretar el método de creación colectiva propuesto por Enrique Buenaventura y la metodización frente a la creación de Santiago García, (2) describir las posibles relaciones entre el método de la creación colectiva y la construcción de didácticas para la creación escénica y (3) identificar los elementos de orden didáctico que aportan a los procesos de creación situados en representaciones socioculturales.
Antecedentes
Algunas investigaciones que han abordado temas frente a las didactas para la creación escénica son el punto de inicio de esta investigación-creación, conviene decir que para Jaramillo y Osorio (2004), Enrique Buenaventura y Santiago García sentaron las bases, en Colombia, para que los maestros y artistas se reconocieran como investigadores del quehacer escénico. Al respecto, otros procesos creativos que se forjan a partir de la investigación-creación convergen desde la experiencia y la creación artística; este es el caso de Rodríguez (2021) quien, con su trabajo Pulsión, investigación creación basada en experiencias sensibles, realizó un recorrido conceptual y describió cuatro principios para su creación: el caos, el azar, la intersensibilidad y la improvisación, esta última, propia de la creación colectiva. Estos pasos se nutren de una reflexión de su práctica docente y su gesta para el diseño de elementos pedagógicos y didácticos para la enseñanza.
Otra investigación es la que se desarrolla desde la investigación en la educación artística expuesta por Aguilar (2018), quien, en su trabajo, resalta la descontextualización de los contenidos frente a las prácticas artísticas y las prácticas dictatoriales. Además, pretende analizar el lugar de la educación artística en los estudios artísticos, sentando sus bases desde la enseñanza-aprendizaje, así como las posibilidades para la creación desde la investigación-creación.
Para simplificar, se puede decir que distintos trabajos centran su investigación desde lo disciplinar-escénico, ampliando el panorama frente a las didácticas y a las prácticas para la creación. Cardona (2009), en su artículo “El método de creación colectiva, en la propuesta didáctica del maestro Enrique Buenaventura: anotaciones históricas sobre su desarrollo”, destaca la contribución del maestro Buenaventura no solo para la formación de actores, sino para la reflexión crítica de lo que acontece en la creación y cómo esta genera una autonomía de las concepciones tradicionales del teatro colombiano, brindando así la posibilidad, a los MAI, de indagar sobre otros escenarios fuera del aula de clase tradicional.
Justificación
El escenario se puede asumir como aula para el proceso de enseñanza-aprendizaje, así el maestro-artista podrá cuestionarse cómo hacen los docentes de otras disciplinas, sobre el qué, cómo, por qué y para qué este proceso de enseñanza-aprendizaje.
En la labor de planificar las actividades propias de su clase (ensayo y laboratorio), se preguntará, entonces, por los objetivos, estrategias y formas de comprensión frente a lo aprendido con sus estudiantes, en este caso, actores y artistas. Mallart (2001) afirma que, aunque los procesos de enseñanza-aprendizaje en la educación no formal son espacios como academias de danza o en este caso un colectivo artístico, se trata de procesos que, aunque no están institucionalizados, si están organizados y requieren de una planificación y tratamiento didáctico que defina objetivos educacionales, es decir: cualquier creador, ineludiblemente haya o no proyecto curricular, enseñará. En este sentido, se puede inferir que la enseñanza está ligada a las didácticas, sin pensar en lo formal o informal, sino en una educación permanente.
Una manera de apelar a esto es la investigación-creación. Es en estos procesos sobre el escenario, donde los MAI se ubican como mediadores de la construcción del conocimiento, lo que resulta de los procesos de enseñanza-aprendizaje observados, desde lo didáctico en el campo de lo escénico. Al igual que en el aula, el escenario se concibe como un espacio que permite observar, construir, comprender, reflexionar e investigar sobre situaciones y eventos que suceden cuando se gesta un montaje escénico, estas situaciones son las que permiten a los MAI posibilitar espacios o estrategias para la comprensión de estos sucesos y alivianar la incertidumbre que acompaña los procesos creativos, más aún cuando se trabaja en colectivo.
Marco Teórico
Del método de creación colectiva a la investigación-creación
La creación colectiva en Colombia se remonta a los años sesenta, con Enrique Buenaventura y el Teatro Experimental de Cali (TEC) que surgió como una necesidad de emancipación frente a hegemonía teatral de la época, la que estaba marcada por la influencia extranjera. Por ello, la creación colectiva nació como búsqueda de una identidad propia de creación que permitiera reflejar las problemáticas sociales del momento (Cardona, 2009; Márceles, 1977). En la labor teatral de Enrique Buenaventura —en cabeza del TEC—, Santiago García —director y teórico del teatro La Candelaria— y Carlos José Reyes se concibió una nueva identidad de creación teatral a través del trabajo colectivo como método de creación (Grajales, 2013; Márceles, 1977).
A finales de los sesenta y comienzo de los setenta, a nivel nacional y de manera especial en Bogotá, se unieron más neófitos de este método de trabajo colectivo, quienes conformaron grupos con otras miradas frente a la creación. Este es el caso del Teatro Libre de Bogotá (TLB), fundado por Ricardo Camacho, el que, desde sus inicios, al igual que muchos colectivos de la época, se apoyó en el teatro político y en las teorías teatrales de Bertold Brecht, pero sin desvirtuar el valor estético y el contenido ritual de sus montajes. Además, el caso del Teatro Popular de Bogotá (TPB), fundado por Jorge Alí Triana, destaca por uno de sus montajes más representativos: I took Panamá, dramaturgia de Luis Alberto García que combinó la sátira burlesca y el sentido histórico testimonial (Márceles, 1977; Patiño, 2011; Pardo, 1996). En correspondencia a lo anterior, la creación colectiva se convirtió en el método de trabajo para la creación escénica que permite contar el aquí y el ahora, donde se representan las luchas sociales, los dramas cotidianos y las problemáticas e historias de la comunidad (Cardona, 2009; Grajales, 2013; Esquivel, 2014).
Gracias a las experiencias que desarrolló Enrique Buenaventura con respecto a los montajes realizados con el método de la creación colectiva, esta metodología se fue perfeccionando, lo que le permitió al artista una mayor conciencia de su aplicación, no solo como herramienta para resolver problemas en la escena, sino como un medio para transformar el orden establecido (Márceles, 1977). Frente a los procesos de la investigación-creación, Enrique Buenaventura planteó varias fases para realizar el montaje, la dramaturgia y la sistematización del lenguaje teatral. En palabras de Jaramillo y Osorio (2004), estas etapas+ son: “investigación del tema, elaboración del texto, improvisaciones con los actores, puesta en escena y confrontación con el público, que puede, con sus opiniones, cambiar la pieza” (p. 109). Estas fases se alimentan rigurosamente del análisis y la reflexión del cuerpo colectivo.
Aunque Santiago García no plantea un método específico, como Buenaventura, su propuesta para intentar metodizar el trabajo escénico permitió al artista acercarse a un trabajo riguroso de investigación-creación. En algunos de los montajes de García, se evidencian los siguientes pasos: elección de un tema, argumentos presentados como líneas temáticas, aparición de líneas argumentales e interrelación con las líneas temáticas que van conformando la estructura de la obra estas fases, acompañadas de la indagación conceptual y la improvisación, propician un material teatrable (García, 1989). Para Enrique Buenaventura y Santiago García, cada obra se enfrenta a una nueva y rigurosa investigación.
De lo anterior, se puede entender que en el método de creación colectiva y en las propias experiencias de sus precursores, se vislumbran rasgos para la investigación-creación en Colombia; esto brinda herramientas, a los artistas, creadores, investigadores y docentes, para indagar lo que sucede antes, durante y después de cada proceso creativo, y cómo el proceso de la creación se convierte en fuente para la circulación del conocimiento en el campo expandido de las artes escénicas. La creación colectiva, entonces, moviliza la salida de la creación como un proceso de investigación que el método científico había opacado por años. En palabras de Niño et al. (2016): “Una investigación-creación es el resultado de una experiencia que conjuga una vivencia personal con el reconocimiento de otros mundos imaginarios, sensibles y fantásticos, los cuales se tornan conceptos o ideas” (p. 11). En otras palabras, estos son procesos que comunican emociones y sentimientos, desde la labor del sujeto creador-investigador.
Muchos han sido los debates frente a cómo se investiga y se genera conocimiento en la práctica artística, este es un asunto —más de juicio que de curiosidad— que afrontan constantemente los artistas y creadores-investigadores, a partir de la consideración de que cualquier conocimiento que no esté bajo las reglas del método científico suele ser descalificado por los investigadores tradicionales y sus normas hegemónicas del saber (Silva, 2016; Niño et al., 2016).
Frente al prejuicio y la necesidad de reconocer, en Colombia, la investigación-creación como generador de conocimiento en los campos de la creación, desarrollo tecnológico e innovación del país, en el año 2013, se conformaron mesas de trabajo y negociación con la Asociación Colombiana de Facultades y Programas de Arte (ACOFARTES), la Asociación Colombiana de Facultades de Arquitectura (ACFA), entre otras entidades encaminadas a incluir los productos y procesos de la creación de las disciplinas en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Como resultado de estas mesas de trabajo, se generó una estructura que legitima y valora los campos creativos, a partir del reconocimiento de las artes y visibilizando la existencia de otros sistemas para investigar y generar conocimiento fuera de las reglas científicas ya establecidas (Ballesteros y Beltrán, 2018; Bonilla et al., 2019; Beltrán y Villaneda, 2020; Delgado et al., 2015; Rojas, 2021).
La investigación-creación, a pesar de la irrelevancia que tuvo durante años, se instaura como un proceso de innovación y conocimiento, a través de sus propios escenarios de validación y visibilización, no solo en el contexto académico, sino en el artístico y en espacios como bienales, museos, exposiciones, concursos, entre otros. De esta manera, alcanza diferentes reconocimientos por su impacto artístico, social, cultural e innovador (Ballesteros y Beltrán, 2018; Beltrán y Villaneda, 2020; Delgado et al., 2015; Gómez, 2020; Rojas, 2021).
Didácticas para la creación-vivencia, configuración del maestro artista-investigador
Si bien, los modelos conductistas señalan que lo que se enseña es lo que se aprende, desde las corrientes experienciales este señalamiento es poco factible, si se parte de valorar el hecho de que la enseñanza participa del diseño y la aplicación de procesos didácticos. La enseñanza, entonces, va más allá de lo que instruye un maestro y se debe concebir desde la relación del cómo aprender a pensar, a obedecer a la razón y no a la autoridad (Barboza et al., 2016; Cardelli, 2004; Rodríguez, 2004).
Meneses (2007) afirma que la enseñanza no puede limitarse a la transmisión de la información; debe estar dirigida al desarrollo de una nueva concepción educativa, hacia un proceso de enseñanza-aprendizaje que se dé en la interacción y en relación con las habilidades comunicativas y las competencias de las que disponen los estudiantes, hacia un aprendizaje cuya naturaleza sea esencialmente comunicativa y esté dado por los diferentes componentes del acto didáctico (por un lado, la relación intencional, interpersonal, interactiva, simbólica y consciente y coordinada, y por otro, la función mediadora).
La enseñanza se debe concebir en relación con el aprendizaje y las diferentes concepciones didácticas; al respecto, Álvarez y González (1998) definen la didáctica como la ciencia que estudia el proceso docente-educativo, un procedimiento consciente, sistemático, eficiente y eficaz que permite apreciar que el estudiante trabaja con ayuda del profesor, sobre alguna materia de estudio.
En esta línea, Mallart (2001) la define como la ciencia que interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con el fin de que el educando tenga una formación intelectual; y la didáctica está dada por unos principios conformados por ideas matrices y generales sobre la estructuración de los contenidos, la organización y los métodos de enseñanza-aprendizaje que se dan del proceso docente-educativo.
A partir de lo anterior, se puede decir que la didáctica está ligada a un proceso para la enseñanza y que, cuando se habla de educación, esta se refiere a una actividad que se desarrolla desde la práctica, pero para ello es necesario acoplar no solo la teoría sino el saber y el hacer de lo didáctico. La enseñanza requiere de una formación que ayude a la construcción genuina de lo enseñado; por parte del maestro implica el desarrollo de un tipo particular de vínculo con el saber enseñar, el que se transforma para que cumpla un papel determinado en el proceso didáctico (Cardelli, 2004).
Enseñar, en prácticas artísticas como la danza y el teatro, supone que el maestro haya vivido la experiencia de artista, lo que posibilita el aprendizaje a partir de la misma experiencia. En este contexto, la experiencia, como ensayo, supone cambios y es necesaria para seguir existiendo y comunicando (Dewey, 1995). De ahí que el maestro artista viva la experiencia y conozca a profundidad los procesos de la creación, ya que de esta manera logra configurar procesos particulares para la enseñanza.
En consecuencia, la experiencia se configura como el eslabón que permite al maestro artista construir didácticas para la enseñanza a partir de sus propias vivencias y aprendizajes. Según Nieves y Llerena (2017):
El maestro artista en formación se convierte en protagonista de la acción educativa cuya intención de aprendizaje es movida por los cuatro impulsos de Dewey (1995): el impulso social, el impulso del hacer, el impulso expresivo y el impulso de investigación. Impulsos que se visibilizan en el principio artístico-pedagógico de la vivencia. (p. 59)
De lo anterior, se puede comprender que, en las didácticas para la enseñanza de lo disciplinar-escénico, la vivencia es el pilar de los procesos de aprendizaje del maestro artista, en tanto que los cambios en esta que generan un aprendizaje y son parte de las propias experiencias. En palabras de Ormrod (2005), “El aprendizaje es un cambio relativamente permanente en las asociaciones o representaciones mentales como resultado de la experiencia” (p. 5). El permitirse vivir la experiencia del método de creación colectiva y aplicarlo en un trabajo de investigación-creación abre las puertas para el cambio de la labor del maestro artista, ya no solo como aquel que enseña y crea, sino que además investiga y se configura como un MAI que vive la experiencia de la creación, la comprende, la reflexiona y permanece en constante búsqueda, frente a las acciones didácticas y los aprendizajes de los AF del colectivo.
La ruana, motor de creación
Los espacios de investigación-creación que existen más allá de la academia permiten al MAI la construcción de un conocimiento en los procesos de creación que influyen en la formación de seres sociales, encausados a nuevas posibilidades de transformación, no solo corporales o escénicas, sino transformaciones del pensamiento y de la realidad que se genera a partir del arte (García, 2002).
Siguiendo el primer paso del método de creación colectiva de Enrique Buenaventura (investigación del tema) y del proceso de creación de Santiago García (elección de un tema), el motor de la creación se centra en un objeto, para este estudio este es la ruana cundiboyacense, no solo vista como prenda artesanal, sino como producción viva y sociocultural de identidad, un símbolo para el campesino en sus luchas políticas, sociales y culturales.
Vale la pena mencionar que, para Porras y Salazar (2017) y Canales (2017), la identidad cultural está atravesada por múltiples aspectos que hacen parte de la vivencia humana; dentro de ellos, está la espiritualidad; los contextos sociales y colectivos; e, incluso, los atuendos que se han mantenido por generaciones y han definiendo una presencia identitaria.
La identidad generacional está permeada por la memoria histórica, los relatos subjetivados de diferentes experiencias vividas en el pasado y el hibridismo cultural que devino de la introducción de los animales y telares traídos desde España a tierras americanas. Cabe mencionar que, por ejemplo, en este proceso se mezclaron las técnicas y habilidades en la labor de tejer (Rodríguez et al., 2019). En este sentido, los rasgos de identidad rodean prácticas artesanales; vivencias; luchas políticas y sociales; y diferentes factores que han convertido la ruana en un símbolo nacional.
En el contexto sociocultural de la ruana, los roles de género se ven marcados debido a la división sexual del trabajo. Al respecto, Corradine (2003) menciona que
Con relación a las connotaciones femeninas del oficio de tejido, se ven muy pocas posibilidades de que éste pueda ser la opción favorable para la nueva ocupación de los menores varones. La imposibilidad es mayor en el caso de la técnica en agujas que es definitivamente femenina. Inclusive la técnica del telar horizontal (el vertical sigue siendo de consideración femenina), que en muchos lugares de Colombia se reparte entre hombres y mujeres (especialmente cuando son muy grandes). (p. 18)
Esto da cuenta de la influencia femenina frente a la labor del tejer y de la importancia del rol femenino en la supervivencia de esta tradición. En concordancia, las características socioculturales y la configuración identitaria están relacionadas con las representaciones individuales, las costumbres, los saberes propios, lo colectivo, entre otros (González, 2006).
En la investigación del tema, se pueden encontrar diferentes hechos que giran alrededor de la ruana, no solo como prenda o tejido artesanal, sino como símbolo de la prevalencia de diferentes luchas a lo largo de la historia. Cardona (2013) reflexiona acerca del origen de la ruana “Un día cualquiera en la bruma de la prehistoria un homo sapiens hizo un hueco en el cuero de un mamífero y metió su cabeza por esa abertura para protegerse de la lluvia y el frío. Entonces nació la ruana” (s.p.). De esa reflexión personal del autor, se puede llegar a pensar que el génesis de la ruana parte de una necesidad de cubrir, abrigar, arropar y un sinnúmero de prácticas que permite esta prenda, por ser del uso diario de, por ejemplo, el campesino cundiboyacense.
En la ruana se tejen hechos que han marcado la historia de quienes la han utilizado, como la hospitalidad de los habitantes de Socha Boyacá, quienes, alentados por el patriotismo y el anhelo por una verdadera independencia, ayudaron al frente de la campaña libertadora de 1819. Así, aliviaron los dolores y penalidades sufridas por las tropas y les brindaron descanso, alimentos, medicina tradicional y su valiosa prenda de vestir, la ruana; esta sirvió como abrigo antes los inclementes climas de la región y les permitió continuar con la búsqueda de la libertad (Guerrero y Calderón, 2014).
Otro evento histórico que involucra a la ruana como un símbolo de lucha ocurrió en 1936, cuando el alcalde de Bogotá, Jorge Eliécer Gaitán, prohibió que los choferes de transporte público la usaran durante la jornada de trabajo, para darle un aura más moderna a la capital. En consecuencia, los portadores de la ruana se fueron sobre él hasta lograr su destitución de la alcaldía y poder usar con orgullo esta prenda (El Tiempo, 2010).
La ruana aparece también en contextos literarios y ha resistido frente a dichos y refranes que han tratado de denigrar su uso. Se habla de “Justicia para los de ruana” y para la lucha del campesino cundiboyacense, frente a las ideas clasistas, políticas y demagógicas que desean desaparecer esta prenda. A pesar de esto, la ruana ha cobrado más fuerza y sentido de pertenecía, involucrándose como un elemento esencial en la danza, en la guerra, en el tejido dentro de una minga; muchas personas la portan con respeto y orgullo en diferentes rincones del continente.
Cada uno de los antecedentes encontrados ayuda a hilar la historia de la ruana y a comprender las didácticas que rodean esta investigación-creación.
Diseño metodológico
Sobre la metodología de esta investigación-creación
La experiencia es el motor de la creación, porque involucra las vivencias, la subjetividad, el cuerpo y facultades como la imaginación, la razón, la memoria, las emociones y los sentimientos del propio sujeto creador (Alcaldía Mayor de Bogotá y Secretaría Distrital de Cultura, recreación y deportes, 2015). Esta investigación afronta características de las cogniciones sensibles, propias del paradigma constructivista; el artista en formación será quien interprete la interacción con la realidad y le otorgue significados al proceso creativo. El paradigma constructivista se cimienta en que el saber del mundo real se edifica sobre procesos de interacción de individuos que interpretan la realidad y le otorgan significados, con base en su historia y su cultura emergente, concibiendo el conocimiento como una construcción propia (Gergen, 2009).
Es oportuno resaltar que esta investigación se instituye en la metodología de la investigación-creación, por ello brinda herramientas a los AF, creadores e investigadores, para que puedan indagar lo que sucede antes, durante y después de cada proceso creativo, así como para comprender cómo este se convierte en una fuente para la circulación del conocimiento del campo expandido de la docencia de las artes escénicas. Esta investigación es de enfoque cualitativo y permite el desarrollo de la información basada en un ambiente natural, en este caso el laboratorio de formación-creación.
En el marco de las orientaciones del método de la creación colectiva, este estudio inició con la fase llamada investigación del tema, a través de la revisión bibliográfica del contexto sociocultural de la ruana y el estudio de los antecedentes. Después, continuó con la segunda fase: investigación en el territorio, para ello se dio apertura a un laboratorio de formación-creación. Durante esta etapa los AF y los MAI indagaron en las fuentes vivas: campesinos y tejedores del altiplano cundiboyacense que fueron contactados en la vivencia realizada en los territorios de Cucunubá Cundinamarca, Valle de Tenza y el municipio de Duitama Boyacá. En tercera y cuarta fase, llamadas elección de líneas temáticas para el trabajo de improvisación y líneas argumentales, respectivamente, se dio paso a la creación escénica y a la recolección de la voz de los AF, a través de la observación participante y las discusiones y reflexiones emergentes en las mesas de trabajo, de esta forma se recogieron memorias individuales y colectivas, otorgando así a los investigadores un monitoreo permanente de la observación (Toro y Parra, 2006).
El instrumento central de recolección fue la bitácora, los investigadores documentaron los sucedido en el laboratorio de formación-creación con ella, además se realizaron registros audiovisuales, fotográficos y sonoros que sirvieron como apoyo y referencia para la toma de decisiones, durante el proceso de investigación-creación. La recolección de este material permitió a los MAI y AF contar con información para reflexionar sobre las experiencias ocurridas en el laboratorio, así como para realizar el proceso de comprensión de lo sucedido al interior del proceso formativo.
Para el análisis de la información, las bitácoras se agruparon trimestralmente, así: septiembre, octubre y noviembre del 2020; febrero, marzo y abril del 2021; y mayo, junio y julio del 2021. El método empleado para el análisis de la información recabada fue el propuesto por Vázquez (2013). Inició con una categorización conceptual, a manera de abstracción de la información, propuesta por los MAI de la siguiente manera: contextos socioculturales de la ruana, elementos de orden didáctico y método de creación colectiva. La información categorizada se destiló mediante la clasificación de criterios, por recurrencia de palabras. Posteriormente, se tamizaron las palabras recurrentes, con el propósito de seleccionar los recortes relevantes dentro de los relatos. Finalmente, se realizó un tejido de relaciones entre las palabras recurrentes que, agrupadas, constituyeron los descriptores y sus respectivos elementos constitutivos. De esta manera, los MAI destilaron e interpretaron la información presente en el diálogo, en conjunto la teoría y para su respectiva discusión. Como herramienta de procesamiento de datos se empleó el software NVIVO.
Resultados de: contextos socioculturales de la ruana, elementos de orden didáctico y método de la creación colectiva
En este apartado se presentan los resultados de la investigación expresados de manera cualitativa en tres categorías: contextos socioculturales de la ruana, elementos de orden didáctico y método de la creación colectiva, cada una desarrollada desde los descriptores hallados y sus respectivos elementos constitutivos.
Los hallazgos de la primera categoría permiten identificar los elementos de orden didáctico que aportaron a los procesos de creación y que están situados en representaciones socioculturales. En la gestación del montaje interdisciplinar sobre los contextos socioculturales del campesino del altiplano cundiboyacense, los AF del CAB entraron en una indagación profunda de los diferentes factores que rodean la ruana, como se muestra en la Figura 1 y en los hallazgos del criterio contextos socioculturales de la ruana.

Descriptor 1: ancestralidad e hibridación
Elementos: comunidades indígenas, la tradición del tejido, presencia colonial y transformación de la memoria cultural.
Los hallazgos relacionados al descriptor ancestralidad e hibridación arrojaron cuatro elementos, en el proceso de indagación teórica y según las experiencias de los AF, durante el trabajo colectivo en los laboratorios de formación-creación. En primer lugar, está la noción comunidades indígenas. Aunque actualmente la huella de la presencia indígena en el altiplano cundiboyacense es poca, las comunidades campesinas se han agrupado para rescatar saberes ancestrales y evitar que se pierdan en el tiempo. En segundo lugar y en especial, la tradición del tejido, otro elemento, denota que las comunidades de campesinos y artesanos luchan por transmitir sus saberes en la escuela, como es el caso del Museo de la Ruana del municipio de Cucunubá, el que vincula a los estudiantes de la región con la práctica del tejido, desde una materia complementaria que se dicta en los centros educativos. En tercer lugar, el elemento presencia colonial, en la indagación teórica con los AF, da cuenta de la transformación de la ruana por la presencia española, como el cambio del algodón por la lana que fue traída por los españoles y se convirtió en la materia principal para la labor del tejer. Ese hibridismo cultural tuvo como consecuencia la transformación de la memoria cultural, otro elemento clave del descriptor.
Descriptor 2: rasgos de identidad
Elementos: significado para el campesino, representación de un país, tejido de saberes, prácticas artesanales y artísticas, y memoria territorial.
En este descriptor, se encontró que la ruana tiene múltiples significados para el campesino —elemento del segundo descriptor—, como: abrigo, protección, conquista de género, expresión festiva, trabajo, expresión política y unión familiar. Los AF del CAB en los laboratorios tejieron historias, imágenes, vivencias y conceptos a partir de la ruana y sus múltiples significados.
Otro elemento que surgió en el análisis de la información fue representación de un país. En los laboratorios desarrollados con el colectivo, las propuestas de creación estaban ligadas a la presencia de la ruana en contextos de luchas políticas y sociales, protestas campesinas, paro agrario y estallido social. De manera significativa, se nota que la ruana es un objeto representativo de Colombia que se porta y obsequia a artistas, políticos y religiosos, en espacios festivos, sociales, culturales y políticos.
En los laboratorios el colectivo también hiló diferentes elementos alrededor de la ruana, de ello surgió el elemento tejido de saberes. Este está nutrido por los pensamientos, sentimientos y saberes que hacen parte del ser que elabora la ruana. En la labor de urdir no solo se teje la ruana, sino también las vivencias, historias, palabras, emociones, sentimientos, amores, desamores, amistades y un sinnúmero de valores vivenciados en los laboratorios.
Con respecto a prácticas artesanales y artísticas, los elementos estaban dados por la acción. Los laboratorios permitieron tener un acercamiento contextual y vivencial con la práctica tradicional del tejido de la ruana y cada paso que la compone: esquilar, lavar, escarmenar, hilar, teñir y tejer. Estas prácticas artesanales, en los AF del colectivo, permitieron vislumbrar los rasgos propios del saber del campesino cundiboyacense.
En relación con las indagaciones y experiencias de los AF, el elemento memoria territorial se relaciona con los recuerdos de los campesinos, la lucha por sus territorios, la reivindicación de sus derechos territoriales, con lo colectivo, lo ancestral en lo territorial y la tradición de sus saberes.
Descriptor 3: roles de género
Elementos: labor femenina o masculina del tejido y preferencia masculina por su uso.
Los resultados que se dieron del descriptor roles de género fueron dos elementos claves con respecto al trabajo colectivo, de manera particular sobre la presencia femenina, que es mayor en el grupo. En el elemento labor femenina o masculina del tejido, se halló que, con relación a lo teórico y lo vivencial, la mujer cumple un rol importante en el proceso de creación del tejido. Desde su infancia, las mujeres se vinculan en este acto, cuando ejercen el rol de cuidadoras de ovejas; luego se desempeñan como ayudantes en los demás trabajos y, mientras crecen, se apropia del saber de otras tejedoras. En comparación, la labor masculina está situada en el trabajo de la minería. La ruana, como prenda de género, es un elemento de preferencia masculina.
Descriptor 4: factores económicos
Elementos: Estado como garante de sostenibilidad para las manifestaciones culturales y afectación por el mercado chino.
Lo vivido en colectivo con diferentes artesanos y tejedores de Cundinamarca y Boyacá dio cuenta de una compleja realidad que se expresa en el elemento Estado como garante de sostenibilidad para las manifestaciones culturales. Los jóvenes se muestran reacios a dar continuidad a esta tradición, al considerar que esta práctica no es sustentable en el contexto de la economía local. Además, el sentir colectivo habla del abandono del Estado y la falta de financiación para las manifestaciones que giran alrededor de la ruana. Otro elemento apunta a la afectación ocasionada por el mercado chino, pues la presencia de sus productos segrega a los hacedores de esta artesanía tradicional, lo que pone en riesgo a este saber ancestral. Es una realidad que las personas ya no compran productos locales, pues prefieren adquirir bienes de la oferta presentada por el mercado chino, ya que estos son más económicos y, por tanto, asequibles.
Los hallazgos de la segunda categoría permiten interpretar el método de la creación colectiva propuesto por Enrique Buenaventura y la metodización frente a la creación de Santiago García, método aplicado por los AF del CAB para la desarrollar una creación escénica.

Descriptores 5 y 6: relación entre principios de referencialidad y momento ideológico
Elementos: circunstancias a partir de la ruana, referencias del contexto de la ruana, sensibilidad frente a las ideas y construcción de experiencias en colectivo.
En la relación de los descriptores principios de referencialidad y momento ideológico, los AF entraron en un diálogo para seleccionar las circunstancias a partir de la ruana y las referencias del contexto de la ruana susceptibles a llevarse a la creación. Estas circunstancias y referencias son las que se muestran en la Figura 1, como descriptores y elementos hallados en la categoría contextos socioculturales de la ruana. Asimismo, estos elementos se toman como las líneas temáticas que contendrá el montaje escénico. En el proceso creativo, el colectivo aterrizó los diálogos de las mesas de trabajo y las reflexiones a partir de la sensibilidad frente a las ideas que construye el actor, este elemento es el que atraviesa los trabajos de improvisación y la construcción de experiencias en colectivo. Como resultado de las experiencias e improvisaciones en los laboratorios de formación-creación, nacen imágenes, acciones y sonoridades que evocan un primer boceto de lo que se quiere contar en escena.
Descriptores 7 y 8: relación entre principios de significación y motivación
Elementos: representación de imágenes en historias, el significado de lo individual a lo colectivo, qué se quiere contar del contexto de la ruana: reflexiones para gestar la creación, creación ligada a la propia experiencia e interpretación personal.
En la relación de los descriptores principios de significación y motivación, los AF del CAB profundizaron en las primeras experiencias de la improvisación, mencionadas en el apartado anterior, y crearon un trabajo profundo de representación de imágenes en historias, desde el significado de lo individual a lo colectivo. En este punto, el trabajo del actor no hablaba de líneas temáticas, sino de argumentos que vislumbraban con mayor claridad qué se quería contar del contexto de la ruana. En esta línea, las improvisaciones estuvieron acompañadas de profundas reflexiones que gestaron la creación y dieron como resultados fragmentos de textos dramatúrgicos, partituras corporales y atmósferas sonoras más elaboradas, es decir, creaciones ligadas a las experiencias e interpretaciones personales de cada miembro del colectivo.
Descriptores 9 y10: relación entre principio de expresabilidad y comportamiento no verbal
Elementos: objeto-espacio, construcción del cuerpo que teje en el espacio, contar con la imagen, el texto y el sonido, trabajo del cuerpo, cuerpo danzante, representar con el cuerpo, pensamientos y sensaciones a través del cuerpo, lo que el cuerpo comunica y dramaturgia corporal.
Se observó que gracias al trabajo que desarrolló el colectivo en los laboratorios de formación-creación, el cuerpo tomó mayor protagonismo que la palabra. En este apartado, se tienen como resultados los mismos elementos que componen a los descriptores y todos se enfocan sobre los argumentos del contexto sociocultural de la ruana. En los laboratorios ya no se hablaba de improvisaciones, sino de fragmentos, actos y escenas: el génesis de la creación escénica y del montaje que se teje con el colectivo.
Descriptores 11 y 12: relación entre principio de contextualidad y personajes
Elementos: la ruana como evocación para la creación y la ruana en manos del artista: energía, voz, sensación, ritmo y gesto.
El resultado de la relación entre los descriptores principio de contextualidad y relación con el personaje es el cúmulo de improvisaciones y acciones con argumentos concretos y relacionados con el contexto sociocultural de la ruana. Se crearon cuadros escénicos con estructura dramática y un conflicto que aborda la permanencia o desaparición de la ruana. La acción escénica estuvo en manos de los artistas y logró plasmar, en el texto y en la escena, diferentes momentos históricos en los que la ruana fue protagonista y en los que esta se expresa desde la energía, voz, sensación, ritmo y gesto que emiten los AF.
Los hallazgos de la tercera categoría permiten describir las posibles relaciones entre el método de la creación colectiva y la construcción de didácticas para la creación escénica, intención del trabajo interdisciplinar entre la maestría en educación de la UAN y la maestría en estudios artísticos de la ASAB.

Descriptor 13: principios de orden didáctico
Elementos: reconocimiento de relación imagen-texto, reconocimiento relación cuerpo-espacio, pensamiento colectivo para resolver problemas, habilidades corporales para resolver problemas y experiencias personales para la creación.
Los resultados del descriptor principios de orden didáctico funcionaron como orientadores para la elaboración de los planes a desarrollar en los laboratorios. Sin embargo, en la práctica dichos planes fueron transformados, para responder a las corporeidades de los AF.
Los MAI apelaron a la intuición y a las experiencias propias, en las prácticas de la creación, para poder llevar a cabo el proceso de investigación-creación. Además, se nutrieron con los aportes teóricos y, así, enriquecieron la creación colectiva.
Descriptor 14: acto didáctico
Elementos: herramientas para el aprendizaje (relacionar, articular, argumentar, contextualizar, interpretar y desarrollar), y valores actitudinales (reflexionar, dialogar, propiciar, orientar, observar y explorar)
En la categoría elementos de orden didáctico, los laboratorios de formación-creación que planearon los MAI dieron como resultado, en el descriptor acto didáctico, procesos de enseñanza-aprendizaje, a partir de las herramientas para el aprendizaje de lo disciplinar-escénico y herramientas presentadas por acciones concretas, como relacionar, articular, argumentar, contextualizar, interpretar y desarrollar. Esto permitió la producción de textos dramatúrgicos, imágenes, partituras corporales, improvisaciones y diseños sonoros que nacieron en los laboratorios.
El desarrollo de las herramientas para el aprendizaje fue ejecutado a partir de los valores actitudinales de los AF, es decir, a partir de sus propias reflexiones, diálogos, observaciones, exploraciones y orientaciones, valores de las experiencias individuales y colectivas.
Descriptor 15: proceso de aprendizaje
Elementos: qué (relación del cuerpo frente a la acción, representar imágenes-ideas y crear desde el cuerpo), cómo (construir planimetrías frente a la acción, danza-teatro en un lugar de creación y discurso ligado a lo sensitivo) y tensiones (distracciones en el desarrollo de los laboratorios e intermitencia en el desarrollo de los laboratorios).
Del descriptor proceso de aprendizaje, se muestran los elementos qué y cómo. En este sentido, se puede representar y relacionar el contexto de la ruana con el cuerpo, la imagen y la acción escénica. Las respuestas se dan en los laboratorios a partir de las herramientas para el aprendizaje y los valores actitudinales descritos en el apartado anterior y ligados a las experiencias propias. El acto didáctico muestra como resultados una dramaturgia, un trabajo escénico en progreso —ya socializado en un Festival en Duitama Boyacá— y dos ponencias (una en el Festival Cuerpos para la Empatía y otra en el Encuentro Escénico de la Universidad Antonio Nariño).
En los laboratorios de formación-creación también se presentaron tensiones. La modalidad virtual y los problemas de salud ocasionados por la pandemia de covid-19 generaron intermitencias en los laboratorios virtuales y presenciales, lo que afectó al proceso creativo, con respecto al tiempo planeado para la realización del montaje.
Adicionalmente, el desarrollo de los laboratorios virtuales abrió espacio para los distractores; esto debido a que los AF se sentían inhibidos realizando ejercicios en casa, con la presencia de la familia. También el encuentro virtual abrió el espacio para la realización simultánea de actividades personales y participación en el laboratorio.
Discusión de resultados
Categoría contexto sociocultural de la ruana
En este apartado se presenta la discusión de resultados, en relación a las tres categorías establecidas para el alcance de los objetivos de la investigación. Existe consistencia en la relación teórico-práctica entre hibridismo cultural del tejido y los argumentos recabados por los AF, durante las vivencias que ocurrieron en el territorio y que luego fueron abordadas en los laboratorios. Se reconoce que, con la llegada de las ovejas y los telares a América, se mezclaron las técnicas y las habilidades para tejer, así emergió la ruana y se convirtió, con el transcurrir de los años, en un símbolo nacional que ha participado en diferentes momentos de la historia (Rodríguez et al., 2019).
Los indígenas se esfuerzan por conservar su herencia a través de la minga, las actividades comunitarias y la apropiación de la misma vestimenta, una construcción comunitaria alrededor de la tradición (Porras y Salazar, 2017). Aunque la ruana ha sufrido un hibridismo cultural a causa de la presencia colonial, en los laboratorios se evidenció que su tejido ancestral se arraigó como propio y sus huellas aún habitan en una memoria cultural.
La labor de tejer tiene una relación muy cercana con lo ancestral y con la cotidianidad de las comunidades indígenas del altiplano cundiboyacense. Durante las vivencias del colectivo se pudo observar que, a pesar de los avances tecnológicos y el uso de máquinas que podrían facilitar esta labor, aún se mantienen formas ancestrales en las prácticas de esquilar, lavar, escarmenar, hilar y tejer en casa, incluso, se ve que está vigente, en el teñido, el uso de elementos de la tierra para darle color a la lana. Según Rodríguez et al. (2019), “La producción de mantas dentro de las comunidades Muiscas era algo completamente doméstico. Con telares verticales y telares de cintura las personas hacían sus vestiduras y mantas en casa” (p. 2). Estos tejidos, ligados al color, diferenciaban un estatus en el poder político y en el culto a los dioses. Huellas como estas dan cuenta de la transmisión del saber generacional en la labor del tejido.
Los rasgos de identidad, identificados en la vivencia y prácticas in situ que se realizaron por el colectivo artístico, denotan una confrontación con diversas dinámicas de la actualidad. En diálogo con Porras y Salazar (2017) y Canales (2017), estas dinámicas pueden contribuir a la apropiación o la pérdida de la identidad. En el proceso de apropiación, son fundamentales los instrumentos de comunicación, lo ritual y lo espiritual, los valores, las creencias y los sistemas organizativos; un ejemplo de lo anterior es el trabajo organizado que realiza el Museo de la Ruana en el municipio de Cucunubá. Otros factores importantes en este proceso son: el problema de migración voluntaria o forzada, la aculturación y los conflictos sociales y económicos que impulsan la pérdida de la identidad cultural de la ruana (Porras y Salazar, 2017). Estas son afectaciones latentes en los contextos socioculturales del altiplano cundiboyacense y ponen en riesgo su prevalencia.
Las vivencias que tuvieron los AF del CAB en los laboratorios deformación-creación develan las barreras en el trabajo definidas por los roles de género; en relación con lo teórico, las labores del tejido y las agropecuarias están ligadas a lo femenino, mientras que las de la minería, a la fortaleza masculina (Corradine, 2003). Aunque tejer está relacionado a lo femenino, el su uso de esta prenda tiene prevalencia en la población masculina. Los hombres la llevan durante las diferentes actividades cotidianas y laborales. De allí, la importancia del rol de la mujer en la transmisión del saber y la apropiación de la identidad a través del tejido.
Los AF vieron y escucharon, en voz de las mismas tejedoras, sobre la pérdida creciente de las diferentes labores que se relacionan al tejer y a la identidad, a causa de la oferta del mercado chino. Un ejemplo de ello es la comercialización de prendas, junto a los locales de los hacedores regionales, esta situación genera una competencia desigual con el trabajo local en Boyacá y Cundinamarca. Autores como Páez (2014) mencionan que estas afectaciones crecen a pasos agigantados frente a la pérdida de la práctica del tejer, pues es una realidad que en el mercado se ofertan prendas de vestir más económicas, a causa de la importación de productos textiles de China en Colombia, los bajos costos de aranceles, así como la mano de obra barata, todo esto afecta negativamente al mercado local. Adicionalmente, se menciona el daño que hace la falta de garantías del Estado para financiar las diferentes manifestaciones artísticas y culturales que contribuyen a la supervivencia de la tradición.
Categoría método de la creación colectiva
El diálogo entre las líneas temáticas —que resultaron de los descriptores principios de referencialidad y momento ideológico, con los argumentos de García (1989)— habla del referente, en este caso, de la ruana cundiboyacense y la circunstancia entendida como el factor dentro del espacio-tiempo. Así, se da respuesta a las preguntas ¿dónde? y ¿cuándo?, las que estaban ligadas a las apreciaciones e ideas del artista. En otras palabras, el referente y las circunstancias son interpretadas, analizadas e, incluso, criticadas por los AF del colectivo, lo que permite encontrar puntos de convergencia y divergencia que se resuelven en la práctica escénica y a través de las improvisaciones.
Los resultados de los descriptores principios de significación y motivación muestran los argumentos a contar en la escena, estos tratan sobre el contexto sociocultural de la ruana: la identidad, el significado en la protesta, la labor del tejer y la minga. En relación con lo que plantea García (1989), el significado está abierto a múltiples lecturas, en este caso a la del artista, y, en un sentido amplio, al carácter significativo; es decir, el significado como función poética en el acto teatral, movido por la motivación, que es lo que precisa el carácter colectivo.
Los fragmentos, actos y escenas, que son el resultado de los elementos que componen la creación escénica del montaje, se tejen con el colectivo. En diálogo con García (1989), dan cuenta que todo lo que se quiere decir, se puede decir, sin caer en la complacencia de lo que quiere escuchar el oyente; en otras palabras, no todo lo que se dice en el teatro, se entiende. Este principio es el de mayor importancia en la creación colectiva, pues es el que abre paso a las diferentes posibilidades de la teatralización. En concordancia, la expresividad artística en lo no verbal tiene una gran amplitud en el camino teatral, comunica lo que se quiere, allí el actor pasa a un segundo plano y es el personaje el que estará en constante búsqueda.
En diálogo con García (1989), quien habla de la contextualidad y de la cercanía a la circunstancia, comprendiéndola como la causa de los conflictos humanos que se presentan en el escenario; se puede decir que los resultados de los descriptores principio de contextualidad y personajes tejen el conflicto de la obra. La circunstancia le da sentido a la acción y determina los contenidos de mayor tensión. Asimismo, las circunstancias están dadas en el colectivo y por los personajes que ejecutan las acciones escénicas, a partir del conflicto y de diferentes elementos escénicos —como la voz, el espacio y el objeto—, otorgando así un grado de complejidad a cada personaje.
Categoría elementos de orden didáctico
Con respecto a los principios de orden didáctico, se comprende el carácter educativo de la enseñanza en el quehacer docente; la relación de la práctica con la teoría orienta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos principios que permiten organizar y planificar las actividades docentes y elaborar los medios de enseñanza. En relación con los diferentes laboratorios de formación-creación que se realizaron con los AF del colectivo, la teoría y la práctica siempre se orientaron al proceso de aprendizaje-enseñanza del acto creativo. Además, estos principios giran alrededor del estudiante, en este caso, de artistas, sus actividades cognitivas y afectivas, sensibilidad, habilidades corporales y experiencias personales, todas intrínsecas al pensamiento colectivo.
El acto didáctico es propiciado por herramientas establecidas para la enseñanza-aprendizaje y cuenta con características específicas, sin importar si sucede en un centro educativo, un ambiente social o de ocio. En la enseñanza formal, el acto educativo está supeditado a requisitos de la administración educativa, mientras en la enseñanza no formal está determinado por la intuición (Meneses, 2007). En el caso del contexto del colectivo artístico, el acto didáctico estuvo dado por la intuición de los MAI, lo que dio lugar a un modelo flexible, pero igualmente riguroso, que, a partir de la planeación, construyó un laboratorio de creación escénica, para buscar soluciones efectivas a las dificultades que se dan en el acto de la creación escénica. Se desea que el mismo no esté determinado por algún estamento académico formal, sin embargo, esto no significa que no se trabaje con rigurosidad para cumplir los objetivos propuestos en la ruta para realizar un montaje interdisciplinar.
Finalmente, los resultados del descriptor procesos de aprendizaje —que se relacionan con el qué y cómo, y que dialogan con lo que plantean Yánez (2016), Meneses (2007) y Pozo y Monoreo (2001)— están ligados con las experiencias de los AF del colectivo y son el motor de aprendizaje en un contexto no formal, como el del laboratorio de creación, donde nacen las necesidades y los deseos, el qué y cómo aprender. La motivación como un estado de impulso individual que está ligado a la historia personal de quien aprende se acrecienta con las vivencias de éxito o se atenúa con las de fracaso y con las diferentes tensiones que se presentan de manera individual y colectiva. Estas tensiones aceleran o entorpecen el aprendizaje catapultado por la motivación y los intereses de, en este caso, los AF del CAB.
Conclusiones
Esta investigación-creación propuso una estructura argumentativa, desde la relación de la práctica y la teoría, y hacia la comprensión de las didácticas para la creación escénica. Esperando que sea útil para educadores, artistas e investigadores, en sus procesos de formación-creación, se ha llegado a las siguientes conclusiones que se relacionan a la interpretación del método propuesto por Enrique Buenaventura y la metodización de Santiago García.
El principio de significación, en relación con la motivación, permitió la construcción de imágenes con temas de identidad, el significado de la protesta, la labor del tejer y la minga, esto a partir de las propias reflexiones, interpretaciones y experiencias de los AF.
El principio de contextualidad, en relación con el personaje, permitió tejer la creación escénica a partir de la sensibilidad gestada, en el plano del trabajo individual y el colectivo. De esta manera, se logró la construcción de acciones y sonoridades, ligadas a la voz, la energía, las sensaciones, el ritmo y el gesto de los AF. Este material luego dio forma a la creación de cuadros escénicos con estructura dramática y un conflicto que aborda la permanencia o desaparición de la ruana.
El principio de expresabilidad, en relación con el comportamiento no verbal, propició la construcción de un cuerpo generador de partituras corporales, uno que jugó en el espacio e interactuó con objetos para evocar escenas, textos y sonidos que hablaran del contexto sociocultural de la ruana. Este principio forjó, en los AF, un cuerpo que danza y que evoca pensamientos y sensaciones a través de corporeidades colectivas.
El principio de referencialidad, en relación con el momento ideológico y a partir de las circunstancias que tejen la historia de la ruana, así como las referencias conceptuales y vivenciales, permitió el desarrollo de líneas temáticas abordadas en los ejercicios de improvisación con los AF. Las líneas temáticas condujeron a los argumentos que constituyeron la construcción dramatúrgica, el desarrollo de personajes, situaciones y acciones entramadas desde la sensibilidad y la capacidad reflexiva de los AF que estuvieron inmersos en el proceso de construcción colectiva.
Sobre los elementos de orden didáctico que aportaron a los procesos de creación, se encontró que:
En el proceso de aprendizaje, la necesidad de comprender qué se quiere contar de la ruana y cómo hacerlo inició desde la contextualización teórica y la contrastación de la experiencia vivida en los laboratorios, con el método de la creación colectiva. Fue necesario orientar a los AF hacia la comprensión reflexiva de los sucesos emergentes en el acto creativo; la construcción de planimetrías frente a la acción; la localización, en las disciplinas de la danza y el teatro, del lugar de la creación; y el desarrollo de un discurso ligado a la memoria individual y colectiva de los AF, frente a los contextos socioculturales de la ruana.
Frente a las estrategias didácticas, la motivación es el motor del trabajo desarrollado en los laboratorios de formación-creación, esta nace de la necesidad de los AF y se fortalece a través de didácticas específicas, desde principios didácticos como el pensamiento colectivo, las habilidades corporales individuales y colectivas, y en pro de resolver problemas en la escena. Es de anotar que las experiencias personales son como un motor para la creación, pues generan una constante producción de material teatral.
En el acto didáctico, las herramientas para el aprendizaje estuvieron ligadas a los valores actitudinales de los AF: reflexionar, dialogar, propiciar, orientar, observar y explorar los elementos teóricos y vivenciales del contexto sociocultural de la ruana. Estos también permitieron relacionar, articular, argumentar, contextualizar, interpretar y desarrollar un material teatrable que hablara de la ruana como un elemento vivo de la producción sociocultural.
El acto didáctico estuvo determinado por la intuición de los MAI, lo que dio lugar a un modelo flexible, pero riguroso que, a partir de la planeación, construyó un laboratorio de formación-creación que buscaba soluciones efectivas a las dificultades que emergieron en el acto de creación. La experiencia previa de los MAI permitió el desarrollo de los procesos de aprendizaje con los AF, a la vez que aportó a la creación.
La relación que se encuentran entre el método de creación colectiva y las didácticas para la creación es la que existe entre el acto creativo y el didáctico, la que parte de la convergencia del carácter comunicativo que transita por procesos cognitivos, afectivos y conductuales, tales como el aprendizaje, el pensamiento, la atención y las emociones. Estas dimensiones, configuradas por las situaciones, los acontecimientos, acuerdos y desacuerdos, se determinan por los AF, durante los laboratorios de creación.
Del lado de la creación colectiva, la motivación es la que alimenta las necesidades e intenciones, para crear desde las propias experiencias individuales y colectivas de los AF. Del lado de las estrategias didácticas, la motivación funge como motor de aprendizaje. Desde su relación con los AF y MAI, esta es propiciada en los laboratorios, desde el pensamiento colectivo, la experiencia y el reconocimiento de las posibilidades corporales de los AF. Cabe mencionar que sin motivación no habría aprendizaje.
El ambiente de aprendizaje construido en esta investigación fue el laboratorio asumido como un lugar y acontecer para el aprendizaje, un sitio que en la educación formal es ocupado por el aula. En el laboratorio y durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, los MAI asumieron el rol del mediador, por ello facilitaron un puente para relacionar los contenidos para la formación con creación escénica.
Referencias bibliográficas
Alcaldía de Bogotá y Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (2015). Bases de políticas culturales. https://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/bases_politicas_culturales_ o_9_0.pdf
Álvarez, C. y González, E. (1998). La didáctica: Un proceso consciente de enseñanza y aprendizaje. Revista CINTEX, 7, 5-10. https://revistas.pascualbravo.edu.co/index.php/cintex/article/view/183
Aguilar, Y. (2008). La educación artística en los estudios artísticos hacia una papiroflexia de lo sensible [Tesis de maestría]. Universidad Francisco José de Caldas. https://repository.udistrital.edu.co/handle/11349/15192
Ballesteros, M. y Beltran, E. (2018). ¿Investigar creando? Una guía para la investigación-creación en la academia. Editorial Universidad del Bosque. https://www.unbosque.edu.co/sites/default/files/2018-09/Investigar%20creando.pdf
Barboza, J.; Romero, M.; Zirit, G. y Hernández, J. (2016). Docencia, Ciencia y Tecnología Un enfoque desde el ser y el hacer (Primera edición). Editorial UNERMB.
Beltran, E. y Villaneda, A. (2020). La investigación creación como producción de nuevo conocimiento: perspectivas, debates y definiciones. Index revista De Arte contemporáneo, (10), 247-267. https://doi.org/10.26807/cav.vi10.339
Bonilla, H.; Cabanzo, F.; Delgado, T.; Hernández, O.; Niño, A. y Salamanca, J. (2019). Investigación-creación en Colombia: la formulación del “nuevo” modelo de medición para la producción intelectual en artes, arquitectura y diseño. Revista Kepes, 16(20), 673-704. https://revistasojs.ucaldas.edu.co/index.php/kepes/article/view/204/159
Canales, M. (2017). La danza e identidad cultural en los estudiantes del taller de danza de la institución educativa [Tesis de Maestría]. Universidad de Huánuco. https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UDHR_33fe678d550505ad989d3d805e93b5 b/Details
Cardelli, J. (2004). Reflexiones críticas sobre el concepto de transposición didáctica de Chevallard. Cuadernos de antropología social. (19), 49-61. http://www.unige.ch/fapse/clidi/textos/transposicion.pdf
Cardona, M. (2009). El método de creación colectiva en la propuesta didáctica del maestro Enrique Buenaventura: Anotaciones históricas sobre su desarrollo. Revista histórica de la educación colombiana, 12(12), 105-121. https://revistas.udenar.edu.co/index.php/rhec/article/view/1012/1252
Cardona Tobón, A. (17 de marzo, 2013). La ruana. Historia y región. https://historiayregion.blogspot.com/2013/03/la-ruana.html
Corradine, G. (2003). Diagnóstico municipio de Tópaga Boyacá. Artesanías de Colombia. https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/bitstream/001/4985/1/INST20161.pdf
Dewey, J. (1995). Democracia y educación: una introducción a la filosofía de la educación. Ediciones Morata. https://circulosemiotico.files.wordpress.com/2012/10/deweyacion.pdf
Delgado, T.; Beltrán, E.; Ballesteros, M. y Salcedo, J. (2015). La investigación-creación como escenario de convergencia entre modos de generación de conocimiento. Revista Iconofacto, 11(17), 10-28. http://dx.doi.org/10.18566/iconofac.v11n17.a01
Llerena, A.; Nieve, A.; Sepúlveda, C. y Guzmán. E. (2017). Un legado que permanece vivo: entre la tradición y la contemporaneidad. Revista papeles, 9(18), 73-85. https://core.ac.uk/download/pdf/236384231.pdf
Redacción El Tiempo, (2010). Choferes tumban a Gaitán (1937). El Tiempo. https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-7725196
Rojas, P (2021). La investigación-creación en diálogo con la escena teatral digital. Escena revista de las artes, 81(1) 495-508. https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/escena/article/view/47288/46778
Esquivel, C. (2014). Teatro la candelaria: memoria y presente del teatro colombiano [Tesis de doctorado]. Universidad Autónoma de Barceló. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=91014
García, S. (1989) Teoría y práctica del teatro (Segunda edición). Ediciones la Candelaria
García, S. (2002) Teoría y práctica del teatro (Volumen 2). Ediciones la Candelaria
Gergen, K. J. (2009). Realidades y relaciones: Aproximaciones a la construcción social. Prensa de la universidad de Harvard.
González, A. (2006). Aproximación a la construcción representacional del otro no occidental, como elemento para interpretar la configuración identitaria en el Valle de Tenza, Boyacá (siglos XVI-XVIII). Revista Colombiana de Educación, 15, 160-183. https://www.redalyc.org/pdf/4136/413635245007.pdf
Gómez, P. (2020). Investigación-creación y conocimiento desde los estudios artísticos. Estudios Artísticos: revista de investigación creadora, 6(8), 64-83 https://doi.org/10.14483/25009311.15690
Guerrero, J. y Calderón, J. (2014). Gentes pueblos y batallas Microhistorias de la ruta libertadora. Ediciones. Universidad pedagógica y tecnológica de Colombia. https://librosaccesoabierto.uptc.edu.co/index.php/editorial8/158/2609
Grajales, C. (2013). Creación colectiva una didáctica del teatro 2012. Revista colombiana de artes escénicas. 7(0), 168-178. http://artescenicas.ucaldas.edu.co/downloads/artesescenicas7_14.pdf
Jaramillo, M. y Osorio, B. (2004). El legado de Enrique Buenaventura. Revista de estudios sociales, (17), 107-112. https://revistas.uniandes.edu.co/doi/epdf/10.7440/res17.2004.10
Márceles, D. (1977). El método de la creación colectiva. Latin American theater review, 11(1), 91-97. https://journals.ku.edu/latr/article/view/303
Mallart, J. (2001). Didáctica, concepto, objeto, finalidad. Didáctica general para psicopedagogos. Universidad Nacional de educación a distancia. http://www.xtec.cat/~tperulle/act0696/notesUned/tema1.pdf
Meneses, G. (2007). Ntic, interacción y aprendizaje en la universidad [Tesis de doctorado]. Universitat Rovira I Virgili. https://dialnet.unirioja.es/servlet/tesis?codigo=8281
Nieves, A. y Llerena, Alexander (2017). La vivencia como principio artístico-pedagógico en la formación de licenciados en artes escénicas. Revista papeles, 9(18), 56-62.
Niño, S.; Castillo, S.; Camacho, S. y Castañeda, R. (2016). Diálogos sobre investigación creación. Perspectivas, experiencias y procesos en la Maestría en Estudios Artísticos Faculta de Artes ASAB. Universidad Francisco José de Caldas.
Ormrod, J. (2005) Aprendizaje humano (Cuarta edición). Pearson.
Páez, Y. (2014). Causas y efectos económicos del sector textil en Colombia por exportaciones de China [Ensayo de especialización]. Universidad Militar Nueva Granada. https://repository.unimilitar.edu.co/handle/10654/13252
Pardo, J. (1996). Del teatro político a las vertientes posmodernas. Desarrollo del teatro colombiano (1960-1995). Universitas Humanística 43(0), 43-44. https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/9639
Patiño, J. (2001). Teatro libre: Política para la creación y la creación política. Revista de ciencias sociales, 2(1), 65-74.
Pérez, E. (2010). La creación escénica como forma de investigación y la investigación como forma de creación. La representación y la disociación como procedimientos de investigación en las artes escénicas. Telón de fondo Revista de teoría y crítica teatral, 12, 1-14. http://revistascientificas2.filo.uba.ar/index.php/telondefondo/article/view/9226/8000
Porras, M. y Salazar, P. (2017) La danza como medio de rescate de la identidad cultural [Monografía de pregrado]. Universidad Técnica de Cotopaxi. http://repositorio.utc.edu.ec/bitstream/27000/3939/1/T-0375.pdf
Pozo, J. y Monoreo, C. (2001). El aprendizaje estratégico. Docencia Universitaria, 2(2), 105-109. http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/sadpro/Documentos/docencia_vol2_n2_2001/1 _Pozo.pdf
Rodríguez, A. (2021). Pulsión, Investigación Creación basada en experiencias sensibles [Tesis de maestría]. Universidad Francisco José de Caldas. https://repository.udistrital.edu.co/bitstream/handle/11349/25887/RodriguezMolinaAndre Allowed=y
Rodríguez, S. (2004). Inventamos o erramos. Monte Ávila editores latinoamericanos.
Rodríguez, V.; Gutiérrez, S.; Rodríguez, A. y Artesanías de Colombia.(2019). Memorias de oficio: Tejeduría Nobsa Boyacá. Artesanías de Colombia https://repositorio.artesaniasdecolombia.com.co/handle/001/4701
Silva, S. (2016). La investigación-creación en el contexto de la formación doctoral en diseño y creación en Colombia. Rev.investig.desarro.innov, 7(1), 49-61.
Toro, I. y Parra, R. (2006). Método y conocimiento-Metodología de la investigación. Fondo editorial universidad EAFIT.
Yánez P. (2016). El proceso de aprendizaje: fases y elementos fundamentales. Revista San Gregorio. 1(11), 70-81. https://oaji.net/articles/2001941.pdf
Vásquez F. (2013). El quehacer docente Primera edición. Universidad de la Salle.

