
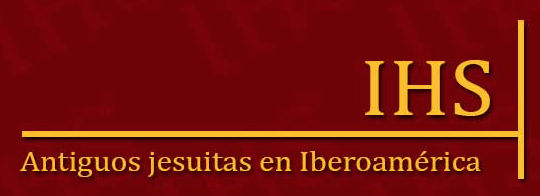

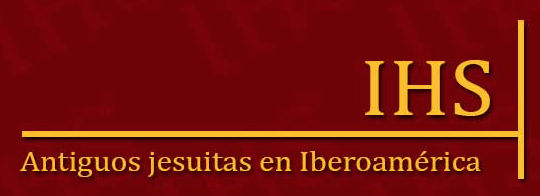
Notas y Comunicaciones
Los jesuitas en el proceso de expansión hacia el noroeste Novohispano
The jesuits in the process of expansion towards the northwest of New Spain
Los jesuitas en el proceso de expansión hacia el noroeste Novohispano
IHS. Antiguos Jesuitas en Iberoamérica, vol. 6, núm. 2, 2018
Universidad Nacional de Córdoba
Recepción: 24 Octubre 2018
Aprobación: 29 Noviembre 2018
Resumen:
En este trabajo se presenta como fue el papel que jugaron los jesuitas en el proceso de colonización y expansión desde el centro al noroeste del virreinato novohispano. En el mismo se ven dos momentos importantes y diferenciados: uno es la llegada a la región y provincia de Sinaloa y otro a la de Sonora. Se hace explícito la manera distinta con la que los ignacianos pacificaron y evangelizaron en estos territorios, la combinación jesuitas–militares, se sustituyó por la del par jesuitas-indios misioneros. Se alude también como entre los vecinos y misioneros se empezaron a dar enfrentamientos por el control de la mano de obra indígena que tendrá momentos álgidos a lo largo del siglo XVIII.
Palabras clave: Jesuitas, expansión, noroeste, novohispano, sistema misional.
Abstract:
In this paper we present the role played by the Jesuits in the process of colonization and expansion from the center to the northwest of the Viceroyalty of New Spain. In it there are two important and differentiated moments: one, is the arrival in the region and province of Sinaloa and the other in Sonora. It is also explained how the Ignatians pacified and evangelized this territories, the Jesuit-military combination was replaced by that of the Jesuit-Indian missionaries. Finally, it is mentioned how the neighbors and missionaries began to clash over the control of indigenous labor that will have critical moments throughout the eighteenth century.
Keywords: Jesuits, expansión, northwest, New Mexico, mission system.
Cuando en 1591 llegaron a la provincia de Sinaloa misioneros enviados por el gobernador de la Nueva Vizcaya, para pacificar y convertir a la fe católica a la población indígena situada entre los ríos Mocorito y Fuerte, el fenómeno expansivo va a cambiar. Donde anteriormente la penetración española se había detenido y la encomienda había fracasado como forma de adoctrinar y de agrupar a la población indígena, se comenzó con un nuevo plan cuyos actores iban a ser los padres de La Compañía de Jesús.1
Los ignacianos trasladaron a América una concepción de cristianizar muy particular, eran la alternativa a unos métodos de evangelización que habían prevalecido en el proceso de la conquista y colonización, ellos querían llevar un cristianismo distinto y así pusieron en práctica otro modelo evangelizador. Los jesuitas buscaron crear un tipo de sociedad independiente constituida por ellos y los indios, en la que la vida comunitaria les diera a los aborígenes, por medio del cristianismo, la salvación y la gloria eterna.2
De sobra es conocido que dicho modelo misional fue implantado en varias partes de América, siendo el más renombrado el de las misiones del Paraguay. Las misiones del noroeste novohispano, en esencia, tienen la misma inspiración de una sociedad comunitaria. La misión es una unidad evangelizadora y económica, formada por indios y jesuitas, dividida en rectorados que constituyen agrupaciones misionales de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús (Montané Martí, 1999, pp. 103-104).
Los jesuitas, con su presencia en la región, contribuyeron a modificar las relaciones y contactos que hasta entonces se habían tenido con los grupos indígenas. En el noroeste, la estrategia seguida por los padres ignacianos fue establecer pueblos de misión, para congregar a los nativos que vivían en las rancherías o dispersos por los montes. Se aplicaron a la labor de reducir, organizar y evangelizar a los indios con una eficacia, que no solo les permitió erigir misiones en los territorios de la provincia de Sinaloa, sino que pronto pudieron expandir el “sistema misional” hacia los vastos territorios situados al norte de Sinaloa (Ortega, 1993, p. 91-94).
La acción de los jesuitas se vio reforzada para su protección y la de los indios cristianizados con la presencia de un cuerpo de tropa o presidio en la villa de Sinaloa a partir de 1596. Años más tarde, en 1610, se levantó en la antigua villa de Carapoa un fuerte.3 El binomio presidio-misión, aunque las fuerzas presidiales no eran muy numerosas, permitió que la región de los ríos Mocorito, Sinaloa y Fuerte gozara de cierta estabilidad. También ello se logró gracias a la combinación de medidas de fuerza y tratados de paz llevadas a cabo por el capitán Martínez de Hurdaide que permitió y respaldó la entrada de los misioneros jesuitas a las poblaciones indígenas de los ríos Mayo y Yaqui. 4
Con estas acciones, se delineó el sistema fundamental para la penetración en el territorio de la que sería la provincia de Sonora: la misión y el presidio, ambas dependientes del virrey y pagados con recursos de las cajas reales (Noriega, 1993, p. 41).5 La misión y el presidio se van a convertir, de manera preponderante, en los pilares de la vida en la frontera.6
Las misiones dieron al noroeste una peculiar característica. Aquel país se convirtió en un espacio exclusivo que permitió que se construyera una sociedad distinta a la de los colonos civiles. Los jesuitas estaban seguros de que la evangelización era más profunda sin intervención de éstos, ni del sistema administrativo que los amparaba. Incluso llegaron a considerar a la colonización civil como una amenaza, por lo que establecieron una serie de medidas para defenderse. Las más importantes y frecuentes se relacionaron con la preservación de la integridad del territorio misional.7
Así pues, con el avance de las misiones a lo largo de la ribera de los ríos, las tierras más fértiles y productivas, y de la colonización civil, a través de la sierra, se crearon las condiciones que propiciaron la formación, al norte de la provincia de Sinaloa, de dos nuevas y extensas jurisdicciones locales.
Nos referimos a la que se va a constituir como la alcaldía mayor de Ostimuri, entre los ríos Mayo y Yaqui, y al norte de ésta, la alcaldía mayor de Sonora, ambas pertenecientes a la Nueva Vizcaya. Un elemento diferenciador que vamos a encontrar en estas provincias o demarcaciones respecto a las del sur, es que los pueblos indios estarán bajo la influencia directa de los padres de la Compañía de Jesús, cuya presencia se hará notar de manera acusada en la vida de las tres alcaldías, Sinaloa, Ostimuri y Sonora.
Este hecho es de gran importancia puesto que las relaciones entre los jesuitas y los colonos civiles, en su mayoría mineros, se verán marcadas por la pugna sobre el control de las comunidades indígenas y sus recursos, cuestión que tendrá momentos álgidos a lo largo del siglo XVIII, y sobre todo a partir de la creación de la Gobernación de Sonora (Borrero, 2004).
Es de destacar que este conflicto se suscitó en el seno de los grupos dominantes colonos y jesuitas, por lo que adquiere unas características especiales. Ambos grupos al intentar llevar a cabo sus objetivos, desde sus distintos intereses, empezaron a actuar sobre los indios, y eso los llevó a considerarlos como “grupo alternativo más que complementario” (Mirafuentes Galván, 1992, p.139).
Una visión novedosa acerca de la labor de los misioneros y del papel jugado por las misiones en el noroeste novohispano la ofrece el antropólogo Daniel T. Reff que propone que los jesuitas reconstruyeron estrategias de producción y organización indígena que se habían perdido a causa de las grandes epidemias que habían asolado a esta región en el siglo XVI, pero que quedaron en la memoria colectiva.
Los jesuitas, con su peculiar organización, llenaron ese gran vacío dejado por las autoridades nativas, y el cambio social que ellos impulsaban con la creación de los pueblos de misión, les devolvía a los pueblos indígenas antiguas costumbres, como recobrar asentamientos de mayor dimensión que las rancherías, moldes culturales de la vida de pueblo, y una división del trabajo. Según el autor, los jesuitas solo revivieron, no enseñaron a partir de cero a los nativos. Les hicieron recordar y los convencieron de que valía la pena poner de nuevo en marcha sus costumbres y formas de producción y así guardar los excedentes, que tan importantes, eran para la vida de las misiones y su expansión (Reff, 1991, pp. 243-274).
La tutela jesuita fue aceptada en lo general con agrado por parte de los grupos indígenas. El mensaje religioso no fue grandilocuente, la mayoría de los jesuitas aprendieron las lenguas nativas y esto ayudó a la difusión rápida de su modelo de vida. Debido a ello, los indios mayos, hacia 1605, pidieron misioneros para sus pueblos, en 1610 lo hicieron los pimas bajos y en 1613 los yaquis. Los jesuitas llegaron a tierra yaqui en 1617 con un programa misionero muy interesante (Spicer, 1962, pp. 288-298, 48-49).
En esta segunda fase de la labor evangelizadora de la Compañía de Jesús en el noroeste hubo un cambio radical respecto a la primera. El profesor Julio Montané, sostiene que la conquista realizada por los misioneros en la región de Sinaloa, el Fuerte y Mocorito fue muy violenta, ya que ellos, desde su llegada, se dedicaron con empeño a extirpar idolatrías y para ello contaron con la ayuda de los militares. Esta combinación jesuitas– militares, afirma Montané, hizo que los misioneros se vieran envueltos en conflictos con los indígenas, conflictos que generaron mártires para la Compañía (Montané, 1991, p. 45).
Los misioneros tras esta experiencia de enfrentamientos con los indígenas, pactaron en 1617 con los indios yaquis el establecimiento de misiones en su territorio, a condición de que no hubiera asentamientos de colonos, ni de militares. De esta manera se inició, una segunda etapa de evangelización caracterizada por el par jesuitas-indios, que hizo posible la misión junto a los poblados indios (Montané, 1991, p. 46).
La expansión de las misiones, una vez alcanzado el río Yaqui, se detuvo por más de diez años, las causas, probablemente haya que buscarlas en la falta de misioneros o quizá, como dice Spicer, los jesuitas ya no encontraron tantas facilidades en su avance entre ópatas y pimas como las que encontraron entre los yaquis y mayos. Otra causa pudo haber sido la llegada a esta zona de un mayor número de mineros y gambusinos, con lo que se rompió el esquema que los misioneros implantaron entre los yaquis de un total aislamiento de la población indígena respecto a la española.8
Esta situación de aislamiento que habían impuesto los jesuitas en sus misiones, comenzó a ser motivo de disgusto entre los colonos y entre algunos funcionarios que veían a las misiones como un obstáculo para la explotación de la mano de obra indígena y los asentamientos de colonos civiles.
Otro asunto que estaba empezando a ser motivo de discrepancia es que los jesuitas, además de ejercer un control riguroso en la vida interna de las misiones, llevaban también un control de éstas con el exterior. Este control hizo que los colonos protestaran al verse afectados en sus relaciones comerciales. Los misioneros se convirtieron en intermediarios y comenzaron a regular este comercio, lo que se tradujo en grandes desventajas para los colonos. “Cuando el trato era directo con los indios, decían los colonos, obtenían los productos a bajos precios y los pagaban con géneros, mientras que haciéndolo a través de los misioneros debían pagarlo con plata y a los precios convenidos con estos”.9
Otro elemento causa de discordia fue que las misiones con la introducción del ganado y de nuevas técnicas de cultivos y de nuevas plantas copaban toda la producción agropecuaria y los colonos civiles no podían competir con ellos. La introducción de ganado mayor y de animales domésticos fue la base de la prosperidad de las misiones, fuente de trabajo y de riqueza y a la vez fuente de conflictos. El trabajo de la tierra con nuevos cultivos además de los propios de la región, la división del trabajo y de las tierras permitió a las misiones comerciar con los excedentes en los centros mineros, donde se les pagaba con plata, la cual era utilizada para sufragar los gastos y necesidades de los misioneros, o para enviar a otras misiones de la Nueva España.
Esta realidad de dependencia a la que se veían sometidos los colonos con respecto de los jesuitas motivó que los vecinos empezaran a acusar a los misioneros y estos comenzaron a defenderse de los ataques de que eran objeto.10
Como hemos citado, la situación se fue agravando en estas relaciones cuando la presencia de colonos civiles fue aumentando en la provincia de Sonora, convirtiéndose en un gran desafío al sistema misional motivado por el descubrimiento y explotación de minas por parte de la gente que llegó con Don Pedro de Perea, naciendo un “nuevo norte minero” como lo habían sido antes Zacatecas y Parral y lo sería luego Chihuahua, que atraería a nuevos mineros y comerciantes (Navarro, 1992, pp. 37).
La colonización de Sonora
La expansión española en la provincia de Sonora se realizó, como hemos dejado expuesto, bajo el impulso colonizador de los misioneros jesuitas, quienes de manera sistemática penetraron y se establecieron entre las comunidades nativas. Esta empresa que iniciaron en 1617 desde el río Yaqui continuó con la fundación de misiones entre los pimas bajos del sur, situados a lo largo del río Tecoripa. Para 1622 emprendieron la reducción de los ópatas, eudeves y pimas bajos del sureste y en 1627 llegaron a las poblaciones más orientales localizadas en los ríos Aros y Sahuaripa. Luego de estas entradas a fines de los años cuarenta se dirigieron hacia el centro de Sonora, con el fin de proseguir la congregación de las agrupaciones citadas.
Es importante destacar en este proceso de expansión jesuítica, un hecho que tuvo lugar en 1640. Nos referimos a la capitulación que tuvo lugar entre el capitán Don Pedro de Perea,11 y el virrey Cadereita para organizar el poblamiento al norte del Yaqui. Indudablemente, este hecho trajo consigo cambios importantes en el proceso colonizador.
Mientras tanto, la hegemonía jesuita cobraba un nuevo ritmo debido a la llegada a Sonora de nuevos religiosos y entre ellos el Padre Eusebio Francisco Kino (Almada, 1990 pp. 370-371).12 La misión de Cucurpe fue su centro de operaciones, y desde aquí se inició la última etapa de la empresa jesuítica de pacificar y evangelizar. Se establecieron nuevas misiones a lo largo del río Magdalena, Altar y Santa Cruz, donde se fundó la misión de San Javier del Bac, hoy en la actual Arizona.
Gracias a las misiones se lograron establecer en el noroeste comunidades indígenas disciplinadas que en cierta manera permitieron controlar las comunidades seminómadas. Pero estas acciones, para los intereses del gobierno español, eran sólo el paso previo para obtener el dominio completo de la región. Ahora hacía falta que llegaran los colonos, y gracias a ellos y fundamentalmente al trabajo de los indios, hacer productiva la región. Como podemos deducir de lo anteriormente expuesto, al finalizar el siglo XVII, en las distintas jurisdicciones, fueron cristalizando tipos de sociedades distintas, uno en el espacio de los pueblos de misión, cuya autoridad radicaba en los padres ignacianos, otro en el espacio de las alcaldías mayores más antiguas como las de Culiacán y Rosario, donde van a predominar los indios tributarios bajo curatos y haciendas, y por último, el que surge en los reales de minas y otros lugares donde empiezan a desarrollarse otras actividades económicas, y predomina la “gente de razón”, que cuenta con población india que rechaza la misión y trabaja como asalariada.
Estos reales de minas surgen debido a la afluencia de pobladores atraídos por las riquezas mineras, fundamentalmente la plata. Las provincias se convirtieron en mineras en mayor o menor grado. Grandes centros fueron Álamos, en la provincia de Sinaloa, Cosalá, en la de Culiacán, San Juan Bautista, en Sonora, y Baroyeca en Ostimuri. Los reales de minas dieron a las provincias costeras el carácter de región minera, y la actividad en sí llegó a tener gran influencia en la estructuración de la economía de la región.
En las distintas sub-regiones el primer punto de diferenciación era el nivel demográfico de los indígenas.13 En el norte los indígenas en su mayoría se asentaban en comunidades estables e integradas en un sistema de misiones. La administración de los jesuitas daba coherencia, fuerza política y económica a ese sistema. En el sur también había comunidades indígenas, pero en menor número y no presentaron ningún obstáculo a la actividad de los colonos.
La población no indígena se comportó de forma similar en ambas sub-regiones. Los llamados españoles eran quienes controlaban la minería, principal actividad económica, actividad que articulaba a otros sectores de la economía, tales como producción de alimentos y de artículos comerciables. Era también este grupo el que ocupaba los cargos de gobierno, tanto civiles como militares. Funcionarios de la corona, mineros y comerciantes estaban relacionados entre sí, integrando el grupo social más poderoso. Debemos de hacer hincapié en que los misioneros jesuitas, sobre todo en el norte, como administradores de las misiones tuvieron un importante papel.
Va a ser en las poblaciones del norte de la provincia de Sonora, concentradas en la sierra y en los valles, donde comience a plantearse la exigencia de la secularización de las misiones. Esta cuestión, al cambiar de siglo, se convertirá en una demanda fundamental por parte de los vecinos y autoridades civiles interesados en las tierras de misión y en mano de obra barata.
Los años finales del siglo XVII se definen como años en donde, antes de iniciarse un nuevo movimiento expansivo, se intentará consolidar las provincias ya ganadas, y sobre todo explotar las riquezas que especialmente la provincia de Sonora escondía bajo su suelo.
Esta última provincia se convirtió, durante muchos años, en la última avanzada del imperio español, comunicada escasamente con Culiacán y Casas Grandes que, en los años sesenta, se convirtió en alcaldía mayor, y con Parral, la capital efectiva de Nueva Vizcaya. La frontera noroeste de la Nueva España entró en una etapa de prosperidad y paz sólo alterada por los seris, nunca dominados, que se vieron obligados, debido a la gran sequía que afectó en los años setenta a toda la frontera, a hostilizar a las misiones. Factor determinante para los acontecimientos de fines de siglo (Navarro, 1992, pp 258-319).
Consideraciones finales
En definitiva, las características expuestas permiten caracterizar un proceso histórico muy particular en el noroeste novohispano, en donde al finalizar el siglo XVII las provincias ya se habían incorporado al orden colonial mediante las misiones, y por la abundante inmigración de colonos no indígenas, sobre todo a las provincias de Sinaloa, Culiacán y Chiametla. La alcaldía mayor, el real de minas, la misión y la parroquia eran las instituciones más importantes. Los indios, estaban bajo control y se aprovechaba su trabajo. El sistema económico se organizaba y la actividad minera era la preferida por las autoridades y la mayoría de los colonos europeos. Debido a ello, las provincias del noroeste se perfilaban como interesantes y prometedoras para los intereses del Imperio.
En el tránsito del siglo XVII al XVIII hubo una continuidad en estos procesos sociales y económicos, pero al mismo tiempo aparecieron nuevos elementos e intereses que convirtieron al siglo XVIII en un periodo de profundos y complejos cambios, en donde la provincia de Sonora, va a adquirir un papel central.
Referencias
Alegre SJ, F. J. (1956). Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús de Nueva España. Roma Institum Historicum.
Almada, F. (1990). Diccionario de Historia, Geografía y Biografía Sonorense (3 ed.) Gobierno del Estado de Sonora, Hermosillo.
Bannon, J. F. (1955). The Mision Frontier in Sonora, 1620-1687. New York: United Statees Catholic Historical Society.
Bolton, E. H. (1917). “La Misión como institución de la frontera en el septentrión de la Nueva España”, American Historical Review, Vol. XXIII, pp. 42-61.
Borrero Silva, M. del V. (2004). Fundación y primeros años de la gobernación en Sonora y Sinaloa 1732-1750. Hermosillo: El Colegio de Sonora.
Burrus SJ, E. J. (1963). Misiones norteñas mexicanas de la Compañía de Jesús 1751- 1757. México: Antigua Librería de Roberto.
Cuevas, P. M. (1922). “Las Misiones del Norte”, Historia de la Iglesia en México, Tomo II, Libro segundo, Cap. V, México, pp.19-30.
Decorme, G. (1941). La obra de los jesuitas mexicanos durante la época colonial, 1572-1767. México: Antigua librería Robredo de J. Porrúa e hijos
Faria, F. X. de (1981), Apologético Defensorio y puntual manifiesto que los Padres de la Compañía de Jesús misioneros de las provincias de Sinaloa y Sonora ofrecen por noviembre de este año de 1657 al rectísimo tribunal y senado justísimo de la razón, de la equidad y de la justicia contra las antiguas, presentes y futuras calumnias que les ha forjado la envidia, les fabrica la malevolencia y cada día les está maquinando la iniquidad”, Colección Rescate, Nº 12, Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa, Instituto de Investigaciones de Ciencia y Humanidades.
Faulk, O. B. (1976). “El presidio: ¿fuerte o farsa?”. En Weber, David J. El México perdido. Ensayos sobre el antiguo norte de México, 1540-1821. México: SEPSeten- tas, pp. 55-67.
Flores Guerrero, R. (1954). “El Imperialismo jesuita en la Nueva España”, Historia Mexicana, IV(2), El Colegio de México, México.
Hadley, D.; Naylor, T. H. and Schuetz-Miller, M. K. (1997). The Presidio and Militia on the Northern Frontier of New Spain, 1700-1765. Tucson: The University of Arizona Press
Hausberguer, B. (1995). “La vida diaria de los padres jesuitas en las misiones del noroeste de México”. En: Memoria XX Simposio de Historia y Antropología de Sonora. Hermosillo: Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad de Sonora, pp. 53-104.
Medina Bustos, J. M. (1997). Vida y Muerte en el Antiguo Hermosillo 1773-1828. Hermosillo: Gobierno del Estado de Sonora
Mirafuentes Galván, J. L. (1992). “El poder misionero frente al desafío de la colonización civil (Sonora Siglo XVIII)”, Presencia Jesuita en el Noroeste, Historia y Región, 7, Difocur, Sinaloa.
Montané Martí, J. C. (1991). “Sonora: jesuitas y geopolítica”. Noroeste de México. Hermosillo, pp. 43-49.
Montané Martí, J. C. (1999). La Expulsión de los Jesuitas de Sonora. Hermosillo: Ediciones Contrapunto.
Moorhead, M. L. (1975). The Presidio: Bastion of the Spanish Borderlands, Oklahoma: University of Oklahoma Press.
Navarro García, L. (1992). Sonora y Sinaloa en el siglo XVII. México: Siglo XXI.
Naylor, T. H. y Polzer, C. W. (1986). The Presidio and Militia on the Northern frontier of New Spain, 1570-1700. Tucson: The University of Arizona Press.
Ortega Noriega, S. (1993). “El Sistema de Misiones jesuíticas: 1591-1699”. En Tres Siglos de Historia Sonorense (1530-1830). México: Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Históricas, pp.41-94.
Pérez de Rivas, A. (1645). Historia de los triunphos de nuestra Santa fee entre gentes las mas barbaras y fieres del nuevo orbe: conseguidos por los soldados de la milicia de la Compañia de Jesus en las misiones de la provincia de Nueva España. Madrid: Alonso de Paredes.
Pérez de Rivas, A. (1896). Corónica y historia religiosa de la provincia de la Compañía de Jesús de México en Nueva España. México: Imp. del Sagrado Corazón de Jesús.
Powell, P. W. (1987). “Génesis del presidio como institución fronteriza, 1659-1600”, Estudios de Historia Novohispana, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, Vol. 9, pp.19-36.
Prescot Johnson, H. (1965). “Diego Martínez de Hurdaide, Defender of Spain’s Pacific Coast Frontier”, Greater America, University of California Press Berkeley and Los Angeles, pp.199-218.
Radding, C. (1997). Wandering Peoples, Colonialism, Ethnic Spaces, and Ecological Frontiers in Northwestern Mexico, 1700 –1850. Durham and London, Duke University Press.
Reff, D. T. (1991). Disease, Depopulation, and Culture Change in Northwestern New Spain, 1518-1764. Salt Lake City: University of Utah Press.
Spicer, E. H. (1961). Cycles of conquest. The impact of Spain, Mexico, and the United States on Indians of the southwest, 1533-1960. The University of Arizona Press.
Wayne Powell, P. (1987). “Génesis del presidio como institución fronteriza, 1659-1600”. En: Estudios de Historia Novohispana. Instituto de Investigaciones Históricas, México, pp. 19-36.
Zubillaga SJ, F. (1986). El Noroeste de México Documentos sobre las misiones jesuíticas. 1600 -1769, México: UNAM.
Notas

