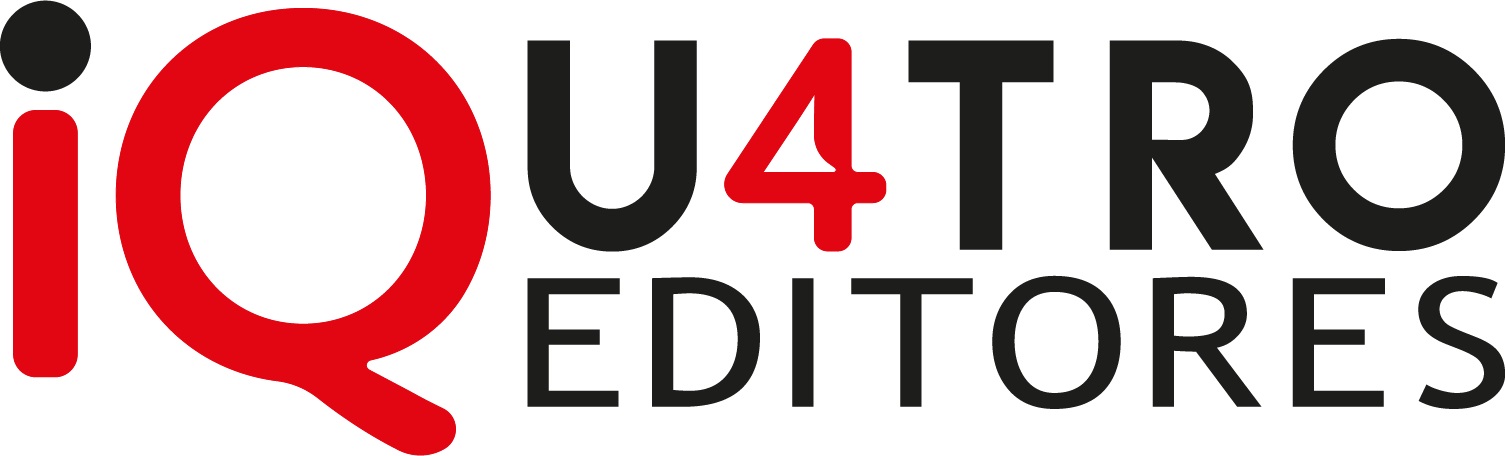

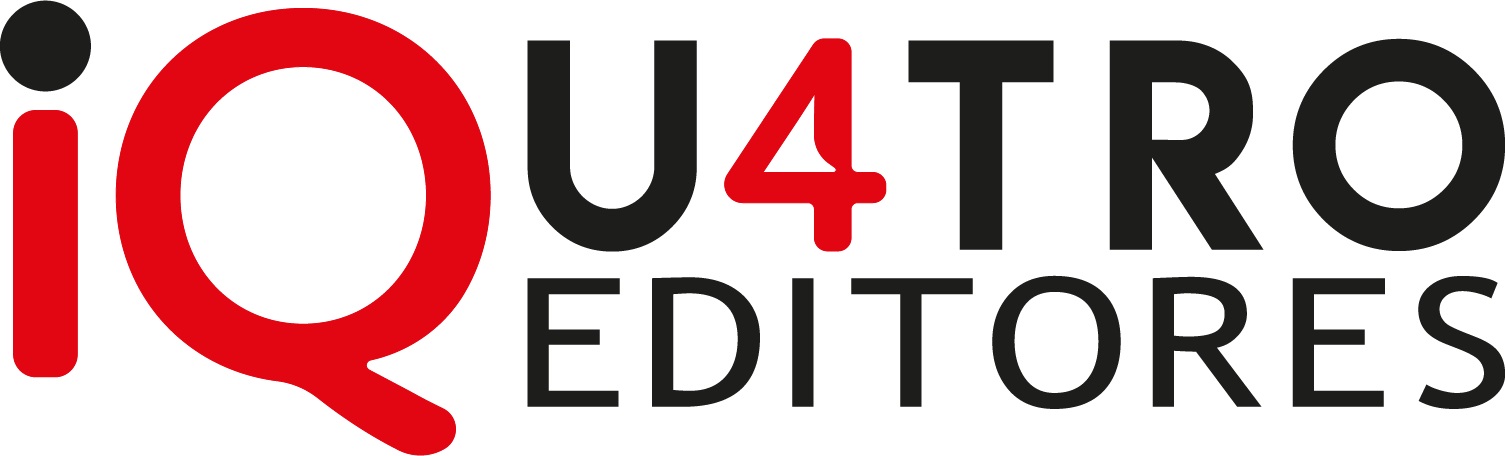

El Desarrollo Curricular durante la pandemia. perspectivas y retos del padre de familia como docente.
Curriculum development during the pandemic. Perspectives and challenges of parents as teachers.
REVISTA RELEP. Educación y Pedagogía en Latinoamérica
iQuatro Editores, México
ISSN-e: 2594-2913
Periodicidad: Cuatrimestral
vol. 4, núm. 3, 2022
Recepción: 10 Septiembre 2021
Aprobación: 19 Abril 2022
Resumen: La presente investigación tiene como objetivo interpretar la experiencia de padres de familia y profesores de educación preescolar y primaria acerca del aprendizaje de los estudiantes de educación primaria en la nueva modalidad desde la que se desarrolla el currículo y frente a los retos que enfrentan los tutores en su nuevo papel como docentes en casa durante el confinamiento por COVID-19. En el estudio se utilizó un enfoque cualitativo con método fenomenológico. Los datos se obtuvieron de entrevistas en profundidad aplicadas a 21 profesores de preescolar y primaria y a 56 padres de familia. El análisis de datos se realizó con el software ATLAS ti. Los resultados señalan que los padres de familia enfrentan dificultad para ofrecer apoyo pedagógico a sus hijos, por lo que demandan mayor acompañamiento y preparación pedagógica por parte de profesores, lo que implica cambios en la organización escolar y adecuación al currículo según las características del entorno y necesidades de formación de los alumnos. En esta modalidad, los profesores son reproductores del currículo, por ello los alumnos están desmotivados para aprender, ya que el currículo el programa de estudios no responde a sus intereses y necesidades.
Palabras clave: Currículo, educación básica, padres de familia, pandemia, profesores.
Abstract: The objective of this research is to interpret the experience of parents and, preschool and elementary school teachers regarding elementary school students’ education in the new modality from which the curriculum was developed, facing the challenges encountered by tutors in their new role as teachers at home during the COVID-19 confinement. The study used a qualitative approach with a phenomenological method. Data were obtained from indepth interviews applied to 21 preschool and elementary school teachers and 56 parents. Data analysis was performed with ATLAS. ti software. The results indicate that parents find it difficult to offer pedagogical support to their children, so they demand greater pedagogical support and preparation by teachers, which implies changes in the organization of the school and adaptation of the curriculum to the characteristics of the environment and the educational needs of their students. In this modality, teachers replicate the curriculum, consequently students are unmotivated to learn since the study program is not responsive to their interests and needs.
Keywords: Selfefficacy, university students, medicine, nutrition.
Introducción
Durante las últimas décadas, las diversas naciones en el contexto internacional, sobre todo de América Latina, se han visto afectadas por el fenómeno de la globalización socioeconómica que ha provocado cambios sustantivos en las políticas de Estado y ha posibilitado la implementación de un modelo neoliberal con políticas expansivas, así como de imposición y de explotación de recursos naturales que ponen en situación de vulnerabilidad económica y social a amplios sectores de la población (Bueno, 2005), por lo que la vulnerabilidad se ha constituido en un rasgo social característico de América Latina.
Los grupos sociales más vulnerables se han visto seriamente afectados tanto por la nueva política de mercado como por la pandemia reciente que hace evidente la situación de desventaja en la que se han en- contrado en diferentes ámbitos, sobre todo en el educativo, debido a los cambios generados para desarrollar el currículo de la educación formal.
Debido a la pandemia por COVID-19, la forma en que se desarrolla el currículo de la educación formal ha cambiado considerablemente; se cerraron las escuelas en 188 países, pero sólo en la mitad de éstos se continúa trabajando a distancia, lo cual refleja que un porcentaje alto de estudiantes no tiene acceso a ninguna modalidad de educación formal a distancia.
Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi, 2021), en México, 3.6 millones de personas de entre 3 y 29 años de edad estuvieron inscritas en el ciclo escolar 2019-2020, de éstas, 2.2%, es decir, 740 000, no concluyeron el curso, 58.9% por razones asociadas al COVID-19 y 8.9% por falta de dinero o recursos.
Por otra parte, durante el ciclo escolar 2020-2021, 9.6% del total de población de 3 a 29 años de edad, es decir, 5.2 millones de personas, no se inscribieron al sistema educativo en sus diferentes niveles por motivos asociados a la pandemia o por falta de recursos económicos. Además, 26.6% considera que las clases a distancia son poco funcionales para el aprendizaje, 25.3% menciona que alguno de sus padres se quedó sin trabajo y 21.9% no cuenta con dispositivos móviles o conexión a Internet.
Lo anterior refleja que la población estudiantil en situación de pobreza por desempleo de sus padres o salarios bajos no cuenta con los dispositivos tecnológicos necesarios para tomar clases a distancia, tampoco con conectividad, situación que la pone en desventaja frente a los demás estudiantes.
Se trata de familias y/o estudiantes vulnerables, aque- llos cuyos ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades o han perdido el empleo, viven en zo- nas rurales de difícil acceso, con baja infraestructura eléctrica e inexistencia de conexión a internet, o se trata de estudiantes con algún tipo de discapacidad, entre otras desventajas, la situación se complejiza aún más y supone un mayor reto (Gutiérrez-Moreno, 2020, p. 2).
La situación de vulnerabilidad en la que se encuentran los estudiantes es motivo de rezago académico; ya que al regresar a clases presenciales no contarán con los aprendizajes esperados para el grado que deben cursar en el momento, lo cual los contribuirá a la reprobación y, por ende, a la deserción, ampliando las cifras del rezago educativo y de pobreza.
Esta situación constituye un síndrome situacional en el que se asocian el infraconsumo, la desnutrición, las precarias condiciones habitacionales, bajos niveles educativos, una inserción laboral inestable, actitudes de desaliento y apatía, y poca participación en las diferentes formas de integración social (Bueno, 2005).
Sin embargo, el rezago académico y educativo no es nuevo; previo a la pandemia, se identificaba reprobación y deserción escolar en estudiantes vulnerables por condicionantes sociales ampliamente conocidos como el desempleo, los bajos salarios y diferencias culturales. De tal manera que los estudiantes menos favorecidos tampoco tenían acceso a la educación formal.
En marzo de 2020, cuando se informó del cierre de las escuelas, los niños comenzaron a recibir clases mediante el programa Aprende en Casa con diferentes horarios según los grados escolares que comprenden la educación básica.
Esta educación por televisión se complementó con clases por videollamada con los profesores, uso de plataformas como Classroom para subir tareas a través del uso de correos institucionales generados por diferentes instancias. La educación en línea no fue acogida por todos los profesores de las escuelas públicas, aun cuando los niños contarán con dispositivos móviles y conexión a Internet, situación que ha generado inconformidad entre los padres de familia.
Otro recurso utilizado por los docentes ante la imposibilidad de trabajar en línea con estudiantes que se encuentran en comunidades alejadas y sin conectividad a Internet fueron los cuadernillos de trabajo entregados a los alumnos para resolverse con el apoyo de las familias y que deben regresar para su revisión.
Durante la pandemia, la comunicación entre profesores y padres de familia se da de manera más cercana a través de grupos de WhatsApp o llamadas telefónicas; sin embargo, se desconoce la experiencia de los padres de familia en su nueva función de educadores y como partícipes de la educación formal de sus hijos, ya que la escuela se trasladó al ámbito no formal, los papeles se mezclaron y no se identifica la distinción entre educadores de cada uno de esos ámbitos.
Considerando que la participación de los padres es primordial para el desarrollo académico de sus hijos y les reporta múltiples beneficios, es importante conocer, a través de su voz, su experiencia ante el nuevo papel como padres y docentes.
Por lo anterior, se plantea la siguiente pregunta de investigación:
¿cuál es la experiencia de los padres y madres de familia en su rol como docentes de sus hijos en casa? Además, surgen interrogantes como: ¿cuáles son los retos que enfrentan en este nuevo rol? y ¿cuál es su percepción respecto al aprendizaje de sus hijos en casa?
El propósito de esta investigación es comprender, a partir de la experiencia de los padres de familia, el nuevo papel como docente en casa, los retos que enfrentan y la percepción respecto al aprendizaje de sus hijos, ya que con la pandemia surgió una forma inédita de desarrollar el currículo que posibilitó vías de comunicación desconocidas hasta ahora entre educadores, mayor vigilancia del aprendizaje de los hijos y, sobre todo, dio lugar a la innovación didáctica. Por lo anterior, con este estudio se busca aportar al campo de conocimiento del currículo, además de dar seguimiento al proceso educativo con una mirada sistemática y crítica del proceso.
Se espera que con base en los resultados se puedan proponer nuevas formas de atención y comunicación de profesores y padres de familia, así como de capacitación e innovación educativa para continuar con la participación de los padres en las actividades académicas de los hijos, ya que:
Las decisiones y las actuaciones deben corresponder a estas realidades, de tal manera que no se vulnere el derecho a la educación, convirtiendo el sistema edu- cativo más inequitativo de lo que es, por ejemplo, en los países en desarrollo. Se trata entonces de una si- tuación inédita que requiere de propuestas creativas y viables (Gutiérrez, 2020, p. 3).
Es importante que se generen nuevas políticas educativas para mejorar las condiciones en las que se desarrollan los procesos educativos, sobre todo, con los estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Con ello, se espera que sean beneficiados muchos estudiantes que actualmente se encuentran en condiciones de pobreza y rezago académico o educativo, situación que los condena a vivir en la marginalidad y a ser excluidos de la sociedad.
Revisión de la literatura
El desarrollo curricular en tiempos de pandemia ha dejado ver cómo los grupos más desfavorecidos socialmente son los que sufren rezago escolar y, por ende, se reproducen patrones sociales existentes. Los efectos de la pandemia han evidenciado que el trabajo y resultados desiguales en educación atribuidos generalmente a la capacidad del niño, ahora son producto del desinterés y el abandono que sufren los estudiantes hijos de obreros, campesinos y empleados, así como reflejo del capital cultural y el ethos de la familia (Bordieu, 1986). Las actitudes y expectativas de los padres de familia hacia la escuela y principalmente a las modalidades emprendidas en cada entidad del país se obtienen al pertenecer a una clase social determinada; durante la pandemia, es importante reconocer la experiencia de los padres en su nuevo rol y sobre todo sus expectativas respecto al aprendizaje de sus hijos.
Como menciona Bourdieu (1986, p. 2), “si todos los miembros de la clase trabajadora perciben la realidad como si fuera equivalente a sus deseos, es porque en esta área como en otras las aspiraciones son definidas por condiciones que excluyen posibilidades de aspirar a lo inalcanzable”. Ante esto, las expectativas de los padres y su capital cultural influyen para que el propio estudiante perciba su realidad con pocas oportunidades de éxito, por lo que la actitud asumida frente a la enseñanza con una nueva modalidad, ya sea mediante el programa Aprende en casa o el “folleto”, representa una acción que les da pocas posibilidades de contar con nuevos aprendizajes útiles para continuar con sus estudios y tener en el futuro posibilidad de cursar una carrera universitaria.
Por lo anterior, se considera que la escuela es la institución que reproduce y legitima prácticas y saberes a través de acciones pedagógicas, tal es el caso del pobre seguimiento de los estudiantes, la poca comunicación con los padres de familia y la expectativa de tutores y profesores. La escuela reproduce relaciones de clase, posturas de los padres y profesores respecto a la cultura y se transmiten expectativas bajas a los estudiantes.
La vulnerabilidad socioeconómica de los estudiantes
El porcentaje de pobreza en Chihuahua alcanza 15.6 puntos, índice menor que el promedio nacional (41.9%). En ese mismo año, la porción de población vulnerable por carencias sociales en Chihuahua fue de 32.1%, es decir, 1 228 400 personas, aproximadamente, presentaron al menos una carencia. Al mismo tiempo, 10.2% de la población era vulnerable por in- gresos, lo que significa que alrededor de 391 900 personas no tenían los ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas. Finalmente, la población no pobre y no vulnerable de la entidad federativa representó 31.4%, aproximadamente 1 200 900 personas (Inegi, 2021).
El capital cultural de los padres de familia influye para que haya diferencias significativas respecto al aprendizaje de los estudiantes, por lo que el fracaso escolar representado en términos de deserción, reprobación y rezago académico es consecuencia de la situación de vulnerabilidad y no de las aptitudes naturales por sí solas. La situación de vulnerabilidad de los alumnos y sus familias se ha afianzado durante la pandemia, lo que ha posibilitado la transmisión de un capital cultural que depende de las características socio familiares y de las formas de reproducción cultural que utiliza la escuela (Bourdieu, 1986), por lo que dicha institución consiendo la fuerza que transmite conductas tradicionales de violencia simbólica hacia los grupos oprimidos favoreciendo de esta manera la desigualdad escolar, cultural y social.
Metodología
Se utilizó un enfoque cualitativo (Álvarez-Gayou, 2009) con método fenomenológico. Los datos se obtuvieron de entrevistas en profundidad aplicadas a 21 profesores de preescolar y primaria y 56 padres de familia. El análisis de datos se realizó con el software ATLAS.ti. El enfoque de la investigación es crítico, ya que busca profundizar en la reflexión de la realidad estudiada, en este caso, la experiencia de los participantes para llegar a la construcción de categorías analíticas, como el padre o madre de familia en su nuevo rol como docente, la deuda del aprendizaje de los estudiantes de educación primaria en la modalidad en línea, y los retos pedagógicos y sociales de la educación a distancia.
Resultados
El padre o madre de familia en su nuevo papel como docente
De los padres de familia que participaron en el estudio, 38% tiene un nivel de escolaridad de educación básica, 26% educación media superior, 33% cuenta con estudios de licenciatura y 3% cursó una maestría, por lo que predomina el nivel de educación básica; ante ello, mencionan no contar con habilidades pedagógicas ni con el conocimiento disciplinar para enseñar a sus hijos, situación que influye para que busquen apoyo con familiares para la realización de las tareas. Por otra parte, los profesores identifican esta situación, pero no buscan dar acompañamiento ni capacitación a los padres de familia para que apoyen a sus hijos. La tarea docente no resulta sencilla para los padres, quienes deben ser maestros de varios hijos y atender, además, su jornada laboral, los quehaceres del hogar y los cuidados asistenciales de la familia.
La tarea de padre o madre de familia se ha ampliado y es muy diversa, por lo cual es necesario que éstos reciban una formación pedagógica para dar apoyo académico desde el hogar. La vinculación escuela-hogar es indispensable no sólo en tiempos de confinamiento, sino en todo momento y situación.
Con lo anterior, se evidencia que el capital cultural de los padres influye en el aprendizaje de los estudiantes porque de ello dependen el apoyo que se otorga a los hijos en las actividades escolares, las expectativas de estudio y el interés de que sus hijos aprendan.
El nivel académico de los padres está relacionado con las expectativas que tienen sobre la preparación académica de sus hijos, su deseo es que los menores cursen más allá de la educación básica. A pesar de que 38% de los padres sólo estudió hasta secundaria, les gustaría que sus hijos cursen educación superior, así lo declara 85% de los entrevistados, quienes sufren frustración por no poder apoyar académicamente a sus hijos. En la misma línea, 10% quiere que sus hijos estudien algún posgrado y 5% hasta la educación media superior. A pesar de que el nivel de escolaridad de los padres de familia es bajo, éstos tienen expectativas altas sobre sus hijos. Las actitudes de los miembros de las diversas clases sociales y las perspectivas de padres e hijos respecto a la escuela son una expresión del sistema de valores explícitos o implícitos que obtienen por pertenecer a una clase social determinada (Bourdieu, 1986). Ante ello, es necesario que la escuela se reorganice y desarrolle actividades académicas con los padres de familia para que puedan apoyar a sus hijos, tarea que se ha hecho evidente con la nueva modalidad de desarrollo curricular.
La deuda del aprendizaje de los estudiantes de educación primaria en la modalidad en línea.
Para 45% de los padres, los estudiantes están aprendiendo en la modalidad en línea mediante el uso de plataformas como Classroom; 37% considera que los menores no están aprendiendo y 18% dice que aprende, pero muy poco.
Los niños no están aprendiendo porque requieren del docente como el profesional que conoce las formas de enseñanza y desarrolla las actividades adecuadas para el logro de los aprendizajes. En tal sentido, es importante resaltar que para los padres de familia es indispensable la labor del profesor; sus expectativas respecto al trabajo del docente son muy altas, lo reconocen como un profesional indispensable en la sociedad como educador de sus hijos.
Al analizar los datos relacionados con la percepción de los padres de familia y profesores sobre la falta de aprendizaje bajo la modalidad en línea asumida durante la pandemia, se encontró lo siguiente:
Las causas por las que los estudiantes no aprenden en la modalidad en línea son las siguientes:
1. Requieren de la explicación del profesor.
2. Falta de concentración de los estudiantes en las actividades.
3. El número de hijos que toman clase desde casa.
4. Los padres de familia no tienen la preparación pedagógica y los saberes necesarios para apoyar a los hijos.
5. La falta de material para el desarrollo de las actividades didácticas.
6. El estrés de padres de familia y estudiantes.
7. Las pocas sesiones en línea donde los estudiantes interactúan con los profesores y compañeros de grupo.
8. Poca comunicación entre profesores y padres de familia
Los padres de familia sugieren que haya más sesiones de trabajo por videollamadas para que los profesores tengan mayor interacción con los estudiantes y entre éstos, así como incluir actividades de lectura de textos. Respecto al trabajo de los profesores, los tutores reconocen el esfuerzo dedicado, pero identifican la necesidad de dedicar menos tiempo a la revisión de tareas en Classroom y el registro de las calificaciones para que exista mayor oportunidad de interactuar con los estudiantes. La preocupación de los profesores se centró en la evaluación del desempeño de los estudiantes, en el desarrollo de las actividades planeadas y no en la construcción colectiva de aprendizajes, tampoco en el crecimiento individual de los estudiantes, la capacitación a los padres de familia y la comunicación.
Los retos pedagógicos y sociales de la modalidad en línea
Los principales retos que enfrentaron profesores, padres de familia y estudiantes con la modalidad en línea son los siguientes:
1. Los profesores fueron reproductores de contenidos.
2. Falta de comunicación entre profesores y estudiantes/la comunicación establecida se desarrolló de manera lineal.
3. Se evidenció la falta de habilidades en el uso de las tecnologías para impartir las clases.
4. Fueron pocas sesiones que no se planearon con base en el interés de los niños.
5. Poco uso de recursos didácticos que se encuentran en el hogar de los estudiantes y de su cultura.
6. Preocupación de los profesores por rendir informes y calificaciones, es decir, centrados en los resultados y no en el proceso de construcción de los aprendizajes de los estudiantes.
7. La planeación didáctica se caracterizó por ser tradicional, no tomó en cuenta el interés de los estudiantes.
8. Los padres no tuvieron apoyo pedagógico para trabajar con sus hijos desde casa.
9. El nivel académico es un recurso que puede favorecer u obstaculizar el rol de padre o madre-docente.
10. Los padres de familia requieren tiempo para apoyar a varios hijos con actividades de aprendizaje.
11. La vulnerabilidad social de las familias influye para que carezcan de los recursos para el pago de cuentas de Internet y equipo de cómputo.
12. Los horarios de trabajo de los padres de familia no favorecen las actividades académicas en casa, considerando que los obreros tienen jornadas largas de trabajo y algunos otros empleos.
13. Los padres de familia y docentes no tienen habilidades para el uso de las tecnologías como recurso de enseñanza.
14. Falta de comunicación entre padre de familia y profesor.
15. Desinterés de los alumnos por aprender.
16. Los padres de familia no saben cómo apoyar a su hijo con alguna discapacidad.
17. Falta de interés de los estudiantes por el aprendizaje.
18. Falta de recursos tecnológicos.
19. Rezago académico de los estudiantes que les impide alcanzarlos aprendizajes esperados.
Los retos que enfrentan profesores, padres de familia y alumnos muestra la necesidad de romper con prácticas educativas reproductoras de roles y de clases sociales, ya que no implican el reconocimiento de las necesidades de los estudiantes, las características del contexto, la participación de los padres de familia en la organización escolar y el desarrollo del currículo como mediador de aprendizajes. Los retos que enfrenta la educación en la actualidad se han manifestado antes de la pandemia, pero se afianzaron durante el confinamiento. Para Bourdieu y Passeron (1996), la forma de trabajo arbitraria evidencia la imposición de una cultura considerada válida que ha prevalecido como dominante con el paso del tiempo con actividades escolares que separan al estudiante de su cultura y sobre todo la escuela alejada de las comunidades y sus familias.
Discusión
La experiencia de los padres de familia en su nuevo papel pedagógico asignado desde la comunidad y la escuela ha resultado frustrante debido a que no tienen el conocimiento pedagógico y disciplinar requerido para hacerlo, además, las condiciones sociales y familiares no son propicias para que dediquen tiempo para apoyar a sus hijos en las actividades escolares, por lo que su principal reto es cumplir con esta doble función cuando tienen varios hijos, deben trabajar y carecen de recursos tecnológicos, así como conectividad para cumplir con dicha labor. La modernidad y la tradicional forma de vida influyó para que los padres delegaran la educación de los menores a los profesores; sin embargo, con el cierre de las escuelas, las familias se han visto en la necesidad de retomar su papel educador. Al igual que en el contenido del informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2019), se encontró que los principales retos de los padres de familia como educadores es el desconocimiento pedagógico para abordar los contenidos, al menos los que disponen del tiempo para asumir las actividades escolares de los hijos en línea.
Covarrubias (2021) menciona que con la nueva modalidad se vislumbra un acto de deshumanización que se naturaliza constantemente, por lo que los retos que enfrentan los actores educativos en la actualidad deberán ser atendidos desde una pedagogía emancipatoria que propicie el diálogo entre profesores, padres de familia y estudiantes.
La educación debe formar conciencias y liberar la inteligencia, promover que los estudiantes aprendan principalmente de su entorno y que los profesores dejen de ser reproductores del currículo con funciones esquematizadas en las que se ven saturados de actividades burocráticas de rendición de cuentas y dejan de lado el aprendizaje de los alumnos.
Conclusiones
Los padres de familia están tomando un papel activo en la educación de sus hijos usando recursos educativos adicionales, cuentos, libros escolares y dibujos. Esto supone una oportunidad para continuar motivando y orientando a las familias sobre cómo complementar la educación de sus hijos en casa, además de transformar el desarrollo del currículo en situaciones de emergencia social. Para Kaplún (1998, p. 3), “la educación transformadora consiste en el paso de una persona acrítica a una crítica; de ser pasivo, conformista, fatalista, hasta la voluntad de asumir su destino humano, desde las tendencias individuales y egoístas; hasta la apertura a los valores solidarios y comunitarios”, no sólo entre los estudiantes, sino también entre la escuela y la comunidad escolar centrados en el aprendizaje de los estudiantes.
La interacción entre las familias y otros actores de la comunidad educativa es alta: 79% de las familias ha mantenido comunicación con el docente, promotor, coordinador o director de la escuela; sin embargo, esta conclusión está limitada por la accesibilidad a Internet y una buena señal. Los medios de comunicación más usados son llamadas telefónicas y WhatsApp.
Casi dos terceras partes de los cuidadores piden más apoyo para mejorar el aprendizaje en casa, incluyendo orientación, recursos y materiales. Los modelos educativos centrados en los procesos como el del aprendizaje enfocan su atención en la transformación del estudiante y de la comunidad.
La educación no enfatiza el logro de los objetivos, no da impor- tancia a los contenidos a ser comunicados ni a sus efectos en términos de comportamiento. El modelo centrado en el aprendizaje busca y propicia la interacción dialéctica entre las personas y su realidad, el desarrollo de sus capacidades intelectuales y sobre todo de su conciencia social (Kaplún, 1998).
Referencias
Álvarez-Gayou, J. L. (2009). Cómo hacer investigación cualitativa. Fundamentos y metodología. México: Paidós.
Bourdieu, P. (1986). La escuela como fuerza conservadora: desigualdades escolares y culturales. La nueva sociología de la educación, antología preparada por Patricia de Leonardo (pp. 103-129). México: El Caballito, Cuadernos de Pedagogía.
Bourdieu, P. & Passeron, J. C. (1996). La reproducción. Elementos para una teoría del sistema de enseñanza (2a ed.). Barcelona: Laia.
Bueno, E. (2005). Pobreza y vulnerabilidad en el contexto de la globalización. Novedades en Población, 1( 1).
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) (2019). Panorama Social de América Latina, 2018. Chile: Cepal. Recuperado de https://www.cepal.org/es/publicaciones/44395-panora- ma-social-america-latina-2018
Covarrubias, I. (2021). Educación a distancia, transformación de aprendizajes. Telos, 23(1), 150-160.
Gutiérrez-Moreno, A. (2020). Educación en tiempos de crisis sanitaria: pandemia y educación. Praxis, 16(1), 7-10. Recuperado de: https://doi.org/10.21676/23897856.3040
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) (2021). Censo. Recu- perado de www.inegi.gob.mx
Kaplún, M. (1998). Periodismo cultural. La gestión cultural ante los nuevos desafíos. Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación, 63, 4-7.

