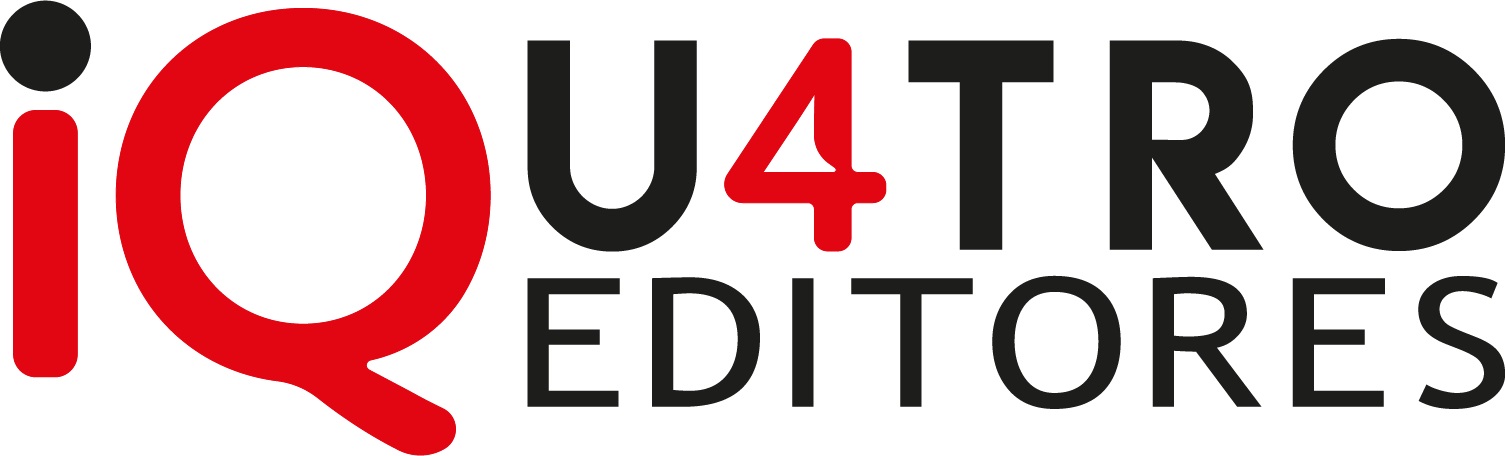

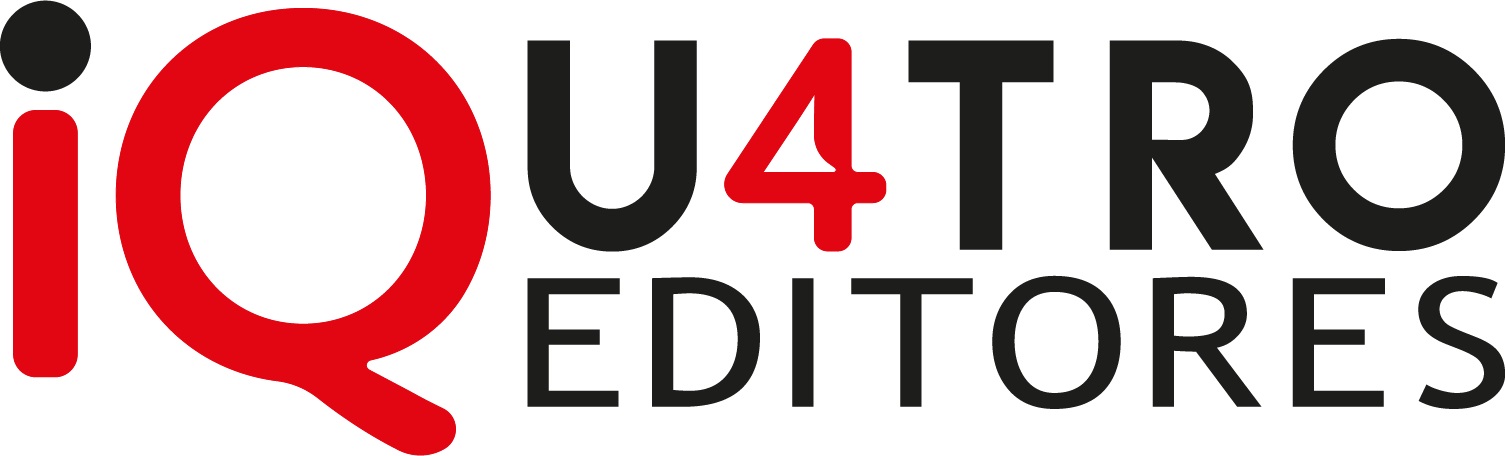

Percepción de abuso sexual en niños/as ante situaciones de secreto
Perception of sexual abuse in children in situations of secrecy.
REVISTA RELEP. Educación y Pedagogía en Latinoamérica
iQuatro Editores, México
ISSN-e: 2594-2913
Periodicidad: Cuatrimestral
vol. 1, núm. 1, 2018
Resumen:
El objetivo de la presente investigación fue: Analizar la percepción de riesgo potencial de abuso sexual infantil ante situaciones de secreto, en estudiantes de educación básica del Estado de México. Se trabajó con una muestra de 327 estudiantes de nivel primaria, de tres municipios de del Estado de México. Se utilizó el instrumento “Secretos peligrosos y no peligrosos” de Delgadillo, Arce y Velázquez 2015 diseñado y validado en el año 2015 (sin publicar). Los resultados arrojaron diferencias entre los niños y niñas de los tres municipios, siendo los de Toluca los que perciben con mayor riesgo el peligro ante el abuso sexual.
Palabras clave: Abuso sexual, Percepción de riesgo, Secretos peligrosos, secretos no peligrosos.
Abstract: The objective of this research was to analyze the perception of potential risk of child sexual abuse in situations of secrecy, in students of basic education in the State of Mexico. We worked with a sample of 327 students of primary level, of three municipalities of the state of Mexico. We used the instrument "dangerous and non-dangerous secrets" of Delgadillo, Arce and Velázquez 2015 designed and validated in the year 2015 (not published). The results showed differences between the boys and girls in the three municipalities, with Toluca being the ones who perceive the danger of sexual abuse at greater risk.
Keywords: Sexual abuse, risk perception, dangerous secrets, non-Dangerous secrets.
Introducción
l abuso sexual infantil es un fenómeno social que impacta tanto a nivel nacional como internacional, si bien en el país se han logrado avances para atender a la población infantil, aún
El abuso sexual infantil es un fenómeno social que impacta tanto a nivel nacional como internacional, si bien en el país se han logrado avances para atender a la población infantil, aún quedan huecos para procurar todas las necesidades de protección hacia los niños y niñas, uno de ellos en la atención oportuna en casos de abuso sexual, no solo cuando ya se dio el hecho sino también en la prevención a esta forma de violencia hacia los menores. Tema nombrado en el Plan de Desarrollo (PND 20132018) en el rubro de la Seguridad Pública.
Las estadísticas más recientes reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), (Encuesta Intercensal, 2015), señalan que el número de niños menores de cinco años asciende a 10.5 millones, 22.2 millones se encuentran en edad escolar (5 a 14 años), en tanto que 6.4 millones son adolescentes de 15 a 17 años, los cuales requieren de una atención integral en materia de educación, salud e integración social de este grupo que se prepara para formar parte de la vida adulta.
De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, (Spíndola, 2017), una de cada cinco niñas y uno de cada 10 niños son víctimas de abuso sexual, esto es, 4.5 millones de niños y niñas fueron víctimas de abuso sexual en el año 2016, considerando entonces a México como el número uno en abuso a menores de 14 años.
Todo es alarmante en el abuso sexual infantil, pero hay que recordar que la mayor incidencia del abuso sexual infantil sucede dentro de las casas. Ahí es donde hay que poner un verdadero foco de atención, esta situación dificulta en ocasiones que se hagan las denuncias adecuadas, pues los niños dependen de los padres y éstos en ocasiones no les creen o les dicen a sus hijos que no pasa nada, (Spíndola, 2017).
Los abusos sexuales tienen efectos perjudiciales para el desarrollo psicoemocional, sexual y social del niño(a), ya que ponen en peligro la imagen que tiene de sí mismo. Un niño que es abusado siente que su cuerpo ha sufrido daños que no tienen arreglo ya que sienten que nunca más volverán a ser personas normales. Se caracterizan por tener un enorme miedo a volver a ser agredidos, vivir nuevamente los mismos actos y viven aterrorizados frente a las amenazas de daño de parte del abusador, tienen insomnio o pesadillas, viven angustiados. En este sentido, todo puede resultar un recordatorio de su problema: una película, el que algún niño de su edad les agreda, o tienen miedo a quedarse solos.
Debemos considerar también que el incesto no solo es vivido e involucra a los niños y al abusador sino también al resto de la familia. El mantener en secreto los abusos permite “equilibrar” los problemas de pareja, sin embargo, el más afectado será el niño quien sufrirá severos daños en su desarrollo. Las madres de familias cuyos hijos sufren abuso sexual, generalmente provienen de casas en las que ellas también padecieron abusos por parte de un adulto.
Quiroz y Peñaranda. (2009). Mencionan en sus escritos de la dualidad del incesto: acto complementario, en que las mujeres de estas familias son más esposas que madres, frente a sus hijos. Sin embargo, las relaciones de pareja que intentan cuidar no las hacen felices ya que están constantemente dejándose llevar por las demandas del marido o pareja y están constantemente en conflicto con él. Ninguna de estas alternativas los hace sentirse queridos y comprendidos por el otro y el primer aspecto que se ve afectado, es la vida sexual. Esta mala relación a nivel sexual es la que los abusadores intentan compensar con las hijas.
Es esencial conocer cuáles son los factores de riesgo y protección, dado que nos ayudarán a definir los enfoques de los programas preventivos y evitar que muchos niños (as) se conviertan en víctimas.
Según el informe elaborado por Save the children (2005), los abusos sexuales pueden afectar a niños (as) de cualquier edad y situación social; aun así, los estudios realizados señalan ciertos factores que permiten aproximar algunas de las características parte de las víctimas:
· Las niñas son más víctimas que los niños. Los resultados de los estudios coinciden en que las mujeres sufren el abuso sexual infantil tres veces más que los hombres.
· Las condiciones que favorecen el empleo de la violencia con los niños están asociadas a un mayor riesgo de sufrir abusos sexuales: pobreza, bajo nivel cultural, viviendas inadecuadas, abuso del alcohol, entre otros.
De esta manera, es importante mencionar que el objetivo de esta investigación fue, Analizar la percepción de riesgo potencial de abuso sexual infantil ante situaciones de secreto, en estudiantes de educación básica del Estado de México. Cabe hacer mención que este documento se desprende del proyecto de investigación intitulado: “Análisis de la apropiación del conocimiento por género de la educación sexual en escuelas primarias públicas”. Ante el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), convocatoria 2015.
Revisión de la Literatura
Secretos familiares ante el abuso sexual.
Entenderemos por secretos el funcionamiento vincular: conducta manifiesta que consiste en un ocultamiento consciente de algo a otro miembro de un vínculo aduciendo razones conscientes que son utilizadas como defensa (Alarcón, 2005).
Los secretos hacen referencia a situaciones en las cuales un conocimiento pertinente a un vínculo deja de circular por la censura o la prohibición impuesta por uno o alguno de sus miembros. Desde lo social, los secretos pueden apuntar a preservar la unidad familiar y la pertenencia a un medio social, amenazada por las transgresiones que el secreto trata de encubrir. Esas transgresiones pueden referirse a aspectos de la sexualidad, el nacimiento, la muerte, la enfermedad, o a temas relacionados con violencia o dinero. Son temas que generan algún nivel de vergüenza, desde lo individual o desde lo colectivo. La develación del secreto, puede generar intensas ansiedades porque se cuestiona la pertenencia social del sujeto.
El secreto obtura en las familias la circulación de un significado que se puede expresar a través de diferentes síntomas, pudiendo incluso manifestarse varias generaciones después. (Losso, 1997, citado en Alarcón, 2005), diferencia entre lo «no decible», «lo no nombrable» y «lo impensable».7 Estos significados pueden emerger en diversas formas: síntomas, lapsus, malentendidos8 a manera de locutor del relato familiar.
Los secretos en relación al incesto y el abuso sexual infantil afectan a numerosas familias de diferentes clases sociales ocasionando sufrimiento en los hijos, las hijas, las madres, los padres y los hermanos. Es la forma de violencia intrafamiliar con un mayor impacto afectivo y emocional sobre la niña o el niño abusado y sobre su familia, porque afecta su dignidad emocional, su libertad sexual y su bienestar integral.
Estudios realizados en Colombia, encontraron que las edades de mayor riesgo para el abuso infantil son los menores de 10 años y principalmente niñas, sin eximir desde luego, menores de 4 años y niños. Y los abusadores son principalmente el padre o padrastro. (Quiros y Peñaranda, 2009).
Al respecto, se menciona que las madres son cómplices o facilitadoras del abuso sexual de sus hijos e hijas, situación que dificulta mirar el impacto del problema en la madre, y por lo tanto, su participación en el proceso de recuperación de la niña o el niño afectado, se hace referencia a la responsabilidad de la madre en el abuso sexual, por omisión, negligencia o facilitación en el acto abusivo, culpándola de no brindar cuidado a sus hijas (os).
Se producen entonces concepciones reduccionistas del fenómeno, que hacen énfasis en asuntos como la debilidad de las madres para identificar los riesgos de abuso sexual a los cuales están expuestos sus hijas e hijos, debido a las relaciones cercanas con los abusadores, que las lleva a desarrollar confianza en ellos. También se ha hecho énfasis en la forma como el abusador comete el abuso y emplea estrategias para lograr que éste permanezca oculto, en secreto.
Por otro lado, tenemos estudios que se han realizado directamente con los menores que han sufrido abuso sexual y los motivos por los cuales esto, se convierte en un secreto. Al respecto, Deza, (2005), realizó un estudio sobre los factores protectores en la prevención del abuso sexual infantil. Refiere, el abuso sexual es una forma de maltrato infantil que se diferencia de las otras tipologías en tres aspectos: 1. El abuso sexual infantil sucede en la mayoría de los casos
sin violencia física, pero sí emocional. Se emplea la manipulación y el engaño, o la amenaza y el soborno. 2. Los niños, sobre todo los más pequeños viven el abuso con sorpresa, como algo ocasional, no intencionado, casi accidental puesto que para ellos es impensable que ocurra otra cosa. Poco a poco, irán percibiendo el abuso como algo más intrusivo e intencional. Al principio es difícil que se den cuenta de lo que está ocurriendo, por lo que es muy difícil la revelación y 3. La victimización del niño en el abuso sexual es psicológicamente dañina, socialmente censurable y legalmente sancionable. Sin embargo, el componente sexual de esta forma de maltrato hace que su detección, la revelación e incluso la persecución de este tipo de delitos sean mucho más difícil.
Desarrollo cognitivo del niño de acuerdo a Piaget
Para comprender porque los niños y niñas pueden ser inducidos por los padres de guardar en secreto un abuso sexual y no denunciar a su agresor, abordaremos dos teorías del desarrollo general del niño.
Piaget (citado por Meece, 2000), influyó profundamente en la forma de concebir el desarrollo del niño. Antes que propusiera su teoría, se pensaba generalmente que los niños eran organismos pasivos plasmados y moldeados por el ambiente. Piaget nos enseñó que se comportan como pequeños científicos que tratan de interpretar el mundo, tienen su propia lógica y formas de conocer, las cuales siguen patrones predecibles del desarrollo conforme van alcanzando la madurez e interactúan con el entorno. Se forman representaciones mentales y así operan e inciden en él, de modo que se da una interacción recíproca.
La etapa del periodo preoperacional de la teoría de Piaget, permite entender el comportamiento de los niños y niñas en relación al desarrollo del pensamiento y lenguaje, esta etapa se desarrolla de los 2 a los 7 años, donde los menores son capaces de hacer representaciones del pensamiento a partir de símbolos, dibujos y expresiones emocionales para intentar comunicar lo que están viviendo.
A los cuatro años de edad, el niño puede inventar sus propios esquemas de comunicación, crear un guion y representar varios papeles sociales. El juego simbólico se inspira en hechos reales de la vida del niño y contiene personajes reales de la fantasía y representación de superhéroes.
(Piaget, citado en Meece, 2000).
Por lo tanto, si el menor a estas edades es víctima de un abuso sexual, cuenta con los recursos cognitivos para poder comunicar lo que le está sucediendo; sin embargo, y como ya se mencionó, los padres anulan al menor considerando que esto es parte de sus fantasías, o el abusador lo amenaza y reprime, el menor tendrá que callar lo que le sucede convirtiéndose el abuso en un secreto de familia o por parte del agresor.
Construcción de la moralidad de acuerdo a
Kholberg
Según Kohlberg, (citado por Grimaldo, 2007), refiere que las personas construyen los principios morales evolutivamente, en una especie de proceso en espiral en el que los principios o procedimientos para juzgar son tentativamente aplicados a los problemas morales. Cuando existe una discrepancia entre el principio y las intuiciones, podemos reformular el principio o la intuición moral, si es que pensamos que ésta última era errónea, hasta que se alcanza un
“equilibrio reflexivo” entre los principios y las intuiciones morales sobre casos concretos.
El desarrollo moral es el incremento en la interiorización de las reglas culturales básicas y este incremento entendido desde el planteamiento del desarrollo cognitivo, (Romo, 2004).
De acuerdo a Barba y Romo, (2005), debemos entender que los niños se encuentran ubicados en el estadio dos denominado pre-convencional, del desarrollo moral propuesto por Kholberg que se refiere al conjunto de razones para juzgar las acciones concretas como “buenas” o “malas”.
En el nivel pre-moral, los juicios se basan en criterios externos; esto es, en el castigo o la recompensa que se obtiene de cualquier acción, lo correcto o lo incorrecto que el niño va asimilando como parte de las normas sociales de su propia familia (los padres). En este nivel los niños no logran entender y mantener las normas sociales convencionales, se encuentran ubicados en el estadio uno de éste nivel que corresponde al “castigo y orientación a la obediencia”. Aquí, las consecuencias físicas determinan si la acción es buena o mala, los niños están dominados por el deseo de evitar el castigo,
entonces obedece al adulto por considerarlo superior. Esta etapa es similar a la etapa heterónoma de Piaget, en la que la gravedad de la transgresión depende de daños producidos (Jaramillo, 2000).
Nuevamente en esta teoría del desarrollo moral, podemos comprender que los niños y niñas que han sufrido abuso sexual, no podrán comprender entre lo que es bueno o malo, su abusador al ser mayor que él o ella le merece obediencia y por ello calla u oculta las agresiones propinadas a su persona.
Metodología
Objetivo
Analizar la percepción de riesgo potencial de abuso sexual infantil ante situaciones de secreto, en estudiantes de educación básica del Estado de México. Hipótesis de investigación
La percepción de riesgo sobre el abuso sexual en situaciones donde los adultos solicitan a los menores de edad guardar secretos varía en función de la región donde éstos viven, así como del sexo y el grado escolar cursado.
Participantes
Se realizó un muestreo de tipo intencional compuesta por 327 estudiantes de nivel primaria, de los cuales, 46.2% (n=151) fueron hombres y
53.8% (n=176) mujeres. El rango de edad fue de los 8 a los 14 años, con una media de 9.58 y una desviación estándar igual a ±1.289. En lo referente a la región, el 38.2% (n= 125) habitaba en Ixtapan de la Sal, 20.5% (n=67) en Atlacomulco y 41.3% (n= 135) en Toluca. Finalmente, por el nivel académico, 27.8% (n= 91) se encontraban cursando tercer año de primaria, 27.5% (n= 90) cuarto grado, 20.5% (n= 67) quinto y 24.2% (n= 79) sexto año.
Instrumento
Se utilizó el instrumento “Secretos peligrosos y no peligrosos” de Delgadillo y Velázquez (2015) que evalúa la percepción de riesgo sobre abuso sexual infantil en situaciones donde algún adulto solicita mantener un secreto. Dicha herramienta posee dos subescalas: una para evaluar secretos no peligrosos compuesta por seis reactivos y otra que refleja secretos que representan un riesgo potencial, también de seis ítems. La escala ofrece al respondiente una escala de tipo Likert de cuatro opciones que van desde 1 (es algo muy bueno), 2 (es algo bueno), 3 (es algo malo), hasta 4 (es algo muy malo). El instrumento permite explicar el 42.45% de la varianza, con una consistencia interna de .717 obtenida mediante el estadístico Alpha de Cronbach.
Se llevó a cabo un estudio comparativo utilizando un análisis de varianza de un factor y la t de Studet para muestras independientes.
Resultados
Con base en el planteamiento de los objetivos de la investigación, se realizó un análisis de carácter descriptivo acerca de la percepción de riesgo ante situaciones que denotan la posibilidad de abuso sexual, así como de la alerta en situaciones que se asumen como poco peligrosas. De esta forma, los puntajes para cada subescala del instrumento mostraron distribuciones distintas.
a) Secretos no peligrosos
En la subescala de secretos no peligrosos se cuenta con un puntaje mínimo posible de 6 y un máximo de 24. En consonancia con las opciones de contestación, a menor puntaje, se observará una baja percepción de riesgo en las situaciones descritas, mientras que, a mayor sumatoria, las situaciones denotarían la percepción de peligro de los menores en situaciones de carácter habitual. Así, los resultados muestran un rango de respuesta entre 6 y 22 puntos, con una media de 14.45 y una desviación ±2.56. Ello muestra que, ante situaciones poco riesgosas, existe una tendencia en los menores a permanecer alerta (Ver gráfico 1).

Considerando la posibilidad de encontrar distribuciones diversas en función de la región, se realizó un análisis comparativo mediante el Análisis de varianza de un factor, observándose que dicha variable no influye de manera significativa en la percepción de riesgo de abuso sexual en situaciones no peligrosas (Ver tabla 1).

El análisis comparativo del puntaje total de la subescala “secretos no peligrosos” también se realizó en función del sexo mediante la prueba t de Student para muestras independientes, encontrándose que la percepción de riesgo sobre abuso sexual en situaciones cotidianas no muestra diferencias estadísticamente significativas entre niños y niñas (Ver tabla 2).
| Sexo | Media | D.E. | t | Sig. |
| Niños | 14.34 | 2.58 | .667 | .505 |
| Niñas 14.54 2.54 | ||||
Además de lo anterior, se buscó comprobar si el grado escolar genera diferencias en la percepción de los menores respecto de secretos que no representan un peligro sustancial en materia de abuso sexual. Así, mediante el análisis de varianza de un factor, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas (ver tabla 3).

b). Secretos peligrososEn lo tocante a los secretos peligrosos, la distribución del puntaje de la escala se puede situar entre un mínimo de 6 y un máximo de 24, estableciéndose que, a mayor puntaje, mayor percepción de riesgo en materia de abuso sexual. La distribución obtenida a partir de la respuesta de los menores mostró un mínimo de 12 y un máximo de 24, con una media de 19.79 y una desviación típica de ±2.36 puntos. Lo anterior muestra una tendencia a percibir en mayor grado el potencial de riesgo en situaciones que se asumen como tal (Ver gráfico 2).

Asumiendo a la región como un factor que puede suscitar diferencias en relación con la percepción de las situaciones de riesgo, se realizó un análisis comparativo del puntaje general obtenido mediante un análisis de varianza de un factor. Así, se observó que existen diferencias estadísticamente significativas, siendo mayor la percepción de riesgo en los niños de Toluca (ver tabla 4).

En el mismo sentido, la percepción de situaciones donde se pide a los menores guardar secretos que implican un alto riesgo de abuso sexual fue contrastada en función del sexo mediante la prueba t de Student para muestras independientes, encontrándose que no existen diferencias estadísticamente significativas (ver tabla 5).

Finalmente, mediante el análisis de varianza de un factor se encontró que el grado escolar funge como una variable que genera diferencias en la percepción de secretos peligrosos, siendo mayor la tendencia a identificar el riesgo en los menores que cursan el cuarto año de primaria (ver tabla 6).

Discusión
De acuerdo a los resultados obtenidos se puede observar que no hubo diferencias significativas en las variables de estudio (regiones de estudio, el sexo y el grado escolar), lo cual indica que éstas, no influyen en la percepción de riesgo ante el
abuso sexual en situaciones no peligrosas. Ante esto, Quiroz y Peñaranda (2009), refieren que el riesgo ante el abuso sexual lo percibe la madre más no el niño (a), de manera inminente, pero se vuelve cómplice o facilitadora de dicho abuso debido a que en la mayoría de los casos el abusador es el padre, el padrastro o algún familiar cercano a ella, por lo tanto, los niños lo viven como algo normal, causa por la que en éstos resultados no fueron capaces de darse cuenta que lo sucedido era algo peligroso o que ponía en riesgo su persona. Al respecto, Deza (2005), menciona, que los niños sobre todo los menores de 4 años viven el abuso sexual con sorpresa, como algo ocasional no intencionado.
Por otro lado, y en relación a los secretos peligrosos, se puede apreciar que hubo diferencias significativas en relación a las regio nes de estudio, siendo los niños y niñas del municipio de Toluca los que se reportan mayor capacidad para percibir el daño a su persona, aquí cabe resaltar que este municipio se encuentra con mayor desarrollo urbano y tecnológico, lo que permite a los menores tener mayores acercamientos a medios de comunicación y redes sociales y quizá estar mayormente informados o contar con una mayor educación sexual en su entorno familiar.
Al respecto, Deza (2005), menciona, que conforme los niños avanzan en edad perciben el abuso como algo más intrusivo e intencional. Así mismo, es importante resaltar que la edad de los niños guarda una estrecha relación con el desarrollo cognitivo, lo que permite una asimilación de los hechos o acontecimientos que se viven día a día. Piaget (citado por Meece, 2000), menciona que los niños mayores de 4 años son capaces de percibir y comunicar los peligros a los que se enfrentan.
Así mismo, Kolberg (citado por Grimaldo, 2007), señala que el desarrollo moral es el incremento en la interiorización de reglas culturales básicas, entendido desde el planteamiento del desarrollo cognitivo.
Menciona también, que los niños de entre 4 y 7 años se encuentran en el período preconvencional del desarrollo moral y qué esto les permite iniciar el entendimiento de las acciones “buenas o malas”. Para ello citamos los resultados de la comparación por grado escolar y secretos peligrosos, obteniéndose una diferencia significativa, siendo mayor la tendencia a identificar el riesgo en los alumnos de cuarto año.
Conclusiones
Finalmente se concluye que en relación a la hipótesis de investigación en donde la percepción de riesgo del abuso sexual y los secretos no peligrosos, no mostraron diferencias estadísticamente significativas. Lo cual indica que los niños no son capaces de percibir el abuso sexual como algo amenazante a su persona. Y en relación a los secretos peligrosos se concluye que la percepción de riesgo ante el abuso sexual presentó diferencias estadísticamente significativas de acuerdo a la región de estudio, siendo los niños de Toluca los que presentan mayor capacidad para percibir el riesgo.
También se encontraron diferencias estadísticamente significativas de los secretos peligros con relación al grado escolar de los menores, siendo los alumnos de cuarto año los que presentan mayor posibilidad de percibir el riesgo ante el abuso sexual y tener que guardar silencio por sometimiento de los padres a esta edad (7 años).
De ésta forma podemos concluir que el abuso sexual infantil en la mayoría de los casos se da dentro del ambiente familiar, siendo principalmente un adulto cercano a la familia (padre, padrastro, tío, etc.) o menores de edad como los primos, primas etc. Es por ello que se usan los secretos familiares como protección al abusador imposibilitando a los niños y niñas para que puedan hablar lo que están viviendo. Son secretos prohibidos y peligrosos. No dejemos que el silencio se convierta en un secreto. Un secreto que destruye.
Referencias
Alarcón, M. (2005). Secretos familiares y sus marcas en la subjetividad. Bogotá.
Barba, B., Romo, J. (2005). Desarrollo del Juicio Moral en la educación. Revista Mexicana de investigación educativa. Scielo, 10,24, enero/marzo. 2005.
Deza, V. (2005). Factores protectores en la prevención del abuso sexual infantil. Lima (Perú) 11: 19- 24, 2005
Grimaldo, M. (Año 2007). La teoría de L. Kolberg, una explicación del juicio moral desde el constructivismo. Universidad de San Martín de Porres. Cultura; Vol 21, No 21. Recuperado de: http://www.revistacultura.com.pe/revistas /RCU_21_12.pdf
Instituto Nacional de estadística y Geografía. Spíndola. P. (2017)- en México, 4.5 millones de (2015). Encuesta Intercensal 2015. niños y niñas fueron víctimas de abuso Principales resultados de la Encuesta sexual en 2016. Organización para la Intercensal 2015 Estados Unidos Cooperación y Desarrollo y Desarrollo Mexicanos. Recuperado 10 de septiembre Económico. México. Recuperado 16 de de 2018 septiembre 2018: http://internet.contenidos.inegi.org.mx/con https://regeneracion.mx/mexico-primer tenidos/productos/prod_serv/contenidos/e lugar-a-nivel-mundial-en-abuso-sexualspanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/7 a-menores-ocde/ 02825078966.pdf
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2017). Estadísticas a propósito del día del niño (30 de abril). Aguascalientes. Recuperado 12 de septiembre de 2018: http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/apr oposito/2017/ni%C3%B1o2017_Nal.pdf
Jaramillo, R. (2000). Comprensión y Sensibilidad de los alumnos del 5to grado del Distrito Capital. Bogotá: Ministerio de Educación.
Meece, J. (2000). Desarrollo del niño y del adolescente. Compendio para educadores. SEP. México. 101 – 127.
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Gobierno de la República. México. Estados Unidos Mexicanos.
Quiroz, M., Peñaranda, F. (2009). Significado y respuestas de las madres al abuso sexual de sus hijas (os). Rev. Latinoamericana de ciencias sociales, niñez y juventud. 7(2): 1027 – 1053, 2009. Recuperado el 10 de septiembre de 2018. http://www.redalyc.org/html/773/7731561 4020/
Save the Children. (2005). Secretos que destruyen. Cinco Seminarios Europeos sobre Abuso y Explotación Sexual de Niños/as. Recuperado 16 septiembre 2018. www.savethechildren.es/sites/default/files /imce/docs/secretos_que_destruyen.pdf

