
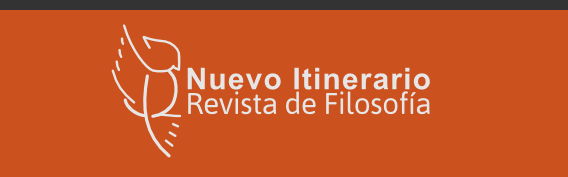

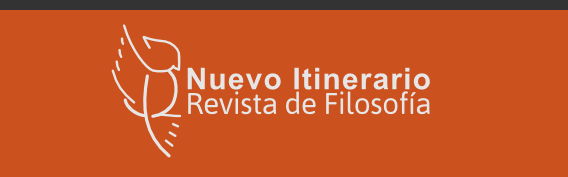
Artículos
La teoría de la décadence en los Essaisde psychologie contemporaine de Paul Bourget: sobre lo normal-patológico y sus manifestaciones en Madame Bovary*
The theory of décadence in the Essais de psychologie contemporaine by Paul Bourget: about normal-pathological and its manifestations in Madame Bovary
Nuevo Itinerario
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
ISSN: 0328-0071
ISSN-e: 1850-3578
Periodicidad: Bianual
vol. 19, núm. 2, 2023
Recepción: 13 Septiembre 2023
Aprobación: 17 Octubre 2023
Cómo citar este artículo:: APA: Bisang, Sebastián (2023). La teoría de la décadence en los Essais de psychologie contemporaine de Paul Bourget: sobre lo normal-patológico y sus manifestaciones en Madame Bovary. Nuevo Itinerario, 19 (2), 89-103. DOI: https://doi.org/10.30972/nvt.1927002
Resumen: En el marco de la nueva crítica literaria francesa, Paul Bourget publica los Essais de psychologie contemporaine (1883) y los Nouveaux essais de psychologie contemporaine (1885). La finalidad perseguida con estas obras es reconstruir el estado moral de la sociedad francesa de la segunda mitad del siglo XIX. La investigación revela que las nuevas generaciones francesas se encuentran aquejadas del llamado mal de siglo: una fatiga mortal de vivir, una constatación de la ausencia de sentido. Entre las causas de ello, Bourget identifica la influencia pesimista que cada uno de los diez autores estudiados en los Essais y en los Nouveaux essais ejerce con su literatura sobre los jóvenes franceses. Al analizar cada uno de estos autores, el crítico literario advierte que todos ellos se encuentran inmersos en un mismo proceso que es fundamental en la constitución de sus sensibilidades: la décadence. Dentro de este contexto, el objetivo del presente trabajo es desarrollar la teoría de la decadencia formulada por Paul Bourget. Para ello, el estudio se dividirá en dos partes: en la primera de ellas, se expondrá la noción de la décadence y sus presupuestos conceptuales positivistas sobre lo normal y lo patológico. En la segunda parte, se realizará una descripción del personaje de Emma Bovary de Madame Bovary a fin de mostrar un caso de idealización romántica que constituye una manifestación concreta de la decadencia.
Palabras clave: decadencia, cultura moderna, análisis psicológico, enfermedad-salud, Nietzsche.
Abstract: Within the framework of the new French literary criticism, Paul Bourget publishes the Essais de psychologie contemporaine (1883) and the Nouveaux essais de psychologie contemporaine (1885). The purpose pursued with these works is to reconstruct the moral state of French society in the second half of the 19th century. The investigation reveals that the new French generations suffer from a mortal fatigue of living, a realization of the absence of meaning. Among the causes of this, Bourget identifies the pessimistic influence that each of the ten authors studied in the Essais and the Nouveaux essais exerts with their literature on young French people. The analysis of each one of these authors shows that they are all immersed in the same process that is fundamental in the constitution of their sensibilities: la décadence. Within this context, the objective of this paper is to develop the theory of decadence formulated by Paul Bourget. To this end, the study will be divided into two parts: in the first part, the notion of décadence and its positivist conceptual assumptions about the normal and the pathological will be presented. In the second part, a description of the character of Emma Bovary from Madame Bovary will be made in order to show a case of romantic idealization that constitutes a concrete manifestation of decadence.
Keywords: decadence, modern culture, psychological analysis, illness-health, Nietzsche.
Introducción
En el marco de la nueva crítica literaria francesa iniciada por Henri Beyle (Stendhal) y continuada por Hippolyte Taine y Charles Augustin Sainte-Beuve, Paul Bourget publica los Essais de psychologie contemporaine (1883) y los Nouveaux essais de psychologie contemporaine (1885). La finalidad de estas obras es reconstruir el estado moral de la generación francesa de mediados del siglo XIX a través de la literatura que ésta leyó. En el primer prefacio (1883) de los Essais de Psychologie Contemporaine, Bourget afirma: “(…) mi ambición ha sido redactar algunos apuntes útiles para el historiador de la vida moral de la segunda mitad del siglo XIX francés” (Bourget [1883], 2008, p. 63)[1]. Interés que formula con mayor precisión en 1894 en la Lettre Autobiographique: “(…) comencé a dibujar un retrato moral de mi generación a través de los libros que más me habían conmovido. Los Essais y los Nouveaux Essais de Psychologie Contemporaine fueron compuestos con esta idea” (Bourget, 1894, p. 11).
En el prefacio de los Nouveaux essais, Bourget adelanta la conclusión a la que ha arribado en su investigación. Cada uno de los diez autores estudiados ejerce una influencia de carácter pesimista sobre la generación que les ha sucedido. De acuerdo con el crítico francés, estos autores son responsables de moldear con su literatura una determinada forma de sentir en sus lectores que conduce a la juventud a “una fatiga mortal de vivir, a una sombría percepción de la vanidad de todo esfuerzo” (Bourget, 1885, p. III).
En continuidad con el análisis psicológico de Taine, Bourget reconstruye las sensibilidades de los autores por él elegidos a través del estudio de sus obras en relación con su raza, su medio y su momento. Si bien es cierto que la raza y determinadas características del medio y del momento varían en cada uno de ellos, también existen elementos y condiciones pertenecientes a las fuerzas primordiales que les son comunes. Entre estos últimos, Bourget destaca que todos los autores decimonónicos analizados se encuentran inmersos en un mismo proceso que es fundamental en la constitución de sus sensibilidades: la décadence.
En el tercer apartado del ensayo sobre Charles Baudelaire de los Essais de psychologie contemporaine, Bourget caracteriza de forma explícita este proceso bajo el título de “Teoría de la decadencia”. Luego, el crítico literario se ocupa de estudiar y mostrar la configuración de determinadas formas de sentir decadentes a lo largo de los Essais y los Nouveaux Essais. Estos análisis merecieron la atención de varios pensadores como Friedrich Nietzsche[2], Thomas Mann, Henry James, entre otros. En efecto, los Essais y los Nouveaux Essais constituyen una fuente que les permitió enriquecer su comprensión sobre la época moderna mediante la identificación de determinados acontecimientos y fuerzas que condujeron y formaron parte del estado de descomposición de la sociedad decimonónica. En este sentido, la obra de Bourget no sólo importa un agudo diagnóstico sobre la sociedad francesa de mediados y fines del siglo XIX, sino que también consiste en un valioso material que brindó ciertos elementos a otros intelectuales para profundizar en sus preocupaciones sobre la cultura moderna.
Dentro de este contexto, el objetivo del presente trabajo es desarrollar la teoría de la decadencia propuesta por Paul Bourget. Para ello, el estudio se dividirá en dos partes: en la primera de ellas, se expondrá la noción de la décadence y sus presupuestos conceptuales positivistas sobre lo normal y lo patológico. En la segunda parte, se realizará una descripción del personaje de Emma Bovary de Madame Bovary de acuerdo con los principales lineamientos de la indagación psicológica practicada por Bourget a la figura de Gustav Flaubert, a fin de mostrar un caso de idealización romántica que constituye una manifestación concreta de la decadencia.
La teoría de la décadence: noción y presupuestos sobre lo normal y lo patológico
Para Bourget el término decadencia tiene dos significados análogos: el primero, referido a la sociedad; y el segundo, referido al lenguaje. Ambos significados parten de la asimilación de la sociedad y el lenguaje a un organismo:
Una sociedad debe ser asimilada a un organismo. Como un organismo, en efecto, está constituido por una federación de organismos menores, los que a su vez están constituidos por una federación de células. El individuo es la célula social. El organismo social funciona con energía, cuando los organismos que lo componen funcionan con energía, pero con una energía subordinada; a su vez, tales organismos menores funcionan con energía cuando las células que los componen funcionan con energía, pero con una energía subordinada. Si la energía de las células se vuelve independiente, los organismos que componen el organismo total cesan paralelamente de subordinar su energía a la energía total y la anarquía que entonces se instaura constituye la decadencia del conjunto (Bourget [1883], 2008, p. 91).
El organismo social, continúa Bourget, “(…) no escapa de esta ley” (Bourget [1883], 2008, p. 91). Una sociedad está en decadencia cuando los individuos que la componen no subordinan su energía al funcionamiento de la totalidad, sino que se vuelven independientes, es decir, se liberan de las tareas del grupo social del que forman parte. Esta independencia de las células sociales trae como consecuencia la descomposición de la forma social. Así lo sintetiza:
Con la palabra decadencia, se designa el estado de una sociedad que produce un número demasiado grande de individuos inadaptados a los trabajos de la vida común. (…) Entra en decadencia tan pronto como la vida individual se ha extralimitado bajo la influencia del bienestar adquirido y de la herencia (Bourget [1883], 2008, 91).
De igual manera, “(…) una misma ley gobierna el desarrollo y la decadencia de ese otro organismo que es el lenguaje” (Bourget [1883], 2008, p. 91). A este respecto, Bourget sostiene:
Un estilo de decadencia es aquel en que la unidad del libro se descompone para dejar lugar a la independencia de la página, en que la página se descompone para dejar lugar a la independencia de la frase y la frase para dejar lugar a la independencia de la palabra (Bourget [1883], 2008, pp. 91-92)
A fin de abordar el fenómeno de la decadencia, continúa Bourget, el crítico puede colocarse en dos puntos vista. En el primero de ellos, el de los políticos y de los moralistas, se atiende al “esfuerzo total” o a la “cantidad de fuerza” concreta de una sociedad, se constata su insuficiencia y se busca remediar la descomposición de la forma social vigente. En el otro punto de vista, el del psicólogo, “(…) se considerará este mecanismo [social] de manera desinteresada y no ya en la dinámica de la acción del conjunto” (Bourget [1883], 2008, p. 93). Y tiempo más tarde, en la segunda edición de los Essais, Bourget agrega que el psicólogo “(…) podrá encontrar que precisamente esta independencia individual presenta a su curiosidad los ejemplares más interesantes y ‘casos’ de las más sorprendente singularidad” (Bourget [1883], 2008, p. 93, nota 135). A diferencia del político y del moralista cuya atención se coloca en la dinámica de la acción colectiva y en la conservación de la sociedad en descomposición, el interés del psicólogo se centra en las nuevas individualidades que aparecen en escena y apunta a estudiar “(…) la originalidad, la irrepetibilidad y la inefabilidad de éstas, con todos sus caracteres más atrayentes y fascinantes y con los valores estéticos que producen” (Volpi [1996], 2012, p. 54).
Frente a este escenario, surge el interrogante sobre qué postura adopta el crítico francés respecto a la decadencia. No obstante cierta ambigüedad que irá creciendo de forma gradual, el interés de Bourget por las nuevas individualidades independientes, en lugar de la preocupación por la preservación de una forma social en descomposición, lo lleva a adoptar el punto de vista del psicólogo y a realizar una valoración positiva de las nuevas sensibilidades escindidas de la sociedad.[3]
De acuerdo con Giuliano Campioni, la concepción de la decadencia que Bourget desarrolla en el ensayo sobre Charles Baudelaire “(…) debe su carácter a la noción positivista de enfermedad, en particular en los términos que había precisado Taine” (Campioni, 2004, pp. 293-294). Esta concepción de la enfermedad se sitúa dentro de una teoría de las relaciones entre lo normal y lo patológico según la cual “(…) los fenómenos patológicos son idénticos a los fenómenos normales respectivos, salvo por determinadas variaciones cuantitativas” (Canguilhem [1966], 2015, p. 13). A diferencia de la teoría ontológica y de la teoría dinamicista que entienden que “(…) la enfermedad difiere del estado de salud, lo patológico de lo normal, como una cualidad difiere de otra” (Canguilhem [1966], 2015, p. 19)[4], la teoría de la identidad real de la salud y de la enfermedad sostiene que “los fenómenos patológicos sólo son en los organismos vivos variaciones cuantitativas según el más y el menos, de los respectivos fenómenos fisiológicos. Semánticamente, lo patológico es designado a partir de lo normal no tanto como a o dis sino como hiper o hipo” (Canguilhem [1966], 2015, p. 20).
Durante el siglo XIX la tesis de la homogeneidad de los estados de salud y de enfermedad se consolida científicamente y se extiende al espacio de la filosofía, la psicología y la literatura[5] gracias al trabajo de determinados biólogos y médicos. Entre estos últimos, ocupan un lugar de privilegio, si bien en condiciones y con intenciones distintas, las figuras de Auguste Comte (1798-1857) y de Claude Bernard (1813-1878).
Comte reconoce explícitamente que su concepción sobre lo normal y lo patológico se basa en la idea propuesta por el médico François Broussais.[6] Este entiende que “el estado de salud existe cuando los órganos realizan bien sus funciones sin estar ni demasiado ni demasiado poco excitados: es el estado normal de nuestra economía. El estado de enfermedad ocurre cuando los órganos están demasiado o demasiado poco excitados, es decir, cuando se interrumpe el estado normal” (Broussais, 1822, pp. 166-167). Por lo tanto, entre el estado de salud y el estado de enfermedad solo existe una diferencia de grados basada en el exceso o defecto de excitación. Sin embargo, a diferencia de Broussais que restringe su tesis al espacio de la fisiología, Comte extiende la teoría de la identidad de los estados normales y patológicos al espacio de los fenómenos biológicos, psicológicos y sociológicos. [7]
En la 40° lección del Cours de philosophie positive: la philosophie chimique et la philosophie biologique (1838), Comte expone de forma completa su postura sobre la relación de los estados normales y patológicos. En el marco de su interés por conocer el estado normal, advierte las dificultades que la exploración experimental importa para el estudio de los caracteres originales del ser vivo. El objetivo de la experimentación consiste en identificar las leyes de acuerdo con las cuales determinados elementos afectan la producción de un fenómeno y en introducir modificaciones en cada condición preestablecida a fin de advertir la correspondiente variación del fenómeno en cuestión. Todo ello se basa en dos supuestos fundamentales: “1°. Que el cambio introducido es plenamente compatible con la existencia del fenómeno estudiado, sin lo cual la respuesta sería puramente negativa; 2°. Que los dos casos comparados difieren exactamente desde un solo punto de vista, porque de lo contrario la interpretación, aunque directa, sería esencialmente equívoca” (Comte, 1869, pp. 224-225). Sin embargo, continúa Comte, “(…) la naturaleza de los fenómenos biológicos debe hacer casi imposible realizar suficientemente estas dos condiciones preliminares, y especialmente la segunda” (Comte, 1869, pp. 224-225).
Frente a esta situación, Comte propone optar por la observación de los fenómenos patológicos en lugar de la experimentación. La experimentación genera, por medio de la perturbación del estado natural del organismo, un determinado tipo de estado, el estado alterado, a fin de poder compararlo con el estado normal y obtener así un mejor conocimiento de este último. Para que este conocimiento sea posible es necesario que el estado alterado no sea cualitativamente diferente del estado normal, sino sólo cuantitativamente distinto, y que esta diferencia cuantitativa sea lo suficientemente significativa para generar un mayor grado de visibilidad de la influencia de las condiciones de los fenómenos que constituyen el organismo. De acuerdo con Comte, la observación de la enfermedad permite alcanzar el mismo objetivo de la experimentación sin intervenir artificialmente en el curso de desarrollo del organismo. Ello es así, porque al igual que el experimento artificial, la enfermedad consiste en un estado alterado cualitativamente idéntico al estado normal que produce un aumento de la visibilidad. En este sentido, la enfermedad es susceptible de ser concebida como un experimento espontáneo instituido por la naturaleza.[8]
A pesar de que la observación de la enfermedad se realiza en aras del conocimiento del estado normal[9], Canguilhem advierte que “(…) Comte insiste en muchas oportunidades en la obligación de determinar previamente lo normal y sus verdaderos límites de variación antes de explorar metódicamente los casos patológicos. Esto significa afirmar que en rigor es posible y requerido un conocimiento de los fenómenos normales, basado únicamente en la observación y prescindiendo de las lecciones de la enfermedad, especie del género experimentación” (Canguilhem [1966], 2015, pp. 29-30). En consecuencia, es preciso establecer un criterio que permita identificar a un fenómeno determinado como normal. A pesar de que Comte no lo explicita, es posible afirmar a partir de algunos fragmentos de la 40° lección del Cours de philosophie positive: la philosophie chimique et la philosophie biologique que el tradicional concepto de armonía constituye el criterio para reconocer el estado normal.[10] De este modo, concluye Canguilhem, “(…) el concepto de normal o de fisiológico resulta reducido a un concepto cualitativo y polivalente, estético y moral más que científico” (Canguilhem [1966], 2015, pp. 29-30).
No obstante esto último, en el pensamiento de Comte el interés se dirige del estado patológico hacia el estado normal con el fin de poder identificar de forma especulativa las leyes de lo normal. La enfermedad se convierte en objeto de estudios sistemáticos como consecuencia del aumento de visibilidad que genera y el experimento artificial sobre fenómenos biológicos es descartado a causa de los problemas metodológicos que plantea. Por este motivo, como sintetiza Canguilhem, “la identidad de lo normal y de lo patológico es afirmada para beneficio del conocimiento de lo normal” (Canguilhem [1966], 2015, p. 21).
Las ideas de Comte son recibidas en los ambientes médicos, científicos y literarios con especial entusiasmo. En el caso particular de la psicología, su concepción de la identidad de los estados normales y patológicos impacta profundamente en el modo de comprender y abordar los fenómenos psíquicos. Esto último se advierte con claridad en la obra de Ernest Renan (1823-1892). En L’avenir de la science (1890); a propósito de la necesidad de realizar estudios rigurosos sobre los libros gnósticos que se conservan en Basora, Renan afirma:
Estos libros no contienen una sola línea de sentido común, es delirio escrito en un estilo bárbaro e indescifrable. Esto es precisamente lo que los hace importantes. Porque es más fácil estudiar las diversas naturalezas en sus crisis que en su estado normal. La regularidad de la vida sólo revela una superficie y esconde en su fondo los resortes íntimos; en sus ebulliciones, por el contrario, todo sale a la superficie. El sueño, la locura, el delirio, el sonambulismo, la alucinación ofrecen a la psicología individual un campo de experiencia mucho más ventajoso que el estado regular. Porque los fenómenos que, en este estado, se encuentran como borrados por su tenuidad, aparecen en las crisis extraordinarias de una manera más sensible por su exageración. El físico no estudia el galvanismo en las pequeñas cantidades que presenta la naturaleza; pero lo multiplica por medio de la experimentación, para estudiarlo con más facilidad, claro está, seguro de que las leyes estudiadas en este estado exagerado son idénticas a las del estado natural. Del mismo modo, la psicología de la humanidad habrá de construirse especialmente mediante el estudio de las locuras de la humanidad, de sus sueños, de sus alucinaciones, de todos esos curiosos disparates que se encuentran en cada página de la historia del espíritu humano (Renan, 1890, p. 184).
Los lineamientos metodológicos de Comte y Renan basados en la identidad entre el estado normal y los estados patológicos también pueden verse reflejados en la obra de Théodule Ribot (1839-1916). En el artículo Psychologie, publicado en el primer número de De la méthode dans les sciences (1909), Ribot señala la importancia que reviste la observación de la enfermedad para el conocimiento del funcionamiento normal del espíritu:
El método patológico se basa en la observación pura y la experimentación. Es un poderoso medio de investigación y ha sido rico en resultados. La enfermedad, en efecto, es una experimentación del orden más sutil, instituida por la naturaleza misma, en circunstancias bien determinadas y con procedimientos de los que el arte humano no dispone: ella alcanza lo inaccesible. Por otra parte, si la enfermedad no se encargara de desorganizar para nosotros el mecanismo del espíritu y de hacernos comprender mejor así su funcionamiento normal, ¿quién se atrevería a arriesgarse a experimentos que la moral más vulgar condena? ¿Se encontraría un hombre para soportarlos y otro para tentarlos? La fisiología y la patología —tanto las del espíritu como las del cuerpo— no se oponen, por tanto, como dos opuestos, sino como dos partes de un mismo todo (Ribot, 1909, p. 252).
Las ideas de Comte también fueron conocidas por la otra gran figura de la tesis de la identidad entre el estado normal y los estados patológicos: Claude Bernard. Si bien es cierto que Bernard no menciona en su obra a Comte cuando trata la cuestión de las relaciones entre lo normal y lo patológico, se sabe que aquel no desconocía las opiniones de éste. En efecto, de acuerdo con las notas de Bernard que Jacques Chevallier publicó, el médico francés leyó detenidamente la teoría de Comte.[11] Sin embargo, a diferencia del caso de Comte donde la tesis de la homogeneidad cualitativa del estado normal y los estados patológicos es tomada explícitamente de Broussais, en Bernard “(…) se trata de la conclusión extraída de toda una vida de experimentación biológica cuya práctica codifica metódicamente la célebre Introducción al estudio de la medicina experimental” (Canguilhem [1966], 2015, p. 21).
El interés de Bernard se encamina de lo normal a lo patológico a fin de intervenir racionalmente sobre lo patológico. En otras palabras, la ciencia fisiológica constituye la base del conocimiento de la enfermedad, y consecuentemente, también la base para una terapéutica. Por este motivo, Canguilhem afirma que en el pensamiento de Bernard “la identidad de lo normal y de lo patológico es afirmada para beneficio de la corrección de lo patológico” (Canguilhem [1966], 2015, p. 21). En las Leçons sur le diabete (1887), Bernard sintetiza está relación entre la fisiología y la patología de la siguiente forma:
El simple sentido común indica, en efecto, que si conocemos completamente un fenómeno fisiológico, debemos ser capaces de dar cuenta de todas las perturbaciones que puede sufrir en el estado patológico: fisiología y patología se confunden y en el fondo son una sola y misma cosa (Bernard, 1877, pp. 55-56).
Detrás de esta afirmación se encuentra como presupuesto una determinada concepción de la enfermedad que permite sostener la dependencia de la patología respecto de la fisiología. Al igual que Comte, Bernard entiende que la enfermedad no es un estado que difiera cualitativamente de la salud. En las Leçons sur le chaleur animale (1876) el médico francés formula una de las expresiones más acabadas sobre la identidad real de la salud y la enfermedad:
La salud y la enfermedad no son dos modos esencialmente diferentes, como pueden haber creído los médicos antiguos, y como todavía creen algunos practicantes. No deben convertirse en principios distintos, en entidades que compiten por el organismo vivo y que hacen de él el escenario de su lucha. Esto es basura médica. En realidad, sólo hay diferencias de grado entre estas dos formas de ser: la exageración, la desproporción, la desarmonía de los fenómenos normales constituyen el estado de enfermedad. No hay ningún caso en el que la enfermedad hubiera provocado nuevas condiciones, un cambio completo de escenario, productos nuevos y especiales (Bernard, 1876, p. 391).[12]
A este respecto, Bernard especifica esta identidad entre la salud y la enfermedad en las Leçons sur le diabete, al sostener que la enfermedad es una expresión perturbada de una función normal ya existente del organismo: “(…) toda afección morbosa, cualquiera que sea, corresponde siempre a una función fisiológica desviada y alterada en algún modo (…)” (Bernard, 1877, p. 56). Dicho de otro modo, “(…) toda enfermedad tiene una función normal correspondiente de la que no es más que una expresión perturbada, exagerada, disminuida o anulada” (Bernard, 1877, p. 56). Si alguna enfermedad aún no es susceptible de ser explicada, ello “(…) es porque la fisiología aún no está lo suficientemente avanzada y todavía hay una multitud de funciones normales que nos son desconocidas” (Bernard, 1877, p. 56).
Por último, en lo que concierne al concepto de lo normal, Bernard procura que todos sus conceptos fisiológicos sean el producto de mediciones obtenidas bajo la rigurosa observancia de determinados protocolos y métodos de experimentación. De esta forma, en lugar de defender un criterio de distinción sobre lo normal y lo patológico susceptible de ser reducido en última instancia a una noción de carácter cualitativo, el médico francés piensa que siempre puede dotar al concepto de lo normal de un contenido de orden experimental que garantice su naturaleza cuantitativa.[13]
Los Essais de psychologie contemporaine y los Nouveaux essais de psychologie contemporaine revelan que Bourget conocía la opinión de estos autores sobre la relación entre lo normal y lo patológico. En el marco de estas lecturas, Bourget comparte y lleva hasta sus últimas consecuencias lógicas la tesis sobre la imposibilidad de concebir la enfermedad como un estado cualitativamente distinto a cualquier otro estado fisiológico. A este respecto, el crítico francés afirma la identidad real de todos los estados que un organismo puede constituir. Sin embargo, habiendo aceptado Bourget el fin de toda teleología, la salud ya no puede ser concebida como un estado natural dado. Sin lugar a dudas, ello implica negar aquella concepción que establecía una diferencia cualitativa entre la salud y la enfermedad.[14] Pero también trae aparejado la negación, contrario a lo que Comte entendía, de que la salud fuera un estado único y ahistórico del cual la enfermedad, sin ser algo cualitativamente distinto, comportaría una alteración.[15] En efecto, habiendo afirmado la normalidad de todos los estados fisiológicos y psicológicos[16] y habiendo reconocido la crítica a la metafísica de las esencias universales y las causas finales, no es teóricamente viable la postulación de la existencia de la salud como un estado originario puro y correcto que luego es perturbado por la enfermedad. Todos los estados fisiológicos y psicológicos son normales, es decir, no existe ningún estado de este carácter que no se subordine a las leyes de la fisiología o de la psicología. De aquí en más, continúa Bourget, sólo resta hablar de estados fisiológicos y psicológicos que pueden ser benéficos o adversos. Así lo expresa el crítico francés en relación a la figura de Baudelaire:
Posiblemente sea el escritor [Baudelaire] a cuyo nombre se ha asociado más el epíteto de ‘malsano’. El término es justo si con él se quiere decir que las pasiones del género que acabamos de indicar difícilmente encuentran las circunstancias adecuadas a sus exigencias. Hay desacuerdo entre el hombre y el medio. De ello derivan la crisis moral y la tortura del corazón. Pero el término ‘malsano’ es inexacto si con él se quiere oponer un estado natural y normal del alma, que sería la salud, a un estado corrompido y artificial, que sería el de la enfermedad. No existen, hablando con exactitud, enfermedades del cuerpo, según dicen los médicos; existen sólo estados fisiológicos adversos o benéficos, siempre normales, si se considera al cuerpo humano como el aparato en que se combina una cierta cantidad de materia en evolución. Del mismo modo, no existe ni enfermedad ni salud del alma, sino que hay sólo estados psicológicos, desde el punto de vista del observador no metafísico, que no ve en nuestros dolores y en nuestras facultades, en nuestras virtudes y en nuestros vicios, en nuestros anhelos y en nuestras renuncias, otra cosa que combinaciones mudables, pero fatales y, por tanto, normales, sometidas a las conocidas leyes de la asociación de las ideas. Sólo un prejuicio en que reaparece la antigua doctrina de las causas finales y la creencia en un fin definido del universo puede hacernos considerar naturales y sanos los amores de Dafnis y Cloe en su collado, y artificiales y malsanos los amores de un Baudelaire, en el tocador que describe amueblado con esas ansias de sensual melancolía (Bourget [1883], 2008, pp. 77-78).
Como puede apreciarse, Bourget entiende que los estados fisiológicos son combinaciones de materia y los estados psicológicos son combinaciones de ideas de acuerdo con las leyes de las asociaciones de ideas. Todas estas combinaciones se encuentran sujetas a las mismas leyes, pero dependiendo de si generan una proporción o una desproporción con el medio pueden ser benéficas o adversas. A diferencia de un presunto estado natural que se revela como originario, y por lo tanto único e inmutable, los estados benéficos son combinaciones históricas transitoriamente estables que guardan una relación de equilibrio con sus medios actuales. El carácter espacio-temporal de estas combinaciones es lo que explica su multiplicidad y variabilidad.
Dentro de este marco, la décadence, entendida como un proceso de descomposición de la unidad orgánica de una sociedad, constituye un estado social adverso que no difiere cualitativamente de cualquier otro estado social y donde la autonomía o independencia “mórbida” de los individuos, producto de la sustracción a la subordinación funcional al todo, genera un aumento de la visibilidad del funcionamiento del organismo. A su vez, estos individuos independientes constituyen particulares ejemplares de estados adversos puesto que sus combinaciones de ideas no encuentran circunstancias adecuadas a su satisfacción:
Sin duda, hay muchas posibilidades de que las combinaciones de ideas complejas no encuentren circunstancias adecuadas a su complicación. Aquel a quien sus hábitos han conducido a un sueño de felicidad hecho de muchas exclusiones sufre por la realidad, que no puede malear en la medida de sus deseos: ‘La fuerza por la que perseveramos en la existencia es limitada y la potencia de las causas exteriores la sobrepasa infinitamente (…)’. Este teorema de la ética es la explicación del spleen del perspicaz Baudelaire: el ‘mal de siglo’, el pesimismo. El hombre civilizado pide que las cosas se conformen a su corazón: concordancia tanta más rara cuanto más conscientemente refinado es el corazón; emerge entonces la irremediable infelicidad. Ciertamente, el tedio ha sido siempre el gusano oculto de las existencias satisfechas (Bourget [1883], 2008, p. 78-80).
Madame Bovary: un caso de intoxicación literaria romántica
Frente a este escenario surgen los interrogantes de por qué y cómo el proceso de la decadencia decimonónica produce a inicios del siglo XIX este conjunto de individuos independientes, entre ellos los diez autores estudiados en los Essais, que comportan combinaciones adversas de ideas. A este respecto, Bourget entiende que las generaciones pasadas transmiten a las generaciones que les suceden un conjunto de aptitudes y contenidos. En el prefacio de los Nouveaux essais, el crítico francés afirma que “(…) los estados del alma propios de una nueva generación estaban contenidos en germen en las teorías y sueños de la generación anterior. Los jóvenes heredan de sus mayores una forma de saborear la vida que ellos mismos transmiten, modificada por su propia experiencia, a los que vienen después” (Bourget, 1885, p. II).
Tras lo cual agrega: “Las obras de literatura y arte son los medios más poderosos de trasmisión de esta herencia psicológica” (Bourget, 1885, p. II). Pero, ¿por qué entre todos los posibles medios de transmisión de la herencia psicológica son las obras de literatura y arte los más poderosos? Bourget sostiene en el primer prefacio de los Essais que la literatura es uno de los elementos de la vida moral de las sociedades civilizadas, “(…) acaso el más importante, ya que en la disminución, cada vez más evidente, de influencias tradicionales y locales, el libro se constituye en el gran iniciador” (Bourget, [1883], 2008, p. 63). En el mismo sentido, Bourget sostenía dos años atrás que la obra de arte “(…) es una educadora de sensibilidad, la más importante en épocas como la nuestra, donde la acción disminuida, las doctrinas indecisas, la herencia nerviosa permite a un mayor número de hombres levantarse sobre sí mismos y refinar su posición” (Bourget, 1881, pp. 399-400)[17]. De esta forma, la obra de arte además de expresar una particular manera de sentir, se define en el marco del debilitamiento de la cohesión y el orden social que la tradición brindaba, como una de las educadoras más importantes de la sensibilidad de las nuevas generaciones:
En efecto, esta obra no sólo sintetiza las originales y nuevas formas de degustar la felicidad y el dolor, que las necesidades de la época han desarrollado, sino que también ella se convierte en un nuevo punto de partida para los nuevos hombres. Ella se los revela a sí mismos. Ella les entrega el corazón. Los hombres descubren, a través de la experiencia de sus artistas, en que tonalidad y hasta qué grado pueden ellos gozar y sufrir. Rochefoucauld dijo: ‘Hay personas que nunca se habrían enamorado, si nunca hubieran oído hablar del amor.’ Sin lugar a duda, nuestros amores no serían exactamente lo que son, si no hubiéramos aprendido por medio de análisis ilustrados a complicar nuestros sentimientos (Bourget, 1881, p. 400).
La obra de literatura y de arte posee así un papel fundamental en la constitución de la sensibilidad y la inteligencia del hombre civilizado:
En esta extraña vegetación que constituye el «yo» de un civilizado, él es más de una flor, y de las más brillantes, quién nunca hubiera crecido, si el esqueje no hubiera sido recogido en el jardín de las letras, antes de ser injertado en el árbol del cual ella es el orgullo, y eso ¿no es verdad, incluso de nuestros sentidos? ¿Nuestros pintores no educan nuestra mirada acostumbrándonos a ver a la naturaleza como ellos mismos? ¿No nos imponen nuestros músicos los caprichos de su oído más trabajado? Nuestros poetas y novelistas son los iniciadores de nuestras pasiones (Bourget, 1881, p. 400).
Ahora bien, Bourget entiende que esta educación exclusivamente literaria ha comportado una complejización tal de las sensibilidades decimonónicas francesas que ha producido un desajuste fatal entre el individuo y su medio:
¿En qué radica el que este “monstruo delicado” [Baudelaire] no haya vertido jamás tan enérgicamente su miseria como lo ha hecho en la literatura de nuestro siglo, en el que tanto se han perfeccionado las condiciones de la vida, si no es precisamente en este perfeccionamiento mismo que, al hacer más complejas también nuestras almas, nos vuelve incapaces para la felicidad? Quienes creen en el progreso no han querido darse cuenta de este terrible precio de nuestra seguridad mejor afianzada y de nuestra educación más completa. Han creído reconocer en el ensombrecimiento de nuestra literatura un efecto pasajero de las sacudidas sociales de nuestra época, similar a otras tantas –aunque de una diferente intensidad de alteración de los destinos privados– que habían producido como resultado esta misma incapacidad para la felicidad en los guías de la generación. Me parece más verosímil considerar la melancolía como el inevitable producto de la escisión entre nuestras necesidades de civilización y la realidad de las causas exteriores (Bourget [1883], 2008, pp. 80-81).
Entre los múltiples casos de individuos que constituyen o representan las distintas manifestaciones de la decadencia, el personaje de Emma Bovary de Madame Bovary (1857) es un claro ejemplo de una sensibilidad adversa. El modo de sentir de Emma es producto de la complejización de una educación exclusivamente literaria en el marco de una cultura donde la tradición ha perdido su fuerza cohesiva y el abuso del pensamiento se ha traducido en una anticipación de la experiencia. Flaubert describe a la protagonista de su novela como una ávida lectora de literatura romántica a lo largo de toda de su vida, pero especialmente durante su adolescencia. Cuando Emma cumplió trece años su padre la ingresó a un convento. Allí, gracias a la ayuda de una solterona proveniente de una antigua familia de nobles arruinados durante la Revolución, se sumergió en el mundo que las novelas románticas construían:
Se hablaba en ellas de amores, galanes, amadas, damas perseguidas desmayándose en pabellones solitarios, postillones a los que matan en todas las postas, caballos reventados en cada página, bosques sombríos, cuitas del corazón, juramentos, sollozos, lágrimas y besos, barcas a la luz de la luna, ruiseñores en las arboledas, señores valientes como leones, tiernos como corderos, virtuosos sin tacha, siempre bien vestidos, que lloran como urnas. Y así durante seis meses, con quince años, Emma se manchó las manos en ese polvo de los viejos gabinetes de lectura (Flaubert [1857], 2015, p 104).
Entre las numerosas lecturas de autores románticos que Emma realizó, se encuentra Alphonse de Lamartine con sus Méditations poétiques (1820) y sus Nouvelles Méditations poétiques (1823) y Walter Scott, con quien Madame Bovary se “(…) apasionó por los sucesos históricos, soñó con arcones de guardia y trovadores. Habría querido vivir en alguna vieja mansión, como aquellas castellanas de largo corpiño que, bajo el trébol de las ojivas, pasaban los días de codos sobre alfeizar y la barbilla en la mano, esperando ver aparecer por el fondo de la campiña a un caballero de blanco penacho galopando sobre un corcel negro” (Flaubert [1857], 2015, pp. 104-105). Flaubert incluso había incorporado en los manuscritos de Madame Bovary otros autores cuyas obras hubieran formado parte del conjunto de lecturas de su protagonista. Entre ellos, se encontraban Isabelle de Montolieu, Mme. de Staël, Ann Radcliffe, Mme. Cotin y otros novelistas románticos de éxito popular.[18]
En continuidad con el análisis de Bourget sobre la influencia del romanticismo en Flaubert[19], es posible afirmar que la literatura que Emma consumió se basaba en un ideal caracterizado por dos grandes elementos: el exotismo y la infinita necesidad de sensaciones intensas. El exotismo, producto del influjo de una generación que experimentó las distintas formas de vida de culturas extrajeras a causa de las guerras de la Revolución y del Imperio, se manifiesta en la literatura a través de relatos sobre ambientes foráneos y siglos pasados que traducen el odio al mundo moderno y contemporáneo y la necesidad de la huida de éste.[20]
Los keepsakes[21]que circulaban entre las jóvenes del convento reflejan con claridad estas características del ideal romántico:
Se estremecía al levantar con su aliento el papel de seda de los grabados, que se levantaba medio fruncido y volvía a caer suavemente sobre la página. Unas veces era un joven de capa corta que, tras la balaustra de un balcón, estrechaba entre sus brazos a una doncella vestida de blanco, con una escarcela en la cintura; o bien los retratos anónimos de ladies inglesas de rubios rizos que nos miran con sus grandes ojos claros bajo sus redondos sombreros de paja. Se veía a algunas arrellanadas en carruajes que rodaban por los parques, donde un lebrel saltaba delante del tiro de caballos conducido al trote por dos pequeños postillones con calzón blanco. Otras, en un sofá, pensativas, junto a una carta abierta, contemplaban la luna por la ventana entornada, semioculta tras una cortina negra. Con una lágrima en la mejilla, las ingenuas daban de comer con la boca a una tórtola a través de los barrotes de una jaula gótica, o, sonriendo, con la cabeza reclinada en el hombro, deshojaban una margarita con dedos afilados, curvados hacia arriba, como zapatos de punta retorcida. Y allí también estaban ustedes, sultanes de largas pipas, desfallecidos bajo las glorietas, en brazos de las bayaderas, giaours, sables turcos, gorros griegos, y sobre todo ustedes, pálidos paisajes de ditirámbicas regiones que tantas veces nos muestran al mismo tiempo palmeras, abetos, tigres a la derecha, un león a la izquierda, minaretes tártaros en el horizonte, ruinas romanas en primer término, luego camellos echados; todo ello enmarcado por una selva virgen muy limpia, y con un gran rayo de sol perpendicular temblequeando en el agua, donde de trecho en trecho se destacan como desolladuras blancas, sobre un fondo de acero gris, unos cisnes que nadan (Flaubert [1857], 2015, pp. 107-108).
Por su parte, la infinita necesidad de sensaciones intensas de la sensibilidad educada en el ideal romántico, consecuencia de la profunda turbación de la empresa republicana e imperial, el ascenso social de los plebeyos, la interrupción de la educación clásica y la sobreabundancia de energía física fortalecida por las selecciones operadas por la guerra y fortificada por la vida activa[22], genera en la literatura “(…) almas siempre en tensión, almas excesivas y capaces de renovar constantemente las propias emociones” (Bourget [1883], 2008, p. 187).
Bourget advierte que el problema de una literatura basada en un ideal con estas características, yace en su capacidad de configurar en el individuo una sensibilidad en desproporción tanto con su medio como consigo mismo. La literatura romántica produce en su lector representaciones complejas sobre lo real que entran en contradicción con la realidad que experimenta y genera la expectativa de poseer copiosas y constantes emociones intensas que difiere de aquello que efectivamente prueba. El resultado final de todo ello es la infelicidad de quién ha creído en el ideal romántico:
Hay concepciones del arte y de la vida que son favorables a la felicidad de aquellos que las inventan o las padecen. Hay otras cuya esencia es el sufrimiento. Compuesto de los dos elementos que ya he subrayado, el Ideal romántico conducía necesariamente a la peor infelicidad a los que a él se abandonaban. El hombre que sueña estar destinado a un escenario de acontecimientos complicados, tiene muchas posibilidades de encontrar que las cosas están en desacuerdo con su sueño, sobre todo si ha nacido en una cultura que envejece, en la que la distribución más general del bienestar, está acompañada de una cierta banalidad de las costumbres privadas y públicas. El hombre que desea ser un alma siempre vibrante y que se prepara para una abundancia continua de sensaciones y de sentimientos, tiene muchas posibilidades de fracasar. ‘No tenemos en el corazón nada de lo que sufrir siempre ni a lo que siempre amar’, ha dicho un observador dulcemente triste. De no admitirse esta verdad, se corre el riesgo de quedar desilusionado y despreciarse, constatando en sí mismo las insuficiencias de la sensibilidad que forman parte de nosotros. Es éste el segundo germen del dolor que envuelve al Ideal romántico. No sólo lleva al hombre a una situación de desproporción con su medio, sino que lo pone en una relación de forzada desproporción consigo mismo. He aquí la explicación de la bancarrota que el romanticismo ha acarreado a todos sus fieles. Quienes habían tomado a la letra sus promesas, se han precipitado en los abismos de la desesperación y del hastío. Todos han probado que su juventud les mintió y que habían exigido demasiado a la naturaleza y al propio corazón (Bourget [1883], 2008, pp. 188-189).
Emma experimentó este desfasaje desde su más tierna juventud hasta el momento de su muerte. Los primeros sueños de la joven hija del granjero Rouault la conducían constantemente a una poesía encantada que despertaba en ella una sed de una felicidad infinita. En ellos, Emma prefiguraba anticipadamente un amor como el de sus novelas: “Creía que el amor debía llegar de repente, con grandes resplandores y fulguraciones; huracán de los cielos que cae sobre la vida, la trastorna, arranca las voluntades como hojas y arrastra hacia el abismo el corazón entero” (Flaubert [1857], 2015, p. 180). Sin embargo, estos hermosos sueños están condenados a destruirse una y otra vez en la confrontación con la realidad. La estupidez y mediocridad de Charles Bovary y la miseria de su medio, condujeron a Emma a su primera decepción: “Antes de casarse, ella había creído estar enamorada; pero, como la dicha que debía resultar de ese amor no llegó, pensaba que tenía que haberse equivocado. Intentaba saber qué se entendía exactamente en la vida por las palabras felicidad, pasión y ebriedad, que tan hermosas le habían parecido en los libros” (Flaubert [1857], 2015, p. 99).
Esa situación le llevó a buscar la realización de su ideal en los brazos de su primer amante, Rodolphe Boulanger, quien la deprava y la abandona. No obstante este fracaso amoroso que sufre a manos de este galán adinerado cuyos cabellos exhalaban un “(…) olor a vainilla y a limón” (Flaubert [1857], 2015, p. 228), Emma no perdió la fe en sus sueños y responsabilizó a las circunstancias de haber conspirado en contra suya: “¡Ah! Si en la frescura de su belleza, antes de las huellas del matrimonio y la desilusión del adulterio hubiese podido consagrar su vida a un gran corazón fuerte; entonces la virtud, la ternura, las voluptuosidades y el deber se habrían confundido y jamás habría descendido de una tan alta felicidad” (Flaubert [1857], 2015, p. 310).
Emma no advirtió completamente la imposibilidad de satisfacer su deseo hasta que experimentó la desproporción consigo misma. En los días más embriagantes de su adulterio, cuando se arrojaba sobre el pecho de su segundo amante, León Dupuis, con el ardor casi trágico del ideal poseído –ya que creía poseerlo-, Emma “(…) confesaba no sentir nada extraordinario” (Flaubert [1857], 2015, p. 376).
Ante la ruina que tales desajustes han producido en los fieles del romanticismo, “muchos se han curado acomodándose al propio ambiente o no tomándose a sí mismos demasiado en serio” (Bourget [1883], 2008, p. 189). Tal es el caso de León Dupuis que compartió con Emma el mismo interés por la literatura romántica y, quién tras desilusionarse, la abandonó para finalmente casarse con una mujer decente[23]. Otros, sin embargo, se han precipitado en “los abismos de la desesperación y el hastío”. Emma es una de ellos.
Consideraciones finales
A modo de síntesis, cabe remarcar que la finalidad perseguida por Bourget con los Essais de psychologie contemporaine (1883) y los Nouveaux essais de psychologie contemporaine (1885) es reconstruir el estado moral de la sociedad francesa de la segunda mitad del siglo XIX a partir de la literatura que esta leyó. La investigación de orden psicológico revela que las nuevas generaciones francesas sufren una fatiga mortal de vivir. Entre las causas de ello, Bourget identifica la influencia pesimista que cada uno de los autores estudiados en los Essais y en los Nouveaux essais ejerce con sus obras sobre los jóvenes franceses. De acuerdo con el crítico francés, estos autores son responsables de moldear con su literatura una determinada forma de sentir en sus lectores que los ha llevado a experimentar la ausencia de aquel sentido absoluto propio de las antiguas garantías metafísicas. Al analizar cada uno de estos autores, el crítico literario advierte que todos ellos se encuentran inmersos en un mismo proceso que es fundamental en la constitución de sus sensibilidades: la décadence.
Con el término décadence, Bourget hace referencia al proceso de descomposición de una sociedad donde los individuos que forman parte del cuerpo social han dejado de subordinar su trabajo a la jerarquía y a las tareas de la totalidad, y consecuentemente se han vuelto independientes. Este fenómeno puede ser abordado desde la perspectiva de los políticos y de los moralistas, que buscarán revertir el proceso de descomposición social luego de haber constatado la insuficiencia de la cantidad de fuerza de una sociedad, y el del psicólogo, que se detendrá en las singulares individualidades resultantes de la independización del todo social y no en la dinámica de la acción en conjunto. Ante estas opciones de acercamiento a la decadencia, Bourget adopta la postura del psicólogo y valora de forma positiva las nuevas sensibilidades decadentes.
Esta concepción de la decadencia tiene como presupuesto la noción positivista de la enfermedad de acuerdo a la cual existe una identidad u homogeneidad cualitativa entre el estado patológico y el estado normal. Las fuentes que Bourget tomó aquí fueron de carácter variado: Auguste Comte, Ernest Renan, Théodule Ribot y Claude Bernard. Bourget acuerda con todo ellos en la imposibilidad de comprender la enfermedad como un estado cualitativamente diverso a cualquier otro estado fisiológico. No obstante, al sostener el fin de toda teleología, entiende que no es cognoscitivamente viable defender la existencia de la salud como un estado único y ahistórico del cual la enfermedad sería una alteración. Ello lo lleva a afirmar que todos los estados fisiológicos y psicológicos son normales puesto que no existe alguno de ellos que no esté sujeto a las leyes de fisiología o de la psicología. De ahora en adelante, solo resta hablar de estados fisiológicos y psicológicos que pueden ser benéficos o adversos de acuerdo con su relación de proporción o desproporción con el medio. En este sentido, se puede reconocer un doble mérito en el ejercicio hermenéutico que Bourget realiza: por un lado, entabla un fecundo diálogo con pensadores pertenecientes a áreas del saber ajenas a la suya, y por el otro, somete las opiniones y posturas de estos a una profunda reelaboración y trasformación acorde a sus propios intereses y preocupaciones.
De este modo, la decadencia de una sociedad es comprendida como un estado social adverso que no se diferencia en términos cualitativos de cualquier otro estado social. La decadencia se encuentra regida por las mismas leyes que regulan todos los estados sociales y no consiste en una perturbación de un presunto estado social originario y puro al cual sería deseable retornar. En este estado adverso, la sociedad produce un conjunto de individuos independientes que permiten visibilizar con claridad el funcionamiento general de un organismo social y su descomposición. En efecto, estos individuos constituyen casos mórbidos de diversos estados psicológicos que expresan nuevos valores fuera del alcance del poder aglutinante de las normas de la forma social vigente.
Dentro de todas estas consideraciones, el personaje de Emma Bovary es una creación ficcional que representa un caso concreto del modo en cómo se constituye una sensibilidad decadente a causa de una particular educación literaria de carácter romántico. La protagonista de Madame Bovary se ha separado del modelo social imperante en su época, y por lo tanto, de las funciones socialmente asignadas a su posición, y ha invertido todas sus energías en la creación y persecución de valores inspirados en las novelas románticas que fervorosamente leía. Ello se tradujo en un estado psicológico adverso en desproporción con el medio y consigo misma que la condujo al pesimismo y a la imposibilidad de articular un principio de unidad social distinto al ya perimido. Como puede advertirse en ello, Bourget comprende a la novela no sólo como el objeto de su análisis psicológico con el objetivo de reconstruir el estado moral de la sociedad francesa de su tiempo, sino también como un instrumento del mismo análisis psicológico que permite apreciar la configuración de diversas formas de sentir decadentes.
Bibliografía:
Bernard, C. (1858). Leçons sur les propriétés physiologiques et les altérations pathologiques des liquides de l'organisme. Vol. 2. Paris: J. B. Bailliére.
Bernard, C. (1876). Leçons sur le chaleur animale. Paris: J. B. Bailliére.
Bernard, C. (1877). Leçons sur le diabete. Paris: J. B. Bailliére.
Bernard, C. (1938). Philosophie, manuscrit inedit. (J. Chevalier, Ed.). París: Boivin.
Bourget, P. (1883). Essays de psychologie contemporaine. Paris: Lemere.
Bourget, P. (1885). Nouveaux essais de psychologie contemporaine. Paris: Lemerre.
Bourget, P. (2008). Baudelaire y otros estudios críticos. (S. Sánchez, Trad. y Ed.) Córdoba: Ediciones del Copista.
Bourget, P. (1894). Lettre autobiographique. En Van Daell, A (Ed.). Extraits choisis des oeuvres de Paul Bourget (pp. 1-15). Boston: Ginn & Company.
Bourget, P. (1881). Psychologie Contemporaine. Notes et portraits. Charles Baudelaire. La Nouvelle Revue, T. 13, pp. 398-416.
Broussais, F. (1822). Traité de psysiologique appliquée a la pathologi. Paris: Delaunay.
Campioni, G. (2004). Nietzsche y el espíritu latino. (S. Sánchez, Trad.). Buenos Aires: El Cuenco del Plata.
Canguilhem, G. (2015). Lo normal y lo patológico. (R. Potschart, Trad.). México: Siglo XXI.
Comte, A. (1851). Système de politique positive, ou traité de sociologie, instituant la religión de l’humanité. Vol. I. Paris: Carilian-Goeury.
Comte, A. (1869). Cours de philosophie positive. La philosophie chimique et la philosophie biologique. T. III. Paris: Bailliére et fils.
Flaubert, G. (2015). Madame Bovary. (M. Armiño, Trad.). Buenos Aires: Penguin Clásicos.
Nietzsche, F. (2009). Digitale Kritische Gesamtausgabe Werke und Briefe. (Paolo D’Iorio, Ed.). Paris: Nietzsche Source. http://www.nietzschesource.org/#eKGSWB.
Nietzsche, F. (2016). Fragmentos póstumos IV (1885-1889). (D. Sánchez Meca, Ed.; J. L. Vermal y J. B. Llinares, Trad. Madrid: Tecnos.
Renan, E. (1890). L’avenir de la science. Pensées de 1848. París: Calmann-Lévy.
Ribot, T. (1909). Psychologie. De la méthode dans les sciences, n° 1, pp. 229-257.
Volpi, F. (2012). El nihilismo. (C. del Rosso y A. G. Vigo, Trads.). Madrid: Siruela.
Notas
Notas de autor
Información adicional
Cómo citar este artículo:: APA: Bisang, Sebastián (2023). La teoría de la décadence en los Essais de psychologie contemporaine de Paul Bourget: sobre lo
normal-patológico y sus manifestaciones en Madame
Bovary. Nuevo Itinerario, 19 (2), 89-103. DOI: https://doi.org/10.30972/nvt.1927002

