
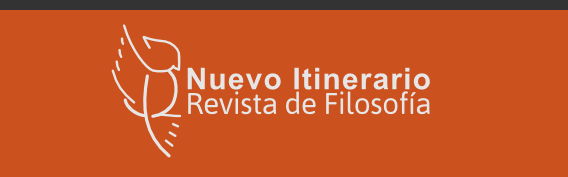

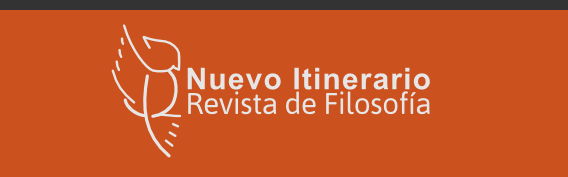
Artículos
Sobre la idea del bien en la Ciencia de la lógica de Hegel. Metodología, metafísica y epistemología en diálogo con la ética kantiana y la Fenomenología del espíritu*
On Hegel’s Idea of Good in the Science of Logic: Methodology, Metaphysics, and Epistemology in Dialogue with Kantian Ethics and the Phenomenology of Spirit
Nuevo Itinerario
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
ISSN: 0328-0071
ISSN-e: 1850-3578
Periodicidad: Bianual
vol. 19, núm. 2, 2023
Recepción: 28 Agosto 2023
Aprobación: 16 Octubre 2023
Cómo citar este artículo:: APA: Herszenbaun, M. (2023). Sobre la idea del bien en la Ciencia de la lógica de Hegel. Metodología, metafísica y epistemología en diálogo con la ética kantiana y la Fenomenología del espíritu. Nuevo Itinerario, 19 (2), 54-70. DOI: https://doi.org/10.30972/nvt.1927000
Resumen: El presente trabajo ofrece un estudio de “La idea del bien” de la Ciencia de la lógica de Hegel. La primera parte de este texto comienza por estudiar los objetivos que persigue la sección “La idea” a fin de brindar una explicación sobre la manera en que “La idea del bien” se inserta en ella y qué aportes hace al cumplimiento de tales objetivos. En este sentido, sostendré como tesis que la idea de bien hace un aporte al desenvolvimiento de la correspondencia entre los polos subjetivo y objetivo de la idea, aunque con ciertas deficiencias que harán necesaria su integración con la idea teórica. A su vez, sostendré que Hegel está discutiendo la ética kantiana, aunque desde una perspectiva metafísica y epistemológica. En congruencia con esto, las siguientes secciones de este texto harán una breve presentación de la ética kantiana (fundamentalmente, de los aspectos relevantes desde la lectura de Hegel, a saber, de la dialéctica trascendental de la Crítica de la razón práctica) para luego pasar a estudiar pasajes de la Fenomenología del espíritu –i.e., “La conciencia moral del mundo” y “El desplazar disimulado”– donde Hegel discute estos temas. Esto permitirá mostrar una cierta congruencia entre el tratamiento de la ética kantiana en la Fenomenología y el tratamiento que Hegel dispensa a la idea de bien en la Lógica, confirmándose así que el blanco de este texto es, precisamente, la ética kantiana, pero ahora centrándose en una cuestión metafísica y epistemológica.
Palabras clave: Hegel, Bien, Idea, Lógica, Fenomenología.
Abstract: This paper presents a study of "The Idea of the Good" in Hegel's Science of Logic. The first part of this text begins by examining the goals pursued by the section "The Idea", in order to provide an explanation of how "The Idea of the Good" fits into it and what contributions it makes to the fulfillment of these goals. In this sense, I will argue that the idea of the good contributes to the development of the correspondence between the subjective and objective poles of the idea, although with certain deficiencies that will require its integration with the theoretical idea. Furthermore, I will argue that Hegel is discussing Kantian ethics, albeit from a metaphysical and epistemological perspective. In line with this, the following sections of this text will provide a brief presentation of Kantian ethics (mainly focusing on those aspects that seem relevant from the perspective of Hegel's reading, namely, the transcendental dialectic of the Critique of Practical Reason), and then I will proceed to study passages from the Phenomenology of Spirit – namely, "The Moral View of the World" and "Dissemblance or Duplicity" (“Die Verstellung”)–, where Hegel discusses these topics. This will show certain coherence between the treatment of Kantian ethics as it appears in the Phenomenology and the treatment of the idea of the good in the Logic, proving that the target of this last text is precisely Kantian ethics but now focusing on a metaphysical and epistemological matter.
Keywords: Hegel, Good, Idea , Logic, Phenomenology.
1- Introducción
“La idea de bien”, sección de la Ciencia de la lógica que Hegel introduce al final del capítulo destinado a “La idea del conocer” y antes de pasar a “La idea absoluta”, presenta algunas cuestiones que deben ser ponderadas. Esta breve sección genera cierto desconcierto. Por una parte, Introduce una temática de filosofía práctica que podría parecer desubicada en el contexto en el que se la aborda. El tratamiento de la idea de bien se hace, como dijimos, dentro del capítulo de la idea del conocer, donde se aborda cuestiones metafísicas y epistemológicas: el conocer finito, el uso de ciertos métodos para el conocer, la idea de la verdad y la articulación entre concepto y realidad o entre subjetividad y objetividad. En este contexto netamente metafísico y epistemológico, la cuestión del bien parece disonante. Por otra parte, la sección en cuestión es flanqueada, por el otro extremo, por el capítulo más importante de la Ciencia de la lógica, “La idea absoluta”, donde, nuevamente, se aborda cuestiones metafísicas y epistemológicas fundamentales, a saber, el método absoluto, la relación entre concepto y objeto, la relación entre forma y contenido, la dinámica propia del método y de determinación interna del objeto. Esto nos hace preguntarnos por los aportes que la idea de bien haría al desarrollo argumental de estas secciones de la Lógica. En el presente trabajo intento explicar cómo funciona el argumento de “La idea de bien” y qué aporte hace a estos otros pasajes mencionados. A su vez, muestro cómo la idea de bien remite a la filosofía práctica kantiana y cómo este tratamiento crítico del pensamiento de Kant ya aparece en la Fenomenología.
2- La idea del bien en la Lógica
En el presente trabajo, nos proponemos estudiar la sección “la idea del bien” de la Ciencia de la lógica. A fin de comprender qué aporta esta sección al desarrollo de la Lógica, conviene comenzar por aclarar el contexto en que se inserta y los objetivos que persiguen los textos que la acompañan.
“La idea del bien” es una subsección que encontramos en la tercera sección “La idea” de la “lógica subjetiva”. “La idea” consta de tres capítulos, “La vida”, “La idea del conocer” y “La idea absoluta”. El segundo capítulo, “La idea del conocer” se divide en dos secciones, “La idea de lo verdadero” y “La idea del bien”. ¿Cuál es el tema o el objetivo de “La idea”? Si la “lógica subjetiva” se propone brindar las categorías idóneas para concebir al pensar como pensar (y ya no como mera sustancia), “La idea” tiene como tema la estructura lógica más elevada (a saber, la idea) en la que se realiza la adecuación entre concepto y objeto. Es por esto que Hegel sostiene que el tema de “La idea” es el concepto adecuado (Hegel, GW 12, p. 173; Hegel 2015 p. 311). El concepto adecuado es el concepto en concordancia con su objeto, en tanto concepto y objeto están necesariamente vinculados. En otras palabras, a fin de cuentas, descubriremos que el objeto es siempre el objeto del concepto. Pero esta conclusión que será alcanzada en “La idea absoluta” requiere que se desarrolle la vinculación entre los polos que conforman la idea, el polo subjetivo o concepto y el polo objetivo u objeto. Es decir, el tema de “La idea” como un todo es presentar los momentos de la vinculación entre concepto y objeto como partes de una estructura lógica superior, la idea.
Ahora bien, cabe preguntarse qué aporta cada sección a este objetivo general. El primer capítulo de “La idea”, “La vida”, presenta lo que entiendo es un primer vínculo inmediato entre concepto y objeto. Si la sección “Subjetividad” presentó los elementos lógicos por medio de los cuales se ha de pensar al pensar propiamente (concepto, juicio y silogismo) y la “Objetividad” presentó determinaciones conceptuales intrínsecas al objeto, “La idea” tiene a cargo su reunión. “La vida”, como primer capítulo de la sección “La idea”, supone, en congruencia, una reunión inmediata entre estos dos polos. ¿En qué consiste esta reunión inmediata? La presencia inmediata del concepto en el objeto es, precisamente, la vida, la vitalidad de la mera materia. Cuando la materia –el polo objetivo— es penetrado en su interioridad por el concepto –por el polo subjetivo– deja de ser mera materia para pasar a ser vida. El proceso vital que describirá Hegel puede ser entendido entonces como un proceso de determinación conceptual del objeto, dado a nivel inmanente en la objetividad misma sin una reflexión explícita por parte de la subjetividad. Con esto quiero decir, así como el concepto en cuanto tal supone su división e integración en el momento de la universalidad, la particularidad y la singularidad (o, en otros términos, género, especie e individuo), el objeto vivificado por el concepto ha de ser un individuo que pertenece a un género y a una especie. El objeto, insuflado o vivificado por el concepto, la subjetividad o el pensar, se articula en congruencia con las determinaciones lógicas y sus dinámicas intrínsecas. Pero esta vivificación o insuflación que sufre la materia es irreflexiva: la vida o lo vivo no reflexiona sobre la presencia del concepto en la materia, el concepto no se reconoce reflexivamente en la materia. Simplemente, la materia está viva, el concepto vive y actúa en la materia. Es por este motivo que hablo de insuflación. Esto, en mi opinión, aclara por qué Hegel aborda la noción de alma en el contexto del comienzo de “La idea” y en los primeros párrafos de “La vida”. Veamos cómo lo presenta Hegel en estos lugares:
El concepto es así, ciertamente, alma, pero el alma es a manera de un ser inmediato, es decir: su determinidad no se da como ella misma, ella no se ha comprendido como alma, no es dentro de ella misma su realidad objetiva; el concepto se da como un alma que no está aún llena de alma [MH][1] (Hegel, GW 12, p. 177; 2015, p. 316).
Dentro de la lógica, la vida es el simple ser-dentro-de-sí, el cual ha alcanzado dentro de la idea de vida su exterioridad, una exterioridad que de veras le corresponde; el concepto, que entró antes en escena como concepto subjetivo, es el alma de la vida misma[2] (Hegel, GW 12, p. 180; 2015, pp. 318-9).
Aquí vemos que Hegel explícitamente se refiere al concepto como el alma de la vida (es decir, como el alma de la materia así vivificada); pero así como la vida es idea inmediata, el concepto o el alma se encuentra en un momento de inmediatez (Hegel dice “el alma es a manera de un ser inmediato”), es decir, el alma no está siendo a su manera propia de ser, no se comprende a sí misma como alma. He utilizado anteriormente el término insuflar. Con este término intenté referirme a la introducción inmediata, la sumersión del concepto en la materia.[3] Esta sumersión del pensar o concepto en la materia, vivificándola, convirtiéndola en algo más que mera materia, haciéndola congruente con él y, en consecuencia, dando un paso más hacia la realización del concepto adecuado, es en cierto sentido inadvertida para el propio concepto. El concepto no piensa todavía sobre su presencia en la materia, no se reconoce en ella ni reflexiona sobre su propia naturaleza. Por esto es que Hegel entiende que el concepto o el alma no se da su forma adecuada, no realiza en su realidad efectiva el tipo de ser que le es adecuado. En este sentido, puede decirse que la vida es un paso hacia adelante hacia la realización del concepto adecuado (es decir, la congruencia entre concepto y objeto) en tanto la sumersión del concepto al interior de la materia vivificándola implica una determinación interna de la materia en congruencia con el concepto. Pero también supone una insuficiencia: la materia es determinada irreflexivamente (la materia vive pero no se piensa a sí misma como pensar), así como el concepto se da un ser parcialmente adecuado (se da a sí mismo una materia articulada conceptualmente, viva, pero no se reconoce en él, no se piensa a sí mismo como pensar).
Es por eso que tras “La vida”, en el inicio de “La idea del conocer” Hegel comienza por hacer un comentario sobre la psicología racional o doctrina del alma. “La idea del conocer” comienza, entonces, precisamente, presentando la necesidad de una reflexión del concepto sobre su propia naturaleza, una vez dada su presencia inmediata e irreflexiva en la materia. Las doctrinas del alma, ya sea correspondientes a la metafísica moderna o a Kant, vienen a suplir (aunque de manera deficiente) esta necesidad y este avance hacia el cumplimiento del concepto adecuado, en tanto tematizan la necesidad de pensar al concepto presente en la materia. Sin embargo, estas propuestas filosóficas cometen el error de tratar al alma como un objeto más entre los objetos materiales. El cumplimiento de la correspondencia entre concepto y objeto (concepto adecuado) exige no sólo que el objeto se determine en congruencia con el concepto, sino que requiere también que el concepto comprenda su naturaleza y se encuentre reflejado en el objeto. Sin este encontrarse reflejado en el objeto, la correspondencia de concepto y objeto sería parcial e incompleta, porque sería opaca para el pensar, le resultaría desconocida. Por este motivo, el concepto debe comprender su presencia en el objeto, debe encontrarse en él y no basta con su presencia inmediata en la materia. Aquí es donde entra a jugar “La idea del conocer”.
Como hemos adelantado, “La idea del conocer” consta de dos secciones, “La idea de lo verdadero” y “La idea del bien”. Hegel también caracteriza estas secciones como correspondiendo respectivamente a la idea teórica y a la idea práctica. Este capítulo desembocará en “La idea absoluta”. En “La idea absoluta” tendremos la integración de idea teórica e idea práctica, y la realización del concepto adecuado. Esta realización se da con el descubrimiento de que las determinaciones del concepto y del objeto concuerdan; de que el concepto es el alma del objeto y que el objeto pertenece siempre al concepto; de que el movimiento del pensar se corresponde con el movimiento intrínseco del objeto; de que el objeto del pensar siempre es el pensar. Ahora bien, todas estas conclusiones que se alcanzan en “La idea absoluta” deben ser obtenidas, en parte, gracias a los pasos argumentales que aporta “La idea del conocer”. ¿Cuál es el aporte concreto de este capítulo al desarrollo argumental de “La idea”?
“La idea del conocer” tiene a su cargo exponer la relación entre polo subjetivo y polo objetivo al interior de la idea. Si “La vida” brindaba la presencia inmediata e irreflexiva del concepto en la materia y “La idea absoluta” presenta la comprensión plena de la correspondencia entre concepto y objeto, “La idea del conocer” debe presentar alguna(s) forma(s) de vinculación (aunque, posiblemente, parcial y deficiente) entre los extremos destinados a reunirse. Aunque su temática es de importancia, este capítulo ha recibido menos atención que los capítulos que lo flanquean, sobre todo en comparación con el significativo capítulo de “La idea absoluta”. Sin embargo, a pesar de haber recibido menos miradas, se trata de un capítulo sobre el que no hay una lectura unificada.
Por una parte, los estudios bibliográficos dedicados a este capítulo han puesto el foco en la discusión de los métodos analítico y sintético que se estudian allí. Según Rinaldi y Marrades Millet, Hegel se ocupa aquí de los métodos analítico y sintético de Descartes y Newton. Marrades Millet (1985, pp. 404-6), en particular, entiende que Hegel traza aquí una escisión profunda entre el régimen del entendimiento –caracterizado por proceder por análisis y síntesis– y el régimen de la razón –donde se presenta el método dialéctico-especulativo—. De este modo, cabe entender que las secciones dedicadas al conocer analítico y sintético (en que se abordan, respectivamente, los métodos analítico y sintético) se ocupan fundamentalmente de una temática acotada al terreno de las ciencias empíricas y el entendimiento. Por su parte, Rinaldi (2012, p. 65) también sostiene que se trata aquí de un trabajo sobre el método de las ciencias positivas que, sin identificarse plenamente con el método filosófico, termina por tener un lugar relevante en el desarrollo inmanente del pensar. En lugar de recurrir a los métodos de la ciencia moderna, Pozzo (1993, pp. 29-30, 33, 36-37) interpreta el tratamiento hegeliano del conocer analítico y sintético a la luz de la filosofía aristotélica. El método dialéctico de Hegel es una interpretación dialéctica del regreso aristotélico y se configura como una combinación de análisis y síntesis. De manera similar, remitiendo el pensamiento de Hegel a Aristóteles, Wehrle (1993, p. 20s y 25s) entiende que Hegel pretende reemplazar el método analítico matemático por un tipo de análisis conceptual de origen aristotélico. En mi opinión, la tesis de Pozzo es incorrecta porque el método dialéctico-especulativo presentado en “La idea absoluta” tiene momentos denominados análisis y síntesis, pero que no se corresponden ni con las nociones de análisis y síntesis abordadas en “La idea del conocer” ni con las nociones tradicionales (ya sea antiguas, ya modernas) de estos términos. Con lo cual, no veo cómo una combinación de análisis y síntesis (ya sea entendidos a la Aristóteles, a la Descartes, a la Galileo o a la Newton) podrían producir el novedoso procedimiento hegeliano. Por el contrario, parecería que el procedimiento hegeliano viene a reemplazar los procedimientos intelectuales anteriores y a dar cuenta de una esencia suya que no estaría adecuadamente expresada en dichos procedimientos o métodos.
Por su parte, ya atendiendo no sólo a las cuestiones metodológicas concretas que se discuten en el capítulo, sino al rol que este capítulo jugaría en el todo argumental de la Lógica, Bowman (2013 p. 170) defiende la tesis de que “La idea del conocer” presenta la forma más elevada de conocer finito (el método sintético o sistema axiomático). Para Bowman, si se llegara a una comprensión dialéctico-especulativa del conocer geométrico, se alcanzaría el conocimiento especulativo. Esto se debe al lugar destacado en que se encuentra este modo de conocer, a saber, antes del pasaje a “La idea absoluta”, lo que vendría a significar que, dentro del marco limitado del conocer finito, el método sintético (o método axiomático) es la forma más elevada, sólo superada por el conocer absoluto propiamente dicho (que vendría a ser, según esta lectura, una comprensión especulativa del modo de conocer precedente). En mi opinión, esta lectura posee dos problemas. Por una parte, Hegel es muy crítico del método sintético o método axiomático; incluso al punto de admitirlo exclusivamente para la geometría. Frente a esto, cabe decir que si Hegel considerara que el conocer finito encuentra su forma más elevada en el método sintético, por lo menos debería ser un modo de conocimiento más extendido en el ámbito de la finitud. Si Bowman tuviera razón, sería razonable esperar que diversos tipos de entidades (y no sólo las geométricas) pudieran ser conocidos desde el punto de vista de la finitud según el conocer sintético, geométrico o axiomático. Lo cierto es que Hegel no sostiene esto, sino más bien la tesis contraria: el método geométrico no sirve para el tratamiento de la filosofía del espíritu ni para la filosofía de la naturaleza, como tampoco es adecuado para la metafísica. En efecto, Hegel da los ejemplos de la inadecuación de este modo y método de conocer para el caso de la planta, el animal y el Estado (Hegel, GW 12, 214). Esto sugiere, contra la tesis de Bowman, una restricción muy grande a la presunta relevancia o primacía del conocer sintético. Por otra parte, la tesis de Bowman encuentra otro problema grave a la hora de comprender la integración de este capítulo con el capítulo siguiente, “La idea absoluta”. Bowman piensa que, con una autorreflexión del conocer sintético sobre sí mismo que lo despoje de toda auto-externalidad, el pensar llegaría a una comprensión especulativa de sí mismo. Pero lo cierto es que los rasgos analítico y sintético que se presentan en “La idea absoluta” no se parecen en nada a lo que en “La idea del conocer” Hegel llama analítico y sintético. Los tipos de análisis y síntesis que Hegel presenta como momentos del movimiento del concepto y del método absoluto o método de la verdad no son las operaciones de análisis y síntesis que se presentan en el capítulo anterior. Bowman parece cometer un error análogo al que encontramos en la tesis de Pozzo, para quien la dialéctica hegeliana se constituía como resultado de la mera combinación de los tradicionales análisis y síntesis aristotélicos. Lo cierto es que Hegel llama análisis y síntesis (en su acepción propiamente hegeliana) a una dinámica conceptual muy diferente a la que encontramos en la tradición aristotélica, geométrica y moderna. A su vez, Bowman parece pensar que en el método sintético tradicional está expresada la naturaleza misma del pensar, sólo que aún carente de auto advertencia o auto comprensión. En mi opinión, esta tesis es errónea debido a que “La idea de lo verdadero” presenta formas deficientes de síntesis y dinámicas lógicas insuficientes para la comprensión de la verdadera dinámica lógica del concepto (que se han de revelar en el subsiguiente capítulo de la Lógica).[4] No puede verse cómo, a partir de una autocomprensión de estos procedimientos inadecuados al pensar puro, emergería el método propia del pensar puro. Parece, al contrario, tratarse de una sustitución; el capítulo de “La idea de lo verdadero” parece orientado a desautorizar ciertas concepciones del análisis y la síntesis. Por su parte, Hindrichs (2012) ofrece una interesante comparación entre Hegel y Spinoza que ilumina la relación de Hegel con el sistema axiomático y el conocer sintético. Hindrichs sostiene que Hegel brinda un modelo metafísico inferencialista destinado a sobrepasar las limitaciones del modelo espinosista. Según Hindrichs, para Hegel el modelo inferencialista espinosista se encuentra incompleto, no plenamente desarrollado, debido a los siguientes motivos. En primer lugar, el sistema de Spinoza depende de axiomas y definiciones y, en consecuencia, contiene en ellos todo lo que ha de deducirse en el sistema; esto hace que el sistema espinosista carezca de verdadero desarrollo. En segundo lugar, el sistema de Spinoza carece de un pasaje de la sustancia al sujeto, esto se deba a que el sistema no es auto-referencial, no permite derivarse a sí mismo como parte del sistema. En tercer lugar, Spinoza presupone un marco categorial predeterminado (más concretamente, categorías metafísicas cartesianas). En cambio, Hegel deduce las categorías por medio de reglas de inferencia que también son deducidas durante y a través del desarrollo del sistema mismo, no son presupuestas. Las reglas de inferencia no son dadas desde afuera (como sí sucedería si se asumiera la lógica formal o se aceptaran reglas de inferencia propias del sistema axiomático –como sucede por ejemplo en Aristóteles o en Kant–) sino producidas desde adentro del sistema metafísico. En conclusión, para Hindrichs, el objetivo de Hegel es consumar el proyecto metafísico de Spinoza, lo que se lograría al superar las limitaciones indicadas del planteo espinosista. Esto haría que el planteo hegeliano cumpla satisfactoriamente los objetivos del filósofo sefaradí. Por esta razón, Hindrichs lee la crítica hegeliana al método axiomático como un intento de cumplimentación superadora del proyecto metafísico espinosista.
En mi opinión, “La idea de lo verdadero” no presenta las formas más elevadas de conocer finito, sino que presenta la necesidad de superar formas deficientes de análisis y síntesis. En congruencia, con respecto al pasaje hacia la idea absoluta, el aporte de esta sección no es una forma de conocer que, en caso de autocomprenderse de una manera conceptualmente más elevada, devendría en conocer absoluto. Por el contrario, el aporte de esta sección es brindar ciertos rasgos concretos de las ideas teórica y práctica que hacen a la reunificación de los polos de la idea. Más concretamente, “La idea del conocer” brinda dos elementos que deben integrarse, a saber, la idea teórica y la idea práctica a fin de conformar la idea absoluta. Cada uno de ellos hace un aporte singular que, en mi opinión, no radica en los aspectos determinados de los métodos analítico y sintético. La idea teórica, caracterizada en “La idea de lo verdadero” no brinda la forma más elevada de conocer finito. Brinda un intento de integración del concepto y el objeto a través del impulso de la subjetividad de ir hacia el objeto o de abarcar al objeto. En otras palabras, el conocer (finito) se caracteriza aquí como un movimiento en el que el concepto intenta introyectar al objeto a su interioridad o producirlo a partir de sí mismo, aunque reconociendo la veracidad del objeto mismo. Esto será uno de los elementos que aportará la idea teórica a la idea absoluta, la admisión de la verdad que le corresponde a la realidad efectiva. El tratamiento de los métodos analítico y sintético no está destinado a presentarlos como la manera más elevada de realizar este movimiento, sino a mostrar el fracaso de ciertas formas que adopta el pensar en su intento de cumplir tal objetivo, y en virtud de tal fracaso hacer patente la necesidad de otras formas o dinámicas del pensar destinadas a hacer coincidir pensar y objeto (o en otras palabras, deducir otras operaciones de la razón, otras nociones de análisis y síntesis). En este sentido, creo que las lecturas de Marrades Millet y Rinaldi tienen un acierto al entender que en estas secciones se piensa el método del entendimiento; aunque matizo esto diciendo que creo que el tema en cuestión no es una pregunta por el método de las ciencias positivas, sino una pregunta por el método del pensar mismo (i.e., es una cuestión metafísica). La idea práctica, por su parte, aportará otra forma de reunión de los polos subjetivo y objetivo. En “La idea del bien” veremos una anulación de la realidad efectiva, que se complementará con una concepción del objeto como universal y necesario aunque dado plenamente al interior del polo subjetivo (lo que permite, precisamente, la anulación e indiferencia frente a la realidad efectiva). La idea absoluta debe tomar de cada una de estas ideas el correspondiente aporte positivo (en un caso, la veracidad de la realidad efectiva, en el otro la determinación plenamente universal y necesaria del objeto).
Pasemos, entonces, a un estudio de “La idea del bien” a fin de evaluar cómo procede Hegel en esta sección y cómo se da el aporte concreto de la idea práctica.
Cabe aclarar que para comprender plenamente el tratamiento que Hegel le da a la idea de bien en la Lógica tendremos que brindar también una breve reconstrucción de la doctrina ética kantiana y del tratamiento que Hegel hace de ella en la Fenomenología del espíritu. Comencemos, entonces, por una presentación de la idea de bien. Como hemos adelantado, la idea práctica (la idea de bien) se unirá a la idea teórica, y juntas conducirán a la idea absoluta. La idea de bien parece presentarse como una imagen especular de la idea teórica, de algunos de los aspectos centrales de la idea de lo verdadero. En la idea teórica, el objeto singular concreto se sitúa en el polo objetivo, mientras que la subjetividad aporta las determinaciones puramente formales (y meramente subjetivas) de lo universal y lo particular. Esto podemos verlo fundamentalmente en el conocer sintético que, a través de definiciones, axiomas y teoremas, es capaz de comenzar por lo universal y deducir la particularidad, pero es incapaz de gestar lo singular. En la idea práctica, en la idea de bien, se niega la realidad efectiva, poniendo al objeto exclusivamente en la esfera de la subjetividad. El objeto en la idea del bien es universal y necesario, pero no se presenta en la realidad efectiva, en el polo de la objetividad, sino que es interno al polo subjetivo. Frente a la absolutez del bien, de este objeto dado en la voluntad, la realidad efectiva se pone como el mal o lo nulo; es negada por el bien.
Mientras la idea de lo verdadero no lograba la reunión requerida entre el polo subjetivo y el polo objetivo dado que lo subjetivo quedaba acotado a la abstracción, la idea de bien realiza a su manera una peculiar reunión de lo objetivo y lo subjetivo. La manera en que se da esta reunión en la idea de bien radica en que se realiza exclusivamente al interior de la subjetividad. La razón define al bien con indiferencia frente a la realidad efectiva. La realidad efectiva no es la pauta ni la rectora del bien y, frente al bien definido por la razón, la realidad es determinada como lo nulo. Ahora bien, ese objeto de la razón, intrínseco a ella y en virtud del cual se da la mencionada reunión de subjetividad y objetividad al interior del polo subjetivo mismo, no coincide con la realidad efectiva presuntamente anulada. La realidad efectiva es tan indiferente al bien como la razón práctica es indiferente a la realidad efectiva, y por tal motivo la realidad efectiva se autonomiza de la razón práctica, se escapa y se exime de sus determinaciones.
En otras palabras, aunque la razón práctica suponga que la voluntad determina a priori el bien de manera universal y objetiva y, en virtud de esto, la realidad efectiva es puesta como inesencial para el bien, veremos que la autonomía e indiferencia que con esto gana la realidad efectiva terminan por suponer una dificultad para la verdadera reunión de los polos subjetivo y objetivo. La voluntad o razón práctica parece olvidar que ella misma es una singularidad inserta en la realidad efectiva que ha declarado autónoma a la idea de bien. Esto significa que ella está inserta en un orden que es ajeno a su determinación normativa práctica. Por estos motivos, el bien requiere de una realización en la realidad efectiva, no siendo suficiente la mera determinación intrínseca de la voluntad con un objeto necesario y universal de la razón. En pocas palabras, la idea de bien logra la determinación de un objeto necesario y universal al interior de la subjetividad, pero pasa por alto la necesidad de que la realidad efectiva (negada) se adecúe efectivamente a la idea de bien. El bien debe realizarse y con él la reunión del polo subjetivo y el polo objetivo.
Ahora bien, la realización efectiva de la idea de bien presenta ciertas dificultades; podríamos decir que la realidad efectiva se resiste a su adecuación a la idea de bien. Hegel argumenta que el intento de realización efectiva del bien produce la pluralidad de bienes particulares que se entorpecen recíprocamente en su realización efectiva. Hegel presenta esta misma idea en el tratamiento que le dedica a la ética kantiana en la Fenomenología del espíritu (GW 9, 326-9ss. y 333-5). Sobre este punto volveremos a la brevedad. La idea de bien o la razón práctica parece no tener en cuenta que el bien, para su realización, requiere de una acción y que esta acción debe ser singular y concreta, y darse a su vez en una circunstancia concreta. La circunstancia concreta que exige la intervención humana a través de una acción puede ser subsumida bajo una pluralidad de normas o leyes. La norma sólo da la pauta universal, siendo incapaz de identificar todas las particularidades del caso donde la acción sería requerida. En virtud de la pluralidad de determinaciones que posee, el caso concreto puede ser entendido como distintos tipos de casos, es decir, puede ser entendido como un caso singular a subsumirse sobre una pluralidad diversa de normas, lo que viene a significar que no hay un pasaje inmediato del mandato universal a la acción concreta requerida. No hay una determinación inequívoca de la situación en la que se requiere actuar que la vuelva instancia de aplicación de una única norma universal. Por otra parte, la realidad efectiva parece resistirse a la realización de la idea del bien en tanto ninguna de las acciones singulares puede realizar plenamente y en su universalidad al bien en su totalidad. La acción, en su finitud, supone la realización efectiva únicamente de un bien relativo o particular en oposición al bien universal y, en consecuencia, supone el incumplimiento del mandato moral racional.
Es en virtud del carácter finito y limitado de la acción y del carácter particular del bien que ella puede producir que puede decirse que la realización de un bien estorba a otro bien. Actuar en pos de un bien que no puede ser sino particular y acotado se contrapone e impide la realización efectiva del bien universal, toda vez que excluye la realización efectiva de otros bienes también parciales. El bien se presenta, entonces, como finito, relativo; pero esto contradice la noción misma de bien presentada en la idea. Hegel afirma que la escisión entre idea teórica e idea práctica obstaculiza la realización de la meta de la voluntad. Esto quiere decir que Hegel ve en la doctrina ética kantiana una escisión insalvable entre razón teórica y razón práctica o entre moralidad y naturaleza. A la idea práctica le falta el poder de determinación del objeto presente en la realidad efectiva. Como la idea práctica o razón práctica toma a la realidad efectiva como lo nulo, lo carente de verdad, queda encerrada en un terreno de autodeterminación necesaria y universal, pero incapaz de asir lo real. Hegel entiende que para superar esta limitación, la idea práctica debe integrarse junto con la idea de lo verdadero. La idea de lo verdadero toma a la realidad efectiva como lo verdadero y se caracteriza como un impulso del polo subjetivo tendiente a abrazar aquello verdadero. La reunión de estas dos ideas supondría el reconocimiento de la realidad efectiva como verdad y la determinación necesaria y universal del objeto de la realidad efectiva en concordancia con lo que la razón entienda como necesario y universal. Esto pondría a la subjetividad en la interioridad de la objetividad, siendo verdadera la objetividad, pero, a la vez, atravesada por el pensar y haciendo que concuerde la necesidad de la objetividad con la necesidad del pensar. De esta manera, el objeto no es nulo ni el pensar es meramente formal y subjetivo. Si se logra esta conjunción de ideas práctica y teórica, el concepto o el pensar se reconocería a sí mismo en su correspondiente objeto y se comprendería como alma y fundamento de la objetividad misma. Este resultado, presente en la idea absoluta, es formulado por Hegel de esta manera:
Aquí […] es restaurado el conocer, y unificado con la idea práctica; la realidad efectiva, encontrada ahí adelante, queda al mismo tiempo determinada como absoluto fin cumplido; pero no, como en el caso del conocer que tiene carácter de búsqueda, meramente como mundo objetivo sin la subjetividad del concepto, sino como mundo objetivo, cuyo fundamento interno y subsistir efectivo es el concepto. Esto es la idea absoluta (Hegel, GW 12, 235, 2015, p. 384).
3- La ética kantiana
Ahora bien, para comprender más cabalmente el tratamiento que Hegel hace de la idea de bien en la Lógica, conviene reponer algunos aspectos de la ética kantiana tal como se presenta en la Crítica de la razón práctica. Aquí no pretendemos brindar un tratamiento integral de la ética de Kant, sino simplemente presentar algunos de sus elementos centrales tal como son pensados en la KpV y en la medida en que son relevantes para comprender la lectura y crítica que Hegel realiza. Esto permitirá ver que en “La idea del bien” Hegel tiene en mente un ataque a la razón práctica kantiana. Más adelante, veremos también el tratamiento que Hegel le dispensa en la Fenomenología a la ética de Kant. La congruencia de estos tratamientos dará un panorama más completo que dejará ver con más claridad que en la Lógica el objetivo de Hegel es Kant.
La analítica trascendental de la Crítica de la razón práctica está destinada a abordar la noción de libertad y el imperativo categórico. El imperativo categórico es un principio formal autoimpuesto por la razón pura práctica que en virtud de su forma (universalidad) brinda validez (necesidad) a las leyes morales. Las leyes morales son tales en tanto puedan garantizar su universalidad y necesidad. Para eso, deben respetar la forma del imperativo categórico que Kant formula así: “Actúa de modo que la máxima de tu voluntad pueda, al mismo tiempo, valer siempre como principio de una legislación universal” (Kant, 2013, 42; KpV AA 05, p. 30).[5] Básicamente, el imperativo categórico evalúa si se puede querer que la máxima de la acción sea una ley universal. Si la universalización de la máxima no puede ser querida o produce una contradicción, la máxima no es una ley moral y no es más que un principio meramente subjetivo de determinación de la voluntad. De esta manera, la ética kantiana busca los principios de autodeterminación de la voluntad o razón práctica que sean universales y necesarias: éstas serán las leyes morales.
Así como la voluntad pura tendrá principios a priori de determinación universal y necesaria, tendrá también un objeto necesario que es abordado en la “dialéctica trascendental” de la segunda Crítica. En efecto, tal objeto de la voluntad pura es el bien supremo. El bien supremo no es el fundamento de determinación de la voluntad sino el resultado de la determinación de la voluntad por los principios prácticos a priori. El bien supremo es el objeto necesario de la razón pura práctica, porque es lo que toda razón debe desear en tanto es determinada por sus principios a priori. No es un objeto contingente de las apetencias circunstanciales, ni depende de las inclinaciones patológicas. Es un objeto autoimpuesto por la razón a priori práctica: es universal y necesario.
El bien supremo se compone según Kant de la virtud o moralidad y de la felicidad. Obviamente, si el bien supremo es el resultado de la autodeterminación de la razón pura práctica a través de sus principios prácticos a priori, ha de incluir la realización misma de la moralidad o virtud. Recordemos que para Kant no es la bondad del objeto perseguido por la voluntad lo que determina la moralidad de la acción o de la ley bajo la cual se actúa, sino que es la ley la que determina lo bueno. Lo que es mandado por la ley de manera universal y necesaria ha de ser bueno. En congruencia con esto, el bien supremo contiene como uno de sus elementos la realización plena del mandato moral. Pero no se limita a esto. En tanto la razón pura práctica es finita, es decir, está encarnada en una subjetividad finita y corpórea, con una faceta patológica, quiere también la felicidad. La razón práctica (finita) no puede no querer la felicidad y no puede no querer participar de ella en la medida en que sea digna de ella (cf. Kant, 2013, p. 154; KpV AA 5, p. 110). En consecuencia, el bien supremo no se limita a la realización de la virtud o moralidad, sino que incluye también la felicidad.
Dado que el bien supremo se compone necesariamente de estos elementos, en principio, heterogéneos, Kant se propone analizar de qué manera virtud y felicidad están vinculadas. Kant plantea la disyuntiva entre dos opciones, a saber, que estos elementos estén vinculados por una conexión lógica (es decir, de manera analítica) o por un enlace real (de manera causal, sintética). La conexión lógica es descartada por los resultados de la analítica trascendental (que demuestra que la doctrina de la felicidad y la moralidad son por completo independientes y, por tanto, cabe decir que no son conceptos que se impliquen lógicamente) por lo que se pasa a evaluar la conexión real (causal y sintética) entre moralidad y felicidad. Aquí se presenta la antinomia de la razón práctica, en que se plantea el problema de si la felicidad es causa de la moralidad o si la moralidad es causa de la felicidad. Aquí no puedo detenerme en un análisis pormenorizado de esta cuestión. Bastará con decir que Kant rechaza ambas alternativas, pero propone una relectura de la antítesis (la virtud como causa de la felicidad). Kant entenderá que esta antítesis es imposible en tanto la entendemos como referida de manera acotada al mundo fenoménico (realizar la virtud no garantiza la realización de la felicidad), pero entiende que puede haber una lectura admisible de este vínculo en términos del noúmeno.
Debe entenderse lo que está en juego aquí. Si el bien supremo es el objeto necesario de la autodeterminación a priori de la razón práctica y se compone necesariamente de moralidad y felicidad, la prueba de que moralidad y felicidad no pueden estar enlazados en el mismo objeto de la voluntad supondría la conclusión de que el objeto necesario de la razón práctica es imposible y por tanto implicaría que la autodeterminación pura práctica es imposible o que conduce a resultados inadmisibles. En tanto el bien supremo es un resultado necesario de los desarrollos de la analítica trascendental, la declaración de su imposibilidad supondría refutar el tratamiento de la analítica que dio por acreditada la libertad y el principio puro práctico de la moralidad.
De esta manera, es necesario para Kant encontrar una forma en que moralidad y felicidad se vinculen en el objeto que juntas componen. La relectura que propone Kant de la antítesis resuelve el problema. La virtud es causa (nouménica) de la felicidad. Virtud y felicidad han de coincidir en grado, siendo la virtud la causa de la felicidad, mas no necesariamente en el mundo fenoménico. La realización de la virtud y la felicidad no están garantizadas en el mundo fenoménico, sino que requieren unas especiales condiciones que se estudian en los postulados de la razón pura.
A fin de que moralidad y felicidad o, en otras palabras, moralidad y naturaleza, concuerden, se deben dar ciertas condiciones que Kant presenta como condiciones subjetivas del bien supremo, a saber, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios.[6] La inmortalidad del alma extiende la existencia del individuo moral hasta la infinitud permitiendo así la progresiva y perpetua mejora moral y permitiendo que la felicidad se realice en un futuro más allá de la finitud de la vida corpórea (Kant, 2013, pp. 169 y ss.; KpV AA 05, pp. 122 y ss.). La existencia de Dios funciona como garante –en tanto creador del curso causal de la naturaleza– de la congruencia entre el orden teleológico o reino de los fines (morales) y el orden causal de la naturaleza. Sin el Dios creador bueno no tenemos garantías de que el curso causal de la naturaleza ha de ajustarse a fin de cuentas con los fines morales que la razón práctica impone (cf. Kant, 2013, pp. 172 y ss.; KpV AA 05, pp. 125 y ss.). Contando con el Dios creador bueno podemos saber en sentido práctico que el orden de la naturaleza se cursará en congruencia con el orden moral y que la progresiva realización de la virtud concordará con la progresiva y proporcional realización de la felicidad. Demostrar la posibilidad del bien supremo (en tanto consecuencia necesaria de la analítica trascendental de la Crítica de la razón práctica) requiere demostrar la necesidad (subjetiva) de estos postulados.
Ya habiendo repasado algunos de los puntos centrales de la dialéctica trascendental de la Crítica de la razón práctica nos resulta más claro el tratamiento que Hegel hace de la idea de bien. Retomemos brevemente algunas de las cuestiones tratadas en la Lógica. La ética kantiana supone en su analítica trascendental una escisión que viene a intentar reparar con los postulados de la razón pura. La analítica trascendental traza una separación profunda entre la doctrina de la felicidad (el terreno de las inclinaciones patológicas) y la moralidad. Mientras la moralidad depende de principios puros a priori, la felicidad se vincula a la realización de inclinaciones patológicas por completo subjetivas y arbitrarias, vinculadas a la sensibilidad. De esta manera, la ética kantiana impone un hiato entre naturaleza y moralidad (que también está presente en la escisión entre el orden causal eficiente y el orden moral teleológico). Para la razón pura práctica, la naturaleza, la corporalidad, las inclinaciones patológicas están puestas (dicho en términos hegelianos) como lo nulo o, incluso, como lo malo. El objeto necesario, determinado por la razón pura práctica, se contrapone a lo inesencial, a lo nulo. Como hemos visto, Kant tiene que alegar a favor de la reunificación de estos dos órdenes y para ello recurre a los postulados. Pero Hegel no puede dejar de ver en todo esto una incongruencia que no se subsana.
Además de esto, en la propia Lógica ya hemos visto que Hegel identifica el problema de la articulación entre la ley universal y necesaria y la acción concreta en el contexto real. Hegel plantea esto en términos de la pluralidad de bienes. El hiato entre la universalidad impuesta y las circunstancias concretas singulares supone que nunca la acción realizada será buena porque nunca realiza plenamente el bien; o en otros términos, la realización de bienes parciales, circunstanciales, supone el estorbo de la realización de otros bienes (también parciales y circunstanciales) y a fin de cuentas impide la realización del bien supremo.
Pero Hegel hace un análisis más extenso y detallado de la ética kantiana en la Fenomenología del espíritu. Aquí no podemos hacer un estudio integral de estos pasajes, pero sí podemos revisar algunos de sus puntos centrales a fin de echar más luz sobre el tratamiento lógico de la idea de bien. Pasemos, entonces, a considerar el tratamiento de la ética kantiana en la Fenomenología.
4- La ética kantiana en la Fenomenología del espíritu
Hegel le dedica a la ética kantiana al menos cuatro secciones de la Fenomenología, a saber: “La razón legisladora”, “La razón que examina las leyes” (ambas del quinto capítulo “Certeza y verdad de la razón”), “La concepción moral del mundo” y “El desplazar disimulado”[7] (ambas del sexto capítulo “El espíritu”). Las primeras dos secciones mencionadas parecen ocuparse fundamentalmente de algunos aspectos de la analítica trascendental de la Crítica de la razón práctica (aunque no podríamos decir que el texto sólo se ocupa de Kant), mientras que las últimas dos secciones parecen ocuparse de la dialéctica trascendental de la KpV.
Veamos muy brevemente la razón legisladora y la razón que examina las leyes. La razón legisladora comienza con una sustancia ética dada que tiene como objeto la universalidad. En el capítulo inmediatamente precedente, “El reino animal del espíritu y el engaño, o la Cosa misma”, Hegel mostró cómo la conciencia llega a encontrar una pauta de conducta objetiva, universal y compartida. En el trabajo sobre la obra, la conciencia debe reconocer parámetros objetivos y compartidos que evalúan la adecuación de la obra al plan, con independencia de la intención y sentido subjetivos de la acción singular. En otras palabras, cuando pone manos a la obra en una tarea que quedará plasmada en algo objetivo en un mundo exterior compartido con otros sujetos, el sujeto debe admitir que esa creación objetiva tenga un sentido propio (independientemente del sentido que le da él) y pueda estar bien o mal realizada (tomándose como parámetro para determinar esto algo más que la cuestión de si la acción ejecutada fue realizada en concordancia con la voluntad inmediata del sujeto). Me permito dar un ejemplo para ser más claro: cuando yo intento hacer una fogata, no basta con que mi acción haya sido la ejecución exacta de mi voluntad para decir que la obra está bien realizada; si esto fuera así, no habría obras mal ejecutadas. Para que la obra esté bien ejecutada –en este caso la fogata– tiene que cumplir ciertos parámetros objetivos (debe brindar luz, calor, sus leños no deben desmoronarse, apagarse o arder demasiado rápido, etc.). El resultado de todo esto es entrar a un mundo intersubjetivo con una normativa objetiva, universal y compartida.
La razón legisladora comienza, entonces, con este resultado, que Hegel caracteriza como sustancia ética. La razón legisladora se encuentra con un mundo intersubjetivo compartido, con una presunta ley universal. Mas la sustancia ética debe dividirse en una pluralidad de leyes o masas –entiendo– en razón de la plural contingencia que impone la materialidad del mundo, la sensibilidad. En otras palabras, la diversidad de contenidos que ofrece el mundo sensible exige una pluralidad de leyes y esto conduce a la división de la sustancia ética. Esto nos pone frente a una pluralidad de leyes que son conocidas por la sana razón de manera inmediata, a través de una suerte de certeza moral. La sana razón es, entiendo, la razón pura práctica kantiana que conoce de manera inmediata la ley moral universal y necesaria. La sana razón proclama tener un conocimiento inequívoco de estas leyes universales. Frente a esto, Hegel elabora una crítica que, por una parte, se sostiene en la contingencia y arbitrariedad de los contenidos de estas presuntas leyes morales universales. La universalidad y absolutez de la ley no puede expresarse adecuadamente en contenidos concretos, no puede brindar mandatos concretos. Hegel analiza los ejemplos de decir la verdad y amar al prójimo. En ambos casos, muestra que la presunta certeza moral inmediata de la sana razón fracasa. La sana razón cree conocer la validez, universalidad y necesidad del mandato de decir la verdad, pero cuando debe explicar qué impone este mandato, explica un mandato contingente y arbitrario, sujeto a condiciones (decir la verdad si acaso se la conoce). Con lo cual, la sana razón demuestra no estar diciendo la verdad respecto de su conocimiento inmediato y certero de las leyes. La sana razón muestra no tener tal conocimiento. Ante el mandato de amar al prójimo, Hegel señala que es contingente el reconocimiento de los males que pueden aquejar al prójimo y que se deben evitar y, por tanto, el mandato no puede ordenar nada concreto de manera universal. Los resultados de la razón legisladora conducen a la razón que examina las leyes. La razón no posee una ley universal con un contenido concreto, sino únicamente una pauta formal universal con la cual puede evaluar mandatos dados (no legislados por ella).
Tanto en la razón legisladora como en la razón que examina las leyes, lo que se advierte es una individualidad que pretende tener un acceso a lo universal que, en realidad, estaría plasmado en la sustancia ética. El fracaso de la razón legisladora muestra que la conciencia individual, presentada como sana razón, no tiene el mentado acceso privilegiado y certero a la ley universal. La conciencia se convierte en un mero evaluador en función de una pauta meramente formal. Pero la conciencia, ahora convertida en razón que examina las leyes, pretende, en palabras de Hegel, conmover lo inconmovible:
Si ellas [las masas] deben legitimarse según mi intelección, ya he movido entonces su imperturbable ser-en-sí […]. La convicción ética consiste precisamente en perseverar inexorable y firmemente en lo que es lo justo, absteniéndose de todo mover, acudir y retrotraer. Se me hace depositario de algo: es propiedad de otro, y yo lo reconozco porque es así, y me mantengo imperturbable en esta relación” (Hegel, 2010, p. 517; GW 9, p. 236).
Las masas o leyes no son el producto de una voluntad individual, son el producto de la vida de la sustancia ética. En esta sección en particular, son presentadas como mandatos divinos, eternos, frente a los cuales la razón tiene el atrevimiento de atribuirse la función de convalidación. Aunque la sustancia ética debe expresarse también en conciencias individuales, lo cierto es que la conciencia individual no es, en sí misma, la expresión plena del espíritu o la sustancia ética. El legislar y el examinar la validez de las leyes no valen como operaciones de la conciencia individual, sino como momentos de la sustancia ética. Las leyes son y deben ser tan ajenas como propias. La moralidad kantiana, en cambio, es plena autonomía a la que la razón individual accede con certeza e inmediatez basada en una forma universal presuntamente capaz de aplicarse a todo contenido.
Pasemos a considerar las críticas que Hegel desarrolla frente a la dialéctica trascendental de la KpV. Estas críticas se encuentran en la “La concepción moral del mundo” y “El desplazar disimulado”. No podremos ocuparnos de todo lo que Hegel expresa en estas secciones; intentaremos concentrarnos en los elementos más importantes y en consonancia con lo discutido en “La idea del bien”.
En “La concepción moral del mundo”, Hegel comienza por presentar una dualidad intrínseca a la conciencia que pondrá en jaque al desarrollo de la moralidad kantiana.[8] Esta dualidad establecerá un hiato insalvable entre moralidad y naturaleza o entre virtud y felicidad que se expresará de distintas maneras a través del desarrollo de esta figura. Lo que veremos en dicho desarrollo son las contradicciones de la moralidad kantiana tal como es presentada en la dialéctica trascendental de la KpV. Comencemos por el punto de partida. Según Hegel, la conciencia moral que Kant concibe tiene por una parte al deber como objeto esencial, pero en tanto continúa siendo conciencia y tiene, por tanto, un polo objetivo del cual no puede prescindir, tiene también al objeto inmediato de la experiencia. En la medida en que el objeto no es congruente con el deber –objeto esencial de la conciencia moral–, ésta lo pone como nulo, como algo negado y superado. Sin embargo, paradójicamente, el objeto que es puesto como indiferente se desenvuelve a su vez con indiferencia respecto de la conciencia moral. En otras palabras, se instauran dos órdenes recíprocamente libres e independientes, a saber, el orden de la moralidad y el orden de la naturaleza. La naturaleza, con sus leyes propias, se despliega con total indiferencia por la moralidad. La moralidad, a su vez, señala a la naturaleza como lo inesencial, superado y destinado a su negación. Sin embargo, la naturaleza es un lastre del que la conciencia moral no se puede liberar.
La libertad de una naturaleza de la que la conciencia moral no puede desprenderse lleva a plantear la contingencia de la felicidad y de la armonía entre naturaleza y moralidad. La acción de la conciencia es singular y no realiza nunca de manera plena el deber y el bien, por lo que no hay garantías de la realización del deber puro en la realidad efectiva. Ahora bien, esta contradicción entre naturaleza y moralidad no se da únicamente en lo en sí (es decir, como confrontamiento entre dos órdenes), sino que se da también en el para sí, es decir, en la conciencia misma. La conciencia tanto es razón pura como sensibilidad, es singularidad plasmada en la realidad efectiva, un cuerpo entre otros cuerpos, como también es conciencia pura del deber. La conciencia moral se define precisamente, según Hegel, por esta tensión, por la determinación del deber en contraposición a la sensibilidad. Con lo cual, la consumación de la moralidad sería la destrucción misma de la conciencia moral. La supresión y superación de la sensibilidad supondría la eliminación de la conciencia moral (véase Siep, 2015 p. 205). La conciencia moral es por tanto un concepto en sí mismo contradictorio. No puede realizarse según sus requerimientos, pero en caso de realizarse se suprimiría a sí misma. Con este tratamiento, Hegel muestra la incongruencia intrínseca de los postulados de la razón pura que pretenden presentar como necesaria la armonía entre moralidad y naturaleza o entre virtud y felicidad. La armonía se postula, debe ser, pero afirmar que debe ser significa precisamente que no es, que nunca ha de ser.
La dualidad de la conciencia se presenta en esta sección también con una dinámica especular. Hegel presenta dos figuras en las que participan dos subjetividades que invierten sus funciones. En ambos casos Hegel recurre a la figura del señor del mundo (Dios) para presentar la dualidad de la conciencia moral que aquí es presentada bajo la forma de una tensión entre el deber puro y los deberes concretos (que la conciencia moral no puede deducir del principio formal de la razón pura práctica). En la primera figura, se plantea la cuestión de la siguiente manera: Mientras el deber puro está santificado (es decir, convalidado) por la razón pura, ¿qué da validez a los deberes concretos? Para Hegel, estos deberes concretos son la naturaleza misma inserta en el terreno de la conciencia, convertida en contenido (toda vez que los deberes concretos de la moral surgen de la inevitable ubicación de la conciencia en la realidad efectiva y no del deber puro). ¿Qué hace obligatorio al contenido concreto que excede la formalidad del mandato moral puro? Hegel cree que es la divinidad, el señor del mundo, la que en Kant viene a santificar estos deberes concretos, en una nueva forma de gestar una congruencia entre moralidad y naturaleza. Hegel traduce la armonía entre moralidad y naturaleza, garantizada por Dios, en términos de congruencia entre el deber puro y los deberes concretos. Pero como los deberes concretos están del lado del contenido, de la naturaleza, de la realidad efectiva, y no se derivan del deber puro, no serían propiamente deberes a no ser por Dios, subjetividad que operando como un espejo de la razón pura práctica les da tal estatus (en este sentido, véase Kant, 2013, p.178; KpV AA 05, p. 129). Ahora bien, esto conduce al terreno de la heteronomía: como sabemos, en la ética kantiana, los deberes morales no pueden ser impuestos de manera exógena ni pueden valer en razón de una autoridad exterior.
De manera especular, Hegel presenta una segunda figura en la cual el señor del mundo, como voluntad pura o razón pura práctica no finita, santifica al deber puro. En este caso, la conciencia moral sólo concibe al deber puro como esencial por ser dado por otra conciencia, por un legislador sagrado. Esto vuelve a colocar a la conciencia moral en el terreno de la heteronomía y a convertirla en esencialmente imperfecta. En ambas figuras, la conciencia moral es imperfecta: o recurre a una otra conciencia a fin de obtener el deber puro o recurre a ella para obtener los mandatos concretos. Esta necesidad de recurrir a una subjetividad ulterior vendría a señalar la insuficiencia de la conciencia moral, su dualidad insalvable.
Lo que procura mostrar Hegel en “La conciencia moral del mundo” es que la conciencia moral concebida por Kant sufre una dualidad irresoluble. Esa dualidad se expresa de diversas maneras, pero en todas ellas encontramos un hiato entre naturaleza y moralidad o entre felicidad y virtud. Ya sea que se trate del desajuste de la legalidad moral y la legalidad natural –cuya armonización requeriría de la intervención de un legislador sagrado–, ya sea que se trate del desajuste entre razón práctica y la faceta sensible y patológica de la conciencia, se mantiene el hiato mencionado. Kant intenta subsanarlo con una serie de postulados que niegan lo que pretenden afirmar, pasando por alto que la tensión se da por la propia concepción de moralidad que propone (entendida como negación de la naturaleza y la sensibilidad).
Por su parte, en “El desplazar disimulado” Hegel repite en gran parte estas críticas a la ética kantiana, pero ofreciendo una perspectiva más elevada. En pocas palabras, puede decirse que “El desplazar disimulado” exhibe ante la conciencia lo que se esconde a sus espaldas. La conciencia moral no es consciente de estas contradicciones, carece de una comprensión conceptual de todos sus momentos, es decir, carece de una comprensión integradora y articulada de los momentos que surgen en su figura y desconoce la unidad que los reúne. “El desplazar disimulado” viene a mostrar la dinámica de desplazamientos o encubrimientos que realiza la conciencia moral. Estos desplazamientos disimulados, encubrimientos, distorsiones, consisten en que la conciencia moral opera colocando un elemento como esencial y contrapuesto a un otro, para luego poner a ese otro en el lugar de lo esencial (precisamente, como resultado de la colocación del primero).
Si la conciencia moral pone al deber puro como lo esencial y a la naturaleza como lo nulo, la naturaleza es reinstaurada como lo esencial en tanto la moralidad debe realizarse allí. Si la conciencia moral pone a la realidad efectiva como lo esencial (en tanto acción singular concreta), se reinstaura como lo esencial el deber puro y el bien supremo que nulifican, eo ipso, el significado de la acción singular. Si la conciencia moral pone a la razón pura práctica, la sensibilidad emerge como lo esencial en tanto requiere ser negada. La clave de “El desplazar disimulado” es revelar esta dinámica intrínseca a la conciencia moral, dinámica de la que la ética kantiana no puede salir. Frente a la revelación ante sus ojos de su hipocresía, la conciencia moral pretende refugiarse en la forma del alma bella, desasida del mundo y de su necesidad de acción en él.
El tratamiento que Hegel dedica en la Fenomenología del espíritu a la ética kantiana (especialmente, aquellos pasajes que parecen dedicados a la dialéctica trascendental de la KpV) es congruente con lo que Hegel presenta en “La idea del bien” y permite confirmar la conjetura de que en esta última sección mencionada de la Lógica Hegel está pensando en la ética kantiana.
El tratamiento congruente de la ética kantiana presente en la Fenomenología y en la Lógica muestra que para Hegel la ética kantiana postula un objeto intrínseco a la esfera de la subjetividad, el bien supremo, el cual se caracteriza por su universalidad, necesidad y pureza, y es congruente con el deber puro. Esto, en clave hegeliana, es leído como la instauración de una objetividad al interior del polo subjetivo de la idea. Frente a este objeto “interior”, se conserva el polo propiamente objetivo, la realidad efectiva, pero marcada con el signo de la nulidad, de lo negado, superado e indiferente. Pero como ya hemos visto, la realidad efectiva perdura, libre e independiente, y subsiste. La independencia y perduración de la realidad efectiva (o en términos de la Fenomenología, de la naturaleza) –perduración que es inevitable, dependiente de la propia estructura lógica de la idea– malogran las pretensiones de la conciencia moral y las pretensiones metafísicas y epistemológicas de la idea de bien (ahora tomadas como momentos del desarrollo de la idea, tendiente a la reunificación de los polos subjetivo y objetivo). En otras palabras, el fracaso que la conciencia moral presenta en la Fenomenología en términos de no vinculación entre moralidad y naturaleza, lo encontramos en la Lógica en tanto los polos mencionados no pueden reunificarse. El polo subjetivo no logra determinar al polo objetivo y reconocerse en él, sino que instaura un objeto necesario, puro y universal que efectivamente se adecúa a las imposiciones del pensar puro, pero que se da al interior del polo subjetivo, dejando un resto inasible, indominable e indeterminado, que se presenta como realidad efectiva y polo propiamente objetivo de la idea. La disolución de este hiato ha de encontrarse en “La idea absoluta”, con el descubrimiento del método absoluto o método de la verdad, las nociones de análisis y síntesis allí propuestas y con el descubrimiento de que la dinámica lógica del concepto es la dinámica lógica intrínseca del objeto. Todo esto requiere la reunión de idea práctica e idea teórica: la idea teórica postula a la realidad efectiva como la verdad y presenta la inclinación o pulsión del polo subjetivo de tender hacia lo verdadero; la idea práctica presenta al objeto necesario y universal. La reunión de ambas presentaría la determinación del objeto presente en el polo objetivo como objeto necesario y universal del polo subjetivo.
Conclusiones
El presente trabajo se propuso ofrecer un estudio de “La idea del bien” en la Ciencia de la lógica de Hegel. El objetivo fue mostrar qué aporte hace la idea de bien o idea práctica al desarrollo de la Lógica y a la realización de sus resultados finales. En este sentido, hemos mostrado que el tratamiento de la idea de bien hace un aporte que debe entenderse en el marco general de los objetivos perseguidos por la sección “La idea”, a saber, la idea de bien presenta una particular forma de vincular los polos subjetivo y objetivo de la idea. Esta manera de reunificación de estos polos se caracteriza por una determinación del objeto del pensar en concordancia con las determinaciones de dicho pensar, pero con la limitación de dar al objeto al interior de la subjetividad. Frente a esto, la realidad efectiva o el polo propiamente objetivo de la idea se pone y exige una reunificación que verdaderamente satisfaga los requerimientos del concepto adecuado, es decir, en otras palabras, que el objeto que se adecúe a las imposiciones del concepto se dé propiamente en el polo objetivo. La referencia del propio Hegel a la Fenomenología del espíritu y en particular a los pasajes en que él se ocupa de la dialéctica trascendental kantiana permiten pensar que la idea de bien se dirige contra la ética kantiana. En las secciones de la Fenomenología hemos visto que la conciencia moral presentaba una tensión entre virtud, moralidad, deber puro y bien supremo, por un lado, y naturaleza, felicidad, acción singular, bienes singulares. Aquello que la Fenomenología presenta en términos de figuras de la conciencia y conciencia moral, la Lógica lo presenta en términos de polos de la idea y preocupándose por su sustrato metafísico, epistemológico y metodológico.
Bibliografía
Bowman, B. (2013). Hegel and The Metaphysics of Absolute Negativity. Cambridge: Cambridge University Press.
Engfer, H.-J. (1982). Philosophie als Analysis. Studien zur Entwicklung philosophischer Analysiskonzeptionen unter dem Einfluß mathematischer Methodenmodelle im 17. und frühen 18. Jahrhundert. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog.
Hegel, G. W. F. (2015). Ciencia de la lógica. La doctrina del concepto. (F. Duque, Ed.). Madrid: ABADA Editores.
Hegel, G. W. F. (1968ff). Gesammelte Werke. Hamburg: Meiner Verlag.
Hegel, G. W. F. (2010). Fenomenología del espíritu (A. Gómez Ramos, trad.). Madrid: ABADA Editores/UAM.
Hindrichs, G. (2012). Two models of metaphysical inferentialism: Spinoza and Hegel. En E. Förster, Y. Melamed (Eds.), Spinoza and German Idealism (pp. 214-231). Cambridge: Cambridge University Press.
Kant, I. (1972). Fundamentación de la metafísica de las costumbres. México DF: Porrúa.
Kant, I. (2013). Crítica de la razón práctica. Buenos Aires: Colihue.
Marrades Millet, J. (1985). Descartes, Newton y Hegel sobre el método de análisis y síntesis. Pensamiento, 41, 393-429.
Ormeño Karzulovic, J. (2010). Dualismo y praxis o ¿Cuál es el problema con la moral kantiana, profesor Hegel? En V. Lemm, J. Ormeño Karzulovic, Hegel, pensador de la actualidad, ensayos sobre la Fenomenología del espíritu y otros textos (pp. XX-XX). Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales.
Pozzo, R. (1993). Analysis, Synthesis and Dialectic: Hegel’s answer to Aristotle, Newton and Kant. En M. J. Petry (Ed.), Hegel and Newtonianism (pp. 27-39). Kluwer Academic Publishers.
Rinaldi, G. (2012). The “Idea of Knowing” in Hegel’s Logic. Absoluter Idealismus und zeitgenössische Philosophie. Absolute Idealism and Contemporary Philosophy. Bedeutung und Aktualität von Hegels Denken. Meaning and Up-to-dateness of Hegel’s Thought. Frankfurt am Main: Peter Lang.
Siep, L. (2015). El camino de la Fenomenología del espíritu. Un comentario introductorio al Escrito sobre la Diferencia y la Fenomenología del Espíritu de Hegel. Barcelona: Anthropos.
Wehrle, W. (1993). The Conflict between Newton’s Analysis of Configurations and Hegel’s Conceptual Analysis. En M. J. Petry (Ed.), Hegel and Newtonianism (pp. 17-26). Kluwer Academic Publishers.
Westphal, K. R. (1991). Hegel's Critique of Kant's Moral World View. Philosophical Topics, 19(2), 133-176.
Notas
Por nuestra parte, agregamos que Hegel utiliza la expresión “versenkt” y derivados de ella como “Versenktsein” (términos que pueden traducirse como “(estar) hundido” o “(estar) sumergido”) en diversos lugares del segundo tomo de la Ciencia de la lógica. Ocupándonos sólo de algunos de los pasajes de la “Doctrina del concepto”, puede decirse lo siguiente. En GW 12, 146 Hegel dice, en el tratamiento de la superación del mecanismo, “Diese Seele ist jedoch in ihren Körper noch versenkt“. En GW 12, 155 Hegel usa la expresión “Versenktsein” para referirse a que en el mecanismo como en el quimismo, el concepto está sumergido en la exterioridad (Hegel, 1982, Mondolfo, pp. 446). En GW 12, 169, Hegel vuelva a usar la expresión “versenkt” para caracterizar al fin que está hundido (Mondolfo, 466) inmediatamente en la objetividad. En GW 12, 176, en el contexto del comienzo de la sección “La idea” Hegel dice “Die Idee hat sich nun gezeigt als der wieder von der Unmittelbarkeit, in die er im Objekte versenkt ist [“estaba hundido“, Mondolfo, 457], zu seiner Subjektivität befreite Begriff, welcher sich von seiner Objektivität unterscheidet, die aber ebensosehr von ihm bestimmt [ist] und ihre Substantialität nur in jenem Begriffe hat“ [la cursiva es nuestra]. En este contexto, Hegel explica que el concepto ya suponía una vinculación y referencia a la realidad. Mas, la idea no permanece en este vínculo inmediato o inicial. Debe proveer una vinculación y concordancia entre concepto subjetivo y objetividad. El vínculo entre concepto y realidad es inmediato y en él el concepto está hundido en la inmediatez (puede entenderse, volcado sobre la inmediatez, presente en ella, vivificándola en cierto sentido, pero aún no consciente de su presencia). En GW 12 192 ya en el contexto de la idea del conocer y refiriéndose a que el concepto aquí comienza teniendo a su realidad como forma, Hegel usa la expresión “versenkt” (Mondolfo, 497 traduce como “ser hundido”) para explicar la diferencia entre el concepto como subjetivo y el concepto como hundido en la objetividad y luego en la idea de vida. Unas líneas más abajo, vuelve a aparecer la expresión para indicarse que en la idea de vida, el concepto difiere de su realidad exterior y que está hundido en la objetividad que le está sometida. En GW 12, 197 en el mismo contexto usa la misma expresión para referirse a que el concepto está hundido en la exterioridad y unas líneas más abajo para decir que el espíritu está hundido en la materialidad. En GW 12, 234, Hegel usa la expresión “Versenktsein” que Mondolfo traduce como sumergirse (Hegel, 1982, pp. 555) (Duque traduce como “estar-sumido”). Allí Hegel expresa que el concepto está sumergido en la exterioridad y esto caracteriza a la objetividad allí considerada. Se trata de un momento del desarrollo de la idea de bien en el que se distingue, por un lado, al bien identificado como objetividad y, por otro lado, a la realidad como mera existencia inmediata, mala e indiferente. La primera premisa del silogismo del actuar responde al primer elemento, el bien como objetividad, y la segunda premisa al segundo, la realidad inmediata e indiferente. Según Hegel, el pasaje de la primera premisa a la segunda exige la sumersión del concepto en la realidad exterior. De manera análoga, podemos recurrir a este término para referirnos a la presencia de la subjetividad o alma en la materialidad.
Notas de autor
Información adicional
Cómo citar este artículo:: APA: Herszenbaun, M. (2023). Sobre la idea del bien en la
Ciencia de la lógica de Hegel. Metodología, metafísica y epistemología en
diálogo con la ética kantiana y la Fenomenología
del espíritu. Nuevo Itinerario, 19 (2), 54-70. DOI: https://doi.org/10.30972/nvt.1927000

