
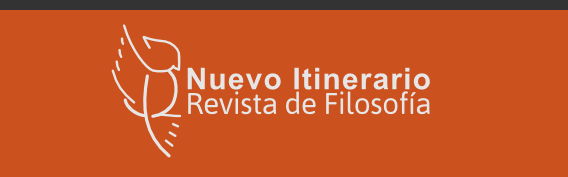

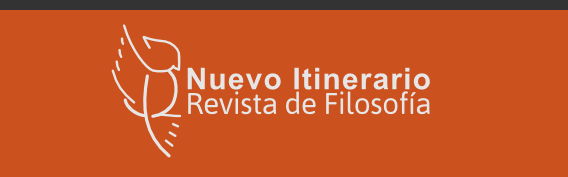
Artículos
La teoría de Haraway del conocimiento situado y su vínculo con la ontología relacional de Barad y el análisis de prácticas académicas en Stengers y Despret*
Haraway’s Theory of Situated Knowledge and its connection to Barad's Relational Ontology and the Analysis of Academic Practices in Stengers and Despret
Nuevo Itinerario
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
ISSN: 0328-0071
ISSN-e: 1850-3578
Periodicidad: Bianual
vol. 19, núm. 1, Esp., 2023
Recepción: 16 Mayo 2023
Aprobación: 21 Junio 2023
Cómo citar este artículo:: APA: Fleisner, P., Lucero, G., Galazzi, L. & Billi, N. (2023). La teoría de Haraway del conocimiento situado y su vínculo con la ontología relacional de Barad y el análisis de prácticas académicas en Stengers y Despret. Nuevo Itinerario, 19 (1), 76-91. DOI: http://dx.doi.org/10.30972/nvt.1916712
Resumen: En este artículo nos proponemos revisitar la propuesta de una objetividad feminista en la obra temprana de Donna Haraway y su relevancia tanto para la formulación del realismo agencial de Karen Barad como para el análisis de las prácticas académicas feministas de Stengers y Despret. En primer lugar, trabajaremos sobre los postulados feministas de Haraway en torno a la perspectiva parcial. Luego analizaremos su influencia en la propuesta relacional de Barad, que habilita un pasaje de la epistemología a la ontología. Finalmente, presentaremos su relación con la experiencia feminista de filosofar en un entorno académico masculinista que presentan Stengers y Despret.
Abstract: In this article we revisit the proposal of a feminist objectivity in Donna Haraway's early works and its relevance both for Karen Barad's formulation of agential realism and for the analysis of the feminist academic practices of Stengers and Despret. In the first place, we will discuss Haraway's feminist postulates on the partial perspective. In the second place, we will analyse its influence on Barad's relational approach, which enables a transition from epistemology to ontology. Finally, we will present its relation to the feminist experience of engaging in philosophical practices in a male academic environment presented by Stengers and Despret.
Keywords: conocimiento situado, objetividad feminista, ontología relacional, prácticas académicas feministas, situated knowledge, feminist objectivity, relational ontology, academic practices.
0. Introducción
Donna Haraway, cuya obra viene interpelando el campo de la filosofía feminista desde hace varias décadas, ha encontrado recientemente nuevxs lectores en el campo teórico trazado por los debates sobre los nuevos materialismos y los posthumanismos del siglo XXI, sobre todo aquellos preocupados por la emergencia ambiental. Dicha área, aunque no de forma homogénea y recurriendo a muy diversas estrategias, se caracteriza por un intento de plantear problemas a partir de una posición no antropocentrada y por el gesto de extender la capacidad de agencia a entidades no humanas de formas relevantes. Esto supone, en términos generales, una relocalización (no su desaparición) de las formas de lo humano en un mapa diferencial que permita concebir las prácticas como formas de socialidad no-solo-humanas de manera tal que sea posible, asimismo, argumentar propositivamente en favor de una renovación de la política y la ética. En este amplio debate, las prácticas científicas ocupan un lugar en disputa, en la medida en que la crisis climática (tanto desde su diagnóstico como desde sus posibles soluciones) se encuentra inextricablemente entramada en proyectos de creación de mundos en los que la producción de conocimiento y tecnología ocupa un lugar fundamental. Esto ha conducido a un insistente movimiento por romper el cerco disciplinario que compartimentaliza muchas veces el trabajo de investigadorxs, durante décadas recluidos (por la presión de los sistemas de validación de las prácticas académico-científicas) en sus propios marcos teóricos, bajo la hipótesis de que el problema urgente (la emergencia ambiental) debe ser abordado necesariamente desde marcos indisciplinados.
En este esbozo del estado de la cuestión que enunciamos rápidamente, obras como la de Donna Haraway encuentran una nueva escucha, atenta a sus elaboraciones en torno a las complejidades que el nudo entre ciencias de la vida, prácticas académicas y políticas emancipatorias nos depara. Por ello, aquí nos proponemos mostrar el carácter pionero de su obra a partir de las consecuencias que sus teorías tempranas adquieren al ser leídas en el contexto del debate contemporáneo en torno a las narrativas científicas y las ontologías materialistas. Específicamente, reconstruiremos el modo en el que algunas cuestiones abordadas en el pensamiento harawayano de los 80 son recuperadas y reformuladas en el ámbito de la ontología y la epistemología, utilizando como ejemplo las lecturas de Karen Barad, Vinciane Despret e Isabelle Stengers. La elección de estas autoras no traza, desde luego, un mapa exhaustivo de la cuestión de la herencia contemporánea del pensamiento de Haraway, pero permite pensar, en su carácter ejemplar, la importancia tanto ontológica como epistemológica de su obra en los debates actuales que no necesariamente están delimitados por la tradición de lectura del feminismo teórico. Precisamente, uno de los indicadores de la relevancia de las investigaciones harawayanas (pasadas y presentes) es el hecho de que, a través de su lectura, problemáticas de larga discusión dentro de los feminismos teóricos y activistas han “roto el cerco” disciplinar para alcanzar amplia difusión en nuevos públicos, académicos y no académicos.
En adelante, analizaremos en primer lugar la categoría de objetividad parcial, como perspectiva que permite explicar un modo de intervención y creación dentro de la narrativa científica y, al mismo tiempo, fundamentar las condiciones de posibilidad epistemológicas de un pensamiento feminista que dispute la construcción de los saberes dentro de las instituciones académicas y científicas. En segundo lugar, abordaremos la noción de visión tal como es pensada en Visiones primates, que nos permitirá comprender el modo en el que los dispositivos de observación y la lógica de la difracción pueden fundamentar ontologías materialistas en el marco de los debates más actuales. Justamente es en la obra de Karen Barad, autora que analizaremos en tercer lugar, donde la temprana desconfianza de Haraway en las teorías desarrolladas al calor del giro lingüístico encuentra una particular torsión ontológica que logra eludir el viejo dilema de las palabras y las cosas. En el cuarto apartado mostraremos que la perspectiva materio-semiótica, implicada en la conversación entre Barad y Haraway, reclama necesariamente disputar las lógicas de construcción epistemológica que ordenan la economía del saber. Es por ello que, en el ejemplo de Despret y Stengers, analizaremos cómo recuperar para los discursos científicos una perspectiva feminista que traduzca en términos de prácticas académicas concretas el horizonte ontológico difractivo. La doctrina de la objetividad feminista, como tema que cierra este trabajo, permite trazar el puente entre la perspectiva que Haraway diseña en sus obras tempranas y el horizonte de los debates contemporáneos.
I. No podemos regalarle la objetividad al patriarcado
Reponer la categoría de objetividad en el contexto de las fuertes disputas actuales que reclaman la necesidad de que todo saber y toda discursividad revele los intereses políticos y ontológicos que los sostienen, puede resultar extraño. Sin embargo, problematizar la producción de saberes en la intersección entre feminismo y ciencia es un interés sostenido a través de varias décadas. Esto implica volver a pensar la cuestión de la pretensión de universalidad del saber, y con ella la de su objetividad, como entienden Vinciane Despret e Isabelle Stengers (2021). La revisión constante del tema es un firme compromiso feminista que no se conforma con “desenmascarar” el carácter producido, construido, cultural, de todo discurso y saber. Y en el caso particular que nos convoca en este artículo, se posa sobre la insistencia de las materias y cuerpos que constituyen los discursos y saberes científicos, tal como señalará Karen Barad (2007). Así las cosas, la teoría del conocimiento situado de Haraway resulta una referencia fundamental para pensar la articulación entre ciencia y narrativas, tal como se evidencia en el exhaustivo trabajo realizado en Visiones Primates. Género, raza y naturaleza en la ciencia moderna a propósito de los dilemas a los que se enfrentaban las mujeres científicas en tanto que mujeres y científicas. Pero incluso antes y después de este pormenorizado estudio de la primatología, Haraway irá elaborando los rudimentos de una epistemología feminista que permita conservar la prerrogativa de una objetividad enunciada sin neutralidad.
En 1978, apenas dos años después de que Foucault comenzara con sus investigaciones en torno a la biopolítica, Haraway publica un artículo sobre la “fisiología política de la dominación” en el que da cuenta de la forma en que la teoría del “cuerpo político” ha permitido que el conocimiento de las ciencias naturales fuera reincorporado en las técnicas del control social. La ideología liberal tradicional de los cientistas sociales, al mantener una separación profunda entre la naturaleza y la cultura, no hace más que garantizar la efectividad de la exclusión y la explotación, transformando a la ciencia en un fetiche, un objeto que los humanos crean solo para olvidar su rol creativo en él[1]. Por su parte, la teoría social feminista desarrollada en completo rechazo de las disciplinas técnicas y científicas, y de las ciencias naturales, contribuye con ese fetichismo al asumir la necesidad de controlar nuestros cuerpos “naturales” (a través de técnicas dadas por la ciencia biomédica) con el objetivo de entrar en el reino del cuerpo político cultural definido por los teóricos de la economía política. Es por ello que Haraway se aboca a pensar las condiciones de una teoría feminista socialista del cuerpo político que no renuncie al discurso científico, natural o social, sino que lo asuma como expresión colectiva de relaciones sociales no basadas en la dominación. Y, para ello, estudia la importancia de la sociología animal en la construcción de teorías opresivas del cuerpo político (Haraway, 1978) y se dedica, en Visiones primates, al análisis de las prácticas y los discursos de la primatología, entendida como el relato de la construcción de un orden determinado, del cuerpo personal y social, para organizar jerárquicamente las diferencias y mantener los límites entre los ejes sexo/género y naturaleza/cultura sobre los que confluyeron los intereses de las ciencias naturales y sociales (Haraway, [1989] 2022).
La “doctrina de la objetividad feminista” como conocimiento situado que propone por esos años busca señalar la permeabilidad de estos confines y la implosión de estos dualismos. Y esa epistemología que se ocupa de un “circuito universal de conexiones, incluyendo la habilidad parcial de traducir los conocimientos entre comunidades muy diferentes y diferenciadas a través del poder” (Haraway, [1991] 2019a, p. 307), será la que dará lugar, en sus reflexiones más recientes, a una propuesta ontológica que piensa “las n-conexiones entre los múltiples componentes orgánicos y maquínicos del Chthuluceno” (Haraway y Williams, 2009, p. 155)[2]. Pero esta teoría del conocimiento, que trae consigo una política del posicionamiento, será relevante luego no solo para el desarrollo de su propio pensamiento sino también para otras filósofas contemporáneas que, como veremos, se basan en ella para desarrollar una ontología relacional o una reflexión sobre la necesidad de transformar las prácticas de producción y transmisión de saberes actuales. Después de todo, quizás podemos decir que todas hemos sido obligadas de alguna manera a pensar en lo que significa para nosotras, quienes no ocupamos posiciones no marcadas, la objetividad. Lo cual no significa que podamos renunciar a ella. Haraway dirá que:
Las feministas no necesitan una doctrina de la objetividad que prometa trascendencia, una historia que pierda la pista de sus mediaciones en donde alguien pueda ser considerado responsable de algo, ni un poder instrumental ilimitado. No queremos una teoría de poderes inocentes para representar el mundo, en la que el lenguaje y los cuerpos vivan el éxtasis de la simbiosis orgánica. Tampoco queremos teorizar el mundo y, mucho menos, actuar sobre él en términos de Sistema Global [...]. Necesitamos el poder de las teorías críticas modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos, no para negar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y cuerpos que tengan una oportunidad en el futuro (Haraway, [1991] 2019a, p. 307).
Haraway se pregunta cómo investigar las condiciones materiales que nos llevaron (a las mujeres, en tanto políticamente minorizadas) a tener que justificar desde dónde hablamos cuando enunciamos ciertas cosas dentro y fuera de los discursos científicos: “se nos prohíbe no tener un cuerpo o un punto de vista o un prejuicio” (Idem, p. 299). Y desde allí reivindica una objetividad diferente que no quede atrapada en ninguna de las dos versiones de la ideología de la objetividad: ni la totalización en una visión única producida por el “ojo ciclópeo y autosatisfecho” del sujeto dominante, ni el constructivismo relativista que espeja la totalización pretendiendo estar en todos lados sin estar en ninguno (Haraway, [1991] 2019a, p. 314). Su propuesta metodológica, entonces, es la de una doctrina de la objetividad encarnada que produzca conocimientos situados, asumidos desde algún punto de vista, desde la particularidad y especificidad y no desde la trascendentalidad y el desdoblamiento jerárquico entre sujetos y objetos.
En este sentido aspira a desplazarse del individualismo metodológico, que asume que las prácticas (científicas o no) dependen de la identidad del individuo. El concepto de individualidad subjetiva será más adelante también puesto en entredicho con miras a enfocar los procesos de subjetivación y de transformación como ensamblajes de agencias multiespecie, cuando trabaje con los conceptos de simpoiesis y holobionte a partir ciertas líneas de la biología contemporánea (Haraway, [2016] 2019c, pp. 99-151)[3]. Estos procesos adquieren una particular relevancia en las discusiones acerca de los regímenes de saber, poder y producción que constituyen uno de los problemas principales de los procesos de objetivación de las ciencias. La trayectoria de Haraway (bióloga, zoóloga, filósofa) le provee de una mirada enriquecedora de las prácticas científicas relacionadas con lo viviente, que ella estudió tratando siempre de intensificar las vetas creativas del trabajo tanto en campo como en laboratorio. Por ello, a través del análisis del trabajo concreto de científicas mujeres (en Visiones Primates, sobre todo) y de su forma de ubicarse dentro de la comunidad científica a la que pertenecían, Haraway sentó un gran precedente metodológico en lo relativo a la forma de analizar, enfatizar y/o promover visiones interseccionales de la ciencias de lo viviente que se traducen en una ontología relacional, que destacan la especificidad (y no la universalidad) como problema a estudiar, y que ofrecen estudios de las maneras en que lo que existe se enriquece en la diferenciación y difracción continua.
II. Lo que aprendemos de Keller[4]
Bajo estas premisas, la propuesta harawayana de una objetividad feminista podría funcionar como clave para valorizar las prácticas de la ciencia que no se someten a la erosión universalizante de las diferencias sin por ello prescindir de la ciencia como un todo. Es en esta línea que adquieren relevancia sus análisis complejizadores de algunos dispositivos que, para ciertos discursos, son necesariamente opresivos y contrarios a cualquier innovación democratizadora posible. Quizás el caso más significativo sea el del dispositivo de la visión:
La mirada puede ser muy buena para evitar oposiciones binarias. Me gustaría insistir en la naturaleza corporizada de toda mirada y rescatar al sistema sensorial que ha sido utilizado para dar un salto desde el cuerpo marcado hacia la conquista de una mirada ubicua. Esta es la mirada que incluye todos los cuerpos míticamente marcados, que hace que la categoría no marcada demande el poder de ver, pero de no ser vista, de representar mientras escapa a la representación (Haraway, [1991] 2019a, p. 121)
En efecto, a contrapelo tanto de cierta mirada cientificista (que afirma la inmediatez de la relación vista-representación-cosa) como de cierta tradición culturalista/constructivista (que le atribuye a una abstracta “sociedad” exclusivamente humana la producción unilateral de lo que es percibido como real), Haraway se esfuerza por pensar el particular ensamblaje que constituyen los cuerpos interrelacionados en torno a un dispositivo de visión, sea este un diorama de museo, una cámara, una mirilla o el objetivo de un arma.
Me gustaría sugerir cómo nuestra insistencia en la particularidad y corporación de toda mirada (aunque esta no sea una corporización orgánica que incluya la mediación tecnológica) y el no rendirnos a los mitos tentadores de la mirada como un camino a la descorporización y a los segundos nacimientos que permite construir una útil, pero no inocente, doctrina de la objetividad (Haraway, [1991] 2019a, p. 123)
Haraway es clara en este punto: la visión nunca es inocente, por ello las versiones feministas de la objetividad deben comprender cómo funcionan técnica, social y psíquicamente los sistemas visuales, aprender a ver fielmente desde el punto de vista del otro (sea este primate, perro, insecto o cámara espía). Se sostiene en la tensión básica respecto del conocimiento para la que “sólo una perspectiva política promete una mirada objetiva” (Haraway, [1991] 2019a, p. 123). Parte, así, de la necesidad epistemológica de reivindicar una objetividad sin el principio de dominación que delimitó el concepto de cuerpo político y que organizó el discurso científico en torno a jerarquías definitivas e identitarias: una objetividad que no intente separar lo fisiológico de lo político para garantizar una neutralidad, sino que los piense juntos por fuera de un paradigma que justifique el dominio. Leído desde aquí, su itinerario filosófico, de esta forma, puede entenderse como un intento de producir conocimientos situados, es decir, saberes connotados por las experiencias particulares (género, raza y clase) de quienes los generan y construyen.
Si Foucault por la misma época se dedicaba a trazar una genealogía de la insurrección de los saberes sometidos (Foucault, 2000), la propuesta de Haraway busca propiciar las condiciones para una epistemología de la perspectiva parcial, producir un “modelo visual” (hacer teoría) que nos permita orientarnos en la “topografía de un presente imposible pero demasiado real para encontrar un presente ausente, pero posible” (Haraway, [1992] 2019b, p. 27). Podría decirse que el lujo de la crítica (entendida foucaultianamente como indocilidad reflexionada que permite comprender cómo lo imposible devino verdadero [Foucault, 1990, p. 39]) no basta para quienes habitan “el gran terreno subterráneo de los conocimientos” (Haraway, [1991] 2019a, p. 313) y no pueden sin más asumir que los puntos de vista subyugados son posiciones inocentes y sin marcar: es necesaria la teoría como dispositivo de observación que permita reconfigurar los mundos, la producción de un instrumental óptico que produzca efectos de conectividad y responsabilidad para un “imaginario lugar otro”. De esta forma, la tradición antihumanista que proclama la muerte del sujeto y el rechazo de la visión se verá trastocada con los años en la filosofía composthumanista (compost/humus) de Haraway ([2016] 2019c, p. 33) donde proliferan sujetos, agentes y se produce una siempre parcial reconfiguración de la vista a través de filtros rojos, verdes y ultravioletas (socialistas, ecologistas y científicos) que asumen la óptica como una política del posicionamiento:
Los muchachos de las ciencias humanas han denominado “la muerte del sujeto” a esta duda de la presencia de uno mismo, a este punto ordenador de la voluntad y de la presencia de uno mismo. Lo cual a mí me parece extraño.
A esta duda generativa, prefiero llamarla apertura de sujetos, de agente y de territorios narrativos no isomórficos, inimaginable desde el lugar ventajoso del ojo ciclópeo y autosatisfecho del sujeto dominante. (Haraway, [1991] 2019a, p. 315).
Como sabemos, el siglo XX se ha caracterizado por una crítica de la visión como dispositivo moderno de control, sin embargo, parece decir Haraway, resulta necesario volver a pensar las condiciones de posibilidad y especialmente la especificidad de aquel ocularcentrismo para revisar los matices que señalan ya en la construcción moderna de los dispositivos de visión su carácter siempre suplementario y generativo. Si el ocularcentrismo cartesiano abreva de una concepción metafísica de la visión, que utiliza el ojo de la razón como paradigma, también es necesario señalar que, como contraparte, los dispositivos de visión modernos (el telescopio, el microscopio, etc.) implican una problematización de los modos de ver (Jay, 2007) que en adelante serán mediados por dichos dispositivos[5]. Si, como señalaba Adorno, la modernidad operó la producción de sujetos como espectadores distantes, idénticos e intercambiables, y transformó la metafísica en cultura administrada (Adorno, 2008), la filosofía de Haraway parte de la necesidad de disputar la visión, el discurso científico y la imaginación en su porosidad máxima. La visión persiste, podríamos decir, volviendo al título de este apartado: incluso en una comunidad construida sobre otros sentidos como la de Keller, una comunidad utópica sin sujetos-espectadores, la visión de alguno de sus miembros o de los visitantes extranjeros obliga a tener en cuenta lo que el sentido de la vista puede, obliga a analizarlo y a disputarlo. La vista encarnada puede, como decíamos, servir para evitar las oposiciones binarias, incluso si ha sido el sentido desde el que se construyó un salto conquistador y no marcado fuera del cuerpo, que supuestamente permite ver sin ser visto. Contra el poder distanciador-objetivador de los ojos no marcados, Haraway apuesta por una visión que permita dar cuenta de los trucos de visibilización desde una perspectiva parcial.
Los “ojos” disponibles en las modernas ciencias tecnológicas pulverizan cualquier idea de visión pasiva. Estos artefactos protésicos nos enseñan que todos los ojos, incluidos los nuestros, son sistemas perceptivos activos que construyen traducciones y maneras específicas de ver, es decir, formas de vida (Haraway [1991], 2019a, p. 312).
La doctrina de la objetividad feminista se propone entonces la construcción de una teoría (máquina de mirar) dentro del marco de lo que más adelante Haraway llamará la SF a partir de la sigla en inglés para “ciencia ficción”: como fabulación especulativa (speculative fabulation) que es siempre y a la vez requerida por el hecho científico (scientific fact) en un juego recíproco de hibridaciones que no se detiene (so far). Así formulada, entonces, da lugar a un tratamiento de las prácticas científicas y sus narrativas en términos de ciencia ficción [science fiction], entendiendo que la ficción (participio presente) es preferible al hecho (participio pasado), en la medida en que este se restringe a la representación de algo terminado, mientras que aquella muestra un proceso, algo que aún no sabemos si es verdadero (Haraway, [1989] 2022, pp. 26-29 y Haraway, [2003] 2016, pp. 18-20)[6].
Sujeto y objeto en la perspectiva de Haraway se enriquecen y determinan en un juego de marcas parciales que permite reflexionar tanto acerca del modo en que la ciencia construye sus ontologías (Barad) como acerca de los sujetos que producen conocimiento (Stengers y Despret). De esta forma, como exploraremos a continuación, la doctrina de la objetividad feminista de Haraway se presenta como un antecedente ineludible tanto de la ontología materialista de Karen Barad, como del análisis de las prácticas institucionales académicas que proponen Despret y Stengers.
III. De la reflexión a la difracción
Si Haraway comenzaba su artículo sobre los conocimientos situados preguntando por las condiciones materiales que nos llevaron a tener que justificar desde dónde hablamos nosotras, quince años más tarde Karen Barad la retoma para preguntar por las condiciones materiales que nos llevaron, tras el giro lingüístico, a una inversión tan enorme de las creencias naturalistas que el lenguaje ha llegado a ser más fiable que la materia, “cuando la propia materialidad figura siempre dentro de un dominio lingüístico como su condición de posibilidad” (Barad, 2003, p. 801[7]). Desconfiando de las oposiciones binarias, como Haraway, Barad sostiene que la pregunta por la relación entre las palabras y las cosas no puede dirimirse en las posiciones igualmente representacionistas[8] del realismo tradicional y del constructivismo social que tienen el hábito mental de otorgar a las palabras el poder de reflejar “cosas” preexistentes, en un caso, o bien de declarar que las prácticas discursivas producen cuerpos materiales, sin nunca explicar sólidamente cómo (idem, p. 808). En este último caso, ella presenta su caso mediante una lectura de la noción de performatividad elaborada por Judith Butler (que, a su vez, retoma a Foucault) que ubica sus límites explicativos en la vaguedad con la que se define la manera en que ese proceso se da concretamente.
Una comprensión performativa de las prácticas discursivas, sostiene Barad, permite no tomar partido por una de estas falsas alternativas (en favor de las palabras o de las cosas) que llevaría a no cuestionar el representacionismo que las justifica y, gracias a ello, es posible desplazar todo el asunto hacia cuestiones de práctica/hacer/acciones. Se trata, dice, de cambiar el lente para mirar el asunto: de alejarse de la óptica geométrica del reflejo que trabaja con entidades separadas, relacionadas desde una mutua exterioridad[9], para acercarse a la óptica física difractiva que permita pensar aquellas relaciones como un hacer, una puesta en práctica de límites que, entonces, también “exige preguntas por la responsabilidad” (Barad, 2003, p. 827).
La propuesta de Barad implica entonces una reconfiguración del problema gnoseológico, así como también unos nuevos puntos de partida ontológicos:
Lo que se necesita es una explicación sólida de la materialización de todos los cuerpos —“humanos” y “no humanos”— y de las prácticas material-discursivas que marcan sus constituciones diferenciales. Esto requerirá una comprensión de la naturaleza de la relación entre las prácticas discursivas y los fenómenos materiales, una consideración de las formas de agencia tanto “no humanas” como “humanas”, y una concepción de la naturaleza causal precisa de las prácticas productivas que tenga en cuenta la plenitud de la implicación de la materia en su historicidad en curso. Mi contribución al desarrollo de tal explicación se basa en una propuesta filosófica que he denominado “realismo agencial” (Barad, 2003, p. 810).
El realismo agencial se constituirá entonces en una propuesta epistemológico-ontológica de explícita herencia harawayana. Si, para comenzar, Barad había enmarcado su texto en las consideraciones de Haraway sobre la política sexual de la palabra y sobre los conocimientos situados, aquí recurre a la idea de difracción tal como aparecía en “Las promesas de los monstruos” y en Testigo_Modesto para hacer de ella el punto de partida metodológico de su propuesta de una ontología realista agencial que luego irá ampliando[10]. La difracción será la imagen adecuada para repensar el dispositivo óptico de la relacionalidad. La reflexión y la refracción producen “lo mismo” pero desplazado, cartografían la réplica, el reflejo o la reproducción. En cambio, la difracción sirve para historiar lo diferente y tener una mirada sobre el proceso y no las identidades, dado que la manera de presentarse es la de una cartografía de la interferencia que hace visible lo que se perdió en un objeto, algo que permite recuperar las miradas que quedaron fuera de la óptica dominante (Araiza Díaz, 2020, 159). “Un patrón difractivo no cartografía el lugar en el que surgen las diferencias sino el lugar donde los efectos de diferencia hacen su aparición”, había dicho Haraway ([1992] 2019b, p. 47). Y la convertiría, al final de Testigo_Modesto, en otro tipo de conciencia crítica comprometida con la creación de la diferencia:
Los patrones de difracción graban la historia de la interacción, la interferencia, el refuerzo, la diferencia. La difracción trata sobre la historia heterogénea, y no sobre originales. No como la reflexión que de una manera más o menos distorsionada da lugar a industrias metafísicas [...] la difracción es una tecnología narrativa, gráfica, psicológica, espiritual y política para hacer sentidos decididos (Haraway, [1997] 2021, p. 511)
Estas parecen ser las premisas desde las que parte la propuesta ontológica de Barad, quien con el “realismo agencial” se plantea ofrecer una teoría posthumanista de la diferenciación entre lo humano y lo no humano, pensando este umbral como el producto de prácticas de estabilización y desestabilización. Aquí la referencia a Haraway es explícita, pues su obra es reconocida como la encarnación del análisis de los límites diferenciales, desde los primates hasta el cyborg y más allá. Con el fin de desarrollar su hipótesis, Barad despliega tanto una crítica a las posiciones dualistas (representacionistas) como a aquellas que optan por cargar las tintas sobre uno de los dos polos. De allí su interés por el cómo, que hace de la argumentación una extensa reformulación de los principios ontológicos que permiten plantear la relación como tal sin idealizarla, es decir, prestando atención a la entrada en materia. Su interés reposa en “las configuraciones materiales específicas del mundo (es decir, prácticas/(con)figuraciones discursivas más que “palabras”), y fenómenos materiales específicos (es decir, relaciones más que “cosas”). Esta relación causal entre los dispositivos de producción corporal y los fenómenos producidos es una “intra-acción agencial”.” (Barad, 2003, p. 814). Inspirada en la epistemología del físico danés Niels Bohr, reconocido por sus desarrollos en torno a la mecánica cuántica, Barad reversiona las nociones causalidad y agencia tomando el rechazo de Bohr a considerar el lenguaje y los dispositivos de medición como meros mediadores entre los seres humanos y el mundo (lo cual conduce, inexorablemente, o bien al nihilismo o bien al relativismo). Allí donde Bohr reemplazaba la noción de objeto por la de fenómeno en el ámbito epistemológico (por medio de la cual declaraba la inseparabilidad entre observador-observado), Barad postula que “los fenómenos son relaciones ontológicamente primarias —relaciones sin relata preexistentes” (Barad, 2003, p. 815). Esto le permite avanzar en su caracterización de la relacionalidad como “intra-acción” (y no como inter-acción), según la cual es en el el seno de las prácticas que dan lugar a fenómenos que las características de los componentes (los límites que separan una “cosa” de otra, así como sus especificidades) se determinan. La ontología resultante es compleja y dinámica:
El mundo es un proceso abierto y continuo de materialización a través del cual la propia “materia” adquiere significado y forma en la realización de diferentes posibilidades agenciales. La temporalidad y la espacialidad surgen en esta historicidad procesual. Las relaciones de exterioridad, conectividad y exclusión se reconfiguran. Las topologías cambiantes del mundo implican una reelaboración continua de la propia naturaleza de las dinámicas (Barad, 2003, p. 817).
De esta manera y con estas premisas, es la agencia (bajo la modalidad de la práctica que es siempre materio-discursiva y que no es una prerrogativa humana) la que determina el corte que diferencia corporalidades, al mismo tiempo que las configura. La noción de corte adquiere una importancia fundamental en este planteo, toda vez que es aquello que permite explicar la diversidad de la que somos testigues sin ceder a la necesidad de plantear una exterioridad constitutiva (es decir, sin tener la necesidad de postular la preexistencia de entidades diferentes que luego se pondrían en relación). Allí se juega, también, la posibilidad de plantear una objetividad, sosteniendo así la posibilidad de tomarse en serio el mundo empírico y la tecnociencia en general: existe un referente objetivo, solo que no se trata de datos inmediatos ni de construcciones lingüísticas, sino más bien de fenómenos intra-activos donde la materialización tiene lugar por medio de prácticas/dispositivos de producción (real) de mundo. Esta construcción de la objetividad evita las concepciones para las cuales “la naturaleza es sólo materia prima de la cultura, apropiada, preservada, esclavizada, exaltada, etc. disponible flexiblemente para la cultura según la lógica del colonialismo capitalista” (Haraway, [1991] 2019a, p. 134)
Las prácticas de materialización de mundos (que también podríamos nombrar con el harawayano “worlding”) no impiden el conocimiento, coinciden así Barad y Haraway. No es preciso estar “fuera” del mundo para conocerlo, sino antes bien todo lo contrario: “la objetividad consiste en ser responsables ante las materializaciones específicas de las que formamos parte. Y esto requiere una metodología atenta y sensible/responsable [responsive/responsible] a la especificidad de los enredos materiales en su devenir agencial” (Barad, 2007, p. 91, traducción propia). En esta línea de pensamiento, las “marcas sobre los cuerpos” (las huellas indelebles de que un fenómeno ha tenido lugar, es decir, la materialización) son el producto de la enacción a la que contribuimos, aunque no exclusivamente. He aquí otro logro de Barad, con extensas consecuencias que impactan en varias disciplinas simultáneamente: su teoría del realismo agencial permite reformular lo que predominantemente se comprende como “mente extendida” (el hecho de que la cognición es algo situado y sostenido materialmente en el entorno en donde el proceso cognitivo tiene lugar), dado que no se limita a la relación mente (humana)-mundo, sino que ofrece buenas razones para considerar que todo proceso de conocimiento involucra la co-constitución que responde ante y responde por la estructura causal, las fronteras, las propiedades y los sentidos de cualquier configuración del mundo.
IV. Palabras nuevas para métodos nuevos
El propósito de Despret y Stengers al abrir un diálogo con un grupo de científicas, historiadoras, filósofas y académicas se centra en indagar acerca de las prácticas de mujeres en el pensamiento y en la universidad, así como también pensar las condiciones materiales de enunciación de preguntas relevantes para un nosotras que se muestra siempre incierto y en construcción (Despret & Stengers, 2021, p. 28). Partiendo del imperativo de Virginia Woolf “pensar debemos”[11], y sabiéndose herederas infieles de la desconfianza woolfiana frente a la invitación a ocupar las universidades, en la introducción a este libro las autoras analizan desde su punto de vista, situado en las academias francófonas, las prácticas institucionales de producción de conocimiento que obligan a pensar y repensar, para transformar, las políticas de identidad y de asimilación que se adoptan en contra de o en nombre de las mujeres.
Nuevamente, como lo hiciera Haraway en los ochenta, se niegan a separar “la búsqueda de conocimiento de la pregunta por quién produce el conocimiento y cómo es producido” (Despret & Stengers, 2021, p. 29). Así, recuperan la historia de la primatología analizada por Haraway para pensar las condiciones paradójicas impuestas a las mujeres para ser aceptadas en la ciencia: cuando pretenden enunciar como científicas, se las interpela como mujeres; cuando pretenden enunciar como feministas, se las denigra como científicas. En ese juego dilemático, el pesimismo de Woolf parece verificarse. Así pues, se torna urgente reactivar la historia de las mujeres que se preguntaron por una ciencia diferente en que la objetividad situada fuera posible.
Pensar las prácticas de producción de conocimiento y su modalización ligada a los géneros, las razas y las clases sociales parece ser un camino fértil para abordar de una manera diferente la objetividad. El texto de Stengers y Despret puede ser leído como un mapa de prácticas enunciadas en femenino, que proveen pistas para abrir nuevas líneas de producción académica de conocimiento y, por ello, nuevas formas de hacer y pensar. Y es así porque el primer efecto de considerar las prácticas feminizadas, feministas y/o femeninas en el ámbito científico consiste en verificar la parcialidad y el sesgo de las prácticas “no marcadas”, pretendidamente universales, abstractas y descorporizadas. Sin embargo, esta visibilización es solo el comienzo, ya que el imperativo no es, como se señaló anteriormente, predominantemente crítico. Se trata de inventar para poder sobrevivir, fabular para abrir el pensamiento a otros modos de vida hospitalarios con lxs subyugadxs e inferiorizadxs.
Adentrarse, entonces, en las prácticas marcadas como femeninas permite a la vez interrogarlas, abrirlas a la experiencia y explorar otras posibilidades para la construcción institucional del conocimiento. El libro de Despret y Stengers es pródigo en la formulación de estas prácticas, al retomar el imperativo de Woolf de no repetir las palabras ni los métodos de los hombres cultos sino de “buscar palabras nuevas y elaborar métodos nuevos” (Woolf, 2015, p. 217). Retomemos, como punto de partida, el dilema práctico básico respecto del modo de habitar la universidad. Si Woolf desconfía de esta posibilidad ya que considera casi inevitable la fagocitación de las mujeres en la lógica masculinista de la producción de conocimiento, Despret y Stengers asumen el desafío por dos razones básicas: ya están irremediablemente dentro de las universidades y, más importante quizá, rehusar a ese “adentro” en presente implica un gesto aristocrático que no están dispuestas a sostener. Pero esto no significa “conformarse o vivir en los márgenes” (Despret & Stengers, 2021, p. 45, trad. propia). Implica inventar posiciones subjetivas para habitar esos espacios que nos alejen de la subjetivación como víctimas o asimiladas a un sistema que requiere el esfuerzo por convertirse a una nueva fe en la búsqueda de aceptación.
En ese recorrido de situar el conocimiento de otras maneras, resulta útil retomar la deriva de la multiplicación de los modelos narrativos (Despret & Stengers, 2021, p. 40). Para pensarlo, recurren a los estudios de Haraway acerca de las polémicas que suscitaron las hipótesis de Zihlman en la primatología acerca de la importancia de la “mujer recolectora” en el proceso de hominización (Haraway [1989] 2022, p. 500-529). La querella alrededor de esta hipótesis parecía orientada a resolverse en términos de una batalla en la que debía prevalecer “la mejor hipótesis”, aun cuando la autora introdujera su lectura como un modo de enriquecer la historia, de agregar una capa más a una narración que parecía sospechosamente lineal y simple. La práctica de construir y sostener narraciones alternativas, complementarias, en tensión, y no simplemente narraciones en disputa y lucha a muerte, permite una versión del conocimiento situado compleja que no se dirime en términos de la verdad única y que no tiene a la simplicidad y la univocidad como valores epistémicos preeminentes.
Situar las prácticas de pensamiento en términos de narraciones múltiples no implica, sin embargo, sostener una posición relativista. Tal como se refirió, desde el planteo harawayano el relativismo es en última instancia una posición valorativa. El relativista “es aquel para quien el problema ya no importa” (Despret & Stengers, 2021, p. 63, trad. propia). Las autoras plantean que cuando el problema importa es posible pensarlo teniendo en cuenta perspectivas localmente universales que invitan a pasar del tema a la versión (idem, p. 61-62), de la búsqueda de la verdad a la confección de traducciones donde se exploran nuevas conexiones, sosteniendo versiones que se articulan de un modo “amable”[12] (polite) en sí mismas y con las otras (idem, p. 64). Desde esta perspectiva:
Importa qué materias usamos para pensar otras materias; importa qué historias contamos para contar otras historias, qué nudos anudan nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones. (Haraway, [2016] 2019c, p. 35)
Este modo de hacer pensamiento preocupado por las prácticas, por su configuración y por las configuraciones que ellas abren, este modo de pensar y hacer pensar, es un punto de partida que redistribuye la escena institucional de maneras que todavía quedan por explorar. Sólo con el gesto de poner en discusión las prácticas mismas que dan lugar al pensamiento, opera una disrupción que disloca prácticas patriarcales autoritarias fuertemente arraigadas en las universidades[13]. Tratar bien, ser amable con los objetos de conocimiento, con los problemas, con las prácticas de pensamiento, atender a la materialidad del pensamiento, abre un recorrido incierto y unas experimentaciones que potencian el deseo de ensayar y que conjuran con alegría las prácticas desvitalizantes que atraviesan la academia.
Por otra parte, el ejercicio de pensamiento que despliegan Despret y Stengers permite abordar, desde otra versión, una de las problemáticas que ya se volvió tópico respecto del conocimiento situado: la consideración del sujeto que produce conocimiento. En efecto, todo allí es problemático, en tanto es una tentación caer en esencialismos, personalismos, identidades (des)autorizadas, objetivaciones y falacias de todo tipo que han resultado obturantes y confusas a la hora de habitar la universidad. Cómo situar un sujeto, se preguntan las filósofas, si no se nace mujer sino que se llega a serlo. Si, además, se llega a serlo de maneras muy diferentes en distintos tiempos y contextos, en distintas configuraciones de poder y autoridad, en distintas jerarquías atravesadas por el racismo y el clasismo, entre otras variables de diferenciación que revelan un escenario complejo y fragmentado. Su apuesta es, nuevamente, la invención. La invención de un “nosotras” colectivo que pueda estar a la altura de lo que hoy exige el pensar y esto implica, de forma preeminente, que pueda ser un testigo adecuado ante quien pensar, quizás una forma feminista de pensar la modestia del testigo que ya no debe renunciar a su configuración corporal y socioeconómica.
Un camino posible es pensar frente, para, desde y con “la sociedad de las de afuera” (Woolf, 2015, p. 162), las que no tuvieron acceso a los lugares donde se piensa, ante aquellxs que hoy quedan relegadxs o son expulsadxs de esos espacios porque las exclusiones de sexo, género, raza, clase, capacidades y otras siguen operando. Situarse, en esta coyuntura, implica dar un sentido a los problemas, a las búsquedas, a los lenguajes abstrayéndose del “poder hipnótico de la publicidad y la exposición” (Woolf, 2015, p. 174) para hacer pensamiento en ese nosotres ficcionado que requiere implicación e inventiva. Este modo de subjetivarse otorga espesor y relevancia a los objetos de estudio a la vez que una identificación colectiva problemática, compleja, incómoda, nunca clausurada, desde la cual resulta posible enunciar solo si se lo hace en un estilo cuidadoso y atento a las implicancias y consecuencias de la enunciación. Tal como afirma Haraway:
Generar parientes en parentescos raros más que, o al menos sumándole, el parentesco divino y la familia biogenética y genealógica, problematiza asuntos importantes, como ante quién se es responsable en realidad. ¿Quién vive y quién muere, y de qué manera, en este parentesco en lugar de en aquel otro? ¿Qué forma adquiere este parentesco, dónde y a quiénes conectan y desconectan sus líneas, y qué pasa con ellos? (Haraway, [2016] 2019c, p. 21)
Elegir nuestros parientes para generar las alianzas del pensar, para definir el problema y para responsabilizarnos por las tramas de seres que se tejen en ese pensamiento. Cuidar de la “sociedad de las de afuera”, practicando, como lo propone Émile Hache en interlocución con Despret y Stengers, un modo de escribir, hablar, pensar en el que “lo que escribo yo, que he ingresado a la universidad, que he hecho la elección del pensamiento, no les haga sentir vergüenza” (Despret & Stengers, 2021, p. 133, trad. propia). Sobre todo por esto la voz que enuncia desde esta posición no tiene por qué ser solemne ni heroica. Supone, más que identificarse con un héroe, reírse como la sirvienta Tracia que se burló de Tales, para inventar ardides, experimentar, volver atrás, desandar vías de exploración todas las veces que sea necesario (Despret & Stengers, 2021, p. 123). Una relación situacional con el pensamiento que “no tiene nada de evidente” (idem, p. 133), y que nos obliga a preguntarnos cuáles son las trampas que aparecen constantemente al situarnos en una inevitable posición de poder respecto del conocimiento en el contexto de las prácticas académicas de enseñanza e investigación.
En un sistema de producción de conocimiento globalizado, internacionalizado, en que se construyen mapas de subalternidad que se estructuran en rankings de científicos, de universidades, de revistas y de cualquier producción objetivable y procesable; donde el control de los flujos de información se vuelve el objeto de disputa, conquista y posesión (Haraway, [1991] 2019a, p. 278) resulta urgente preguntarnos una y otra vez cómo, por qué y para qué producimos conocimiento. Es posible que una teoría situada de la objetividad tal como se despliega en estas propuestas, permita abordar estas preguntas con respons-habilidad (Haraway, [2016] 2019c, p. 33), necesidad insoslayable de nuestra posición geopolíticamente subalterna en las universidades latinoamericanas, en las que la revisión de las prácticas requiere inventiva, coraje y deseo de establecer otras relaciones con el conocimiento.
V. Hacia una doctrina de la objetividad feminista
A partir de la lectura de la obra de Haraway, resulta imprescindible la indagación acerca de la situacionalidad del saber y sus características. Se hace necesaria la pregunta por las condiciones teóricas y las prácticas institucionales que dan lugar a la conformación de saberes en los diferentes campos de estudio. En efecto, el abordaje situado y material que realiza Haraway en diferentes áreas de la biología y la zoología despliega un enfoque que permite explorar la composición de una situación específica, con todas sus dimensiones, sin por ello renunciar ni a la pretensión de objetividad ni al arte de los matices y la complejidad. A partir del estudio de este abordaje filosófico es posible modelizar diferentes perspectivas de análisis de las prácticas, y asimismo captar la novedad de configuraciones de poder-saber en diferentes campos de estudio.
En la consideración del hacer teoría como ofrecer visiones se juega un desafío inicial respecto de las concepciones de la visión. En la composición de los dispositivos ensamblados de corporalidades que entrelazan visiones se dirime la particularidad del modo harawayano de comprender qué significa hacer teoría. En esta apuesta no se rehuye a la necesaria relación saber-poder, al contrario, la premisa orientadora implica preguntar “¿con la sangre de quién se han construido mis ojos?” (Haraway, 2019a, p. 126). A la vez, sin rehuir a intervención crítica, se sostiene un discurso que permite justificar la valoración de algunas visiones en el contexto de una epistemología de la perspectiva parcial. Si no estamos dispuestes a dejar de lado la posibilidad de realizar y ofrecer visiones, será necesario indagar la configuración conjunta de las visiones disputando al ocularcentrismo moderno también la posibilidad de mirar (y ser mirados) desde y hacia otro lugar. Es en este sentido que para Haraway las narrativas de la visión serán las encargadas de entrelazarse en un juego de fabulación especulativa que nunca termina (so far).
Abordar la fabulación especulativa como el lenguaje propio de la ciencia implica, entonces, redefinir y sostener la posibilidad de objetividad desde una nueva perspectiva que conjuga aspectos ontológicos, políticos y epistemológicos. En el plano ontológico, los desarrollos de Barad profundizan la posibilidad de pensar desde el materialismo una objetividad ligada a la relacionalidad. De la óptica geométrica a la óptica física difractiva, recorre un camino que hace viable una ontología realista agencial donde los procesos y no las identidades sean el eje central de las visiones. Intra-acción que determina a la vez las características de los procesos y las prácticas materio-discursivas con las que se asocian. En estas coordenadas, los desarrollos teóricos de Barad permiten pensar en una co-constitución en la que conocimiento colectivo y mundo se entrelazan para dar lugar a una ciencia situacional que no se reduce a un planteo epistemológico sino que exige una nueva ontología.
Por otra parte, la doctrina de la objetividad feminista que despliega Haraway resulta particularmente potente para indagar e intervenir en debates acerca de los dispositivos vinculados con prácticas de transmisión institucional a través de las cuales se efectúa la (re)producción de las coordenadas socio-culturales, consideradas desde una perspectiva interseccional, en el ámbito académico. Este aparato crítico permite analizar las estrategias narrativas de (re)producción social y cultural en la conformación y transmisión de los saberes, así como tomar posición en las disputas académicas acerca del sentido desde una perspectiva situada. En esta línea, las indagaciones de Despret y Stengers focalizan en las prácticas de pensamiento en espacios institucionales como la universidad. Apuestan a que interrogar las modalidades de trabajo intelectual posibilitará encontrar claves valiosas para la comprensión de ciertos sesgos y características del conocimiento ya producido, pero sobre todo habilitará la invención de nuevas modalidades y configuraciones para crear otra ciencia, otra filosofía.
En la senda que traza Visiones Primates ([1989] 2022), se ofrece un mapa de prácticas que se verifican marcadas y por ello -con toda su conflictividad a cuestas- permiten acercar la posibilidad de una situacionalidad del conocimiento que resulta más difusa en el caso de las prácticas hegemónicas de producción de conocimiento que se presentan como sin marca (de género, raza, clase). Desde la estrategia de multiplicación de los modelos narrativos a la consideración de posibles modalidades para un pensamiento “amable” (polite), la revisión de las prácticas de pensamiento requiere de imaginación filosófica puesta al servicio de “seguir con el problema” en lugar ceder a la tentación de simplificar en terreno seguro para lograr clausurarlo. Recorrer estos caminos inciertos, a riesgo incluso de naufragar, es también parte de la interpelación harawayana. En esta exploración, la doctrina de la objetividad feminista y el pensamiento situado se nutren de la necesidad de marcar al sujeto de conocimiento de una forma no personal: ni el ojo universal, ni el genio individual. El pensar como simpoiesis implica co-creación e intra-acción, a la vez que fabulación de entidades colectivas que puedan enunciar y practicar el conocimiento con respons-habilidad.
Tanto en las indagaciones de Barad como en las de Despret y Stengers, se pueden encontrar potentes herramientas para sostener una concepción de la objetividad que permita desplazarse, como se señaló, tanto del anclaje situado en un sujeto pretendidamente desencarnado, universal, abstracto; cuanto del anclaje relativista que cínicamente diluye la urgencia e importancia de sostener discursos científicos válidos en un contexto repleto de problemáticas que así lo requieren. Pensar en clave de ontología relacional y de revisión de prácticas puede permitir, entonces, intervenir de manera interseccional, situada, particular y específica en problemas muy concretos que nos importan. Para decirlo aún de otra manera: no se trata de ofrecer un contexto que “complete”, “explique” o “ponga de manifiesto” los sesgos de las prácticas existentes, sino de comprender la intervención como invención de prácticas que hacen relevante aquello que nos importa.
En ese sentido es que sostenemos que la filosofía de Haraway permite aprehender las relaciones fuertes entre narraciones científicas, las del sentido común, las creencias, las modalidades de institucionalización de los saberes y las prácticas, sosteniendo a su vez la posibilidad epistémica de distinguir y jerarquizar estos múltiples aspectos de la construcción social del conocimiento. Esto resulta crucial para orientar el trabajo crítico sobre dispositivos (en el sentido de Barad, como composición de mundos mediante prácticas) que pretenden afincar, vehiculizar o cancelar narraciones y modos materiales de ser/hacer académicos. La perspectiva del realismo agencial de Barad y las múltiples fabulaciones de prácticas académicas de Despret y Stengers que se ensayan pensando con Haraway, permiten dar relevancia y a la vez estrategizar la construcción inexorablemente colectiva del conocimiento dentro de las instituciones que habitamos cotidianamente. En estas investigadoras se verifica el impacto de la práctica filosófica de Haraway, quien desde hace más de cuatro décadas aboga por una filosofía feminista que no ceda ante las tentaciones de las simplificaciones, de las inversiones o de la superioridad moral. Antes bien, se trata de la tarea del desplazamiento, de la revisión incansable de las propias prácticas y de la atención puesta en aquello que contribuimos a construir.
Bibliografía citada
Agamben, G. (2005). “L’io, l’occhio, la voce”. En La potenza del pensiero. Saggi e conferenze. Vicenza: Neri Pozza, pp. 91-106.
Adorno, T. W. (2008). Dialéctica negativa. En Obra completa 6. (A. Brotons Muñoz, Trad.). Madrid: Akal.
Araiza Díaz, V. (2020) "El pensamiento crítico de Donna Haraway: Complejidad, ecofeminismo y cosmopolítica”. En Península, vol. XV, núm. 2 julio-diciembre de 2020, pp. 147-164.
Barad, K. (2007). Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of Matter and Meaning. Durham: Duke University Press.
Barad. K. (2014). “Diffracting Diffraction: Cutting Together-Apart”. En parallax. Vol. 20, n°3, pp. 168-187.
Barad, K (2003). “Posthuman Performativity. Toward an Understanding of How Matter comes to Matter”. En Signs Vol 28, N° 3: “Gender and Science”, Spring, 2003, pp. 801-831.
Boria, A. (2022). “Pensar debemos. Algunos temas ambientales en Donna Haraway”. En Estudios n° 48, julio-diciembre 2022, pp. 75-89.
Cantarelli, N. y Galazzi, L. (2019) “Consideraciones sobre el silencio: prácticas patriarcales en el Profesorado de Filosofía (UBA)” en Avatares Filosóficos, n° 6, pp. 92-101.
Despret, V. y Stengers, I. (eds.) (2021). Women Who Make a Fuss. The Unfaithful Daughters of Virginia Woolf. Minneapolis: Minnesota University Press.
Fleisner, P. (2018). “La comunidad de lo viviente en la estética contemporánea”. En Cragnolini, M. B. (comp.), Comunidades (de los) vivientes, Adrogué, La cebra, 2018, pp. 161-176.
Foucault, M. (2000). Defender la sociedad. Curso en el Collège de France 1976 (H. Pons, Trad.). Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Gilbert, S. F. (2017) “Holobiont by Birth: Multilineage Individuals as the Concretion of Cooperative Processes”. En A. Tsing, H. Swason, E. Gan y N. Bubant (eds.), Arts of Living on a Damaged World, Minneapolis/London, University of Minnesota Press, 2017, pp. 73-90.
Haraway, D. (1978). “Animal Sociology and a Natural Economy of the Body Politic, Part 1: A Political Physiology of Dominance”. En Signs, Vol. 4, N 1, Women, Science and Society (autum)
Haraway, D. ([1991] 2019a). Ciencia, cyborgs y mujeres. La reinvención de la naturaleza (M. Talents, Trad.). Barcelona: Ibérica. El artículo: “Conocimientos situados: la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial”, fue inicialmente escrito en 1987.
Haraway, D. (2019b), Las promesas de los monstruos. Ensayos sobre Ciencia, Naturaleza y Otros inadaptables ( J. Fernández Gonzalo, Trad.). Barcelona: Holobionte. El ensayo “Las promesas de los monstruos: una política regeneraiva para los inadaptados/ables otros”, fue publicado originariamente en 1992.
Haraway, D. ([2003], 2016). Manifiesto de las especies de compañía (I. Mellén). Vitoria-Gasteiz: Sans Soleil.
Haraway, D. ([2016] 2019c). Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno (H. Torres, Trad.). Bilbao: Consonni.
Haraway, D. ([1997] 2021). Testigo_Modesto@Segundo_Milenio. HombreHembra@_Conoce_Oncorata@. Feminismo y tecnociencia (E. Song, Trad.). Buenos Aires: Rara Avis.
Haraway, D. ([1989] 2022), Visiones Primates. Género, raza y naturaleza en la ciencia moderna (N. Billi, G. Lucero y P. Fleisner, Trad.). Buenos Aires: Hekht.
Haraway, D. y Williams, J. J. (2009) “Science Stories: An Interview with Donna J. Haraway”. Minnesota Review N° 74-75.
Jay, M. (2007). Ojos abatidos. La denigración de la visión en el pensamiento francés del siglo XX (F. López Martín, Trad.). Madrid: Akal.
Latour, B. (2009). Sobre el culto moderno de los dioses factiches seguido de Iconoclash (I. Rodriguez, Trad.).Buenos Aires: Dedalus.
Margulis, L. y Sagan, D. (1997). Slanted Truths: Essays on Gaia, Symbiosis, and Evolution. Copernicus Books.
McFall-Ngai, M. (2004). "The winnowing: establishing the squid–vibrio symbiosis". En: Nature Reviews Microbiology. 2 (8): 632–642. (August).
Varley, J. (1978). The Persistence of Vision. New York: Dial Press.
Stengers, I. (2017). En tiempos de catástrofes. Cómo resistir a la barbarie que viene (V. Goldstein, Trad.). Buenos Aires: NED ediciones.
Timeto, F. (2020). Bestiario Haraway. Per un femminismo multiespecie. Milano: Mimesis.
Woolf, V. (2015). Tres guineas. Buenos Aires: Ediciones Godot (Laura García, Trad.)
Notas
Notas de autor
Información adicional
Cómo citar este
artículo:: APA: Fleisner, P., Lucero, G., Galazzi, L. & Billi, N. (2023). La teoría de Haraway del
conocimiento situado y su vínculo con la ontología relacional de Barad y el
análisis de prácticas académicas en Stengers y Despret. Nuevo Itinerario, 19 (1), 76-91. DOI: http://dx.doi.org/10.30972/nvt.1916712

