
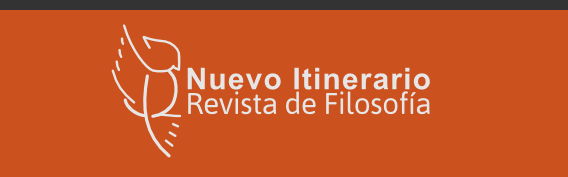

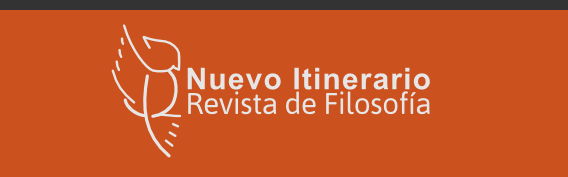
Artículos
El barroco poblano en la producción filosófica de Angélica Mendoza. Reflexiones sobre un ejercicio crítico de Historia de las Ideas
The Puebla´s baroque in the philosophical production of Angelica Mendoza. Reflections about a critical exercise of History of Ideas
Nuevo Itinerario
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
ISSN: 0328-0071
ISSN-e: 1850-3578
Periodicidad: Bianual
vol. 18, núm. 1, Esp., 2022
Recepción: 10 Mayo 2022
Aprobación: 16 Mayo 2023
Cómo citar este artículo:: APA: Gatica, N. L. (2022). El barroco poblano en la producción filosófica de Angélica Mendoza. Reflexiones sobre un ejercicio crítico de Historia de las Ideas. Nuevo Itinerario, 18 (1), 107-133. DOI: https://doi.org/10.30972/nvt.1815912
Resumen: Analizamos un escrito de Angélica Mendoza titulado “Secreto de Puebla” como un ejercicio crítico de Historia de las Ideas en relación con su producción discursiva entre la década de 1940 y 1950. Bajo el supuesto de que su experiencia de viaje incide en la elección de su objeto de reflexión filosófica y atraviesa sus modos de expresión, recuperamos su labor como filósofa e historiadora. Atentas a la contribución de las epistemologías feministas, nos proponemos una relectura de su producción teórica en el contexto de institucionalización de la Historia de las Ideas Latinoamericanas, para posteriormente dar cuenta de la singularidad de su análisis sobre el barroco de Puebla a propósito de una de sus estancias de investigación en México.
Palabras clave: Historia de las ideas, Filosofía latinoamericana, Filosofía argentina, Barroco, Angélica Mendoza.
Abstract: We analyze a paper by Angelica Mendoza, entitled "Secreto de Puebla", as a critical exercise in History of Ideas in relation with her discursive production between the 1940s and 1950s. Under the assumption that her travel experience affects the choice of her object of philosophical reflection and crosses her modes of expression, we recover her work as a philosopher and historian. Attentive to the contribution of feminist epistemologies, we propose a re-reading of her theoretical production in the context of the institutionalization of the History of Latin American Ideas, to later give an account of the singularity of her analysis on the baroque of Puebla in relation to one of her research stays in Mexico.
Keywords: History of Ideas, Latin American Philosophy, Argentine Philosophy, Baroque, Angelica Mendoza.
Introducción
Ya en su tesis de maestría Sobre la cultura femenina (1950), la filósofa mexicana, Rosario Castellanos, se pregunta por la existencia de “las mujeres cultas o creadoras de cultura” que similares a “las serpientes marinas” parecieran ser una “alucinación, un espejismo, una morbosa pesadilla” ([2005] 2020, p. 42). Este trabajo permaneció por más de medio siglo inaccesible (Cano en Castellanos, 2020), y actualmente contamos con una versión que remite a la publicada por la Revista Antológica en 1950. Según consta en la advertencia de la edición del Fondo de la Cultura Económica, “al parecer, no se conserva una versión original” (Castellanos, 2020, p. 36) [1].
Sobre esta situación, Francesca Gargallo (2010) sostiene que la negación de la producción cultural de mujeres ha operado “mediante complejos aparatos conceptuales y metodológicos, que servían -todos- para garantizar el dominio intelectual y el poder material de los hombres encargados de la definición del saber, del bien, de lo bello y de lo históricamente trascendente”. En lo que refiere a la Historia de las Ideas como una expresión de la filosofía latinoamericana, cuya institucionalización se produce durante la primera mitad del siglo XX (Roig, 1994; 1993), se ha observado una regularidad que ha operado en términos de normalización: los nombres de varones, entre patriarcas y fundadores (Fornet-Betancourt, 2009; Alvarado, 2014, Arpini, 2020). Mientras José Ingenieros y Alejandro Korn introducen la Historia de las Ideas en las instituciones académicas, los filósofos profesionales, entre ellos, Coriolano Alberini, Francisco Romero y José Gaos, promueven redes de intercambio y generan producciones teóricas desde diferentes universidades y centros de investigación.
Sobre esta constante, Raúl Fornet-Betancourt (2009) observa que el silenciamiento de las producciones filosóficas de las mujeres puede ser contrastado con el reconocimiento de “la labor de los (literalmente) llamados ‘patriarcas’” tanto si revisamos la primera generación de filósofos o “fundadores” de la filosofía iberoamericana, como si atendemos a la segunda y tercera generación de filósofos profesionales (pp. 46-50). Este síntoma, es interpretado como una “ausencia de la mujer, tanto en los procesos de creación como en el nivel de institucionalización de la investigación filosófica” que ha sido “normalizado”, en la doble referencia conceptual que remite tanto a Francisco Romero como a Michel Foucault (Ibídem, p. 47). Pues, el primero la emplea para designar la constitución de la filosofía como función “normal” de la cultura, y el segundo para caracterizar el surgimiento de las ciencias humanas como una nueva mecánica de poder-saber vinculada al disciplinamiento de los cuerpos. En consecuencia, no se trata de una ausencia efectiva, sino de un silenciamiento que con el transcurrir de los años y por determinados dispositivos de saber ha sido normalizado.
Pues la presencia y permanencia de las mujeres en las universidades no ha sido fácil. En 1901, Elvira López obtiene su título de Doctora en Filosofía tras su tercer intento de defensa en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (Gago en López, 2009, p. 9). Su trabajo se tituló El movimiento feminista, y en él, tal como señala Verónica Gago, se observan expresiones de defensa que parecen estar orientadas específicamente a un público conformado por varones. También Rosario Castellanos en diferentes escritos expresa incomodidad con el lenguaje filosófico-académico (Cano en Castellanos, 2020, p. 21). Otro caso es el de Vera Yamuni Tabush, conocida por haber realizado la biografía de José Gaos, pero quien además es autora de artículos en Repertorio Americano donde expone sus ideas feministas. Además, en su tesis de maestría Conceptos e imágenes en pensadores de lengua española, editada por el Colegio de México en 1951, problematiza el concepto gaosiano de “pensadores” y los adjetivos de a-metodicidad y a-sistematicidad atribuidos al pensamiento latinoamericano[2].
En esta dirección, Francesca Gargallo (2010) propone una “rearticulación de la mirada” que nos permita visualizar los límites de los esquemas categoriales androcéntricos y las dificultades materiales y simbólicas que obstaculizan la participación de las mujeres en las academias. También, María Luisa Femenías (2017) llama la atención sobre dos aspectos intrínsecamente relacionados: el androcentrismo del conocimiento y el patriarcado como estructura política dentro de la cual “se produce el conocimiento científico hegemónico” (Femenías, 2017, p.18). Desde esta perspectiva epistemológica-política, nos interesa dar cuenta de la relevancia de la producción filosófica de Angélica Mendoza en el ámbito de la Historia de las Ideas. Específicamente, nos proponemos contextualizar su investigación sobre el barroco poblano en el marco de su estancia en México, bajo el supuesto de que, a partir de su experiencia de viaje ensaya un ejercicio historiográfico de las ideas en el contexto de institucionalización de la disciplina desde una perspectiva diferente de las prácticas académicas de la época. Poder dar cuenta de sus desplazamientos, en este contexto, y desde una perspectiva epistemológica atenta a las relaciones entre mujeres y academia, nos permitirá valorar su relevancia y contribución en el ámbito de la Historia de las Ideas.
Sobre la producción filosófica y política de Angélica Mendoza, Florencia Ferreyra (1996) además de realizar un análisis crítico, ha coordinado la publicación de una selección de artículos que fue reeditada por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación para su distribución en las escuelas (2003 a). En 2003, Josefina Brown publica “La tensión marxismo-feminismo en un discurso de Angélica Mendoza” y en un artículo reciente, Marina Becerra (2020) se concentra en la labor de la pensadora entre las décadas del 20 y 30 como maestra, militante comunista, escritora y filósofa argentina. Sobre la primera época de la producción teórica de Angélica Mendoza, Matías Latorre Carabelli (2019) estudia su participación política en la Huelga de Maestras en 1919 y Grisel García Vela (2022) analiza las novelas El dilema (1922) y La venganza del sexo. Novela realista del amor en la naturaleza (1923) desde una perspectiva atenta a las condiciones sociales, culturales y políticas de las mujeres en la década de 1920. Por su parte, Nadya Marino (2022) avanza en el análisis de la producción discursiva de la filósofa mendocina en el marco de la Historia de las Ideas a propósito de su interpretación crítica de los conceptos de espíritu y trascendencia en Francisco Romero.
En nuestro trabajo, consideramos el texto “Secreto de puebla” (1952), dentro del corpus de escritos redactados a propósito de la estancia de Angélica Mendoza en México que junto a “La experiencia de Huarizata” ([1940], 2003) y a “Las Iglesias de Quito” (2003) pueden ser leídos como ejercicios críticos de Historia de las Ideas. Pues sin abandonar la reflexión filosófica, sus trabajos se mueven en un plano diferente de las tradicionales prácticas académicas. En ellos, sus propias experiencias de viaje constituyen un elemento central, pues inciden en la elección de sus objetos de reflexión filosófica y atraviesan sus modos de expresión. En un primer momento, ensayamos una contextualización de la producción discursiva de Angélica Mendoza en el marco de su experiencia de viaje para posteriormente estudiar las dimensiones del “barroco poblano” como ejercicio transdisciplinar de historización de las ideas latinoamericanas.
Formación profesional y experiencia de viaje: Angélica Mendoza en la Historia de las Ideas.
En 1929, la filósofa mendocina inicia la carrera de Filosofía en la Universidad de Buenos Aires y obtiene su título de licenciada en 1938 (Tarcus, 2021). Ese mismo año comienza la licenciatura en Educación y se gradúa en 1940. En diversas ocasiones, viaja a su provincia natal donde dicta un conjunto de conferencias sobre el desarrollo de la Historia de las Ideas en Buenos Aires. Menciona específicamente las investigaciones de Francisco Romero, Coriolano Alberini y Luis Juan Guerrero. Asimismo, publica en el diario Los Andes un ensayo en homenaje a la labor emprendida por la maestra argentina Raquel Camaña (1883-1915). Sobre ella sostiene “En las páginas de su ‘Pedagogía social’ aprendí un sentido nuevo de la vida (…) Raquel Camaña me orientó en mi vocación hacia lo íntegramente humano” (Mendoza, [1940] 2003, p.162).
Entre las décadas de 1930 y 1940, junto con el proceso de institucionalización de la Historia de las Ideas se generan intercambios académicos tendientes a fomentar un diálogo de proyección latinoamericana (Roig, 1994). De 1937 data la correspondencia de José Gaos con Francisco Romero y Coriolano Alberini. En 1942, Gaos inicia su “Seminario de Historia del Pensamiento en los países de Lengua Española” en El Colegio de México y en la UNAM. En la Universidad femenina, creada en 1943, el filósofo transterrado dictó el curso sobre “Historia de las Ideas en Ibero-América” (1944) donde posteriormente inician su carrera docente, las filósofas mexicanas Carmen Rovira Gaspar y Vera Yamuni Tabush (Rovira Gaspar en Ramírez Fierro, 2006, p. 202).
En 1941, Angélica Mendoza es elegida por la “General Federation of Women’s Clubs” de los Estados Unidos (Ferreyra, 2015, p.101) como “la más sobresaliente mujer de Latinoamérica” (Mendoza, [1954] 2003, p.38). En su “Autobiografía intelectual”, sostiene que “estaba interesada en el tema de la situación de la mujer, en mi país y en el continente americano, porque estaba convencida que uno de los males de nuestra sociedad latinoamericana era el de la condición subordinada de la mujer” (Ibídem). En 1942, ingresa como docente en el Sarah Laurence College donde ejerce la docencia hasta 1947. Allí se propone “introducir los estudios de la cultura latinoamericana” (Ibídem, p. 39).
Según Horacio Tarcus (2021) entre 1944 y 1955 Angélica Mendoza desarrolla sus investigaciones en Estados Unidos y México. Según Juan Carlos Torchia Estrada “la casi totalidad” de los años vividos en el exterior fueron en Estados Unidos (Torchia Estrada, 1999, p. 166). Ahora bien, si revisamos su “Curriculum Vitae” y su “Biografía intelectual”, junto con las cartas dirigidas a Francisco Romero y sus publicaciones, podemos corroborar sino el lapso de tiempo vivido en México, al menos la repercusión que su estancia en ese país tiene en su producción teórica y en la Historia de las Ideas Latinoamericanas[3].
Su tesis doctoral Fuentes del pensamiento de los Estados Unidos, iniciada en 1944, es publicada por el Colegio de México en 1950. Entre 1948 y 1949, dicta clases en el Mexico City College, institución que a partir de 1963 es denominada Universidad de las Américas. En 1949, ofrece un curso breve en la Universidad Nacional de México[4], y entre 1952 y 1953 participa de una experiencia educativa en el Centro Regional de Educación en Pátzcuaro, México (Mendoza, [1959] 2003). Entre 1953 y 1954 obtiene una beca del Instituto Panamericano de Historia y Geografía, cuya comisión de historia estuvo a cargo de Leopoldo Zea desde su fundación en 1947. Por último, en 1958 el Fondo de la Cultura Económica publica su libro Panorama de Ideas contemporáneas en los Estados Unidos dentro de la colección Tierra Firme.
De modo que, si bien sus dos libros publicados en México tienen por objeto las ideas en Estados Unidos, su preocupación por la realidad latinoamericana dispersa en diferentes artículos constituye un elemento central en su producción teórica. Al respecto, Florencia Ferreyra afirma que sus escritos ya no son los de “la revolucionaria que aspiraba a una transformación violenta de la situación del hombre y la mujer” (Ferreyra, 2003, p. 23). Pero si bien es cierto que sus trabajos ya no expresan la radicalidad política de quien lideró la huelga de maestras en Mendoza o de quien fue la primera candidata a la presidencia por el Partido Comunista en Argentina incluso antes de que las mujeres argentinas tuviéramos acceso a voto, reflejan si, una preocupación por la realidad latinoamericana.
Este hecho resulta significativo si tenemos en cuenta no solo la relevancia de sus investigaciones en el ámbito de la Sociología (Ficcardi, 2013), sino también en el ámbito de la Historia de las Ideas tras su regreso a Mendoza en 1956. Según nos lo ha testimoniado Adriana Arpini, el retorno de la filósofa a su provincia natal tuvo gran incidencia en el trabajo historiográfico de Arturo Roig. Tal es así, que en 1968 Roig le dedica su libro La filosofía de las luces en la ciudad agrícola. Páginas para la historia de las ideas argentinas (1968)[5].
Pero, ¿cómo se inserta su experiencia de viaje en el ámbito de la Historia de las Ideas? ¿Qué relevancia tiene la estancia de Angélica Mendoza en México? En 1952, la filósofa escribe a Francisco Romero:
(…) Tal vez usted sepa que estoy trabajando con la UNESCO en un experimento educativo entre veinte comunidades indígenas, de la raza tarasca, que viven en las islas y alrededor del lago Pátzcuaro en México. Soy Jefe de Relaciones Públicas y dicto, además, conferencias a los estudiantes sobre problemas de la cultura de América Latina. (…) Todo me resulta nuevo e inusitado y en la tarea de civilizar me estoy descivilizando. Hace meses que no oigo un buen concierto y si bien he atendido la visita de extraordinarias gentes venidas de todas partes del mundo siempre hablamos de la misma cosa: la Educación Fundamental. Pero nunca como ahora he tenido la sensación de estar prestando un servicio con sentido social y ético.
(…). Con Lida y con Zea también lo recordamos en México (Mendoza en Torchia Estrada, 1999, pp.177-178).
En esta carta, Angélica Mendoza describe su labor durante una de sus estancias en México, su preocupación por la educación de las comunidades indígenas y la cultura en América Latina. Aquí nota también la ausencia de estudiantes argentinos en el marco del proyecto financiado por la UNESCO. Pero fundamentalmente menciona el modo en que su investigación disloca sus propias prácticas. Al describir esta experiencia como de “des-civilización”, argumenta sobre el sentido de su labor. Posteriormente publica en Cuadernos Americanos un artículo sobre su trabajo en Pátzcuaro, titulado “Un experimento educativo que puede transformar nuestra América” (1954).
Entre 1940 y el primer lustro de 1950, su formación académica de doctorado en Estados Unidos está atravesada por su trabajo en México. Entre América del Norte y América del Sur, entre el estudio de las fuentes del pensamiento de los Estados Unidos y la participación en experiencias de educación comunitaria en Pátzcuaro, entre dos ambientes sus inquietudes parecen coincidir en la educación como herramienta política para la emancipación. Pero si bien, esta preocupación constituye una constante en su producción, también lo es la reflexión filosófica desde una perspectiva que conjuga diferentes dimensiones de la vida humana.
Durante sus viajes, publica un conjunto de artículos en diferentes revistas académicas, tales como Américas (Washington), Sur, (Argentina) y Cuadernos Americanos, (México), donde difunde sus reflexiones sobre arte y cultura latinoamericana. En ellos asume como objeto de reflexión los lugares visitados y las experiencias comunitarias estudiadas. Su experiencia de viaje presente no solo en sus cartas sino también en sus publicaciones constituyen fuentes primarias de gran valor para Historia de las Ideas Latinoamericanas[6]. En 1952, Angélica Mendoza escribe a Francisco Romero:
(…) Si las circunstancias me ayudan iniciaré dentro de poco una gira por las universidades de América Central y de la costa del Caribe, (…) Dígale también a Anneliese que a lo mejor podremos vernos después de tantos años pues tengo intenciones de regresar, si no para siempre, por lo menos por un tiempo. Mi madre me reclama; todas mis tías han muerto y ella debe sentirse frágil. Yo creo, además, que necesito del calor de mi gente; la soledad es destructora y yo desde hace trece años me alimento de mis propios jugos. Es cierto que lo quería y lo necesitaba; pero ahora tengo la sensación que ya he cumplido mi destino en el extranjero. Vine a conocer y a terminar mi formación espiritual; he vivido y vivo intensamente, (…) Hora es que vuelva a casa....
(…) Estoy abrumada de trabajo (…) Allá perdida en algún rincón de mi sesera, tengo un proyecto de libro sobre la Argentina. Alguna vez hablaremos de eso. Dígame su opinión respecto a mi decisión de regresar (…) (Mendoza en Torchia Estrada, 1999, pp. 181-182).
En México, la filósofa estuvo vinculada a Leopoldo Zea y Alfonso Reyes. No hemos podido constatar que haya frecuentado los cursos de José Gaos, ni que haya establecido contacto con otras mujeres que por entonces se formaron en la UNAM[7]. En dicha carta menciona que debe un libro sobre México para la serie “México y lo mexicano" (Mendoza en Torchia Estrada, 1999, p. 182). Sus cartas a Romero además de brindar precisiones sobre su labor en el exterior, nos permiten recuperar otros datos no solo sobre las redes intelectuales y actividades realizadas durante su viaje, sino también inquietudes, preocupaciones y conflictos, que al ser expresadas en el ámbito privado nos permiten conocer otras formas de representación de la subjetividad de las mujeres. En diferentes oportunidades, la filósofa expresa sus intenciones de regresar a Argentina, más precisamente a su “casa”, su preocupación por los lazos familiares en relación con la situación de su madre y su sensación de soledad.
Sobre este aspecto, para Liliana Chávez Díaz (2021) el género epistolar y los archivos privados, tales como las memorias y los diarios, a propósito de la experiencia de viaje, brindan indicios para reconstruir las formas de autorrepresentación de las mujeres en un espacio que les otorga mayor libertad (Chávez Díaz, 2021, p. 146). Así lo relata Angélica Mendoza en la conjunción entre la exposición de sus diferentes proyectos y sus inquietudes personales. De modo que, además de constituir un ámbito informal de expresión, a través de las redes epistolares es posible reconstruir las tensiones del ámbito público donde las mujeres desarrollan sus actividades académicas.
Por ejemplo, tal como señala Horacio Cerutti (2004)[8], en la correspondencia entre José Gaos y Alfonso Reyes a propósito de los avances de sus tesistas, Gaos menciona el modo en que la vida académica de Carmen Rovira Gaspar está atravesada por la vida privada. Sobre la filósofa, sostiene “si no lo fue el matrimonio, sea la maternidad un obstáculo serio para la regular prosecución de su carrera profesional” (Gaos en Enríquez Perea, 1999, p. 186).
En 1999, Torchia Estrada publica por primera vez las cartas de Angélica Mendoza. Actualmente, a través de la edición del epistolario de Francisco Romero (2017) podemos conocer parcialmente el diálogo mantenido entre ambos intelectuales. En la selección de cartas publicadas no aparecen menciones o recomendaciones hechas por Romero a Alfonso Reyes, Leopoldo Zea o José Gaos a propósito de la estancia de Angélica Mendoza en México. Esto no prueba, sin embargo, que Romero no haya intercedido. Por el contrario, es probable que ella haya establecido contacto con los filósofos mexicanos a través del filósofo argentino ya que es mediante sus gestiones y las de su hermano José Luis, que en 1956 consigue regresar a nuestro país como docente en la Universidad Nacional de Cuyo (Ferreyra, 2015).
Respecto del intercambio entre Francisco Romero y Angélica Mendoza, las cartas nos dan indicios de una relación “discipular” que por momentos se manifiesta de manera unidireccional[9]. A pesar de ser contemporáneos, podemos observar en las expresiones de la filósofa una alusión a su maestro y un intento por dar a conocer sus ideas. A propósito de la publicación del epistolario de Romero, Mariana Alvarado (2014) señala que, si bien el filósofo mantuvo un diálogo en el ámbito privado con mujeres referentes de diferentes ámbitos de la cultura argentina y americana, pareciera no considerarlas como interlocutoras válidas. En alusión al ensayo de Romero, “La mujer en la filosofía” (1945), observa que el filósofo asume a “la mujer” como objeto de reflexión “a partir del pensamiento de otros varones. No las incluye en su discurso. Se dirige a ellas, pero no las hace parte del problema” (Alvarado, 2014, p. 33).
Por su parte, desde una perspectiva atenta a rescatar la singularidad de las ideas de Angélica Mendoza, Nadya Marino (2022) realiza un trabajo analítico que logra identificar la posición crítica de la filósofa como lectora de Francisco Romero. De modo que si bien, no se trata de una relación entre “iguales”, sino más bien atravesada por las prácticas académicas de la filosofía profesionalizada y de la Historia de las Ideas en las instituciones de investigación teórica, desde una “rearticulación de la mirada” tal como propone Francesca Gargallo (2010), es posible, en consonancia con Nadya Marino (2022) recuperar el potencial crítico de la producción teórica de Angélica Mendoza en la Historia de las Ideas.
La filósofa no expresa en sus cartas dificultades para moverse en el ámbito académico. No obstante, su escritura atravesada por su experiencia de viaje en territorios latinoamericanos tensiona los ejercicios académicos contemporáneos a la institucionalización de la Historia de las Ideas. A través de sus cartas reconocemos su presencia en las redes intelectuales de la época y podemos sospechar de los alcances de su relación “discipular” con Francisco Romero. Asimismo, podemos conocer sus propias iniciativas, proyectos e inquietudes como filósofa y como mujer. En las cartas que conocemos, las publicadas, describe un mundo intelectual representado fundamentalmente por varones y un mundo privado, afectivo, representado por mujeres. Esto no quiere decir que no haya tenido referentes intelectuales mujeres. De su primera época, consta el escrito sobre la vida y la producción teórica de “Raquel Camaña” (1940). Y tal como señala Florencia Ferreyra (2003 b), en los años ‘40 entabló amistad con Victoria Ocampo e inicia su doctorado en Columbia gracias al apoyo inicial de María Rosa Oliver. Sumado a esto, si bien es cierto que en esta época su tesis sobre las fuentes del pensamiento en Estados Unidos constituye una contribución central, también lo son sus escritos a propósito de sus viajes a México. Allí su experiencia transforma sus propias prácticas al irrumpir como objeto de reflexión filosófica y resulta significativa no solo para el ámbito de la Sociología, sino también y en especial para la Historia de las Ideas.
El barroco poblano en el relato de viaje. Un ejercicio crítico de Historia de las Ideas.
En el corpus de escritos, redactados por Angélica Mendoza entre 1940 y 1950 observamos una expresión crítica de la tradicional Historia de la Filosofía, que además refleja desplazamientos, fundamentalmente en lo que refiere al objeto de estudio y a los métodos empleados para su análisis. Los mismos trascienden la mera observación o estudio etnográfico, y conjugan inquietudes filosóficas e historiográficas. Sumado a esto, dan cuenta del modo en que la filósofa se involucra con las comunidades para historiar sus ideas. Específicamente, su ensayo, “Secreto de Puebla” ([1952] 2003) tanto por su referencia a la propia experiencia de viaje, como por su forma de expresión, constituye un ejercicio particular de Historia de la Ideas.
La experiencia de viaje en su escritura se configura en los términos de una tensión entre lo subjetivo y lo objetivo. Su relato publicado finalmente como artículo de revista está redactado en tercera persona. El viajero adquiere voz paradójicamente a través de los ojos de “la viajera” y como resultado, mediante la crónica de su experiencia de viaje avanza en una reflexión filosófica singular. Angélica Mendoza no “lee” la textualidad del “barroco poblano” en los libros y revistas académicas, sino que su interpretación es producto del recorrido por una región geográfico-cultural de México. Su escrito inicia con el señalamiento de un “misterio” que se manifiesta en los términos de una contradicción que se presenta en la vida cultural de Puebla. En este lugar se exponen “con recato sus bellezas” pero también “sus secretos” (Mendoza, 2003, p. 169).
En la arquitectura barroca, el elemento visible, observa -siempre en tercera persona- las impresiones sobre la experiencia del transcurrir temporal. El “viajero” percibe que el tiempo se hubiera detenido al advertir en el espacio “la perspectiva abigarrada de iglesias” (Mendoza, 2003, p. 169). Y sobre la existencia de las y los habitantes de Puebla observa que pareciera ser negada en la devoción de las “tradiciones coloniales” (Ibídem). La referencia a los sujetos-otros habitantes del espacio es descripta también a través de los ojos del “viajero”.
En su ensayo, Angélica Mendoza logra, sin embargo, una reflexión filosófica crítica en la advertencia de la subjetividad indígena presente en la arquitectura barroca. A propósito de “El guadalupanismo y el Ethos barroco” (2010), Bolívar Echeverría refiere a las prácticas religiosas mexicanas donde observa “una distancia muchas veces abismal entre lo que consta formalmente como el catolicismo mexicano -ese del que se congratulaba el Papa- y el catolicismo que practican de manera informal, pero efectiva, los creyentes mexicanos” (Echeverría, 2010, p.101). Las prácticas religiosas en México difieren del tradicional culto católico no solo de manera superficial, sino fundamentalmente por sus “fuertes rasgos de una idolatría” entroncada en lo que fue previamente una constelación politeísta. El culto a la Virgen de Guadalupe configura un “catolicismo alternativo ‘que no se atreve a decir su nombre (o al que no le conviene decirlo)” (Ibídem, p.102).
¿Angélica Mendoza logra a mediados del siglo XX en sus descripciones advertir esta tensión? ¿De qué manera alude a través del análisis de las expresiones culturales a las y los sujetos habitantes de Puebla? ¿Cuál es la importancia que le otorga al arte barroco? La filósofa describe elementos de “la artesanía-madre de Puebla”: el azulejo poblano y el barroco criollo como formas mestizas de arte. Menciona la “grandeza y despilfarro de recursos”, el “derroche de oros”, la presencia de elementos de la naturaleza, la impresión del espacio “resuelto e inmovilizado por la multiplicidad de la forma". Y si bien, sostiene que "no hay lugar para la disidencia", producto de una “armonía preestablecida", en su descripción intuye una tensión (Mendoza, 2003, p. 171):
(…) una nota absolutamente mexicana: la mano indígena que es evidente en la policromía, en la exuberancia de los motivos florales y, sobre todo, en la expresión de las figuras celestiales y humanas. Esa combinación de lo hispano del ritual y de la creencia religiosa con lo fantástico e intuitivo del indígena dio al barroco mexicano su carácter nacional y su peculiaridad mestiza. La independencia de México comenzó en el arte antes de que se llevaran a cabo las guerras por la libertad” (Mendoza, 2003, p. 171).
En lugar de centrarse en pensadores e ideas, su ensayo asume las características de un relato. Aunque en tercera persona, describe las impresiones causadas por las expresiones artísticas de Puebla. En su caracterización del “barroco poblano” da cuenta de una experiencia del tiempo y del espacio y de una manifestación artística de la subjetividad.
Por su parte, sobre la identidad barroca latinoamericana gestada en el siglo XVI, Bolívar Echeverría afirma que es producto de la invención de los indios sobrevivientes de la Conquista y la Colonización, y se expande entre el siglo XVII y XVIII en diferentes territorios de América Latina. Alude a las prácticas religiosas mexicanas contemporáneas en vinculación con dos escritos, “el Nican mopohua, del indio del siglo XVI, Antonio Valeriano, y Destierro de sombras, del criollo del siglo XX, Edmundo O’ Gorman” (Echeverría, 2010, p.103).
A mediados del siglo XX, Angélica Mendoza describe sus propias impresiones, que no por ello son menos objetivas. En su escritura teje la percepción del tiempo y del espacio como punto de partida para conceptualizar una subjetividad diferente, una alteridad. A diferencia de sus contemporáneos en el ámbito de la Historia de las Ideas, no recurre a las herramientas del historicismo para reflexionar sobre el arte barroco. A partir de la descripción de la arquitectura avanza en el análisis sobre las prácticas religiosas en México. Por ello, describe la relación entre la creencia religiosa y la imaginación indígena donde encuentra una racionalidad entramada en las prácticas culturales barrocas. En “Las Iglesias de Quito”, la filósofa afirma:
Y como testimonio de los tiempos, en cada adorno, en cada hoja o flor o pájaro o ángel, está impresa la artesanía, la invención y la pulcritud del obrero indio, quien sin saberlo había empezado a construir plásticamente la faz nueva de su América (Mendoza, 2003, p.189).
En el arte poblano, Angélica Mendoza reconoce la expresión de la subjetividad indígena y el potencial político del arte barroco. Sobre la arquitectura de las iglesias de Quito, sostiene que “la nota nueva e innegable es la fantasía y la imagen del artesano nativo, adiestrado por los tres frailes franciscanos quienes construyeron a San Francisco, (…) quienes levantaron los cimientos en la propiedad del Inca Huayna Capac” (Mendoza, 2003, p.189). No se trata de un proceso pacífico, sino que reconoce el conflicto producto de la imposición del catolicismo.
A propósito de la Virgen de Guadalupe, Echeverría también repara en el espacio. En el cerro de Tepeyac, se celebraba el culto a Tonantzin, madre de todos los dioses. Ese mismo espacio es resignificado por el culto católico “como una tierra muy especial, en donde, siéndoles ajena, son capaces de florecer incluso a destiempo ‘flores como las de Castilla” (Echeverría, 2010, p. 104). A propósito del relato de Antonio Valeriano, menciona el carácter compasivo atribuido a la Virgen, el criterio de elección del mensajero, el indio macehual Juan Diego, y la narración de su aparición en la tilma “teniendo como testigo al nuevo obispo franciscano, Juan de Zumárraga” (Ibídem).
Sobre la versión de O’ Gorman, señala que la conversión de los indios al cristianismo no es un proceso de asimilación pasiva. Como opción de subsistencia ante la imposición del culto católico, sus prácticas religiosas se caracterizan por una recreación del cristianismo que integra de manera positiva “su obligada autonegación religiosa” (Echeverría, 2010, p. 105). A partir de esta dialéctica operante en el barroco, identifica un mínimo de identidad no-occidental. Los indios sobrevivientes “a la catástrofe de la conquista”, como sujetos oprimidos también realizan ejercicios de resistencia directa, de contra-conquista o mestizaje y de lo que denomina “trans-conquista” o estrategias de infiltración. Sobre esto último, sostiene que en la “teatralidad absoluta” de los ritos ceremoniales de conversión al cristianismo se cuela un ejercicio diferente y autónomo de expresión cultural.
En el reconocimiento de la subjetividad india, advierte un proceso de apropiación cultural en el que no se anula el conflicto. Se trata de una estrategia de supervivencia ante la imposición religiosa de la conquista. En la disyuntiva entre morir o sobrevivir a costa de la negación de la propia identidad, se produce un proceso de recreación del cristianismo que Echeverría denomina de “conspiración practicada, no confabulada, y no urdida para hacerse de una imagen sino para ceder una diosa a fin de crear otra” (Echeverría, 2010, p. 109).
En el culto a la Virgen de Guadalupe, identifica una estrategia de supervivencia que conlleva la enajenación del culto a Tonantzin. Pero no se trata simplemente de un “hacer como si”, es decir, un acto de suplantación de un culto por el otro, en donde una, la Virgen es concebida como una máscara, una representación falsa, que sirve para engañar al colonizador. Lo que en realidad observa Echeverría es la “recreación” de Guadalupe a partir de la muerte de Tonantzin. Se trata de “lograr que una diosa se recree o re-vitalice al devorar a otra y absorber su energía sobrenatural” (Echeverría, 2010, p. 109).
Por su parte, Angélica Mendoza menciona el carácter “nacional” y la “peculiaridad mestiza” del arte barroco. En el contexto de institucionalización de la Historia de las Ideas, su reflexión se posiciona desde una perspectiva diferente de los ejercicios académicos. Pues observa que “La independencia de México comenzó en el arte antes de que se llevaran a cabo las guerras por la libertad” (Mendoza, 2003, p. 171). En su ensayo repara en la dimensión estética, política e histórica de la realidad nacional. Llama la atención sobre la subjetividad del "artista anónimo prehispánico", cuya expresión es visible en "una multiplicidad de símbolos” plasmados en los materiales utilizados, el mármol y la piedra y en los colores empleados. Y sostiene que “El pueblo mestizo e indígena colonial, por medio del barroco, ha manifestado sus aspiraciones, sus quejas y sus sueños; lo que no se pudo expresar en palabras o cuajar en acción se disolvió en una multiplicidad de símbolos” (Ibídem).
En un segundo momento Angélica Mendoza concentra su atención en un elemento oculto que incide en la percepción detenida del tiempo. En la arquitectura del Convento de Santa Mónica rastrea los indicios de un misterio. Sobre este edificio cuya apariencia exterior se asemeja a una “casa de familia”, en el interior, "tras una alacena” oculta “una puerta pegada al suelo, no más alta que un metro” (Mendoza, 2003, p. 173). En su relato, narra el acto de traspasarla donde afirma que “las impresiones que se reciben son violentas e inesperadas ponen tenso el ánimo" (Ibídem). Mientras casi la totalidad de su ensayo está redactado en tercera persona, enuncia en primera persona del plural el descubrimiento del Convento:
El oro de las imágenes tiene reflejos desvanecidos y el susurro de las oraciones sube amortiguado hasta nosotros. En este sitio, ocultas por la fábrica del enrejado, generaciones de monjas asistieron secretamente a los servicios religiosos a espaldas de la ley (Mendoza, 2003, p. 173).
El Museo de Arte Religioso, Ex Convento de Santa Mónica fue construido en el siglo XVII en la ciudad de Puebla y modificado en el siglo XVIII, XIX y principios del XX. Funcionó como convento hasta 1934, de manera clandestina, pues la práctica religiosa católica fue perseguida por las leyes de la reforma a partir de 1857. Su denominación remite a Santa Mónica de Hipona (333-387), argelina, madre de San Agustín de Hipona, quien según se cuenta habría sido víctima de la violencia de su marido. De ahí, que el Convento impulsado por las monjas agustinas recoletas y el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz (1676-1699), tome como base “las ruinas del recogimiento de María Magdalena, destinado a mujeres desamparadas”, para construir el “Colegio de Santa Mónica en 1682” que posteriormente se convirtió en convento (Gamiño Estrada y Juarez Becerra, 2020, p. 66-67). Desde un comienzo, la institución religiosa estuvo destinada a “niñas pobres y virtuosas”, hijas de españoles (Ibídem, p. 67).
En su ensayo, Angélica Mendoza relata el modo en que “el misterio se mezcla con horror” a partir de prácticas religiosas en torno a la muerte y los modos de conservación de los cuerpos. Se trata de prácticas religiosas realizadas en la clandestinidad. Menciona “el corazón -arrugado y ennegrecido- de un obispo y orador famoso” y lo compara con “la imagen del joven azteca de hace centurias, trepando la escalinata de la pirámide del sol para abrir su pecho y entregar su corazón en sacrificio” (Mendoza, 2003, p. 173).
También describe los diferentes espacios del Convento y relata las prácticas religiosas de las monjas. Enumera un conjunto de dispositivos de disciplinamiento con los que “las religiosas recordaban a la carne su esencia pecadora e indigna” (Mendoza, 2003, p.174). Y, por último, retoma su idea de que el Convento trasmite una sensación de enajenación frente a la historia de México. Nos lo presenta como un espacio que se resiste a las leyes de la Reforma, que parece ajeno a la conformación de la Nación, a las invasiones, al porfiriato y, posteriormente, a la revolución. Pues es paradójicamente en este sitio de México, cuya ubicación estratégica media entre la Ciudad y el puerto, denominado “Puebla de Zaragoza” o “Puebla de los Ángeles”, donde los hermanos Serdán inician la conspiración contra Porfirio Díaz.
Ante el transcurrir temporal, Angélica Mendoza se pregunta sorprendida “¿Qué importancia podrían tener los acontecimientos de una historia dramática en la existencia de las monjas que meditaban sobre las dulzuras celestiales?” (Mendoza, 2003, p. 175). E insiste, en “una casa de Puebla comenzó la insurrección armada de 1910, pero el convento no interrumpió su rutina (Ibídem). Le inquieta el modo en que la “historia pasó a galope cerca del convento” pero “el monasterio dormitaba y la reliquia en su frasco se convertía en cosa informe” (Mendoza, 2003, p. 175).
La primera parte de su texto, dedicada a la exposición de las bellezas representadas en el barroco poblano, es contrastada con un acontecimiento que pone al descubierto un misterio. Al final de su ensayo, el secreto de Puebla es arrastrado a la luz en la forma de una denuncia en 1928:
Cuando la policía llegó al lugar, las religiosas escaparon y desaparecieron en las casas vecinas. Vacías quedaron las celdas, el patio y la capilla; en la sala alta la reliquia del obispo quedo expuesta a la curiosidad de los extraños. Arrebujada en su silencio, Puebla de los Ángeles continuó el ritmo de la historia y, reconciliada con la nueva época, explayó sus bellezas mientras el episodio del convento pasaba al ámbito del mito y la leyenda (Mendoza, 2003, p. 175).
Su reflexión sobre el culto religioso pasa revista por la tensión entre las leyes de la reforma y las formas de subsistencia de la religión colonial. Si en un primer momento, a través del barroco poblano analiza la tensión entre la expresión simbólica de la cultura indígena y la estructura colonial, en la segunda parte del ensayo señala el modo en que la práctica religiosa católica parece oponerse a las transformaciones históricas. Antepone las leyes de la reforma a la clandestinidad de la vida de las monjas desde una perspectiva que resulta difícil de determinar.
A partir de la arquitectura y la vida de Puebla, la filósofa elige relatar la historia del Convento por su carácter oculto y clandestino ante las vistosas iglesias. Y desde esta perspectiva menciona los acontecimientos históricos de la vida política de México. No obstante, alrededor de dos episodios estructura su relato: la expresión barroca y la clandestinidad del Convento de Santa Mónica. Desde una escritura disonante respecto de los ejercicios académicos, su análisis sobre la historia de Puebla parte de las percepciones en torno a la arquitectura y cierra con sus mitos y leyendas. Si bien, la vida de las monjas en el Convento de Santa Mónica ocupa también un lugar central, no se detiene explícitamente en la vida de las monjas en tanto mujeres. Su trabajo gira en torno al modo en que la trama religiosa atraviesa la historia mexicana. Reflexiona sobre la negación del cuerpo por parte del culto católico, y en relación a los rituales mortuorios establece comparaciones con los rituales aztecas.
En este escrito, se distancia de las diversas apropiaciones del historicismo a mediados del siglo XX, de las reflexiones académicas en torno a la identidad nacional y del intento por identificar metodológicamente la singularidad de las ideas latinoamericanas. Este tipo de reflexión filosófica se construye por fuera de los claustros universitarios desde donde ensaya una historia que denuncia la imposición de la conquista y, atenta a los espacios de disputa política y a las estrategias subjetivas de supervivencia, desarrolla una comprensión crítica de los procesos conflictivos de apropiación cultural.
Conclusiones
El corpus de escritos a propósito de los viajes de Angélica Mendoza por América Latina, conformado hasta el momento por el intercambio epistolar con Francisco Romero (2017), y las publicaciones tras su paso por México, Ecuador y Bolivia difieren de los textos publicados en el marco de las instituciones académicas. Así como el barroco poblano, sus estudios sobre las comunidades indígenas en Bolivia y México, constituyen reflexiones filosóficas que pueden ser leídas en el marco de la Historia de las Ideas Latinoamericanas e incluso actualizadas por su potencial crítico.
A través de sus cartas, Torchia Estrada (1999) resalta la estancia de Angélica Mendoza en los Estados Unidos. Por nuestra parte, al contextualizar sus escritos sobre América Latina, rastreamos su trayectoria vinculada a las instituciones que promovieron intercambios académicos entre Argentina y México, entre ellas, la Universidad de Buenos Aires y el Instituto Panamericano de Geografía e Historia (IPGH) de la UNESCO. Si bien la filósofa no inicia su viaje a Estados Unidos financiada o mediante proyectos latinoamericanistas, en sus cartas a Francisco Romero (2017) y a Coriolano Alberini (1981) solicita recomendaciones para desarrollar su formación doctoral. En su correspondencia alude a Leopoldo Zea y Alfonso Reyes y a través del IPGH obtiene una beca para estudiar las ideas contemporáneas de los Estados Unidos (Ferreyra, 2003 b).
Además de constatar su presencia en esta trama de intelectuales, aspecto que ha sido resaltado por estudios anteriores, sus escritos sobre América Latina muestran un desplazamiento respecto de las prácticas académicas de investigación filosófica en las universidades argentinas. Sin desmerecer la relevancia a su tesis sobre el pensamiento norteamericano, resulta al menos curioso que su ensayo “Secreto de Puebla” no haya sido analizado en el marco de la Historia de las Ideas. Pues si bien su producción teórica desarrollada en México, se haya diseminada en artículos, la mayoría, han sido recuperados por Florencia Ferreyra a mediados de los ‘90(1996, 2003 b).
Sospechamos en consecuencia que junto con la “ausencia” y el “silenciamiento” normalizado de las mujeres en el marco de la Historia de las Ideas (Fornet-Betancourt, 2009; Gargallo, 2010; Alvarado 2014), tanto la elección de sus objetos de reflexión filosófica como sus formas de expresión requieren un esfuerzo de “rearticulación de la mirada”, tal como nos propone Francesca Gargallo (2010). El análisis de su presencia como “sujeto con voz propia” (Arpini, 2020) requiere de una reflexión epistemológica crítica de los esquemas tradicionales.
Desde esta perspectiva, observamos que a diferencia de los ejercicios historiográficos de Romero y Alberini, Angélica Mendoza explora en nuevos objetos de investigación y amplía los marcos del pensamiento argentino. Se preocupa por las prácticas culturales y desde allí teje sus ideas (Marino, 2022). Puede que estas, mediadas por la experiencia de viaje y su estancia en los Estados Unidos, no expresen ya la radicalidad de su posición política de los años ‘20. Sin embargo, a través de sus archivos personales y sus publicaciones académicas, reconocemos una escritura comprometida a nivel teórico y político con la realidad latinoamericana. Si se preocupa por la educación fundamental, lo hace desde una perspectiva que recupera las experiencias prácticas.
Entre los bordes de los espacios disciplinares, atraviesa la confluencia de historia y filosofía mediante registro etnográfico que remite a su vez a la propia experiencia como sujeto que observa, no desde afuera, sino que habiéndose formado en diversas universidades a la academia se involucra con las comunidades estudiadas. Desde esta perspectiva, su ensayo “Secreto de Puebla”, tanto por el contexto de publicación a comienzos de los ‘50, como por su contenido, introducen una novedad. La referencia a un registro diferente de los textos filosóficos. Lee una textualidad en la expresión barroca de las iglesias y en la artesanía de Puebla situada en el propio presente. Del mismo modo, remite a un acontecimiento que atraviesa la historia de México.
Más allá de la filosofía académica, logra problematizar filosóficamente sobre dos misterios. Por una parte, identifica la subjetividad india presente en el arte barroco. Desde una perspectiva similar a Echeverría menciona la dimensión política plasmada en la arquitectura de las iglesias, aun cuando no avance explícitamente en una reflexión sobre los procesos conflictivos de construcción identitaria tras la Conquista. Por otra, desde una escritura disonante respecto de los ejercicios académicos, describe la historia de Puebla entre impresiones, mitos y leyendas.
El relato sobre la vida de las monjas en el Convento de Santa Mónica ocupa un lugar central. Pero si bien no se detiene en la vida de las mujeres asiladas allí desde su fundación, refiere a la negación del cuerpo por parte del culto católico, a los ritos mortuorios comparados con los sacrificios aztecas y a los intentos por frenar el conservadurismo religioso mediante las leyes de la reforma.
En su ensayo sobre Puebla no se detiene en reflexiones filosóficas sobre la distancia prudente con el pasado, sobre la especificidad de las ideas y su carácter nacional. Su experiencia narrada a través de la crónica de viaje cruza la dimensión religiosa, histórica y política desde una referencia empírica que configura una reflexión filosófica singular. Sin desconocer los planteos historicistas, este relato atravesado por la experiencia de viaje constituye por esto un ejercicio crítico de Historia de las Ideas.
Bibliografía
Alberini, C. (1981). Epistolario. Tomo II. Mendoza: UNCuyo.
Alvarado, M. (2014). La ausencia femenina en la normalización de la Filosofía argentina. Notas al epistolario de Francisco Romero. Raudem Revista de Estudios de las Mujeres. 2, pp. 25-40. Recuperado de: https://ojs.ual.es/ojs/index.php/RAUDEM/article/view/590 (02/05/2022)
Arpini, A. Compiladora. (2022). Materiales para una Historia de las Ideas mendocinas. Qellqasqa. Recuperado de: https://qellqasqa.com/omp/index.php/qellqasqa/catalog/book/ISBN%20978-987-4026-61-3 (02/05/2022)
Arpini, A. (2020). Tramas e itinerarios. Entre filosofía práctica e historia de las ideas de nuestra América. 1ra. ed. Buenos Aires: Teseo.
Becerra, M. (2020). Soy comunista y maestra: resistencias a la maternalización de las mujeres a través de la obra de Angélica Mendoza en la Argentina de los años 20’ y 30’. Izquierdas, 49, abril, pp. 385-411. Recuperado de: http://www.izquierdas.cl/images/pdf/2020/n49/art23_385_411.pdf (02/05/2022)
Brown, J. (2003). “La tensión marxismo-feminismo en un discurso de Angélica Mendoza”. En Arpini, A. Otros Discursos. Estudios de Historia de las Ideas Latinoamericanas. Mendoza: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, U.N.Cuyo, pp. 175-198.
Castellanos, R. ([1950] 2020). Sobre cultura femenina. Estudio preliminar de Gabriela Cano. México: Fondo de la Cultura Económica.
Cerutti Guldberg, H. (2004). “Prólogo” En: Rovira Gaspar, M.C. Francisco de Vitoria. España y América. El poder y el hombre. México: Cámara de Diputados.
Cerutti Guldberg, H. (2003). Historia de las ideas filosóficas latinoamericanas. En Cerutti Guldberg, Horacio y Mario Magallón Anaya. Historia de las ideas ¿Disciplina fenecida? México: Casa Juan Pablo.
Chávez Díaz, L. (2021). Mujer que sabe viajar: autorrepresentación y subjetividad femenina en Cartas a Ricardo, de Rosario Castellanos. Literatura Mexicana, XXXII-2, pp. 125-149. Recuperado de: https://revistas-filologicas.unam.mx/literatura-mexicana/index.php/lm/article/view/1221 (02/05/2022)
Echeverría, B. (2010). “El guadalupanismo y el ethos barroco” En: Modernidad y blanquitud. México: Era.
Enríquez Perea, A. (1999). Correspondencia José Gaos - Alfonso Reyes, 1939-1959 y textos de José Gaos sobre Alfonso Reyes, 1942-1968. México: El Colegio de México.
Femenías, M. L. (2017). Epistemología feminista: la falacia del conocimiento objetivo. ARPEGE, ReseauGenre, Université de Toulouse Jean Jaurés.
Ferreira de Cassone, F. (2015). Filosofía y política en Angélica Mendoza. Cuyo. Anuario de Filosofía Argentina y Americana, 32, 93-130. Recuperado de: https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/9761/07-ferreira-cuyo32-2015.pdf (02/05/2022)
Ferreira de Cassone, F. (2003 a). Prólogo a la presente edición. En Escritos escogidos. Selección de Florencia Ferreira. Buenos Aires: Catálogos. 11-28.
Ferreira de Cassone, F. (2003). El testimonio autobiográfico en Angélica Mendoza. Cuadernos del CILHA. 3, 4-5.
Ferreira de Cassone, F. (1996). Angélica Mendoza. Una vida en la Tormenta. Mendoza: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo.
Ferreira de Cassone, F. (1993). Angélica Mendoza una experiencia femenina entre la Argentina y los Estados Unidos. Revista Interamericana de Bibliografía, XLIII, 2.
Ficcardi, A. (2013). Transmisión y oficio de la sociología en Mendoza. Formación del campo profesional. Tesis (Maestría en Ciencia Política y Sociología). Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Académica Argentina. Recuperado de:https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/6011/1/A-Cubierta-T-2013AMF.jpg (02/05/2022)
Fornet-Betancourt, R. (2009). Mujer y filosofía en el pensamiento iberoamericano. Momentos de una relación difícil. México: Anthropos.
Gago, V. (2009). “Prólogo”. En: López, Elvira. El movimiento feminista: primeros trazos del feminismo en Argentina. Biblioteca Nacional. Recuperado de: https://www.bn.gov.ar/micrositios/admin_assets/issues/files/72971dd6d3d84b12f47a090d80d523e4.pdf (02/05/2022)
Gamiño Estrada, C. e I. Juárez Becerra. (2020). Fundaciones conventuales femeninas en la capital de la Nueva Galicia. Esbozo histórico (S. XVI-XVIII). Letras históricas. 22, 45-83.
Gaos, J. ([1952] 1980). En torno a la filosofía americana. México: Alianza.
García Vela, G. (2022). Amor, dilema y crítica. Escrituras tempranas de Angélica Mendoza en los años ‘20. En: Arpini, A. (2022) Materiales para una Historia de las Ideas mendocinas. Volumen I. Mendoza: Qellqasqa. Recuperado de: https://qellqasqa.com/omp/index.php/qellqasqa/catalog/view/ISBN%20978-987-4026-61-3/81/281-1 (02/05/2022)
Gargallo, F. (2010). “Las filósofas mexicanas: que las hay, las hay” En: La calle es de quien la camina, las fronteras son asesinas. Recuperado de: https://francescagargallo.wordpress.com/2015/07/03/las-filosofas-mexicanas-que-las-hay-las-hay/ (02/05/2022)
Latorre Carabelli, M. (2019). “Entre la escuela y la prensa. Primeras experiencias de organización sindical docente en Mendoza”. Prohistoria, 32, 97-126. Recuperado de: https://ojs.rosario-conicet.gov.ar/index.php/prohistoria/article/view/1105 (02/05/2022)
Maffía, D. (2007). Epistemología feminista: la subversión semiótica de las mujeres en la ciencia. Revista venezolana de estudios de la mujer. Caracas, 12, 28.
Marino, N. A. (2021). “Angélica Mendoza y su vinculación con Francisco Romero. Apuntes sobre los conceptos de espíritu y trascendencia”. En: Arpini, A. (2022) Materiales para una Historia de las Ideas mendocinas. Volumen II. Mendoza: Qellqasqa. En prensa.
Mendoza, A. (1954). Un experimento educativo que puede transformar nuestra américa. Cuadernos americanos. XIII, LXXIV. 108-128.
Mendoza, A. 2003 [1959]. Curriculum Vitae. En Escritos escogidos. Selección de Florencia Ferreira. Buenos Aires: Catálogos. 41-46.
Mendoza, A. (2003 [1954]). Autobiografía intelectual. En Escritos escogidos. Selección de Florencia Ferreira. Buenos Aires: Catálogos. 37-40.
Mendoza, A. 2003. [1952]. El secreto de Puebla. En Escritos escogidos. Selección de Florencia Ferreira. Buenos Aires: Catálogos. 169-175.
Mendoza, A. (2003. [1940]). Raquel Camaña. En Escritos escogidos. Selección de Florencia Ferreira. Buenos Aires: Catálogos. 161-168.
Ramírez Fierro, M. del R. (2006). Vera Yamuni: Filósofa del pensamiento en lengua española. Pensares y quehaceres. 3, 19-29.
Ramírez Fierro, M. del R. (2006). Entrevista a María del Carmen Rovira Gaspar. Pensares y quehaceres. 3, 201-209.
Roig, A. (1993). Historia de las ideas, teoría del discurso y pensamiento Latinoamericano. USTA.
Roig, A. (1994). El pensamiento latinoamericano y su aventura. CEAL.
Romero, F. (2017). Epistolario. (Selección). Buenos Aires: Corregidor.
Tarcus, H. (2021). Mendoza, Angélica. En Diccionario biográfico de las izquierdas latinoamericanas. Recuperado de: https://diccionario.cedinci.org/mendoza-angelica/ (02/05/2022)
Torchia Estrada, J. C. (1999). Angélica Mendoza en los Estados Unidos: un testimonio epistolar. Cuyo, Anuario de Filosofía Argentina y Americana, 16, 165-182. Recuperado de: https://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/1473/torchiacuyo16.pdf (02/05/2022)
Notas
En otra de las cartas, con fecha del 14 de agosto de 1952, Romero se refiere a la filósofa como “Siempre recordada amiga” y allí menciona “Recibí hace poco el número de Revista Cubana de Filosofía dedicado a mí por buenos amigos que ven agrandada mi obra y mi persona. Leímos en casa con mucho agrado (y unos granos de enternecimiento) el artículo de usted, tan cariñoso, tan honroso para mí, con su mezcla de lo teórico y lo personal, mezcla tan de mi cuerda, como Usted bien sabe” (Ibídem).
Información adicional
Cómo
citar este artículo:: APA: Gatica, N. L. (2022). El
barroco poblano en la producción filosófica de Angélica Mendoza. Reflexiones
sobre un ejercicio crítico de Historia de las Ideas. Nuevo Itinerario, 18 (1), 107-133. DOI: https://doi.org/10.30972/nvt.1815912

