
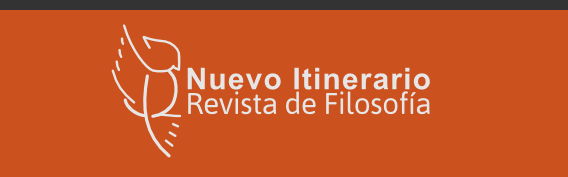

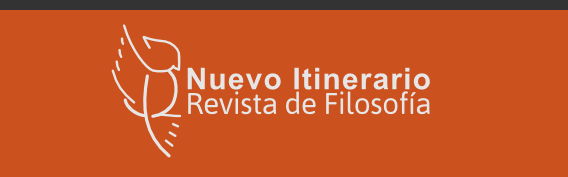
Artículos
Representations of the Gran Chaco in travelers of the 1870s: the navigations of Emilio Castro Boedo and Arturo Seelstrang
Nuevo Itinerario
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
ISSN: 0328-0071
ISSN-e: 1850-3578
Periodicidad: Bianual
vol. 18, núm. 1, Esp., 2022
Recepción: 08 Abril 2022
Aprobación: 16 Mayo 2022
Autor de correspondencia: garcia.ernestod@gmail.com
Cómo citar este artículo:: APA: García, E. D. (2022). Representaciones del Gran Chaco en viajeros de la década de 1870: las navegaciones de Emilio Castro Boedo y Arturo Seelstrang. Nuevo Itinerario, 18 (1), 4-28. DOI: https://doi.org/10.30972/nvt.1815908
Resumen: En el presente trabajo analizaremos las representaciones del territorio y los habitantes del Gran Chaco que se construyen en dos escritos de fines del siglo XIX: la obra Estudios sobre la navegación del Bermejo y colonización del Chaco (1873) de Emilio Castro Boedo, y el Informe de la Comisión Exploradora del Chaco (1877), de Arturo Seelstrang. Nos interesa preguntarnos de qué manera estos discursos interactúan con el proceso de incorporación material y simbólica de la región chaqueña en el territorio nacional y con las diferentes representaciones que se construyen en esta época acerca del lugar de Argentina en el mundo. ¿Qué expectativas se depositan en la región chaqueña y con qué imaginarios se relacionan? ¿En qué medida estos discursos recrean tópicos heredados de los discursos previos ligados a la conquista y colonización de América?
Palabras clave: Seelstrang, Castro Boedo, Río Bermejo, Gran Chaco, navegación.
Abstract: In the present work we will analyze the representations of the territory and the inhabitants of the Gran Chaco that are constructed in two writings from the end of the 19th century: the work Estudios sobre navegación del Bermejo y colonización del Chaco (1873) by Emilio Castro Boedo, and the Informe de la Comisión Exploradora del Chaco (1877), by Arturo Seelstrang. We are interested in asking how these discourses interact with the process of material and symbolic incorporation of the Chaco region in the national territory and with the different representations that are built at this time about the place of Argentina in the world. What expectations are deposited in the Chaco region and with what imaginaries are they related? To what extent do these speeches recreate topics inherited from previous speeches linked to the conquest and colonization of America?
Keywords: Seelstrang, Castro Boedo, Bermejo River, Gran Chaco, navigation.
Introducción
En el presente trabajo analizamos las representaciones del territorio y los habitantes del Gran Chaco que se construyen en Estudios sobre la navegación del Bermejo y colonización del Chaco (1873) de Emilio Castro Boedo, y en el Informe de la comisión exploradora del Chaco (1878) de Arturo Seelstrang.
Hemos considerado el viaje de Castro Boedo como un interesante punto de inicio para el trabajo porque es inmediatamente posterior a la finalización de la Guerra contra Paraguay (1870) y a la creación del Territorio Nacional del Chaco[1] (1872), momento en que el Estado nacional argentino asigna mayor importancia a la necesidad de administrar y controlar los territorios ubicados entre los ríos Pilcomayo y Salado. Asimismo, estudiamos también el trabajo de Seelstrang como jefe de la comisión exploradora del Chaco, con el objetivo de analizar de qué manera estos discursos interactúan con el proceso de incorporación material y simbólica de la región chaqueña al territorio nacional. Nos preguntamos de qué modo se construyen, en estos dos viajes exploratorios, las representaciones del Chaco, inscribiéndose en un estado nacional como el argentino que, según advierte Oszlak (1989), le otorga un peso fundamental al concepto de “soberanía” y a la doctrina de la integridad territorial, y donde por ende, la delimitación de fronteras se presenta como un elemento central para la consolidación de la identidad nacional.
Castro Boedo: paternalismo religioso y “vía pacífica” para la dominación del Chaco
El anhelo de penetrar el desconocido territorio chaqueño, atravesando sus ríos, está presente desde los tiempos coloniales, y se relaciona con la expectativa de encontrar una vía de comunicación directa que conecte el Alto Perú con el Río de La Plata. En este imaginario, el Bermejo ocupa un lugar preferencial en cuanto a su posible navegabilidad, por ser el río más caudaloso del Gran Chaco, por encima del Pilcomayo y del Salado, que presentan mayores inconvenientes para la navegación debido a sus características naturales.[2]
Emilio Castro Boedo[3] se embarca en el vapor “Gobernador Leguizamón”, que recorre el río Bermejo en 1872, como parte de la expedición que realiza el comerciante bonaerense Natalio Roldán. Este viaje es encargado a Roldán por la “Sociedad Navegación del Bermejo”,[4] compañía constituida con el objetivo de establecer una ruta comercial fluvial entre Buenos Aires y Colonia Rivadavia. Un año después, con sus registros del viaje, e incorporando una reseña histórica de las principales expediciones navales y terrestres que recorrieron el Chaco, Castro Boedo publica Estudios sobre la navegación del Bermejo y colonización del Chaco.[5]
Según el presbítero, el trabajo está inspirado “solamente por el progreso general de mi patria y conveniencia de las demás naciones”, y tiene la finalidad de ser “útil y efectivo para las escuelas como el complemento del estudio que debe hacerse de la geografía, topografía e historia natural de la República Argentina” y de “facilitar a los corógrafos los elementos, conocimientos y noticias más positivas y exactas que pudieran necesitar para formar una completísima y curiosa carta del Chaco”, demostrando “la posibilidad, factibilidad y economía de la navegación del Bermejo […] y la colonización del Gran Chaco” (Castro Boedo, 1873, p. VII). Con explícita voluntad de escribir una obra que colabore con la incorporación definitiva del Chaco al territorio argentino, el trabajo de Castro Boedo se ocupa tanto de las características geográficas e hidrográficas del Chaco, su clima, sus recursos naturales y sus pueblos originarios, como de las medidas que el autor considera más necesarias y convenientes para favorecer la colonización y la “conquista pacífica de la región”.
En Estudios… encontramos reiteradamente la presencia de tópicos comunes a la narrativa de viajes y de conquista de la época colonial. Así por ejemplo, el paisaje chaqueño se construye fundamentalmente en base a dos categorías, su inconmensurabilidad y su indomabilidad, aplicándose también la primera de ellas a los pueblos que habitan la región. Al comenzar a navegar el Bermejo, Castro Boedo expresa el deseo de desentrañar los secretos que esconde un territorio al cual no duda en definir como “argentino”, aunque el Estado no tenga control efectivo sobre el mismo:
Buscábamos impacientes el corazón de aquel estenso (sic), riquísimo e ignoto retazo del suelo argentino llamado ‘Gran Chaco’, que de tiempos seculares viene siendo la sombría cuna y el lóbrego sepulcro de mil generaciones humanas fatalmente desheredadas de la universal civilización (1873, p. 33; la cursiva es nuestra).
La inconmensurabilidad como recurso de representación, para un territorio que desborda las leyes de la perspectiva y se presenta al observador como un lugar excesivo, desmesurado o monstruoso, es una de las características principales con las que los primeros conquistadores españoles construyen sus representaciones del Nuevo Mundo. De esta manera, podemos reconocer en Estudios… la reactualización y la refuncionalización del “tópico de la abundancia” tal como lo define Ortega (1988, p. 106) para el discurso colonial en América, el cual se caracteriza –entre otros elementos– por el uso de la hipérbole.
A inicios de la década de 1870 el Chaco, progresivamente, deja de ocupar el lugar de relativa marginalidad que había tenido tanto para las administraciones coloniales como para los primeros gobiernos argentinos. En 1872, Castro Boedo afirma que el Chaco “ha perdido gran parte de su misterio y su peligrosidad; es cruzado libremente por estancieros, ingenieros y agrimensores que practican el comercio entre ellos o con los indios” (1873, p. 182). Estas palabras permiten reconocer el Chaco como una zona de contacto (Pratt, 2010, p. 31), en donde culturas dispares se encuentran y se enfrentan en relaciones profundamente asimétricas.
A través de los viajeros, este territorio comienza a ser narrado y representado como frontera para el Estado argentino. Tal como señala Grimson (2000, p. 9), en este tipo de relaciones interétnicas, la frontera no solo debe ser pensada en su duplicidad material/simbólica, sino que además es necesario distinguir el límite inter-estatal, equivalente en inglés a la palabra border, respecto de la línea de expansión interna del Estado nación, o frontier. La construcción del Chaco como frontier revela esta asimetría estructural entre una sociedad nacional de un lado, y un conjunto de sociedades indígenas del otro. Al mismo tiempo, la frontier constituye una categoría en constante cambio, que nos permite analizar los Estudios… como parte de la disputa por la hegemonía con respecto a las políticas a implementar en la región.
Castro Boedo elabora una mirada paternalista sobre los indígenas, a los que presenta como “generaciones humanas fatalmente desheredadas de los derechos y bienes que con nosotros debieran poseer y gozar” (1873, p. 121). De esta manera, sin explicitar las causas por las cuales los indígenas han sido privados de sus derechos y de sus bienes, Castro Boedo invisibiliza la dinámica social del contacto, encuentro y conflicto con los colonizadores cristianos, y posteriormente con diferentes representantes de la estatalidad argentina y de las clases dominantes de las regiones fronterizas, responsables de la expulsión de los nativos de sus tierras ancestrales. La injusticia de la que son víctimas los indígenas chaqueños queda así despojada de una temporalidad concreta y se desdibuja –tal como luego afirma el secretario de la gobernación del Chaco, Luis Jorge Fontana–, “en el caos de los siglos” (Fontana, 2009, p. 74).
La inconmensurabilidad en el tiempo y en el espacio, con la que Castro Boedo caracteriza el Chaco y sus pueblos, se liga con una reactualización del tópico colonial (y cristiano) con el cual se designa lo que está más allá de la frontier del “Nuevo Mundo”. En efecto, tal como señala Gerbi (1978, p. 90), la enunciación del continente americano como una tierra fecunda, benigna, diversa y plagada de riquezas es una representación común en los cronistas coloniales, desplegada desde el Diario… de Cristóbal Colón. Al comenzar su viaje, Castro Boedo asume
…el solemne y voluntario compromiso de no volver… sin traer la indudable noticia y evidente prueba de haber entrado dejando abiertos los puertos de un país ignoto, acumulado de inmensa y variada riqueza, habitado desde siglos por un numeroso y desdichado pueblo de gentiles, que se brinda al celo de los genios de la cristiana civilización, como un nuevo mundo de precioso porvenir para los hombres de toda nación (1873: 121; la cursiva corresponde al texto original).
El tópico de “Nuevo Mundo” o la comparación del Chaco con la Tierra Prometida (Castro Boedo, 1873, p. 33) cumple en Estudios… una función de contrapeso frente a la “decadencia europea”, demostrada en “las gruesas corrientes de inmigración que escapan del desmoronamiento de los mundos viejos”, las cuales no podrían encontrar región más preciosa, rica y liberal en sus leyes que la América, y en ella, el Chaco” (1873, p. 243). Mediante la reactualización de tópicos heredados de los cronistas coloniales, Castro Boedo expresa una de las expectativas de las élites decimonónicas argentinas, específicamente la de las oligarquías provinciales del noroeste, que se proponen convertir el país en un Estado capitalista moderno, económicamente pujante, proyecto que de forma determinada y complementaria converge con los intereses del imperialismo europeo, principalmente del británico (Jitrik, 1968, p. 58).
Según el presbítero, la conquista y la colonización del Chaco debe realizarse por medios pacíficos. En la auto-construcción de su lugar de enunciación, es posible reconocer la estrategia de la “anticonquista” en el sentido de Pratt (2010, p. 35), pues el sacerdote se ubica en una posición de inocencia respecto de las injusticias que denuncia, mientras que en el mismo gesto reafirma la superioridad de la sociedad blanca, masculina, argentina y cristiana para definir el futuro del Chaco. Al mismo tiempo que se auto-exculpa por la violencia que los cristianos han cometido contra los indígenas, Castro Boedo representa a estos últimos desde una imagen de primigenia inocencia y beatitud, retomando nuevamente un tópico común en escritores coloniales como Pedro Mártir o Bartolomé de las Casas (Gerbi, 1978, p. 73), lo cual le permite asignarse un rol paternalista para con los indígenas, a los que busca tutelar para incorporarlos a la “civilización”. De esta manera, el sacerdote adjudica características positivas a los nativos que se pliegan voluntariamente a este proyecto, a la vez que sugiere que los indígenas están dispuestos a adaptarse a la vida cristiana si se los compele a ello pacíficamente, como puede hacerlo a su criterio la Iglesia. Esta predisposición se enlaza con un imaginario de convergencia armónica entre indígenas y cristianos que encuentra su metáfora en la construcción literaria de la confluencia del río Bermejo con el Paraguay, “en cuyas corpulentas y aperladas corrientes viene suavemente a engolfarse como si fuese su natural tributario, comunicándose así recíprocamente los infinitos secretos de una riquísima variedad de tesoros minerales, vegetales y animales que han creado y alimentado siglos y siglos” (Castro Boedo, 1873, p.121-122), pues al igual que en el encuentro de estos ríos (que pese a sus fuertes torrentes pueden reunirse de manera natural), del mismo modo los cristianos deben adoptar una actitud pacífica para incorporar a los indígenas del Chaco a la “civilización”:
Perjudicial a la Nación y dañoso a la humanidad es el inveterado propósito de dominar a los indios y conquistar sus estensos (sic) y valiosos territorios a sangre y fuego […]. Los medios más fáciles, más económicos, más efectivos y más seguros de atraer a los bárbaros a nuestra amistad, de transformar su condición salvaje, y de utilizar sus territorios sin perjuicio de sus derechos naturales y con ventaja de la Nación, son la persuasión razonada, los tratados convencionales sobre sus tierras, que muy lejítimamente (sic) pueden efectuar los principales Caciques, las dádivas generosas y EL TRABAJO RECOMPENSADO (Castro Boedo, 1873, p. 261; la cursiva es nuestra, la mayúscula corresponde al original).
La mirada de la anticonquista comparte los fines de incorporar el Chaco al Estado argentino y, con esta base común, interviene en la disputa acerca de los medios más eficaces para lograr este objetivo. La propuesta de Castro Boedo, de incorporar pacíficamente a los indígenas, se sostiene en base a una narración en donde todas las escenas de conflicto que se presentan durante el viaje son resueltas armónicamente, apelando a la metáfora del encuentro armonioso de los ríos, mientras que los escenarios de confrontación violenta son silenciados.[6] A pesar de estas estrategias narrativas, la actitud temerosa o combativa que muchos indígenas manifiestan durante el contacto con los viajeros muestra que la apertura de los territorios del Chaco, por la vía de la navegación del Bermejo, no puede lograrse sin imponerles violentamente a los pueblos indígenas nuevas relaciones sociales (Gordillo, 2011, p. 37), lo cual implica una redefinición de la frontera.
En este programa “de incorporación pacífica” (tal como lo denomina el propio Castro Boedo), juega un importante papel la inmigración, que es promovida en base a las condiciones naturales del Chaco, ideales para que puedan “aclimatarse las diversas razas del mundo” (1873, p. 158). Este elemento es clave en el nacionalismo telurista del cual Castro Boedo parece tributario. El Chaco, al ser representado como una región sin un pasado en el que se reconozcan grandes civilizaciones indígenas, puede favorecer un mestizaje armónico, “aclimatando” a las diversas razas, gracias a sus potencialidades económicas y a su constitución en tanto territorio de posibilidades abiertas para un país que se encuentra consolidando su identidad nacional. En este sentido, se advierte el lugar central que la navegación del Bermejo tiene en el proyecto de Castro Boedo, ya que esta posibilidad significa garantizar medios de transporte baratos y eficientes, imprescindibles para facilitar la fundación de pueblos, colonias y reducciones de indígenas, así como también para el desarrollo del comercio. El viaje de Castro Boedo, organizado por una sociedad comercial que cuenta con el apoyo del Estado, puede ser considerado como un parteaguas entre las expediciones previas, sustentadas con un financiamiento exclusivamente privado, y un nuevo tipo de viaje en donde el Estado (tanto nacional como provincial) comienza a intervenir emitiendo permisos, diseñando rutas, fijando objetivos y aportando recursos.
En el diario de navegación incluido en los Estudios…, Castro Boedo realiza una descripción de cada curva que debe tomar el vapor, y del tiempo que necesita el mismo para recorrerla, además de especificar el ancho y la profundidad del río, la vegetación de las costas, el tipo de fondos, la velocidad de la corriente, y la presencia o ausencia de indios, además de mensurar la calidad de los campos y la altura de las barrancas, entre otros registros. En estas notas, se observa una compulsión por realizar una exploración exhaustiva y detallada afín a la mirada de los cronistas imperiales, asumiendo el control del territorio como potencial espacio de explotación económica. Sin embargo, este registro detallado se vuelve inservible tan solo unos años después del viaje debido a las modificaciones naturales propias de los ríos de caudal barroso como el Bermejo.[7] Aunque la conclusión de Castro Boedo, excesivamente triunfalista (y utilizando exactamente las mismas palabras que Cornejo en 1790), es que el Bermejo “es navegable en todo tiempo” (1873, p. 259), es conveniente mencionar que en su libro no se constata que la expedición finaliza con el barco encallado y abandonado,[8] siendo rescatados sus tripulantes por una partida militar con la cual llegan, a caballo, hasta Colonia Rivadavia. El resultado es aún peor que el de la primera expedición de Roldán, un año antes, cuando el vapor “Sol Argentino”, luego de encallar, puede ser salvado gracias a los trabajos (forzados, bajo amenaza militar) de canalización y dragado que realizan río arriba trescientos wichí, con lo cual liberan el flujo del agua y le permiten al barco continuar su camino. Pero estas enormes dificultades solo se encuentran en algunos pasajes aislados de Estudios..., donde los contratiempos se resuelven sin mayores complicaciones, ya sea que el vapor se demore por la abundancia de bancos de arena (1873, p. 71) o que una hélice se rompa al chocar contra una de las barrancas del río (1873, p. 81).
Podemos afirmar que Castro Boedo expresa una mirada hegemónica respecto de la región chaqueña, en la que se articulan tópicos propios del discurso modernizador (sobre la navegación de los ríos), con tópicos tradicionales, comunes al discurso imperialista de viajeros coloniales. Ambos discursos se hallan determinados, respectivamente, por los intereses económicos de los hacendados de las provincias limítrofes (especialmente de Salta),[9] y por las posiciones paternalistas de la Iglesia. Con respecto a esta última característica, el autor sostiene que no es suficiente atravesar el Chaco, sino que también es necesario establecer unidades productivas, obrajes e ingenios, los cuales se vuelven todavía más rentables si son trabajados por la mano de obra barata de los indígenas reducidos:
Todos los establecimientos de beneficio de la caña dulce, de agricultura, de corte de maderas y de pastoreo de ganado en las fronteras orientales y australes de las Provincias de Jujui (sic) y Salta son generalmente servidos por indios del Chaco reducidos ya que […] el trabajo del indio bien recompensado viene a ser un medio más fácil, más pronto y más seguro para su civilización y para su conversión al cristianismo (1873, p. 231-234).
Este es el anverso de la propuesta de “colonización pacífica” tal cual la formula Castro Boedo, la cual rechaza el exterminio físico de los pueblos indígenas porque prefigura su conversión de pobladores libres en trabajadores explotados, y la destrucción de su entramado social y cultural gracias a su conversión al cristianismo, como forma de impedir cualquier tipo de resistencia.
Seelstrang: una propuesta de modernización sarmientina para el Chaco
El ingeniero Arturo Seelstrang[10] integra, junto al agrimensor Enrique Foster, el coronel Manuel Obligado (jefe militar de la frontera norte, Santa Fe) y el jefe político del territorio del Chaco,[11] Aurelio Díaz, la comisión encargada de hacer el reconocimiento de los territorios comprendidos desde el sur del Bermejo hasta lo que actualmente es el norte santafesino. La tarea de la comisión, según lo establece el decreto del 29 de marzo de 1875, es elegir los puntos más adecuados para el establecimiento de pueblos, colonias y cantones militares (Seelstrang, 1977, p. 13).
El trabajo donde constan los registros de la expedición realizada entre fines de 1875 y comienzos de 1876, así como los mapas con el derrotero de la expedición y el proyecto de establecimiento de colonias, son entregados al gobierno en mayo de este último año y se publican como Informe de la comisión exploradora del Chaco en 1878. En las observaciones finales, Seelstrang detalla que se trata “del primer trabajo de esta naturaleza que se ha ejecutado en nuestra República con un objeto puramente científico y con un personal argentino sin excepción alguna” (1977, p. 97).
Tanto la formación de su autor como las condiciones en las que se lleva a cabo la expedición, diferencian el género del Informe… de los estudios realizados por Castro Boedo. Seelstrang y Foster son personal científicamente capacitado, respectivamente un ingeniero y un agrimensor, que realizan un trabajo financiado por el Estado, con fines y objetivos estipulados con precisión. Ambos desarrollan su trabajo con la pretensión de ser neutrales en sus cálculos y mediciones, marcando así un tipo de escritura caracterizada por la autoexigencia de objetividad. En este sentido, el Informe…, puede ser leído atendiendo al desplazamiento de sentido en las representaciones del Chaco que se están produciendo en la época, en el pasaje de su consideración como un territorio ignoto, indiferenciado e inhóspito (tal como perdura en Castro Boedo, al menos en parte), al imaginario del “desierto” y los “malones”, para posteriormente centrarse en la figura de indios “pacificados”, susceptibles de incorporarse a las relaciones de la producción capitalista, conjuntamente con las promesas de prosperidad que se ofrecen a la inmigración (Trinchero, 2000, p. 78).
Sin embargo, en un trabajo escrito con pretensiones de precisión y neutralidad técnica, aún subsisten marginalmente las valoraciones subjetivas del territorio “exótico” habitado por “salvajes”. De esta manera, a diferencia de Castro Boedo, Seelstrang da cuenta de la indomabilidad del Bermejo, el cual ha cambiado de curso desde la navegación de Thomas Page en 1854, de tal manera que “grandes bancos de arena imposibilitan hoy día la navegación, donde él encontró treinta, cuarenta y hasta cincuenta y dos pies de profundidad; mientras que al contrario bancos e islas señalados en el plano que trazó han desaparecido completamente” (Seelstrang, 1977, p. 18).[12] La expectativa de la navegabilidad de los ríos como dinamizadora del desarrollo económico del Chaco es una de las razones que determinan la decisión de que la expedición se realice por vía fluvial, siendo a la vez menos costoso y más seguro que una expedición terrestre, especialmente en momentos en que “los indígenas de la costa [se muestran] cada vez más hostiles, habiendo asaltado varios obrajes” (1977, p. 23). La navegación de diferentes ríos y arroyos menores revela numerosos inconvenientes: el Pirá-Cuá no puede ser navegado pese a que la Comisión lo intenta en varias oportunidades, y “con el río bastante crecido”, por la imposibilidad de vencer “las inmensas masas de camalotes que obstruían esos riachos” (1977, p. 30). Igualmente, tampoco pueden subir mucho a través del Bermejo, “por falta absoluta de agua en que navegar”, lo cual provoca que tarden tres días en recorrer una distancia muy reducida y deja al barco “tan seriamente averiado en su casco por los raigones, que poco después se fue a pique en el riacho de Goya” (1977, p. 35). La conclusión general de Seelstrang es que el Chaco posee riquísimas tierras en toda la extensión de su costa, tan fértiles o más quizá, que las de las de Corrientes y Paraguay, pero que, por el momento, es de difícil acceso (1977, p. 36).
El Informe… consigna la clasificación de plantas y animales “según su estimación en el comercio” (1977, p. 44), ya que el autor admite carecer de conocimientos botánicos. De los diferentes árboles se describen la madera, las hojas, el tipo de tallos y de frutos, pero centralmente sus usos alimenticios o industriales, mientras que para los animales privilegia la referencia a las posibilidades de consumo de su carne o sus pieles. El Informe… es así un texto representativo del proceso de conversión de la naturaleza del Chaco en materia prima, mercancía contabilizable y promesa de ganancias. Asimismo, Seelstrang expresa la enorme dificultad que tiene el proyecto global de la historia natural de incluir en su clasificación algunas de las nuevas especies de plantas encontradas, así como la existencia de un acervo diferente de conocimiento sobre las mismas, como es el de los pueblos indígenas chaqueños: “Las plantas medicinales son sin duda alguna muy numerosas y poseemos los nombres de muchas de ellas; pero siendo las más indígenas, y plantas para nosotros desconocidas, ignoramos qué propiedades tienen y a qué familia científica pertenecen” (1977, p. 56).
La construcción de las características de los pueblos indígenas se apoya nuevamente en el tópico de la indomabilidad de los “salvajes”, los cuales pueden aparecer “hoy en una parte como pacíficos mercaderes […] mientras que al día siguiente reunidos en grupos de armados guerreros traen la muerte y el saqueo a los mismos amigos de ayer” (1977, p. 61). Seelstrang agrega que existen múltiples formas de relacionarse con los indígenas, desde la “suavidad y pureza del ejemplo” practicada por los misioneros, la malicia de los mercaderes que los estafan permanentemente, y la violencia de los blancos que tantas veces los han fusilados en masa. En una lectura en la que también podemos advertir características del narrador de la anticonquista, afirma que en el tráfico de mercancías que practican los blancos con los indígenas hay que buscar “la fuente de muchísimas maldades que se cometen y sufren en estas regiones” (1977, p. 70). Sin embargo, el reconocimiento de las violencias de las que son objeto los pueblos indígenas sigue siendo ubicado en un pasado lejano, al igual que en Castro Boedo, mientras que la imagen de peligrosidad que se atribuye a estos mismos pueblos es afirmada como una condición del presente que pone en riesgo los proyectos de inmigración y desarrollo económico que enfrentan principalmente dos obstáculos: “el peligro más o menos serio que siempre ocasionan vecinos tan turbulentos y de poca fe como son los indios, y en mucho más alto grado la poca accesibilidad de estas regiones” (1977, p. 87).
A criterio del autor, lo que se necesita para resolver el primero de estos “obstáculos” es una solución paternalista autoritaria, “una persona que se haga respetar y estimar al mismo tiempo”, la cual “podría transformar esas hordas de salvajes, que continuamente amenazan nuestras haciendas fronterizas y ponen en peligro la existencia de los pobladores de nuestros campos, en inofensivos y útiles miembros de la sociedad” (1977, p. 66; la cursiva es nuestra). De esta forma, el autor se posiciona explícitamente a favor de la conquista armada de los territorios, al mismo tiempo que brinda para esta causa una serie de argumentos de peso, al insistir en la conceptualización de los indígenas como indomables, traicioneros y peligrosos con los cuales es imposible el establecimiento de pactos sólidos. En este aspecto el Informe… se encuentra en correlación con los intereses de la corporación militar, que en la época se encuentra preparando las condiciones para el desarrollo de campañas de exterminio en todas las fronteras internas del Estado-nación.
La principal referencia con la que Seelstrang observa el Chaco y sus posibilidades de progreso son los Estados Unidos, país que en esos mismos años también realiza expediciones destinadas a favorecer la navegación de sus ríos interiores (Maeder, 1996, p. 80). Inscribiéndose en la tradición interpretativa desarrollada por Sarmiento, Seelstrang adhiere a la tesis de que las mismas o análogas disposiciones del suelo originan análogos recursos, procedimientos y costumbres. El autor alemán observa el Chaco como un teatro más, con algunas especificidades, donde se replica la lucha entre civilización y barbarie que Sarmiento, con explícita influencia de Fenimore Cooper (Orgaz, 1950, p. 300), aplica a la pampa argentina en el Facundo:
El tipo del trapper […] representado por muchos poetas desde Fenimore Cooper hasta los más modernos, se encuentra también en los bosques de nuestro país, y más de una relación hemos escuchado digna de servir para tema de alguna novela […] se ven expulsados por la poderosa oleada de la civilización y arrojados a lejanas orillas, formando una extraña pero interesante mezcla de desesperados y criminales desgraciados y amantes de la vida libre en general; y en verdad que es bastante sin restricciones la vida que llevan (Seelstrang, 1977, p. 71).
Con este marco interpretativo, Seelstrang clasifica a la población chaqueña de dos maneras diferentes: por un lado, según su “raza”, en “blancos” e “indios”; por otro, en una escala que va desde la civilización al “salvajismo”[13], según su grado de adaptabilidad o rechazo a las relaciones de producción capitalistas que se pretenden instalar. Si los inmigrantes europeos que emplazan emprendimientos productivos son la representación máxima de la civilización, los indígenas y los “isleños”[14] son su contracara de “salvajismo”; mientras que los “criollos”, que se ubican entre medio de ambos, no son un elemento de progreso y civilización como los europeos, pero pueden llegar a serlo si adoptan las costumbres de éstos. Sin embargo, los criollos e indígenas estigmatizados son para Seelstrang una presencia contradictoria, ya que al mismo tiempo que poseen características que los descalifican para el trabajo, también son representados como depositarios de virtudes nobles que la sociedad burguesa ha perdido, como el amor a la libertad o la valentía (1977, p. 65). Esta contramodernidad latente (Rodríguez, 2010, p. 171) que acecha el discurso fuertemente modernizador y europeizante de Seelstrang, es común en los relatos de muchos viajeros decimonónicos que se encuentran frente a un tipo de comunidad no sometida a las reglas de la economía moderna, pero que al mismo tiempo contemplan con melancolía, por presenciar un vestigio destinado a desaparecer por el avance de un orden capitalista universal que las clases dominantes -y no sólo ellas- consideran una ley histórica irreversible.
En el capítulo en donde se evalúan las políticas destinadas a favorecer la inmigración, Seelstrang realiza nuevamente una comparación con los Estados Unidos.[15] Mientras que allí se produce un avance civil de los colonos que va empujando a los indígenas y los expulsa de sus tierras, en Argentina, al ser menores las cantidades de población migrante que se recibe, es necesario priorizar la conquista militar del territorio, estableciendo fuertes y cantones que “pacifiquen” la región, y llevando adelante obras de canalización y urbanización que faciliten el posterior asentamiento de la población migrante. El proyecto modernizador, tal como lo postula Seelstrang, comparte los objetivos que la mirada hegemónica de las élites proyecta en la época sobre el Chaco: llenar el vacío (poblar el desierto) y favorecer el transporte como vía privilegiada para el desarrollo del comercio y la inmigración. Dos imágenes del progreso técnico tienen centralidad en el Informe…: los vapores navegando los ríos, y el ferrocarril acortando distancias entre las ciudades; ambos precedidos por el inevitable avance del Rémington.
Sobre la navegación de los ríos, Seelstrang lamenta que solo haya “diez o doce vapores” que crucen frecuentemente el Paraná, además de otros cientos de buques de menor calado, cuando las ventajas comerciales que ofrece deberían generar “un tráfico tan inmenso como en el Misisipí de Norteamérica” (1977, p. 93).[16] Si, como afirma Ramos, en el Facundo “la imagen del transporte condensa el proyecto de someter la heterogeneidad americana al orden del discurso, a la racionalidad (no solo verbal) del mercado, del trabajo y del sentido” (Ramos, 2021, p. 52), es posible sostener que en Seelstrang esta característica se acentúa al convertir la navegación no solamente en un paradigma destinado a participar en la disputa por la hegemonía, entre otras opciones de intervención en el Chaco, sino también en un proyecto concreto que comienza a desplegarse y que requiere la confirmación material de sus posibilidades en las mediciones y registros encargados a la expedición.
Con respecto al objetivo de favorecer el asentamiento permanente de población en el Chaco, las esperanzas del autor se depositan en la expansión del ferrocarril como forma de “conquistar el desierto por los medios que la civilización proporciona sin el empleo de la fuerza” (1977, p. 82). La idea de desierto, presente en Seelstrang, es central en el imaginario con el que se piensan los territorios de la Pampa, Patagonia y Chaco en la segunda mitad del siglo XIX, y principalmente se utiliza para denotar una tierra vacante, en disponibilidad para la explotación económica y política (Wright, 1998, p. 39). En este mismo sentido, como sostiene Rosenzvaig, desierto es sobre todo una palabra ontológica, una razón moral para la limpieza étnica, ya que en el desierto no hay vida, y mucho menos vida humana, “el desierto es el punto culminante de la naturaleza entendida como barbarie” (Rosenzvaig, 2011: 8). Al referirse a una “falta”, desierto evoca además, en negativo, la plenitud ausente de un Estado-nación por venir. Para una generación de letrados que, como Sarmiento, asocian el mal argentino con la extensión, el vacío y la carencia, conceptualizar el territorio como desierto es una manera de expresar la ausencia de instituciones, de tradición y de herencia cultural; es una manera de “buscar en la pura geografía la imagen de un comienzo radical y absoluto” (Rodríguez, 2010, p. 212).
Acerca de la construcción de la identidad nacional en el Chaco, zona de contacto de indígenas, criollos e inmigrantes, Seelstrang sostiene la necesidad de planificar la “asimilación de razas”, ya que ésta no se efectúa tan fácilmente cuando los distintos grupos se hallan reunidos en proporciones iguales. Es necesario priorizar que las comunidades de inmigrantes se afinquen en el territorio, y luego colocar a su lado un reducido número de familias criollas porque “uno de los fines de nuestra colonización debe ser el de educar al paisano con el ejemplo del trabajo asiduo del inmigrante” (1977, p. 90). Precariamente, encontramos en afirmaciones como ésta una política que postula la intervención del Estado como actor encargado de dirigir un correcto proceso de mestizaje, en el cual el elemento inmigrante se postula como factor activo en la transformación modernizadora que debe imponerse sobre los hábitos criollos.
En una reformulación de lo que se entiende como “conquista pacífica” (al menos en parte pergeñada por Sarmiento en Argirópolis, por ejemplo), Seelstrang considera que el establecimiento de una serie de colonias en los márgenes de los ríos Paraná, Paraguay, Negro y Bermejo, unidas por caminos protegidos, con emplazamientos militares, “equivaldría a la completa conquista del Chaco, puesto que los indios, rodeados por poblaciones, tendrían que reducirse adoptando pacíficas costumbres o perecer bajo las balas de los colonos y soldados si acaso intentaran continuar con su vida salvaje” (1977, p. 94) . Como vimos anteriormente, la precondición para el establecimiento de colonias es la “pacificación” de la zona, eufemismo que expresa la dominación por vía militar de los territorios. En este pasaje, observamos no solamente una visión complementaria de las dos posibilidades que la sociedad blanca ofrece a los indígenas, el exterminio físico y la disgregación cultural, sino una mirada en la cual la transformación de la naturaleza en mercancía (que hemos mencionado) prepara el terreno para que el ecocidio actúe como precedente necesario del etnocidio. Como afirma Rosenzvaig, en el Chaco la relación medio ambiente-sociedad étnica es tan fuerte, que se concluye que un ecocidio dejará a las tribus sin defensas (Rosenzvaig, 2011, p. 3), y comienza a operarse desde los cambios culturales de los recursos de alimentación, expulsando a los indígenas de las mejores regiones en las que practicaban la caza y la pesca, empujándolos a la muerte por hambre, la rendición o la lucha en condiciones desiguales.
Sin embargo, pese al tono altisonante y triunfalista de las expectativas colonizadoras, la expedición de Seelstrang confiesa su fracaso en lo que respecta a determinar las alturas de agua de numerosos ríos y arroyos, lo cual es fundamental para conocer las épocas del año en que es posible la navegación (1977, p. 100-101). Terminado el trabajo, el autor admite con pesar que las costas de los ríos del Chaco permanecen en general desconocidas “tanto para la ciencia como para la economía política” (1977, p. 102). El proyecto de la colonización, visto por el autor como la única alternativa para producir en el Chaco un desarrollo económico similar al de los Estados Unidos, se encuentra con obstáculos insuperables en esta época. Sin inmigración y colonización, concluye Seelstrang, no puede producirse la emergencia de pequeños propietarios dedicados a la agricultura que modifiquen la fisonomía de la sociedad ganadera chaqueña en la que solo se encuentran los “grandes señores feudales a los que la inmensa área de su propiedad suple la falta de su explotación más racional” y los “pobres paisanos que por falta de recursos y conocimientos no pueden salir, aunque lo deseen de la estrecha esfera rutinaria legada por sus antecesores” (1977, p. 92)
Consideraciones finales
La década de 1870 puede ser pensada como un parteaguas entre la marginalidad casi absoluta del Gran Chaco en la mirada de las élites dominantes nacionales y provinciales, y la rápida adopción de la alternativa militar como “solución” al problema, en la década de 1880. En este sentido, tanto la expedición de Castro Boedo como la de Seelstrang nos parecen representativas de las pujas de intereses que se producen en este período de “redescubrimiento” del Chaco para las clases dominantes y para el Estado.
Es posible pensar que, en ambos autores, la tendencia a reproducir en sus representaciones del Chaco los tópicos que la mirada imperial aplica al análisis de cualquier territorio extraeuropeo se encuentra “deformada” por los intereses particulares divergentes, que cada uno de ellos expresa. De esta manera, Castro Boedo es depositario de un paternalismo ligado a su formación católica, y considera la reducción de indígenas como la mejor institución para incorporarlos a la “civilización” y, al mismo tiempo, para proveer de mano de obra a las estancias de las provincias limítrofes. El sacerdote postula entonces un particular sincretismo entre elementos tradicionales como la experiencia misionera de la iglesia católica, con los intereses de las oligarquías provinciales y la incorporación de tecnologías y relaciones productivas modernas. En este proyecto, ocupa un papel fundamental la concepción telurista sobre las condiciones naturales del Chaco, las cuales son vistas como un factor capaz de favorecer un mestizaje armónico de indígenas, criollos e inmigrantes a través del trabajo.
Seelstrang, por su parte, al utilizar como parámetro de progreso la comparación con los Estados Unidos, otorga un papel completamente marginal a los pueblos indígenas, a los cuales solamente les pronostica el exterminio físico o la modificación de sus pautas culturales, ubicando en el centro de sus expectativas a la inmigración europea, el desarrollo de la agricultura, la navegación de los ríos y la expansión del ferrocarril, metáforas de movilidad comunes a las representaciones decimonónicas del progreso. En su caso, nos encontramos frente a un discurso que replica en el Chaco los esquemas con los que Sarmiento piensa la pampa, introduciendo como elementos de novedad la necesaria transformación del paisaje chaqueño (la naturaleza entendida como aliada de los indígenas y, por tanto, enemiga de la civilización) y la posibilidad de que el Estado diseñe un tipo de urbanidad que conduzca procesos de mestizaje donde la “predisposición al trabajo” de los inmigrantes sea incorporada por los criollos. Como hemos visto, la escritura de Seelstrang no es ajena a las tensiones internas que despierta el atractivo de algunas pautas culturales de los grupos indígenas y criollos, como el amor por la libertad o la valentía, que se presentan como valorables y elogiosas aunque incompatibles con el tipo de prácticas necesarias para el desarrollo económico que se pretende instalar.
En otro aspecto relevante, hemos podido analizar cómo en esta década se reactualiza el paradigma de la navegación del Bermejo como medio para el desarrollo económico de la región, idea que puede rastrearse hasta la época colonial. En esta dirección, tanto el trabajo de Castro Boedo como el de Seelstrang pueden enmarcarse en un momento de auge del paradigma de la navegación de los ríos a nivel mundial, que en su formulación local va perdiendo peso y queda descartado definitivamente a comienzos de la década de 1880, debido a los fracasos que arroja. Cabe preguntarse entonces si su recuperación, por parte de estos autores (y de diversos agentes de la sociedad civil como la Sociedad de Navegación del Bermejo), puede pensarse como representativa de una disputa en torno al lugar que las provincias del interior deben ocupar en el contexto de la incorporación de Argentina en el orden internacional, diagramado por los imperios europeos. En este sentido, consideramos que el modelo de incorporación forzada de los indígenas a la comunidad nacional por medio de las reducciones, planteado por Castro Boedo, resulta representativo de los intereses de las oligarquías provinciales y su defensa del latifundio ganadero, azucarero o algodonal. Por el contrario, el proyecto de Seelstrang expresa a aquellos sectores sociales preferentemente urbanos que, en lugar de postular la incorporación de los indígenas a la comunidad nacional, plantean la necesidad de su desaparición física o cultural, por considerarlos un elemento incompatible con el paradigma del progreso y la instalación de relaciones económicas modernas que favorezcan la inmigración, el desarrollo de la industria, el comercio y la pequeña propiedad agrícola. Cabe preguntarse entonces de qué manera el par modernidad/tradición actúa en las intervenciones intelectuales de la época, como parte de la disputa sobre el lugar que debe ocupar el Chaco al ser integrado al estado argentino.
Consideramos importante que la definición del Chaco como frontier, en la mirada del Estado-nación argentino, no obture en los análisis actuales la capacidad de comprender los diferentes momentos que presenta la construcción de esta frontera a medida que es objeto de nuevas redefiniciones simbólicas, así como de prácticas concretas que alteran sus condiciones materiales. Es en este sentido que intentamos iluminar la emergencia y el rápido fracaso del paradigma de navegación de los ríos, en este caso del Bermejo, como un momento particular en el cual se proyectan sobre el Chaco expectativas y deseos, por parte de diferentes actores de la sociedad argentina, que ponen en tensión los imaginarios previos sobre el paisaje indomable, abren paso a la conversión de la naturaleza en mercancía y, especialmente en el caso de Seelstrang, consolidan una representación de la peligrosidad de los indígenas.
Sobre esta misma representación de la “brutalidad indígena”, condensada en el imaginario del “malón”, se sientan las bases para la hegemonía de los discursos que tan solo unos años después, y contando con el antecedente de la llamada “Conquista del desierto” en la pampa y la Patagonia, proyectan la “solución militar” como la única posible para el Chaco.
Bibliografía
Arenales, J. (1833). Noticias históricas y descriptivas sobre el país del Chaco y el río Bermejo, con observaciones relativas a un plan de navegación y colonización que se propone. Buenos Aires: Imprenta Hallet y Cía.
Bialet Massé, J. (1904). Informe sobre el estado de las clases obreras en el interior de la República. Buenos Aires: Imprenta y Casa Editora de Adolfo Grau.
Castro Boedo, E. (1873). Estudios sobre la navegación del Bermejo y colonización del Chaco. Buenos Aires: Imp. Lit. y Fundición de Tipos de la Sociedad Anónima.
Del Nieto, J. (1969). “La conquista del Bermejo” en Todo es historia n° 30, págs. 56-70.
Galasso, N. (2005). Los malditos, Vol. II. Buenos Aires: Ed. Madres Plaza de Mayo.
Gerbi, A. (1978) La naturaleza de las Indias nuevas: de Cristóbal Colón a Gonzalo Fernández de Oviedo. México: FCE.
Gordillo, G. (2011). Barcos varados en el monte. Restos del progreso en un río fantasma. Runa; Vol. 36 (2), 25-55. Recuperado de http://revistascientificas.filo.uba.ar/index.php/runa/article/view/2229/1956
Gordillo, G. (2018) Los escombros del progreso: ciudades perdidas, estaciones abandonadas y deforestación sojera en el norte argentino. Buenos Aires: Siglo XXI.
Gordillo, G. (2001) Un río tan salvaje e indómito como el indio toba: una historia antropológica de la frontera del Pilcomayo. Desarrollo económico n° 41, 261-280.
Gordillo, G. y Leguizamón, J. (2002) El río y la frontera: movilizaciones aborígenes, obras públicas y Mercosur en el Pilcomayo. Buenos Aires: Biblos.
Grimson, A. (Comp.). (2000) Fronteras, naciones e identidades. La periferia como centro. Buenos Aires: Ediciones Ciccus-La Crujía.
Jitrik, N. (1968). El 80 y su mundo. Buenos Aires: Jorge Álvarez.
Lois, C. (1998) El Gran Chaco argentino: de desierto ignoto a territorio representado. Un Estudio acerca de las formas de apropiación material y simbólica de los territorios chaqueños en los tiempos de consolidación del Estado-nación argentino. Tesis de Licenciatura. Departamento de Geografía. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Buenos Aires. Recuperado de http://repositorio.filo.uba.ar/handle/filodigital/1243
Maeder, E. (1977). Estudio preliminar. En: L. J. Fontana. El Gran Chaco (pp. 7-22). Buenos Aires: Ediciones Solar/Hachette.
Maeder, E. (1996). Historia del Chaco. Buenos Aires: Plus Ultra.
Orgaz, R. (1950) Sociología argentina. Córdoba: Assandri
Ortega, J. (1988). Para una teoría del texto latinoamericano: Colon, Garcilaso y el discurso de la abundancia. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana, Año 14, No. 28, 101-115. Lima: CELACP
Oszlak, O. (1989). La formación del Estado argentino. Buenos Aires: Belgrano.
Podgorny, I. y Lopes, M. (2014). El desierto en una vitrina: museos e historia natural en la Argentina (1810-1890). Rosario: Prohistoria.
Pratt, M. (2010). Ojos imperiales. Literatura de viajes y transculturación. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
Ramos, J. (2021) Desencuentros de la modernidad en América Latina: literatura y política en el siglo XIX. Buenos Aires: CLACSO.
Rodríguez, F. (2010). Un desierto para la nación: la escritura del vacío. Buenos Aires: Eterna Cadencia.
Rosenzvaig, E. (2011). Etnias y árboles: historia del universo ecológico del Gran Chaco. Buenos Aires: Nuestra América.
Sarmiento, D. F. ([1850] 1916) Argirópolis. Buenos Aires: La Cultura Argentina.
Seelstrang, A. ([1878] 1977). Informe de la Comisión exploradora del Chaco. Buenos Aires: Eudeba. Primera edición: Tipografía y litografía del “Courrier de la Plata”.
Trinchero, H. (2000). Los dominios del demonio. Civilización y barbarie en las fronteras de la nación. El Chaco Central. Buenos Aires: Eudeba.
Viñas, D. (1982). Indios, ejército y frontera. Buenos Aires: Siglo XXI.
Wright, P. (1998). El desierto del Chaco. Geografías de la alteridad y el Estado. En A. Teruel y O. Jerez (Comps.) Pasado y presente de un mundo postergado. Estudios de Antropología, Historia y Arqueología del Chaco y Pedemonte surandino (pp. 35-56). Jujuy: Universidad Nacional de Jujuy
Notas
Notas de autor
garcia.ernestod@gmail.com
Información adicional
Cómo citar este artículo:: APA: García, E. D. (2022). Representaciones
del Gran Chaco en viajeros de la década de 1870: las navegaciones de Emilio
Castro Boedo y Arturo Seelstrang. Nuevo Itinerario, 18 (1), 4-28. DOI: https://doi.org/10.30972/nvt.1815908

