
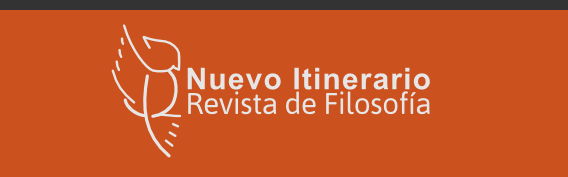

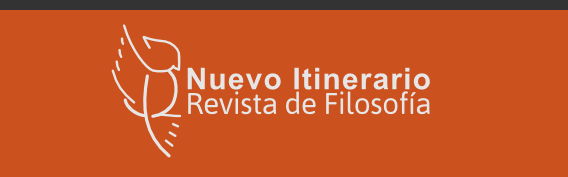
Traducciones
Nuevo Itinerario
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
ISSN: 0328-0071
ISSN-e: 1850-3578
Periodicidad: Bianual
vol. 18, núm. 2, 2022
Recepción: 07 Abril 2022
Aprobación: 25 Mayo 2022

Palabras clave: Jacques Derrida, Reproducción, Traducción
En el seminario La vida la muerte (1975-76), Jacques Derrida identifica la “reproducción” como el criterio que subyace y orienta La lógica de lo viviente (1970), la obra del biólogo François Jacob, galardonado con el Premio Nobel de Medicina en 1965, junto con Jacques Monod y André Lwoff, por sus estudios sobre la síntesis de proteínas por el ADN:
“Comencemos por el concepto de re-producción. Es el concepto último del criterio según el cual, nos dice Jacob, del solo criterio, del solo y único criterio al que le reconocemos nos pone frente a lo viviente. Sólo lo viviente -y por esto se lo reconoce- tiene el poder de reproducirse.”[1]
Derrida identifica en particular en la forma reflexiva - reproducirse - el nudo problemático que considera necesario deconstruir: “…pues Jacob dice siempre re-producción donde visiblemente está descrbiendo una auto-reproducción: hay no-vivientes que re-producen sin re-reproducir-se y esta flexión sobre sí, esta auto-afección es un pliegue esencial de la estructura…”[2]
De hecho, aunque Jacob considera que la biología genética moderna, gracias a la noción de "programa" importada de la cibernética, se ha emancipado por fin de toda herencia filosófico-metafísica, y en particular de la teleología, Derrida observa con razón que, al definir la reproducción, Jacob propone una definición de la esencia de la vida de los vivos que, en lugar de romper con la tradición aristotélica de la filosofía de la vida, y por tanto con la teleología, no haría sino reproducirla inconscientemente:
“…la reproducción es definida como la esencia, la propiedad esencial, lo que es propio del viviente, la vividad misma, su ousia y su aitia, su ser-viviente, su esencia-existencia, la causa motriz y final, el devenir final de la causa motriz: “para un sistema semejante, la reproducción, que constituye la causa misma de su existencia, se convierte también en su fin. Está condenado a reproducirse o desaparecer.””[3]
Más precisamente, según Derrida, al definir la reproducción como la esencia de la vida de los vivos, Jacob no haría más que confirmar involuntariamente la definición filosófico-metafísica por excelencia, la que Hegel habría propuesto a partir de la matriz aristotélica, y como superación dialéctico-especulativa de la oposición kantiana entre “mecanismo” y “teleología”:
“Como por casualidad, la definición esencial que da de la vividad, de lo que hace que un existente (un sistema o un individuo vivo) esté vivo, es literalmente la definición que da a su respecto el más metafísico de los metafísicos, el metafísico por excelencia, Hegel, a saber: que el individuo vivo es viviente por cuanto puede reproducirse. En la última sección de la gran Lógica, por ejemplo, capítulo 1, la Vida, subcapítulo A (no reconstruyo todos los silogismos), Hegel escribe: “la sensibilidad y la irritabilidad son determinaciones abstractas; pero en la reproducción (in der Reproduktion) la vida se vuelve concreta y realmente viva [vividad] (in der Reproduktion ist das Leben Konkretes und Lebendigkeit).””[4]
Sin dudas, Derrida tiene razón al detectar una matriz teleológica en la determinación del llamado “programa genético”, cuya reproducción constituiría la esencia de los seres vivos; por otra parte, esta matriz también es considerada hoy por los biólogos como el “dogma del determinismo genético”, y este dogma ya no es sostenible a la luz de los estudios epigenéticos. He tratado este tema en detalle en Biodeconstruction. Jacques Derrida and the Life Sciences[5]. Sin embargo, traduciendo La Vida la muerte para la edición italiana, me di cuenta que había un problema que corría el riesgo de debilitar la deconstrucción de Derrida de la noción de “reproducción”. De hecho, Derrida elude un pasaje histórico decisivo en la historia de las ciencias naturales. Con el término Reproduktion, Hegel no se refiere a la generación de uno o varios individuos, sino a la asimilación -la digestión (Verdauung)- a partir de la naturaleza externa de las sustancias necesarias para la construcción y conservación de la individualidad animal, por tanto el proceso por el cual el organismo se regenera, es decir, se produce como individualidad para sí (Selbst), reincorporándose a la forma inmediata de la subjetividad, la más alta determinación a la que se dirige la Naturaleza en su desarrollo dialéctico-especulativo; en este sentido, la forma reflexiva está obviamente justificada:
“§ 365. Frente a la universalidad y simple referencia a sí del viviente, este encuentro con lo exterior, la excitación y el proceso mismo, tiene a la vez sin embargo la determinación de la exterioridad; este encuentro mismo constituye el OBJETO y lo negativo enfrentado a la subjetividad del organismo, [objeto] que éste debe sobrepasar y digerir. Esta inversión de la intención es el principio de la reflexión del organismo hacia sí; el regreso a sí es la negación de su actividad dirigida hacia fuera. La negación tiene la doble determinación de que el organismo, por una parte, excluye de su propio círculo su actividad que ha entrado en conflicto con la exterioridad del OBJETO y, por otra parte, en tanto para sí ha devenido inmediatamente idéntico con esta actividad, se ha reproducido en este medio. El proceso dirigido hacia fuera se ha transformado de este modo en el primer proceso formal de la simple reproducción desde sí mismo, en el concluirse consigo"
“§ 366. Mediante el proceso con la naturaleza exterior el animal da a la certeza de sí mismo, a su concepto subjetivo, la verdad (objetividad) como individuo singular. Esta producción de sí es de esta manera autoconservación o reproducción, pero además, habiendo devenido la subjetividad producto, ha sido a la vez superada ensí la subjetividad en tanto inmediata; el concepto, habiendo llegado de esta manera a sí mismo está determinado como universal concreto, género, que entra en relación y proceso con la singularidad de la subjetividad.”[6]
Además, cuando habla de la reproducción sexual animal y, por tanto, de la generación de nuevas individualidades vivas como resultado de la relación sexual (Geschlechts-Verhältnis) (§ 369), Hegel utiliza el término Fortpflanzung, que literalmente significa propagación, pero que también se aplica a la procreación, o el término más común Zeugung (§ 370Zu.), generación. Y eso vale tanto para la Enciclopedia como para la Ciencia de la Lógica. También debemos tener presente la definición hegeliana de reproducción simple (einfachen Reproduktion), que nos será útil más adelante cuando tengamos que abordar la cuestión de la reproducción en Marx. Sobre este punto, es importante señalar que, en ciertas traducciones al francés y al italiano de estas dos obras, Reproduktion y Fortpflanzung se traducen indistintamente por reproducción, lo que lleva a la confusión de Derrida que asimila estas dos nociones (y yo con él, en mi comentario en Biodeconstrucción). Como también ocurre en la traducción de Gandillac de 1970:
“§ 370. Este proceso de la perpetuación acaba en la mala infinitud del progreso. El género sólo se mantiene mediante la desaparición de los individuos que en el proceso del apareamiento cumplen su destino, y en la medida en que no tienen otro superior, el de acercarse a la muerte.”[7]
De hecho, en alemán, el término Reproduktion ha tomado recientemente el significado de “generación de nuevos individuos”, tomándolo solo a raíz del uso de este término por parte de la biología genética.[8] Esta es probablemente la causa de la ceguera de los traductores ante la diferencia entre Reproduktion y Fortpflanzung o Zeugung en Hegel, y por tanto de la confusión que Derrida cometerá a su vez. Además, hay que señalar que, en virtud de esta distinción, para Hegel el animal se reproduce a través de la asimilación de sustancias orgánicas extraídas de la naturaleza, mientras que, a través de la “relación sexual”, se dispersa en el progreso infinito de la propagación de la especie, es decir, no se reproduce en el sentido en que Jacob parece concebir la reproducción. Para evitar redundancias y otras confusiones, aclaremos que a partir de ahora nos referiremos a la reproducción en el sentido (más antiguo) del proceso de regeneración natural mediante la notación “Rep.A”, mientras que con “Rep.B” apuntaremos a la reproducción en el sentido (más reciente) en que se utiliza en biología genética y, por tanto, en el lenguaje común, es decir, como la generación de nuevos individuos vivos. Esta distinción terminológica nos permite, por un lado, evitar el uso del término “generación” en sí mismo, como veremos, fuertemente invertido en la historia de las ciencias de la vida. Por otra parte, nos permite avanzar en nuestra hipótesis, a saber, que si el nudo a deconstruir consiste en la forma reflexiva –reproducirse–, entonces debemos identificar en la historia de las ciencias de la vida el momento y el lugar donde se pasa del uso de Rep.A al de Rep.B, de la reproducción de sí como regeneración del individuo a la reproducción de sí en otro que debe ser, como tal, diferente:
“El concepto de re-producción es muy difícil de concebir. A fortiori, el de reproducción de sí, de auto-reproducción, del reproducir-se. Sobre todo si se pretende reconocer en él un origen y una esencia, el origen y la esencia de lo viviente, la propiedad interna de lo viviente. Sobre todo, entonces, si la reproducción de sí no es una aptitud particular que, entre otras cosas, le convendría también a la vida, aunque se diga, como vimos la semana pasada, que sólo lo viviente está dotado de ella y que no lo es sin ella. La auto-reproducibilidad es lo viviente, por lo mismo que 1) no hay ser vivo que no esté dotado de ella y 2) no hay auto-reproducibilidad que no esté calificada de viviente. La auto-reproducibilidad pertenece sólo a lo viviente.”[9]
Así comienza la quinta sesión del seminario durante la cual, como veremos, la confusión que hemos detectado parece extenderse en cascada, propagando sus efectos en la lectura de Derrida, dando lugar a una serie de malentendidos que nos parecerán bastante sorprendentes. Por otra parte, conviene recordar que se trata de un seminario y no de un texto publicado, que evidentemente adolece de las condiciones en las que se celebró, del ritmo bimensual de las conferencias y del contexto institucional, un curso preparatorio para la Agregación. Para la valoración de este seminario, como de otros seminarios de Derrida, es necesario tener en cuenta lo que el mismo Derrida dijera en El animal que luego soy sobre un seminario de Heidegger:
“Finalmente, otro interés de este texto se debe al hecho de que es un “seminario” que conserva todas las marcas de un largo seminario (y no hay que olvidar lo que es un seminario, con la correspondiente parte de contingencia, de improvisación y de laboriosidad, de fijación relativamente injustificable de algunos enunciados) […]”[10]
Es precisamente desde esta perspectiva que nos proponemos revisar la quinta sesión de La vida la muerte, con el fin de reanudar una deconstrucción de la reproducción que supera los límites de la lectura, quizás, demasiado apresurada de Derrida. En efecto, después de haber desplegado las coordenadas generales de una deconstrucción de la noción de reproducción en La lógica de lo viviente, Derrida acusa aquí a Jacob de utilizar esta noción de manera ingenua y acrítica, sin cuestionar su origen:
“El discurso de Jacob -como el de toda una modernidad- maneja el concepto de producción o de re-producción como si fuera transparente, unívoco, obvio, como si existiese también una distinción clara entre producir y reproducir, entre reproducir y reproducirse. En ningún momento se pregunta Jacob lo que eso quiere decir, jamás somete este concepto o este término producción/reproducción (de sí) a la más mínima interrogación crítica. Sin embargo, se trata del concepto operatorio mayor, último, de todo su discurso.”[11]
Esta acusación parece al menos exagerada, si no injustificada, dado que Jacob, en La lógica de lo viviente, se ocupa extensamente de la génesis del concepto de reproducción, tal como encontramos en el índice al final del libro la entrada “reproducción (origen del concepto)[12]” . Además, Jacob reconstruye su aparición en la Historia Natural y, sobre todo, su función decisiva en el paso del preformismo, todavía estrictamente condicionado por la obediencia a los dogmas cristianos, a las teorías de la herencia biológica que, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, intentaron emanciparse de ella con las miles de dificultades que se pueden imaginar. Por otra parte, esto es precisamente lo que se le reconoce a François Jacob en el ámbito de la filosofía y la historia de la ciencia: haber sido uno de los primeros en tratar el origen y la función de la noción de reproducción en la historia de las ciencias de la vida[13].
A pesar de estas pruebas textuales, Derrida está convencido de que en su recurso a la palabra de reproducción, Jacob habrá cedido al espíritu de la época, si no a la moda del momento, e incluso atribuye un valor «historial» a la omnipresencia de lo que significa en la cultura de los años 60 y 70:
“…la urgencia historial de esta cuestión se manifiesta especialmente en el hecho de que la noción de producción acude desde todos lados a llenar los vacíos del discurso moderno. Estos vacíos no son carencias, sino que indican en su contorno que ya no es posible servirse, en los lugares decisivos, de valores caducos y fuera de época; estos son reemplazados habitualmente por producción, esquema que pasa a cumplir la función de vicario general de la determinación del ser. Donde ya no se puede decir “crear” (porque se entiende que sólo Dios crea y que se ha puesto fin a lo teológico), se dice producir, donde producir donde ya no se puede decir “engendrar”, “expresar”, “pensar”, etc., donde un concepto parece comportar por demás -y con razón- metafísica o teología o ideología sospechosa, se apela al producir para reemplazarlo o neutralizarlo.[…] No digo esto para producir un efecto risible sino que, al contrario, convencido como estoy de la necesidad historial de este filtrado y de esta selección efectuada primero para eliminar todo un conjunto de valores implicados en las nociones de ese modo excluidas o reemplazadas, me pregunto qué significa esa vicarianza. En la selección o el filtrado así operados, todo un conjunto de valores (actuar, creer, engendrar, pensar, hablar, etc., con todo su enorme sistema) termina afectado por la no pertinencia, termina excluido: salvo producir.”[14]
Por el momento, señalemos, en efecto, que en la historia de las ciencias de la vida, la noción de “reproducción” vino a reemplazar a la de “generación”, pero esto no es tan reciente, y sobre todo no es tan simple como Derrida lo imagina. La historia de esta sustitución se completa en el curso de la Historia natural francesa a mediados del siglo XVIII, a través de un proceso largo, tortuoso y conflictivo. El reto de las ciencias de la vida es emanciparse de la tradición aristotélica y de los dogmas religiosos, y esto implica también, evidentemente, consecuencias sociales, políticas y económicas. Y uno puede imaginar las fuerzas de resistencia, las luchas y las negociaciones que habrán acompañado esta sustitución de la noción de generación por la de reproducción. Volveremos sobre ello, pero ya podemos anticipar que es en este lapso de tiempo donde se juegan las articulaciones decisivas que nos interesan en cuanto a la emergencia de la noción de Rep.B en su forma reflexiva.
Lo que complicará aún más las cosas es que Derrida cree reconocer en el origen de esta apertura historial, marcada por la difusión casi omnipresente de la palabra “producción”, la marca de Marx y del marxismo:
“¿Qué se quiere conservar y re-producir con esto? Pues bien, resulta que la palabra y el concepto de producción marcan todo lo que en esta época recibe, directa o indirectamente, de un modo o de otro, el discurso marxista o lo que el discurso general piensa y nombra como marxista.”[15]
Esto complica las cosas porque donde Derrida piensa que Jacob fue influenciado por este Stimmung marxista que caracterizaría la época, más bien hay que reconocer que la noción de reproducción que usa Marx proviene incluso de la Historia natural y las ciencias de la vida del siglo XVIII, y por lo tanto es anterior al reemplazo que mencionamos líneas arriba. El significado de la reproducción en Marx es, por tanto, diferente del que le atribuye la biología genética moderna (Rep.B), como difiere del sentido que le atribuye Derrida en estas páginas de La vida la muerte, porque en realidad se trata de una versión de Rep.A, como lo vamos a ver.
Habría que releer palabra por palabra esta parte del seminario en la que Derrida, curiosamente, abandona la lectura de La lógica de lo viviente para abordar las nociones de producción y reproducción en el pensamiento de Marx, lo que hace pensar que el verdadero destinatario de estas páginas es Althusser, aunque nunca se lo mencione, o su discípulo, Bourdieu, que había publicado un libro con Passeron al que Derrida se refiere implícitamente en el transcurso del seminario: La reproducción: elementos de una teoría del sistema de enseñanza[16].
Derrida cita, de El Capital, la crítica que Marx dirige al materialismo abstracto de los científicos de las Ciencias naturales, que, en cuanto dejan su especialidad -y por carecer de suficiente sentido histórico-, comienzan a utilizar un lenguaje “abstracto e ideológico”, dice Marx[17]:
“Podemos retener al menos el principio de esta crítica y aplicarlo a los discursos de los especialistas -los biólogos, por ejemplo- que, cuando encaran una dimensión filosófica o epistemológica general, no son suficientemente cuidadosos con la filosofía o la ideología implícita de sus palabras, no indagan lo suficiente en el sistema y en la historia de los conceptos operatorios que utilizan. Y son más abstractos que los “filósofos” mientras que… Ejemplo, entre otros, el de producción o reproducción en Jacob. Pero quizás también en Marx…”[18]
Derrida retiene para sí el principio de esta crítica para impugnársela a Jacob e incluso a Marx. Sin embargo, se podría argumentar que él tampoco puede considerarse inmune. Basta con invertir los términos para criticar también a aquellos filósofos que, habiendo salido de su propio territorio, se acercan a las ciencias naturales sin tener las competencias adecuadas ni, sobre todo, un “sentido histórico”. Nos parece particularmente extraña esta defensa de las fronteras entre los territorios del conocimiento por parte de Derrida. No solamente porque lo afirma al mismo tiempo que transgrede el límite entre la filosofía y la biología -como si quisiera garantizar al filósofo un privilegio que niega a los científicos de las Ciencias naturales-, sino sobre todo porque Derrida también nos ha enseñado la imposibilidad estructural, irreductible, de mantener la integridad de las fronteras, advirtiéndonos contra la presunta primacía de la filosofía sobre otros campos del saber. Esta defensa parece más bien el síntoma de una tenaz desconfianza que mantiene la línea de demarcación entre “ciencias del espíritu” y “ciencias de la naturaleza”, y que más bien habría que intentar deconstruir, especialmente hoy en día, cuando los cruces de fronteras se multiplican tanto en una dirección como en otra, a menudo con ingenuidad, y sobre todo sin la posibilidad que tales cruces sean jamás tematizados desde un punto de vista epistemológico. Trataré esta cuestión en otro lugar. Aquí debemos abordar el lugar donde se concentran las mayores dificultades: la cita que hace Derrida de El Capital de un famoso pasaje relativo a la reproducción, que se encuentra en la apertura del capítulo XXI dedicado a la “Reproducción simple” (Derrida indica erróneamente el capítulo XXIII[19]):
“Las condiciones de la producción son, a la vez, las de la reproducción. Ninguna sociedad puede producir continuamente, esto es, reproducir, sin reconvertir continuamente una parte de sus productos en medios de producción o elementos de la nueva producción.”[20]
Hay que destacar que, según los editores del seminario, la procedencia de la traducción francesa de esta cita no está clara.[21] Presenta dos problemas, uno obvio, el otro más sutil, que juntos llevan a Derrida por el camino equivocado al interpretar la reproducción. Debemos partir de nuevo de este texto, porque en última instancia es portador de la lectura de Derrida que reduce las nociones marxianas de producción y reproducción a la simple reproducción de las determinaciones aristotélicas, y por tanto metafísicas, de estas nociones. Cabe destacar aquí el uso que hace Derrida del verbo “retransformar”: la referencia a la forma permite el paso abrupto de Marx a Aristóteles por el cual Derrida llega a sus conclusiones, que se basan únicamente en la interpretación heideggeriana de Aristóteles, que no cuestiona:
“En todo caso, con este último texto, vemos por un lado que no hay producción que no sea re-producción, no hay producibilidad que no sea, en su propia estructura, re-producibilidad, no siendo el re- de la re-petición solamente secundario o sobrevenido ni simplemente re-petitivo, repetición de lo idéntico puesto que es el re- de una producción incesante y constantemente transformadora y generadora de suplementos estructurales. Y vemos por otra parte que a este predicado de manifestación, de puesta al descubierto, de iluminación hacia afuera, predicado que caracterizaría a toda producción, se le enlaza aquí el de transformación, puesta en forma de la materia, información-transformadora, lo que nos vuelve a llevar a la función de la technè en sus relaciones con la forma (morphè, eidos, etc.) en Aristóteles. Esencia del ser como vida (physis), la producción es a la vez manifestación e in-formación.”[22]
Ahora bien, el verbo alemán que se ha traducido como “retransformar” es zuruckverwandeln, que significa wieder zu dem umwandeln, verwandeln, was jemand, etwas früher war, o den alten Zustand wiederherstellen, es decir, “restablecer las condiciones de, o mejor aún, restaurar o renovar un estado pasado”, e incluso “retransformar”, pero en el sentido de devolver algo o alguien al estado anterior a una transformación sufrida (y no a una transformación nueva o continua); la traducción italiana por riconvertire[23], “reconvertir”, parece más coherente con el sentido de reproducción tal como lo utiliza Marx aquí y que ahora hay que precisar: reproducir significa aquí “regenerar o renovar los recursos materiales necesarios para la producción”, y no la mera repetición del proceso de producción, como parece entender Derrida. Este último es conducido por un camino equivocado por la traducción “Las condiciones de producción son también las de reproducción” que introduce la palabra “también” donde el texto alemán dice zugleich, que más bien corresponde a “al mismo tiempo”. Esta frase, por lo tanto, no significa que las condiciones de reproducción sean las mismas que las de producción, sino que las condiciones de reproducción son las verdaderas condiciones de producción y, por lo tanto, que la reproducción, como “regeneración o renovación de los recursos materiales”, es la condición de producción. Esto es exactamente lo que recuerda Althusser en la apertura de Ideología y aparatos ideológicos del Estado al hablar de “la necesidad de renovar los medios de producción para que la producción sea posible” para mostrar que
“…no hay producción posible si no se asegura la reproducción de las condiciones materiales de la producción: la reproducción de los medios de producción. […] Pero sabemos, gracias al genio de Quesnay —que fue el primero que planteo ese problema que “salta a la vista”— y al genio de Marx —que lo resolvió—, que la reproducción de las condiciones materiales de la producción no puede ser pensada a nivel de la empresa pues no es alii donde se da en sus condiciones reales. Lo que sucede en el nivel de la empresa es un efecto, que solo da la idea de la necesidad de la reproducción, pero que no permite en absoluto pensar las condiciones y los mecanismos de la misma.[24]
Ahora bien, hay que seguir esta referencia a François Quesnay. Padre de la escuela fisiocrática, autor del célebre Tableau économique (1758-1766), fue naturalista y también médico personal de Madame de Pompadour, la favorita de Luis XV. También escribió el Ensayo físico sobre la economía animal (1736). Se convirtió en miembro del círculo de los Ideólogos, a través del cual frecuentaba al naturalista Georges-Louis Leclerc de Buffon, y contribuyó a la Enciclopedia escribiendo dos entradas — “Granjeros” (1756) y “Cereales” (1757) —, y sobre todo introduciendo su Tabla, en la que se exponen los principios de los fisiócratas y en el que aplica el modelo de la circulación sanguínea a las relaciones económicas que determinan la riqueza de una nación. Para Quesnay la verdadera riqueza de una nación consiste en sus recursos naturales, en particular los recursos agrícolas. La agricultura es la única actividad productiva que permite la producción y la distribución de la riqueza, porque, en condiciones ideales, produce naturalmente el excedente necesario para asegurar los ingresos de los terratenientes, de los granjeros que trabajan la tierra, artesanos y comerciantes. Estos últimos se definen como una clase estéril porque su producción consumiría recursos sin poder regenerarlos, mientras que la agricultura, cuando cumple estas condiciones ideales, también produciría el excedente de semillas necesario para renovar el cultivo del año siguiente.[25]
Marx, que admiraba el Cuadro porque mostraba la interrelación estructural entre todos los actores económicos, criticaba la idea de que sólo la agricultura produciría riqueza por su capacidad de regenerar sus recursos naturales, mientras que la industria y el comercio sólo los consumirían. Marx quiere demostrar que también la industria debe regenerar los recursos necesarios para la continuidad y expansión de su producción. Sobre todo, quiere demostrar que la propia producción industrial capitalista se basa en la reproducción, entendida antes que nada como la regeneración de un recurso natural, es decir, la regeneración física de las energías del obrero, así como la generación de nuevos obreros que constituyen el medio de producción más indispensable para el capitalista:
“El capital que en el intercambio se enajena por fuerza de trabajo se transforma en medios de subsistencia [(Lebensmittel)] cuyo consumo sirve para reproducir [(zu reproduciren)] los músculos, nervios, huesos, el cerebro de los obreros existentes y para engendrar [(hervorzubringen)] nuevos obreros. Dentro de los límites de lo absolutamente necesario, pues, el consumo individual de la clase obrera es la operación por la cual los medios de subsistencia enajenados por el capital a cambio de fuerza de trabajo se reconvierten [(zuruckverwandlung)] en fuerza de trabajo nuevamente explotable por el capital. Dicho consumo es, por consiguiente, producción y reproducción del medio de producción más indispensable para el capitalista: el obrero mismo.”[26]
Así pues, “reproducir (reproduciren)” aquí quiere decir “regenerar”, “renovar”, y más precisamente regenerar las condiciones físicas necesarias para el trabajo del obrero (Rep.A), mientras que la reproducción de nuevos obreros (Rep.B), aquí, consiste en “generar (hervorbringen)” verbo que, en alemán, tiene un significado genérico y que también se utiliza para referirse a la Rep.B sin la forma reflexiva se. Esta forma, por otro lado, es consistente con el uso de reproduciren que ya hemos encontrado en Hegel. Asimismo, hay que señalar que Marx, para referirse a la reproducción sexual en este mismo capítulo, también utiliza la palabra Fortpflanzung, como Hegel:
“La conservación y reproducción constantes de la clase obrera siguen siendo una condición constante para la reproducción del capital. El capitalista puede abandonar confiadamente el desempeño de esa tarea a los instintos de conservación y reproducción [(Selbsterhaltungs- und Fortpflanzungstrieb)] de los obreros.”[27]
Así Marx, como ya Hegel, utiliza la palabra reproducción en el sentido de Rep.A tomando el término de Quesnay. Obsérvese que esta acepción también está atestiguada en la Enciclopedia cuando vamos a la entrada “Reproducción”, una entrada cuya brevedad revela que era un término de uso muy específico. De hecho, proviene de la historia natural:
“REPRODUCCIÓN, s., REPRODUCIR, v. act. (Gramm. e Hist. nat.) es la acción por la que una cosa se produce de nuevo, o brota por segunda vez. Véase REGENERACIÓN.”[28]
Si bien, literalmente, esta definición parece dejar la posibilidad de pensar la reproducción como algo técnico, los ejemplos citados se refieren todos a la naturaleza: se trata de fenómenos de regeneración, del rebrote de una rama cortada de un árbol y, especialmente, de la regeneración de partes de animales que han sido destruidos o cortados. La entrada se refiere a descubrimientos que se remontan al siglo XVII sobre la capacidad de regeneración de ciertos animales, en particular de los cangrejos de río, y que animarán el debate entre naturalistas, sobre todo porque estos fenómenos no eran explicables por la teoría preformista de la “generación” (Rep.A) que, por su coherencia o su sujeción a los dogmas de la teología cristiana, seguía siendo autoridad en la época de la Enciclopedia:
“Cuando se cortan cerca del tronco las ramas de un roble, de un árbol frutal, u otros semejantes, el tronco reproduce una infinidad de brotes jóvenes. Ver. TALLO o BROTE. Por reproducción se entiende normalmente la restauración de algo que existía anteriormente, y que ha sido destruido. Ver. RESTAURACIÓN. La reproducción de las extremidades de los cangrejos de mar y de agua dulce es uno de los fenómenos más curiosos de la historia natural. Esta formación de una nueva parte muy similar a la que fue cortada, no concuerda en absoluto con el sistema moderno de generación, por el cual se supone que el animal está enteramente formado en el huevo. Ver. GENERACIÓN y HUEVO. Sin embargo, se trata de una verdad de hecho atestiguada por los pescadores, e incluso por varios estudiosos que lo han verificado con sus propios ojos; entre otros, por los Sres. de Réaumur [fiel colaborador de Quesnay] y Perrault, cuya capacidad y exactitud en estos asuntos son bien conocidas, para confiar en ellos.”[29]
Sin embargo, en la entrada “Generación (Fisiología)” escrita por Arnulphe d'Aumont, ya se menciona la “reproducción” en la definición introductoria, pero esta vez en el sentido de Rep.B e incluso en su forma reflexiva:
“Generación, (Fisiología.) por este término se entiende generalmente, la facultad de reproducirse, que está ligada a los seres organizados, que los afecta y que, en consecuencia, es una de las principales características por la cual los animales y las plantas se distinguen de los cuerpos llamados minerales.
La generación actual es, pues, en relación con el cuerpo vegetante y viviente, la formación de un individuo semejante por su naturaleza a aquel de quien deriva su origen, en razón de los principios preexistentes que recibe de él, es decir, la materia propia y la disposición a una forma determinada que los seres generadores proporcionan para la preparación, desarrollo y crecimiento de los gérmenes que producen o contienen. Ver Germen.”[30]
La entrada “generación” es muy prudente: el autor se limita a recordar la historia y los numerosos intentos de comprender un “secreto de la naturaleza” que sería “esencialmente impenetrable a los ojos de los espíritus más finos”, hasta el punto de que “la causa de la formación del animal debe clasificarse entre las primeras, de las que nunca podremos conocer más que los resultados.”[31] D'Aumont repasa brevemente las teorías de los antiguos, Platón, Aristóteles, Hipócrates, antes de dar más espacio a la teoría que, en ese momento, era autorizada: el preformismo en las dos versiones que compartían el terreno de la historia natural, el “ovismo” y “espermatismo”. Concluía con las teorías más recientes y polémicas, en particular la teoría del “molde interior” de Buffon, severamente juzgada, aunque este último también era miembro de los Ideólogos. Según los historiadores de las ciencias de la vida, fue Buffon quien extendió el uso del término reproducción de la noción Rep.A a Rep.B utilizando la forma reflexiva, aunque este uso no fue retomado por los científicos hasta mucho más tarde.[32] Lo más importante para nuestros propósitos es mostrar que Jacob conoce muy bien esta compleja historia y que le atribuye un papel decisivo en el paso de la generación a la reproducción y, por tanto, en el paso del preformismo, todavía condicionado por los dogmas cristianos, los gestos científicos de los que buscan emanciparse, hasta ver en la obra de Buffon la apertura del camino que conducirá a la biología genética:
“El término [reproducción] se aplica inicialmente a los fenómenos de regeneración en animales amputados. Lo que se reconstituye tras la amputación es el trozo que existía antes. Si se corta una pata a un cangrejo, la pata se regenera, se reforma, se reproduce. […] Parece ser que es Buffon quien amplía el significado del término. En su Histoire naturelle des Animaux de 1748, la reproducción designa no solamente la reformación de las partes amputadas, sino también la generación de los animales […] Aunque el artículo “Reproducción” de la Encyclopédie mantiene aún el sentido de reformación de la pata que falta, el artículo “Generación” dice: “Se entiende en general por este término la facultad de reproducirse que es propia de los seres organizados». Incluso los preformacionistas convencidos hablan de reproducción. […] Si el término reproducción es aceptado por todo el mundo, no sucede lo mismo con el sentido que le da Buffon. Durante el fin del siglo y principios del siguiente, autores como Haller, Charles Bonnet o Spallanzani seguirán pensando que los seres vivos nacen de gérmenes preformados.”[33]
En conclusión, entonces, podemos señalar que:
1) en la historia natural reproducción ha significado, a partir del siglo XVII, regeneración (Rep.A) y que en el siglo XIX, Hegel y Marx todavía la utilizaban en ese sentido. En Francia y, en general bajo la autoridad del preformismo, se utilizaba generación para indicar Rep.B.
2) en el siglo XVIII, en el mismo contexto -el de la Historia natural francesa- Buffon comienza a utilizar la palabra reproducción en lugar de generación, incluso en su forma reflexiva. La forma “reproducirse” se extenderá entonces en la modernidad exportando a la biología la inconcebible paradoja que Derrida pretendía deconstruir: la reproducción de sí mismo - ¿pero, de qué, de quién? - en otro individuo que debería ser diferente. Además, para relanzar la deconstrucción de la noción biológica de reproducción, hay que abandonar la pista Aristóteles-Hegel-Marx seguida por Derrida, y partir de la Historia natural francesa del siglo XVIII, en particular la de Buffon, reconocida por el propio Jacob como la verdadera precursora del uso de la noción de reproducción en el sentido de la biología genética.
Notas

