
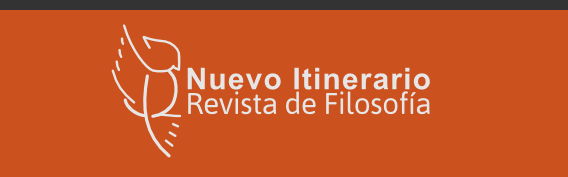

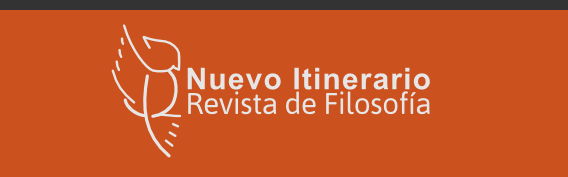
Artículos
Mary Astell: reformismo femenino y conservadurismo tópico
Mary Astell: feminine reformism and topian conservatism
Nuevo Itinerario
Universidad Nacional del Nordeste, Argentina
ISSN: 0328-0071
ISSN-e: 1850-3578
Periodicidad: Bianual
vol. 18, núm. 2, 2022
Recepción: 26 Noviembre 2021
Aprobación: 22 Marzo 2022

Cómo citar este artículo:: APA: Guerrero, L. (2022). Mary Astell: reformismo femenino y conservadurismo tópico. Nuevo Itinerario, 18 (2), 1-17. DOI: http://doi.org/10.30972/nvt.1826004
Resumen: A Serious Proposal to the Ladies (1694) de Mary Astell ha recibido en décadas recientes mucha atención entre intérpretes. Una interpretación señala que el tipo de comunidad femenina aislada que se defiende en la obra puede leerse en clave utópica. Otra interpretación, en cambio, señala un vínculo más estrecho con lo que Michel Foucault denomina heterotopía. Este estudio propone una lectura intermedia que matiza ambas interpretaciones. En primer lugar, junto a una descripción mínima del campo social, político e intelectual en el que se inserta Astell hacia finales del siglo XVII, se reconstruye la naturaleza de sus intervenciones públicas como autora y se presenta A Serious Proposal to the Ladies en su contexto polémico y al interior del conjunto de su obra completa. Luego, considero en qué medida A Serious Proposal (no) se ajusta del todo a la estructura regular del género utópico clásico. Para ello se toma como modelo la Utopía de Tomás Moro, aunque también se tienen en cuenta La Imaginaria Ciudad del Sol de Tomasso Campanella y La Nueva Atlántida de Francis Bacon. En tercer lugar se dan algunas razones de porqué tampoco es enteramente satisfactoria la alternativa de pensar la comunidad astelliana como una heterotopía foucaultiana. Por último, se recogen los frutos de las discusiones previas y, en base a algunas de las indicaciones clásicas de Karl Mannheim, se revisita la noción de utopía para pensar el reformismo feminista astelliano en su matriz conservadora.
Palabras clave: Mary Astell, Utopía, Reforma, Conservadurismo, Feminismo.
Abstract: Mary Astell's A Serious Proposal to the Ladies (1694) has received much attention among scholars in recent decades. One interpretation indicates that the type of isolated female community defended in the work can be read in a utopian key. Another interpretation, on the contrary, points out a closer link with what Michel Foucault calls heterotopy. This study proposes an intermediate reading that qualifies both interpretations. In the first place, together with a minimal description of the social, political, and intellectual field in which Astell was inserted towards the end of the seventeenth century, the nature of her public interventions as an author is reconstructed and A Serious Proposal to the Ladies is presented in its controversial context and within the wider picture of her complete work. Then, I consider to what extent A Serious Proposal does not fully conform to the regular structure of the classic utopian genre. For this, Thomas More’s Utopia is taken as a model, although Tomasso Campanella’s The City of the Sun and Francis Bacon’s New Atlantis are also taken into account. Thirdly, some reasons are given as to why the alternative of thinking of the Astellian community as a Foucauldian heterotopy is also not entirely satisfactory. Finally, the fruits of the previous discussions are collected and based on some of Karl Mannheim's classic remarks, the notion of utopia is revisited to think about Astellian feminist reformism in its conservative matrix.
Keywords: Mary Astell, Utopia, Reformation, Conservatism, Feminism.
Introducción
En la introducción de la serie de conferencias que dictó en la Universidad de Cambridge durante el año académico 1968-69, Franco Venturi señalaba que la comprensión que se tenía de la Ilustración europea estaba dominada por la interpretación filosófica de la Aufklärung alemana cuya tradición se extendía desde Kant hasta Cassirer. Esta manera de aproximarse a la Ilustración, “que no menciona al estado, a la tierra o el comercio” (Venturi, 2014, p. 59) podía resultar engañosa en más de un sentido. En oposición a esta mirada y en sintonía con propuestas innovadoras que por esa época introducían otros historiadores de la Ilustración, Venturi busca nuevas vías de aproximación no sólo al fenómeno cultural sino político de la Ilustración tomando como guía el “complejo pero productivo equilibrio entre utopía y reforma” (Venturi, 2014, p. 57). Esta mirada adquiere relevancia hoy en día a la luz de los debates historiográficos en torno a la conformación de una historia de la filosofía en clave feminista. Algunos trabajos sobre el tema han señalado que a la hora de evaluar histórica y filosóficamente las ideas y el impacto en la opinión pública de las obras escritas por mujeres durante la modernidad temprana es preciso variar nuestras categorías historiográficas tal que se ajusten más adecuadamente al contexto peculiar de esas mujeres, sus círculos sociales y sus relaciones con el mundo intelectual y editorial de la época. Advierten que la interpretación que podemos hacer de sus escritos no se acomoda satisfactoriamente dentro de los estándares canónicos, cristalizados a la sazón de una perspectiva androcéntrica de la historia, de la filosofía y de la historia de la filosofía (Ebbersmeyer y Paganini, 2021). A éstos últimos es preciso reemplazarlos por un abordaje historiográfico que trascienda una perspectiva meramente contextualista mediante la introducción de una mirada política acerca de la cuestión de la mujer basada en el reconocimiento (Witt, 2020).
La introducción de un enfoque inspirado en estas perspectivas historiográficas podría ofrecer ligeros cambios en nuestra comprensión de una autora que en su época gozó de una peculiar notoriedad pero que sólo recientemente ha visto sus obras desempolvadas por las historiadoras de las ideas. Me refiero a Mary Astell. Una de sus obras, A Serious Proposal to the Ladies Part I[1], ha recibido especial atención como un antecedente más o menos cercano al feminismo contemporáneo. En ella, Astell propone a las mujeres inglesas erigir un monasterio o retiro religioso en el cual organizar una sociedad femenina dedicada al estudio académico, a la piedad religiosa y al cultivo de la virtud y la sabiduría, lejos de las influencias perniciosas de las costumbres tiranas del mundo y al amparo de una comunidad amorosa dedicada en última instancia a la gloria de Dios y a la felicidad eterna. Alessa Johns (1996) ha interpretado esta primera parte del A Serious Proposal to the Ladies en clave utópica, en la medida en que las devotas de Astell alcanzarían la independencia y concepción plena de sus propias subjetividades en el contexto de una sociedad ideal y por vías de un ejercicio colectivo. Johanna Devereaux (2009) no concuerda con esta filiación utópica del texto, especialmente por no ajustarse a la estructura bastante estable de las utopías clásicas, cuyo paradigma es precisamente la Utopía (1516) de Tomás Moro, pero entre las cuales podemos enlistar también obras como La Imaginaria Ciudad del Sol (1623) de Tomasso Campanella o la Nueva Atlántida (1627) de Francis Bacon[2]. En su reemplazo, Devereaux sugiere que la institución diseñada por Astell se ajusta más a lo que Michel Foucault llama ‘heterotopía’ en su conferencia de 1984 Los espacios otros. En lo que sigue quisiera ofrecer una mirada diferente sobre la cuestión. En el transcurso de ese cambio de mirada rechazaré parcialmente ambas lecturas y propondré algunas líneas alternativas para interpretar la obra desde una mirada reformista, si bien conservadora.
I. Astell: su tiempo, su obra y su filosofía
Cuando Mary Astell falleció en 1731 llevaba más de 40 años viviendo en las cercanías de Londres. Había llegado desde su Newcastle-upon-Tyne natal en 1688, con 22 años y luego de la muerte de sus padres. Decidida a ganarse la vida como escritora, un pequeño libro de poemas piadosos que ya anunciaban su penetración filosófica y sus inquietudes feministas, oportunamente dedicado a William Sancroft, por entonces Arzobispo de Canterbury, fue el instrumento idóneo para darse a conocer y tender redes de patronazgo entre damas de buena posición y avidez intelectual con quienes compartía, por cierto, convicciones políticas realistas afines al partido tory y una lealtad profesa a la ortodoxia anglicana de la Iglesia de Inglaterra. Poco tiempo después, con el arrojo que se volvería uno de sus rasgos característicos, la joven Astell escribió a John Norris, probablemente el más célebre de los malebrancheanos ingleses de la época, para consultarle respecto de algunos puntos neurálgicos de su metafísica y su teoría del amor de Dios. La carta, en la que Astell señalaba con precisión quirúrgica cuestiones que a su entender resultaban problemáticas en los planteos de Norris (con los que, por lo demás, estaba de acuerdo), significó el inicio de una correspondencia que se extendería a lo largo de 10 meses entre 1693 y 1694. Es muy probable que en simultáneo a ese intenso intercambio epistolar estuviera redactando el texto que constituiría su primera obra, A Serious Proposal to the Ladies, for the Advancement of their True and Greatest Interest, publicada en 1694 (que abordamos en la siguiente sección). Por insistencia de Norris, pocos meses después se publicarían las Cartas sobre el amor de Dios entre John Norris y la autora de A Serious Proposal to the Ladies (1695). En estas cartas Astell se basa en la propuesta de Norris para distinguir el amor a Dios como deseo de un objeto, del amor a las criaturas basado, en cambio, en la benevolencia. Estos primeros escritos le significaron cierto reconocimiento dentro del campo intelectual inglés, por ejemplo por parte de John Locke, que le había atribuido erróneamente el panfleto anónimo de 1696 An Essay in Defence of the Female Sex. La circulación de sus ideas, cuya inspiración cartesiano-malebrancheana podía tornarlas potencialmente hostiles al empirismo lockeano (lo que iría sucediendo paulatinamente en sus obras posteriores), despertaría en poco tiempo una contestación en cierta medida “lockeana” de Damaris Masham en su A Discourse Concerning the Love of God (1696). Masham critica el proyecto astelliano de la comunidad de devotas por ofrecer una visión cristiana demasiado entusiasta, que al descartar el genuino deseo por las otras personas se opone a las inclinaciones naturales que fundan la sociabilidad humana[3].
En 1697 publicó la segunda parte de A Serious Proposal to the Ladies. La formulación de un proyecto educativo para las mujeres no es absolutamente original. Pueden hallarse en la literatura europea varios ejemplos. Entre ellos, destaca la obra de la neerlandesa Anna Marie van Schurman, que ya contaba con traducciones al inglés hacia 1660. También había antecedentes inmediatos en Inglaterra, donde Bathsua Makin publicó su An Essay to Revive the Ancient Education of Gentlewomen en 1673, a la vez como una defensa de la educación femenina y como promoción de su propia escuela para damas, con el fin de obtener alumnas que pagaran la matrícula. El acceso a la educación formal, sin embargo, seguía vedado para las mujeres europeas de la época y el objetivo de Astell en la primera parte del A Serious Proposal era el de persuadir a los miembros más influyentes de la sociedad inglesa acerca de la necesidad de promover el progreso intelectual femenino mediante una educación académica dentro de una institución femenina diseñada exclusivamente para ese fin. Sin embargo, pasados tres años, no hay intenciones serias de erigir la institución. En ese contexto escribe la segunda parte de la obra, dedicada a la futura Reina Ana de Inglaterra. Con esta dedicatoria, busca conseguir su patrocinio para la fundación de la institución que proporcione a la vez un retiro y una educación académica y moral. Al parecer, Ana estaba realmente interesada en la propuesta y por un momento pensó seriamente en financiar su instauración, sin embargo habría sido posteriormente disuadida por Gilbert Burnet, Obispo de Salisbury, quien veía en el retiro religioso astelliano un lugar perturbadoramente similar a los conventos y monasterios católicos. Burnet parece haber convencido a Ana de que la institución podría instigar entre los opositores (protestantes disidentes, puritanos y ciertos sectores whigs) una ira antipapista que podría poner en apuros la institucionalidad anglicana de su reino.
A Serious Proposal to the Ladies Part II tiene el objetivo de proveer el método adecuado para la institución propuesta en la primera parte. Pero eso no es todo. Consciente de que la realización del proyecto pareciera no llegar a concretarse, Astell escribe esta segunda parte, considerablemente más extensa, también como un manifiesto filosófico que se sostiene por sí sólo y que, además de servir como modelo metódico de la institución diseñada en la primera parte, sirve también para que, mientras tanto, las mujeres puedan aplicar el método ellas mismas de manera individual, preparando el camino para el perfeccionamiento de sus entendimientos, la regulación de sus pasiones y la firme determinación de la voluntad hacia el bien, la sabiduría y la virtud, gloria de Dios. Luego de una introducción, la obra se divide en cuatro capítulos. En el primero se discute la relación mutua entre, por un lado, el vicio y la ignorancia y, por el otro, entre el conocimiento y la virtud. El objetivo es convencer a las mujeres que deben esforzarse por alcanzar la perfección de su ser y, de ese modo, la máxima felicidad que sea posible. El capítulo dos contiene una serie de discusiones preliminares que tienen como objetivo proponer un fin adecuado para el estudio, advirtiéndoles sobre cómo remover la pereza, la indiferencia o el prejuicio que proviene de la autoridad, de la educación y de las costumbres, o bien del egoísmo y la vanidad; cómo armarse de coraje y de paciencia para perseverar contra la censura de personas malvadas y contra la propia indocilidad. El capítulo 3 está dedicado al entendimiento: sus capacidades generales, sus defectos más comunes y cómo remediarlos. También se propone una lógica natural y una retórica y se discute el uso y la aplicación que ha de darse a este conocimiento. En este capítulo presenciamos una apropiación interesante de elementos de la filosofía cartesiana, como la necesidad de percibir nuestras ideas de manera clara y distinta para construir sobre ellas un conocimiento sólido. También hay dos pruebas distintas de la existencia de Dios (una ontológica y otra cosmológica). Además de Descartes[4], Astell sigue de cerca El arte de pensar o Lógica de Port Royal de Antoine Arnauld y Pierre Nicole, las ideas de Malebranche y Norris y, a través de estos, recibe la influencia de ideas agustinianas y neoplatónicas. Esta discusión sobre metafísica y epistemología, empero, no tiene un fin especulativo, sino completamente práctico, como queda finalmente expresado en el cuarto y último capítulo, sobre la regulación de la voluntad y el gobierno de las pasiones. En esta última sección del texto, Astell se apoya especialmente en el Tratado de las pasiones del alma de Descartes para ofrecer las directrices fundamentales de una teoría de la virtud (Broad, 2007) y (Broad, 2015).
En el año 1700, a raíz del revuelo que suscitó la separación de la Duquesa de Mazarine, Astell compuso y publicó Some Reflections Upon Marriage. Junto a las dos partes de su A Serious Proposal to the Ladies, estos escritos constituyen la tríada de obras feministas de la autora. Se trata de una obra compleja que, por debajo de su potente retórica feminista, teje la trama de un argumento sutil en el que si bien no se busca en modo alguno dinamitar la institución del matrimonio (que tiene una sanción divina y es un sacramento de la Iglesia de Inglaterra), sí se nos muestra que el casamiento y la familia no necesariamente sea lo que otorgue la felicidad a todas las mujeres. Con ello, no sólo se cuestiona la idoneidad de la vida doméstica para las mujeres, sino que se pretende preparar a las mujeres para que sepan bien, por un lado, que no necesitan de un hombre para encontrar la tranquilidad anímica y la felicidad pero que, en caso de que decidan contraer matrimonio, sepan elegir correctamente para que no se convierta en un martirio que las someta como esclavas a la voluntad de un varón vil. La cuestión de la libertad, la sujeción y el vínculo contractual (del matrimonio) le servirá a Astell para trazar una analogía política de enorme potencia crítica contra los excesos de la libertad individual, los límites de la sujeción y el problema de la obediencia pasiva.
Menos conocida que esta tríada de obras feministas es su tríada de polémicas político-religiosas: Moderation truly Stated, A Fair Way with the Dissenters and Their Patrons y An Impartial Enquiry into the Causes of Rebellion and Civil War in this Kingdom. Todos ellos fueron publicados en el año 1704, lo cual nos da algunos indicios de la intensidad productiva de sus años durante el cambio de siglo, así como también de la turbulencia de los debates políticos y religiosos en la Inglaterra posterior a la Revolución Gloriosa. Las invectivas republicanas contra la monarquía tanto antes como después de la revolución tienen una genealogía compleja. Por un lado, bajo las plumas de pensadores como John Toland, Anthony Collins o el Conde de Shaftesbury las ideas republicanas aparecían bajo la forma filosófica del deísmo, del librepensamiento, del panteísmo, de la exaltación de la libertad inglesa e incluso de la fracmasonería (Venturi, 2014, p. 110). En otros casos, como el de Daniel Defoe, las discusiones giraban más en torno a la defensa de cierto individualismo y libertad de consciencia, junto con una fuerte presión para que los puritanos o protestantes disidentes (que no profesaban la fe de la Iglesia de Inglaterra) pudieran ocupar cargos oficiales en el gobierno. Historia, religión, política, economía estaban todas profusamente imbricadas. Aunque las instituciones políticas de la monarquía inglesa parecían ser lo suficientemente sólidas como para que no volviera a suceder la terrible experiencia de la guerra civil cromwelliana, Astell notaba que los disidentes religiosos y la oposición política whig todavía hacían uso de las mismas formas reprochables de difamación, falso testimonio y arenga desestabilizante como lo hicieran sus antepasados durante el reinado de Carlos I. La hipocresía, la avaricia, el clientelismo político whig y los mezquinos intereses económicos individuales, ocultos bajo la piel de cordero de la religión, enervaban a Astell, quien además introducía en esa combinación la cuestión de género, completamente desatendida por todos estos escritores.
El anudamiento de cuestiones filosóficas, religiosas, políticas y feministas se expresaría al año siguiente en la que es considerada la obra mayor de Astell, The Christian Religion as Profess´d by a Daughter of the Church of England. Esta obra, en la que se discuten cuestiones metafísicas como la existencia de Dios y la naturaleza del alma y de la materia, también incorpora una serie de debates en los que Astell se opone a ciertas posturas filosóficas y a sus implicancias político-religiosas heterodoxas. En esta obra es ya mucho más abierta la hostilidad de Astell hacia las opiniones de Locke, no tanto en lo que respecta a su epistemología o incluso a su teoría política (con las cuales también tenía sus desacuerdos), sino más bien al materialismo, al socianismo y a las inclinaciones latitudinarias que presuntamente podían extraerse de su The Reasonableness of Christianity (1695), así como a sus exégesis bíblicas inequívocamente misóginas (Goldie, 2007). A la vez, el texto preserva la intención de ser un aporte piadoso, juicioso y moderado de especial utilidad para un público femenino, uniendo en esta oportunidad sus preocupaciones como miembro del cuerpo político y miembro de la iglesia, con sus preocupaciones feministas, de maneras similares a como anteriormente había logrado maridar sus inquietudes feministas con su mirada política crítica sobre la situación actual de los vínculos matrimoniales en sus Reflexiones sobre el matrimonio (Zook, 2007).
Su última obra recoge estas líneas de discusión en un formato abiertamente polémico. Publicado en 1709, Bart’lemy Fair or an Enquiry after Wit es una respuesta crítica a la Carta sobre el entusiasmo del Conde de Shaftesbury. En esta obra, el deísta inglés defiende el humor como instrumento de crítica racional en el ámbito del sentido común. Con la vena sardónica que lo caracteriza, Shaftesbury sugiere que la ironía y el humor son criterios fundamentales de la crítica racional, que permiten desarmar a las opiniones de su presunta solemnidad para juzgarlas en y por sí mismas con la sola razón natural; la verdad es de tal naturaleza que ha de sobrevivir y no ha de temer el ridículo. Poder someter al ridículo ciertas proposiciones y que salgan airosas, en ese sentido, es un síntoma claro de que las mismas son verdaderamente serias. Astell, replicando el sarcasmo del Conde, advierte que la Carta ilumina una cuestión de vida o muerte: la adhesión a la verdadera Religión Cristiana. Sin embargo, se encarga de desnudar la altivez, la hipocresía y el peligroso ateísmo predador que según ella refulge en la obra, defendiendo la moderación, la estructura estable de la constitución británica y la autoridad de la Iglesia de Inglaterra, cuya dignidad no puede someterse a la burla plebeya y a intereses individuales materialistas y canallescos.
A partir de 1709 Astell ya no volverá a escribir obras originales. Su energía se dedicará mayormente a dirigir una escuela para damas, pálido reflejo del proyecto que pergeñó quince años antes. Esta institución benéfica, una escuela para las hijas de los pacientes y veteranos del Hospital de Chelsea, dominaría la atención personal y el trabajo público de Astell durante gran parte del resto de su vida. Por fuera de esta escuela, Astell (que ya era una figura conocida) se dedicaba a recibir diversas visitas y a seguir de cerca la situación política de su país. A medida que los vientos de cambio liberales afines al calvinismo veían crecer su influencia en la sociedad hanoveriana, Astell se dedicó a revisar, extender y reeditar varias de sus obras, reposicionándolas como piezas de ajedrez en el campo de batalla de las ideas. Por ejemplo, en 1722, cuando los planes de Francis Atterbury de lanzar una invasión armada son descubiertos y su exilio sella definitivamente la posición de Robert Walpole como primer ministro del Rey, Astell publicó nuevamente An Enquiry after Wit. Finalmente, en los últimos meses de su vida, tres de sus obras ven nuevamente la luz: una cuarta edición de Some Reflections Upon Marriage with Additions, una tercera edición de su intercambio epistolar con Norris y una tercera edición de su The Christian Religion as Profess’d by a Daughter of the Church of England.
La obra de Astell está íntimamente vinculada con sus preocupaciones políticas y religiosas. En ese sentido, tenemos que entender sus textos feministas como piezas que integran un esfuerzo intelectual de mayor envergadura, dirigido a señalar, explicar y conjurar las costumbres moralmente decadentes, religiosamente hipócritas y políticamente mezquinas que a paso firme se estaban adueñando de una porción cada vez mayor de la sociedad inglesa en el cambio de siglo. El carácter panfletario de la mayoría de ellas, por otro lado, es un factor relevante a la hora de considerar su pensamiento. El panfleto era la principal vía de publicación para mujeres de posición acomodada, educadas, y con avidez intelectual, pero a las que en general estaba vedado el mundo académico y científico, monopolizado por los varones. Estaría errado quien creyera que un texto panfletario es sinónimo de un texto no filosófico o de una arenga que carece de ideas sistemáticamente desarrolladas (Duran, 2006, p. 77). Las obras más claramente panfletarias de Astell están firmemente sustentadas en un sólido conocimiento de filosofía, de historia y de religión. Su obra manifiesta un carácter sistemático ineludible. Sin embargo, el panfleto es el modo de intervención político por excelencia en una sociedad inglesa que por esos años engrosaba las filas de una clase acomodada y relativamente educada que comenzaba a conformarse, por un lado, en un mercado editorial creciente y, por el otro, en un campo de disputa por el dominio de la opinión pública. La mirada política concreta que anima las polémicas religiosas y feministas de Astell, tanto como su predilección por la escritura panfletaria, alejada del preciosismo estilístico renacentista, no parecen ajustarse cómodamente dentro del modelo clásico de la literatura utópica. Pero revisemos el caso concreto de A Serious Proposal to the Ladies Part I antes de decidir la cuestión.
II. La Propuesta como utopía
Utopía es un concepto que porta como marca característica cierta complejidad. Cuando Tomás Moro acuñó el neologismo en las primeras décadas del siglo XVI lo empleó para referirse simultáneamente a la isla ficticia que se describe en su obra (junto con su organización social y estatal) y a la obra en sí misma. En otras palabras, ya desde su nacimiento el término refería a un ideal filosófico y también a un género de escritura filosófico (Viera, 2010). En tanto género filosófico, la utopía es un producto puntual de la mentalidad renacentista que se extiende de manera bastante estable a lo largo de la modernidad entre los siglos XVI y XIX (Davis, 2010). Sin embargo, desde el siglo XX y debido a trabajos en varios aspectos tan diversos como los de Karl Mannheim (2019), Ernst Bloch (2017) o Paul Ricoeur (2012), la reflexión filosófica ha logrado desacoplar ambos sentidos de utopía, aportando herramientas de gran utilidad para pensar el ideal utópico por fuera de su comprensión acotada ceñida a un género de escritura filosófica puntual. La distinción resultará de gran utilidad en el marco de este trabajo. En un primer momento, evaluaremos en qué medida A Serious Proposal to the Ladies Part I se ajusta a las “leyes” del género utópico clásico. Luego dejaremos de lado la obra para concentrarnos en el proyecto filosófico más amplio que avizora la obra completa de Astell y el tipo de sentimiento o mentalidad utópica que expresa.
El tema de la clausura es ubicuo en la literatura utópica clásica; es el cierre que marca el aislamiento con el mundo conocido. Su forma más literal y superficial dentro de la ficción es una clausura natural o geográfica que se expresa en la predilección por presentar estas sociedades utópicas como islas, lugares recónditos y desconocidos a los que sólo puede llegarse, comúnmente, por vías marítimas[5]. Aunque en términos narrativos facilita la suspensión de la incredulidad por parte del lector (dado que presenta las razones que explican el desconocimiento general que la humanidad tiene de esas supuestas sociedades), esta clausura también tiene por finalidad indicar metafóricamente la naturaleza prácticamente infranqueable de la distancia que separa a la sociedad conocida de su contraparte utópica.
Pero no es el único tipo de clausura que puede apreciarse: hay también clausuras internas a la propia sociedad utópica, de carácter voluntario, y que refieren, por un lado, a una organización específica del espacio y, por el otro lado, a una organización específica del tiempo: hay una reglamentación rigurosa de la circulación de los ciudadanos y del tiempo dedicado al trabajo, al estudio y al ocio (Moreau, 1986, p. 43). En la utopía, la vida humana escapa a la (peligrosa) espontaneidad biológica sometiendo su tiempo y ajustando sus movimientos a la necesidad del conjunto social. Estas sociedades utópicas se piensan en términos de técnicas de gestión social: lo que pasa en la sociedad no es espontáneo, ni natural -ella se da a sí misma las condiciones necesarias para que nada se resista a sus decisiones. Dado el objetivo de “impedir el asentamiento de cualquier proceso que escape a la racionalidad” (Moreau, 1986, p. 52), la lógica que las domina concluye que nada se administra mejor que un espacio y un tiempo cerrados. Estas técnicas persiguen la anulación constante de las disparidades entre sujetos: las diferencias entre individuos son vistas como insignificantes con respecto a su estatuto jurídico en tanto ciudadanos.
La sociedad utópica tiende a presentarse bajo la forma de la inversión del mundo conocido. Quizás el ejemplo más claro sea el uso que se hace del oro y de los diamantes en la isla de Utopía, tan diferente a la valoración que las sociedades conocidas otorgan a estos materiales[6]. Dentro de la narración el fin que persigue este tipo de inversiones no sólo radica en la satirización de intereses mezquinos, egoístas y materialistas típicos de las sociedades con las que se pretende comparar a la utopía en cuestión, sino que además (y principalmente) en poner de manifiesto la hechura humana de los sistemas sociales de valoración. El valor que tienen ciertos objetos o usanzas no es más que el fruto de la tradición y de la historia de las prácticas humanas. Al contrastar con estas formas tan contraintuitivas, pero que son presentadas con todas las artes de la verosimilitud, la descripción de las costumbres de estas sociedades utópicas ilustra un punto central: el mundo humano es una construcción humana sujeta a variaciones históricas cuyo control está o podría potencialmente estar bajo la autoridad y responsabilidad de la razón humana.
La razón, sin embargo, debe plegarse al orden de la naturaleza si pretende ser virtuosa[7]. Dios no ha dado al hombre otro destino más que el de vivir acorde a los dictados de la razón. Escuchar la voz de la naturaleza es obedecer a la razón: hacer el bien, procurar placer a nuestros semejantes y a nosotros mismos. Desde este punto de vista, parece que no existen malos placeres: lo que dicta la naturaleza es integralmente bueno; los falsos placeres tienen sus raíces o bien en fuentes biológicas viles o contranatura (como la enfermedad) o bien en fuentes sociales igualmente viles o contranatura (la corrupción, la degeneración, la mala organización del Estado). En ese sentido, las sociedades utópicas no se definen principalmente por ser pacíficas (de hecho existen motivos por los cuales entrar en guerras justas) sino que se definen por ser lugares felices, es decir, por garantizar la satisfacción de los deseos, entendidos (quizás con cierto aire epicúreo) como el disfrute natural y racional pleno de ciertos placeres. Naturaleza, razón y virtud, por ende, remiten a cierta organización social, a cierta gestión equitativa del trabajo y a ciertos deseos acordes. La razón no es tanto una facultad individual, sino más bien una prerrogativa comunitaria; no se da en cada individuo si no se da primero y principalmente entre ellos.
En esta dirección, pues, uno de los rasgos centrales de toda utopía clásica radica en el énfasis colocado en la capacidad exhaustiva del aparato estatal para regular todos los aspectos de la vida social en vistas al bien común. Las sociedades utópicas se presentan y se describen detalladamente como maquinarias sociales que funcionan de manera muy eficaz y que ponen en ejecución ordenada y explícita ciertos principios transparentes y eficientes de gestión y administración (Moreau, 1986, p. 63). A diferencia de lo que sucede en el modelo social que emergerá del pensamiento liberal del siglo XVIII (desde Bernard Mandeville hasta Adam Smith), la sociedad utópica no se engendra mecánicamente por el libre juego de las pasiones y necesidades de los individuos, no es el fruto espontáneo de la confluencia de actividades aisladas e individuales, sino el fruto de una legislación que implanta una regulación colectiva, que penetra y determina cada instancia de interacción socialmente significativa entre individuos. Esta regulación se extiende típicamente hacia una serie de cuestiones centrales, temas como la propiedad, la familia, el trabajo o la educación. El caso ejemplar es el de la inexistencia de propiedad privada y las formas de organización de la propiedad comunitaria. Pero además de ese caso hay otros: tanto en Utopía como en la Nueva Atlántida y en La Imaginaria Ciudad del Sol, por ejemplo, el Estado interviene de diversas maneras para reforzar la veneración de una estructura familiar patriarcal que funciona como modelo de autoridad política[8].
La Propuesta de Astell manifiesta algunos paralelismos en lo que respecta a la temática de la clausura. Se nos presenta una institución bajo la forma de un retiro religioso, pensada intencional y estratégicamente como un medio para separar a las mujeres del curso ordinario de la vida, para aislarlas de las costumbres y las prácticas cotidianas perjudiciales del mundo tal y como Astell las diagnostica[9]. Programa una regulación relativamente rigurosa del tiempo (aunque no precisa cuantitativamente), parcelando las ocupaciones de sus miembros según el valor y la utilidad que tengan esas actividades para cada una de ellas y para la comunidad: el estudio, la devoción, la conversación edificante, la caridad religiosa hacia los necesitados, el cultivo de la amistad; cada uno de éstos ha de tener su tiempo y dedicación específicos. Incluso el entretenimiento inocente y enriquecedor tiene su lugar al interior de esta comunidad femenina, un ocio dedicado a la música y otros divertimentos sanos tanto para el alma como para el cuerpo[10]. Lo mismo sucede con la dieta, el alojamiento y la vestimenta (ASP 63-64). En este caso, Astell no ofrece especificaciones pero sí aclara que estas almas bondadosas evitarán los lujos y el derroche, alimentando y abrigando el cuerpo con modestia y decoro para dar prioridad a lo que realmente merece dedicación y que ofrecerá el auténtico placer y deleite: el progreso intelectual de la razón, la regulación racional de las pasiones, el cultivo de la generosidad, el amor intelectual de Dios y de cada miembro de esta sociedad y, finalmente, el perfeccionamiento moral colectivo e individual (ASP 69-70).
A pesar de ello, la temática de la clausura en la Propuesta tiene características peculiares, debido a las cuales diverge de la estructura tradicional del género utópico. No hay una separación infranqueable entre la sociedad femenina que plantea Astell y el mundo masculino al que se opone. Hay, por el contrario, una interesante porosidad autoadministrada que constituye su carácter distintivo. Esta porosidad se expresa de dos maneras. Por un lado, en la naturaleza voluntaria de la pertenencia y permanencia de las mujeres en la comunidad femenina. Aunque Astell emplee a menudo la metáfora del monasterio o retiro religiosos para ilustrar su propuesta, no se trata en sentido estricto de un convento o un claustro. Las mujeres ingresan voluntariamente y no les es requerido ningún voto, por lo que pueden abandonar la institución cuando ellas lo decidan, reinsertándose nuevamente al curso ordinario del mundo masculino del que fueron extraídas al ingresar[11]. Por otro lado, la relación de la comunidad femenina con el mundo masculino es ella misma también porosa. Astell propone su comunidad al interior del mundo masculino, más como un oasis en el desierto que como una ínsula alejada del continente. Un lugar de retraimiento en donde las mujeres pueden perseguir sus propios intereses y deseos con relativa independencia de las imposiciones sociales que normalmente rigen a las mujeres en los contextos sociales habituales, pero un lugar que es un enclave dentro del otro. Esto, a su vez, sugiere que la separación necesaria entre la sociedad masculina hegemónica y la sociedad femenina propuesta por Astell, si bien es clave para la viabilidad de su proyecto femenino, no es infranqueable, sino precisamente lo contrario: su proyecto reside en llevar a cabo una inversión acotada del tipo de actividades que las mujeres practican y del tipo de vínculos sociales que entablan dentro de un contexto cerrado y administrable, para que luego se extienda la influencia socializadora[12] hacia los contextos abiertos que queden fuera de la injerencia de la comunidad al reinsertarse su reclusas a la sociedad conocida (de dominación masculina).
Es cierto que la Propuesta presenta el mundo conocido al que la comunidad femenina se opone de manera pesimista, especialmente para las mujeres. En él predominan ambiciones egoístas y mezquinas impuestas por la tiranía masculina, en la que las mujeres son educadas en ciertos contextos sociales y psicológicos poco propicios para el desarrollo pleno de su subjetividad y su autonomía moral. En ese mundo la representación masculina es hegemónica y la representación que tienen las mujeres de sí mismas está corrompida por intereses androcéntricos, relativos exclusivamente a la belleza física del cuerpo, a la moda, el maquillaje y otros talentos diseñados para el disfrute y el placer del varón. Esta suerte de “ontología de la mirada masculina” a la que la tiranía de la costumbre somete a las mujeres las coloca en posición de valorar de ellas aquello que es en realidad intrínsecamente insignificante, aquello que por naturaleza es efímero, propio de la dimensión biológica o animal de los seres humanos, irracional y por ende carente en sí mismo de cualquier valor o virtud espiritual[13].
La comunidad femenina astelliana no sólo encapsula a sus miembros y provee condiciones de asepsia que impiden la denigración moral de las mujeres. También regula un orden de relaciones que invierte la dinámica de las interacciones, los intereses y los valores que han de perseguir estas mujeres. Ahora bien, al interior de la comunidad la dependencia femenina no desaparece, sino que se invierte: la independencia personal se alcanza mediante una recalibración de las relaciones de dependencia e interdependencia, por vías del conocimiento racional. El conocimiento de la naturaleza de Dios y del alma, así como de los deberes propios de una buena cristiana que se derivan racionalmente de la relación de dependencia que todo ser finito tiene con y respecto del Creador, reorienta la dinámica de los vínculos sociales, provee una nueva jerarquía de valores y alimenta el deseo y el amor de sí con un conjunto de intereses que son adecuados a la naturaleza más noble y perfectible del género humano y, por ende, intrínsecamente meritorios y estimables (como la sabiduría, la prudencia, la rectitud, la buena voluntad, el amor, la correcta autoestima generosa)[14].
Al interior de la comunidad de mujeres las relaciones se definen en términos de un absoluto provisto por Dios y la Iglesia de Inglaterra[15]. El alma inmortal, genuina raíz de la perfectibilidad humana, se expresa de modo conspicuo en el cultivo racional y metódico del intelecto y en la purificación del corazón[16] y la voluntad. La adquisición de ideas claras y distintas[17] sobre la naturaleza del cuerpo material y sobre la naturaleza espiritual del alma perfila el despliegue de una nueva norma para el deseo y el amor. El modelo de sociabilidad encapsulada de este ámbito circunscripto de los intereses fungibles y materialistas estriba en la reivindicación de otras formas de vinculación afectiva que tienen como paradigma una concepción ética de la amistad[18]. Esta amistad, que une a las mujeres de esta sociedad en el amor de sí por vías del amor intelectual de Dios, adquiere la forma de una ética de los afectos potencialmente emancipadora. Esta ética de los afectos tiene el objetivo de ser testimonio de otro mundo posible, en primer lugar, para las mujeres y, a través de ellas, para el resto de la sociedad, resignificando el amor (con fuertes reminiscencias neoplatónicas y agustinianas que Astell reelabora de sus lecturas de Norris y Malebranche) como núcleo central de toda relación moral entre sujetos racionales. Sin embargo, este mundo posible por conocer no es un ideal platónico, no se encuentra más allá de este mundo, sino dentro de sus potencialidades actualizables a través de una educación filosófica orientada a la praxis (Webb, 2020).
A diferencia de las sociedades utópicas clásicas, la potencialidad que este mundo tiene de actualizarse se expresa precisamente en su capacidad concreta de interferir, de penetrar en el estado actual de la sociedad que denuncia y rechaza. Su intención no es tanto cambiar las relaciones existentes de poder político, como lo es cambiar la matriz moral a partir de la cual las mujeres se piensan a sí mismas como sujetos humanos. Con esa nueva matriz, es imaginable pensar otros cambios paulatinos, en las relaciones entre ellas[19], o bien en sus relaciones con los varones[20], a través de una sustitución progresiva cuyos efectos aumentarían generacionalmente[21].
III. La Propuesta como heterotopía
Por lo que hemos discutido hasta aquí, se advertirá que hay en la Propuesta de Astell trazos de discurso utópico. Hay una crítica de la situación en la que están sumidas las mujeres y también una crítica a cierto tipo de mujeres (banales, superficiales) que son en gran medida el producto de esas relaciones. También hay una explicación de las causas de esta situación: se trata a las mujeres (y luego ellas se tratan a sí mismas) como meros animales, es decir, como meros cuerpos, sin alma o espiritualidad, máquinas que se dejan actuar por los impulsos externos, constantemente alimentados por el hábito, la costumbre y la tradición irreflexiva. Son dominadas por pasiones mal dirigidas, que ofrecen valoraciones deformadas de la realidad.
Más allá de su fervorosa retórica cristiana, en ningún momento Astell ofrece una perspectiva idealizada ni de la Institución, ni de la sociedad, ni de las mujeres. Por el contrario, su lenguaje es por momentos bastante beligerante y es común que hable en términos de la lucha que deben dar las mujeres para vencer las costumbres, para evitar los engaños de varones predadores y para romper el yugo cruel e hipócrita que colocan sobre las mujeres. Una de esas luchas, curiosamente, se encarna en la concreción misma del proyecto de la Propuesta, que además de responder objeciones tiene que reunir las condiciones materiales suficientes para su instauración (dinero). El texto, pues, no sólo proporciona un discurso descriptivo de esta nueva comunidad femenina, su utilidad para las damas, sus ventajas para el resto de la sociedad y su legitimidad ante Dios, sino que además se ofrecen razones de índole moral y social para exhortar a la inversión necesaria para su establecimiento efectivo. A pesar de las similitudes interesantes entre la literatura utópica clásica y A Serious Proposal, las diferencias inclinan la balanza en contra de una asimilación completa. Hay otro tipo de narraciones femeninas o feministas que se ajustan con mayor comodidad a este esquema utópico[22].
Johanna Devereaux (2009), advirtiendo este desacople entre las características generales del género utópico y las ideas de Astell en su Propuesta, sostiene que resulta más adecuado entenderla como una heterotopía, siguiendo las indicaciones de Michel Foucault (1984). Foucault entiende las heterotopías como espacios que tienen un emplazamiento real pero que se encuentran desplazados, en relaciones de vecindad, con respecto al espacio más amplio de la sociedad. Las heterotopías yuxtaponen en un único lugar real distintos espacios que se excluyen entre sí. Por ello las concibe como especies de microcosmos que constituyen siempre un sistema de apertura y cierre que las aísla y las hace penetrables a la vez. Esta idea congenia muy bien con la caracterización que hemos hecho acerca de la porosidad de la comunidad femenina astelliana y su enclave dentro de la sociedad conocida, como un oasis. En efecto, la institución parece un espacio desplazado pero limítrofe, vecino, donde la circulación de los individuos se rige por otras reglas.
Sin embargo, al penetrar un poco más en la caracterización que hace Foucault, la equiparación se vuelve más difusa. Según él, hay dos tipos heterotopías: de crisis y de desviación. El primer tipo está constituido por espacios vedados o sagrados en los que se recluye a sujetos que, en relación con la sociedad, son considerados en estado de crisis; se menciona a los adolescentes, las menstruantes, las embarazadas y los ancianos. Según Foucault, estas heterotopías de crisis tienden a desaparecer actualmente y a ser reemplazadas por heterotopías de desviación, los espacios socialmente designados que reciben individuos cuyos comportamientos se consideran desviados respecto de la norma social: las clínicas psiquiátricas o las prisiones, por ejemplo. Se trata de espacios diseñados y delineados por la sociedad misma. Aunque la caracterización general de heterotopía como espacio yuxtapuesto, vecino y permeable es en general una buena caracterización de la institución astelliana, cuando nos volcamos a lo particular, no parece ser exactamente lo que Foucault tenía en mente. En primer lugar, porque no es un espacio delineado, diseñado o establecido por la sociedad en su conjunto, sino que pretende ser una espacio delineado, diseñado y establecido por una parte de ella, a saber, la parte subalterna de la sociedad: las mujeres. Además, no se trata tanto de un lugar que reciba individuos desviados o en crisis, aunque de hecho lo estén; puesto que el estado crítico o desviado de la mujer que decide ingresar a la Institución es una causa directa del tipo de mecanismos sociales en los que está inmersa y de los que ella misma quiere extraerse. No es que la norma social las excluya o las expulse hacia esos espacios otros. Al contrario, Astell está convencida de que la norma social pretende cooptarlas, seducirlas y volverlas elementos útiles de intercambio matrimonial, esposas y madres mártires so pena de recibir epítetos estigmatizantes como los de suripanta, loca o vieja solterona. Son ellas las que voluntariamente deciden tomar distancia de la norma social para equiparse intelectual y moralmente contra ella y para buscar apoyo y socorro en una comunidad de otras características.
La norma paralela que ofrece el retiro funciona más bien como un topos de enclave en el mundo conocido, ciertamente en su interior, pero no a la manera de una heterotopía foucaultiana. Su diseño contempla e incluso promueve el comercio con el ‘exterior’, pero un comercio filtrado por una intención bastante clara y contraria a la heterotopía: no se trata tanto de segregar individuos para evitar su contacto con los espacios sociales más amplios, sino evitar la corrupción o la contaminación proveniente del mundo masculino y fomentar, en cambio, el camino opuesto, en el que la comunidad femenina progresivamente permee o impregne el mundo conocido con mujeres renovadas. En la comunidad astelliana, las mujeres se encuentran protegidas de las dinámicas comunes que perjudican la conformación plena de sus subjetividades; escapan por un momento de la lógica de las relaciones y los esquemas de valores masculinos, del mercado del cortejo y de las actividades banales a la que suele disponérselas. Su idea de una comunidad femenina, que en un principio podría parecer enajenada del mundo masculino del que pretende en parte rescatarse, es en realidad un prototipo experimental y reducido de reforma individual y social, un dispositivo cuya finalidad es la de devolver nuevas mujeres al mundo conocido de tiranía masculina, preparadas para efectuar cambios en él natural y espontáneamente por vías de su interacción renovada entre ellas y con los varones.
IV. La Propuesta como topía de enclave conservador
La comunidad astelliana es novedosa en la medida en que es un espacio femenino que no es ni doméstico, ni claustral, ni heterosexual. Está abierta a la realidad social que la rodea y sólo relativamente al margen del sistema de parentesco patriarcal que establece la educación femenina y las relaciones matrimoniales tradicionales. A su vez, esta porosidad o permeabilidad administrada, este carácter simultáneo de abierto y cerrado, la preocupación devota que tiene esta sociedad femenina por sus propias reclusas pero también por quienes se encuentran en situaciones de necesidad en el exterior, es una instancia novedosa en la medida en que coadyuva tácitamente a la disolución de la división tajante entre el ámbito público y el privado. En ese sentido, el carácter panfletario de la obra pone de manifiesto, por debajo de su tono predominantemente moral, un subtexto político, que insinúa la posibilidad de reconfigurar lo límites, tácitos o escritos, que normalmente se imponen a las mujeres.
A pesar de esta intencionalidad política, la Propuesta es una obra que no se ajusta a los cánones genéricos de la utopía y la comunidad femenina que allí se describe tampoco es presentada bajo la forma de una sociedad ideal. El carácter polémico de la obra completa de Astell es una expresión de su mirada realista y concreta de la coyuntura política y religiosa de la época, enmarcada en fuertes compromisos filosóficos que atraviesan todo su pensamiento. Sólo ampliando el análisis y tomamos en consideración el espíritu que atraviesa todas sus obras podemos aproximar una consideración más acertada de la relación entre reformismo y utopismo en su pensamiento.
Como hemos visto, en su obra puede advertirse una crítica a ciertas tendencias de la sociedad inglesa vinculadas con el individualismo posesivo (Perry, 1990), la hipocresía de ciertos sectores puritanos y el predominio del ingenio pervertido por sobre la genuina sabiduría[23]. Las ideas liberales e individualistas contra las que Astell discute apelan también al libre albedrío y promueven el sentimiento de un ser indeterminado e incondicionado, que se encuentra en condiciones de dar forma a su entorno social, político y religioso según las herramientas de una razón que presenta tendencias cada vez más seculares e irreverentes. Astell evidentemente es una defensora del libre albedrío, pero rechaza palmariamente la idea de que los individuos se encuentren en una situación ontológica y socialmente indeterminada o incondicionada. En ese sentido, puede apreciarse la vena conservadora de su pensamiento, que se expresa con mayor claridad en su oposición a la noción contractualista de “estado de naturaleza”[24].
Siguiendo las sugerencias de Karl Mannheim (2019, p. 267) sobre la mentalidad utópica conservadora, podríamos decir que la filosofía de Astell (y, dentro de ella, también su Propuesta) es ciertamente reformista, pero en un equilibrio complejo con cierto sentido utópico conservador. No se trata de un sentimiento utópico, como diría José Esteban Muñoz (2020) siguiendo los pasos de Bloch, orientado a un “entonces y allí”, sino más bien a un “aquí y ahora”. Su comunidad femenina tiene, ciertamente, una proyección temporal, en la medida en que pretende producir cambios en la valoración moral que las mujeres hacen de sí mismas. Pero se refiere más bien a distinguir entre lo que es esencial y lo que es contingente, aquello que es el producto de nuevas tendencias sociales, económicas, políticas o religiosas que son nocivas y que según su mirada feminista colocan especialmente a las mujeres frente a nuevas tareas y problemas que requieren dominarse y que si no se dominan amenazan con echar por tierra aquellos valores firmemente establecidos, históricamente (la Constitución y la Iglesia de Inglaterra) y también por sanción divina. Estos valores pueden concebirse no sólo como parte del patrimonio cultural histórico de la nación inglesa, sino también como intrínsecos e inmanentes a la naturaleza humana.
Astell es consciente de los límites infranqueables que presenta la realidad social y política de su época. Su proyecto pedagógico tiene la intención de educar a las damas en la virtud, por vías de la filosofía y la religión, pero también la de instruirlas acerca de cómo es el mundo y cómo son realmente los sentimientos de los varones. Se busca enseñarles a las damas “lo que la naturaleza humana realmente es, así como lo que debería ser”; no sólo sobre “aquello que pueden esperar”, sino también “lo que tienen que asumir”, tal que puedan a la vez “reformar ciertas faltas y aceptar con paciencia lo que no puede mejorarse” (Astell, 2013, p. 252).
La comunidad femenina astelliana, pues, a diferencia de otros textos feministas, no se ajusta cómodamente ni al modelo tradicional del género utópico, ni al modelo foucaultiano de la heterotopía. Sólo puede atribuírsele un sentimiento o mentalidad utópica en una acepción conservadora. Aunque su intención es producir agentes generadoras de formas nuevas y propias de relación y autoridad femenina, esa “novedad” se encuentra en una mirada conservadora del presente, en las instituciones inglesas firmemente establecidas desde las épocas de Isabel I y que se han visto amenazadas, primero, por la guerra civil y, luego, por el deísmo y el individualismo posesivo y rapaz que conlleva la desintegración de los más profundos lazos de la nación inglesa -especialmente en detrimento del lugar que ocupan las mujeres en esa sociedad. La institución que propone su panfleto es un espacio que deviene simbólico al erigirse como punto de referencia, como modelo para otras mujeres, pero no un modelo utópico que proyecta un futuro estado terrenal enteramente novedoso y perfecto, sino más bien un topos de enclave, un refugio conservador, para conservar en las mujeres las virtudes de la genuina religión cristiana. Un proyecto que respecto de las amenazas que percibe Astell es ciertamente emancipador, pero que respecto de la corriente histórica de su época parece constituir más bien un reformismo conservador que deposita en las mujeres la virtud heroica de la resistencia, la tarea de preservar y fomentar los valores tradicionales del humanismo anglicano como estrategia para hacer frente a un contexto sociopolítico que ya se encuentra sumergido en complejos procesos de cambio ideológico.
“Tal y como anda el mundo, a los hombres ingeniosos se les distingue generalmente debido a las libertades que se toman con respecto a la religión, la educación o la reputación de los demás: pero gracias a Dios, no es tan grave la situación ya que las mujeres no se han confabulado para propagar el ateísmo y la herejía” (Astell, 2013, p. 204).
Bibliografía
Astell, M. y Norris, J. (1695). Letters Concerning the Love of God, London: printed for R. Wilkin.
Astell, M. [Anónimo]. (1697). A Serious Proposal to the Ladies, for the Advancement of their True and Greatest Interest, in Two Parts, London: printed for R. Wilkin.
Astell, M. [Anónimo]. (1700/1730). Some Reflections upon Marriage, Londres: Printed for William Parker.
Astell, M. [Anónimo]. (1704). Moderation truly Stated, London: printed for R. Wilkin.
Astell, M. [Anónimo]. (1704). A Fair Way with the Dissenters and Their Patrons, London: printed for R. Wilkin.
Astell, M. [Anónimo], (1704). An Impartial Enquiry into the Causes of Rebellion and Civil War in this Kingdom, London: printed for R. Wilkin.
Astell, M. [Anónimo]. (1705). The Christian Religion as Profess’d by a Daughter of the Church of England, London: printed for R. Wilkin.
Astell, M. [Anónimo]. (1709). Bart’lemy Fair or An Enquiry after Wit, London: printed for R. Wilkin.
Astell, M. (2013). Escritos feministas, (M. L. Pascual Garrido, trad.), Madrid: Maia Ediciones.
Bacon, F. (2019[1627]). La Nueva Atlántida, (M. V. de Robles, trad.), en Utopías del Renacimiento (pp. 297-348), Méjico: Fondo de Cultura Económica.
Bloch, E. (2017). ¿Despedida de la utopía?, (S. Santana Pérez, trad.), Madrid: Antonio Machado Libros.
Broad, J. (2007). Astell, Cartesian Ethics, and the Critique of Custom, en Kolbrener, W. y Michelson, M. (eds.) (2007). Mary Astell. Reason, Gender, Faith (pp. 165-180), Cornwall: Ashgate.
Broad, J. (2009). Mary Astell on Virtuous Friendship, Parergon, vol. 26, n°2, pp. 65-85.
Broad, J. (2015). The Philosophy of Mary Astell. An Early Modern Theory of Virtue, Oxford: Oxford University Press.
Campanella, T. (2019[1623]). La Imaginaria Ciudad del Sol, (A. Mateos, trad.), en Utopías del Renacimiento (pp. 183-296), Méjico: Fondo de Cultura Económica.
Davis, J.C. (2010). Thomas More’s Utopia: sources, legacy, and interpretation, en Claeys, G. (ed.) (2010). The Cambridge Companion to Utopian Literature (pp. 28-50), Cambridge: Cambridge University Press.
Devereaux, J. (2009). A Paradise Within? Mary Astell, Sarah Scott and the Limits of Utopia, Journal for Eighteenth Century Studies, vol. 32, n°1.
Duran, J. (2006). Eight women philosophers.Theory, politics, and feminism, Chicago: University of Illinois Press.
Ebbersmeyer, S. & Paganini, G. (2021). Where are the female radicals?, Intellectual History Review, 31:1, 1-6. DOI: https://doi.org/10.1080/17496977.2021.1874598
Foucault, M. (1984). Los espacios otros, (L. G. Pérez Bueno, trad.), Astrágalo, n° 7, 1997. Recuperado de http://textosenlinea.blogspot.com/2008/05/michel-foucault-los-espacios-otros.html
Goldie, M. (2007). Mary Astell and John Locke, en Kolbrener, W. y Michelson, M. (eds.) (2007). Mary Astell. Reason, Gender, Faith (pp. 65-86), Cornwall: Ashgate.
Harol, C. (2007). Mary Astell’s Law of the Heart, en Kolbrener, W. y Michelson, M. (eds.) (2007). Mary Astell. Reason, Gender, Faith (pp. 87-98), Cornwall: Ashgate.
Johns, A. (1996). Mary Astell’s ‘Excited Needles’: Theorizing Feminist Utopia in Seventeenth Century England, Utopian Studies, Vol. 7, N° 1, pp. 60-74.
Johns, A. (2010). Feminism and utopianism, en Claeys, G. (ed.) (2010): The Cambridge Companion to Utopian Literature (pp. 174-199), Cambridge: Cambridge University Press.
Kendrick, N. (2017). Mary Astell’s Theory of Spiritual Friendship, British Journal for the History of Philosophy, Vol. 26, 1-20. doi https://doi.org/10.1080/09608788.2017.1347869.
Kinnaird, J. K. (1979). Mary Astell and the Conservative Contribution to English Feminism, Journal of British Studies, Vol. 19, n° 1, pp. 53-75.
Kolbrener, W. (2007). Astell’s “Design of Friendship” in Letters and A Serious Proposal Part I, en Kolbrener, W. y Michelson, M. (eds.) (2007). Mary Astell. Reason, Gender, Faith (49-64), Cornwall: Ashgate.
Mannheim, K. (2019). Ideología y utopía. Una introducción a la sociología del conocimiento, (S. Echeverría, trad.) Méjico: Fondo de Cultura Económica.
Moreau, P-F. (1986). La utopía. Derecho natural y novela del Estado, (I. Cuña de Silberstein, trad.) Buenos Aires: Hachette.
Moro, T. (1984[1516]). Utopía, (J. Mallafrè Gavaldà, trad.) Barcelona: Planeta.
Muñoz, J. E. (2020). Utopía queer. El entonces y allí de la futuridad antinormativa, (P. Orellana, trad.) Buenos Aires: Caja Negra.
Myers, J. E. (2013). Enthusiastic Improvement: Mary Astell and Damaris Masham on Sociability, Hypatia, Vol. 28, N° 3.
O’Neill, E. (2007). Mary Astell on the Causation of Sensation, en Kolbrener, W. y Michelson, M. (eds.) (2007). Mary Astell. Reason, Gender, Faith (145-164), Cornwall: Ashgate.
Pateman, C. (1995). El Contrato Sexual, (M.L. Femenías, trad.) Iztapalapa: Anthropos.
Perry, R. (1990). Mary Astell and the Feminist Critique of Possessive Individualism, Eighteenth Century Studies, Vol. 23, N° 4.
Poullaine de la Barre, F. (2002). Three Cartesian Feminist Treatises, (V. Bosley, trad.) Londres y Chicago: The University of Chicago Press.
Ricoeur, P. (2012). Ideología y utopía, (A. Bixio, trad.) Buenos Aires: Gedisa Editorial.
Smith, H. (2007). Mary Astell, A Serious Proposal to the Ladies (1694), and the Anglican Reformation of Manners in Late-Seventeenth-Century England, en Kolbrener, W. y Michelson, M. (eds.) (2007). Mary Astell. Reason, Gender, Faith (31-48), Cornwall: Ashgate.
Smith, H. L. (2007). “Cry up Liberty”: The Political Context of Mary Astell’s Feminism, en Kolbrener, W. y Michelson, M. (eds.) (2007). Mary Astell. Reason, Gender, Faith (193-204), Cornwall: Ashgate.
Venturi, F. (2014). Utopía y Reforma en la Ilustración, (H. Salas, trad.) Avellaneda: Siglo XXI Editores.
Viera, F. (2010). The Concept of Utopia, en Claeys, G. (ed.) (2010). The Cambridge Companion to Utopian Literature (pp. 3-28), Cambridge: Cambridge University Press.
Webb, S. (2020). Philosophy as a feminist spirituality and a critical practice for Mary Astell, en Metaphilosophy, Vol. 51, n° 2-3.
Witt, Charlotte (2020). The Recognition Project: Feminist History of Philosophy, en Thorgeirsdottir, S. y Hagengruber, Ruth E. (eds.) (2020). Methodological Reflections on Women’s Contribution and Influence in the History of Philosophy, Cham: Springer, pp. 19-28.
Zook, M. (2007). Religious Nonconformity and the Problem of Dissent in the Works of Aphra Behn and Mary Astell. en Kolbrener, W. y Michelson, M. (eds.) (2007). Mary Astell. Reason, Gender, Faith (pp. 99-114), Cornwall: Ashgate.
Notas
“GRAN MAESTRE: ¡Ea! Te suplico que por fin cuentes todo lo que te aconteció durante la navegación. ALMIRANTE: Ya te expuse cómo di la vuelta al mundo entero y cómo finalmente llegué a Taprobana” (Campanella, 2019, p. 185).
“Y sucedió que al atardecer del día siguiente, divisamos hacia el norte algo así como nubes espesas que, sabiendo esta parte del Mar del Sur totalmente desconocida, despertaron en nosotros algunas esperanzas de salvación, pues bien pudiera ser que hubiera islas o continentes que hasta ahora no habían salido a la luz” (Bacon, 2019, p. 300).
“Pero con esto veréis que el comercio que mantenemos no es por el oro, la plata, las joyas, especias, ni por ninguna otra comodidad material, sino sólo por adquirir la primera creación de Dios, que fue la luz; para tener conocimiento” (Bacon, 2019, p. 323).
“Señor, Dios de cielos y tierra (…) enséñanos a discernir entre los milagros divinos, obras de Natura, obras de arte e imposturas y engaños de todas suertes (…) puesto que las leyes de la naturaleza son Tus propias leyes y no las excedes sino por una gran causa” (Bacon, 2019, 311).
“Dicen que, si se descuida la procreación, después no se puede lograr artificialmente la armonía de los diversos elementos del organismo, del cual nacen todas las virtudes (…) Por eso, debe ponerse en la procreación el principal afán y tener en cuenta los méritos naturales, no las dotes o fingidas noblezas de clase social” (Campanella, 2019, p. 208).
Notas de autor
Información adicional
Cómo citar este artículo:: APA: Guerrero, L. (2022). Mary Astell: reformismo femenino y conservadurismo tópico. Nuevo Itinerario, 18 (2), 1-17. DOI: http://doi.org/10.30972/nvt.1826004

