
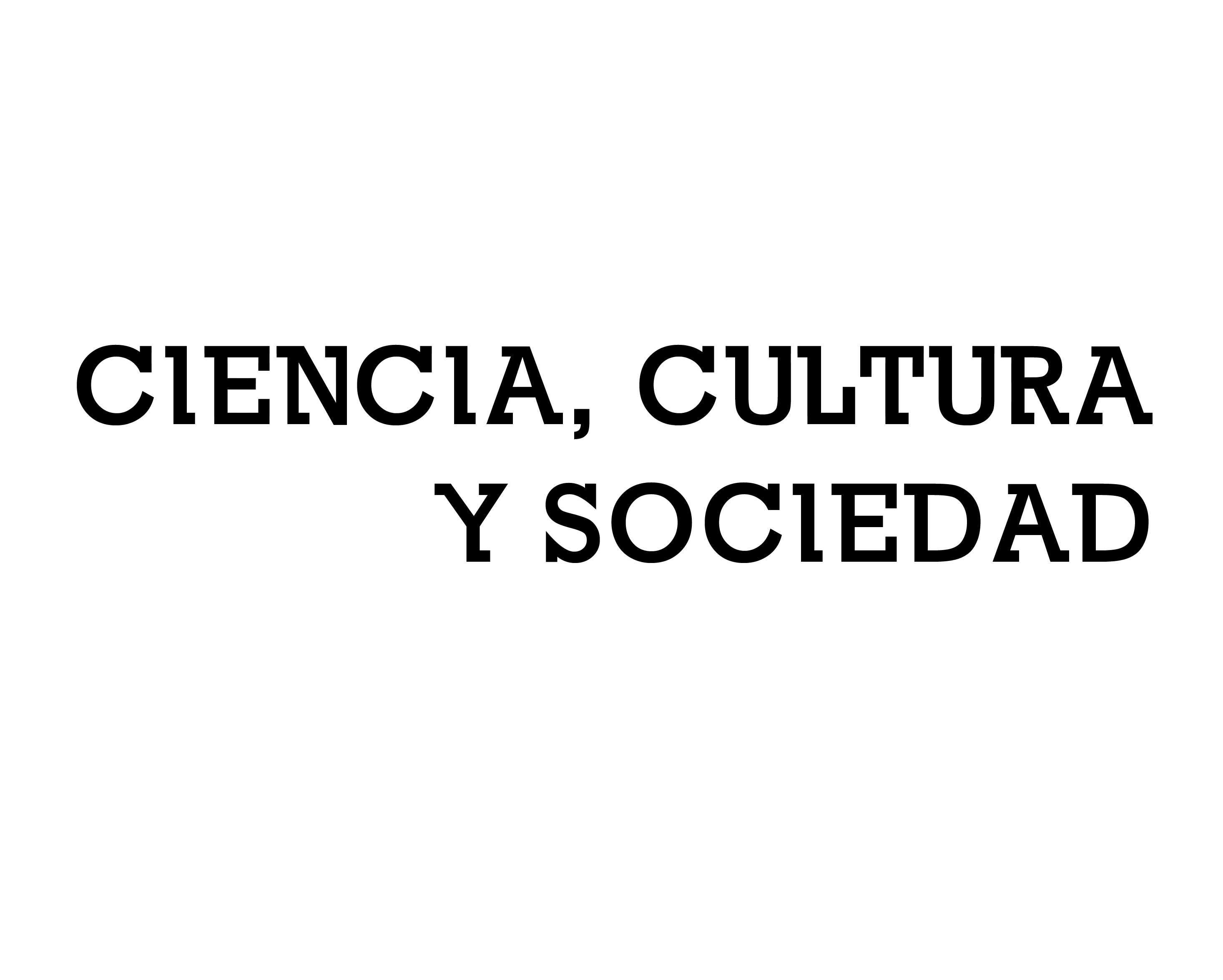

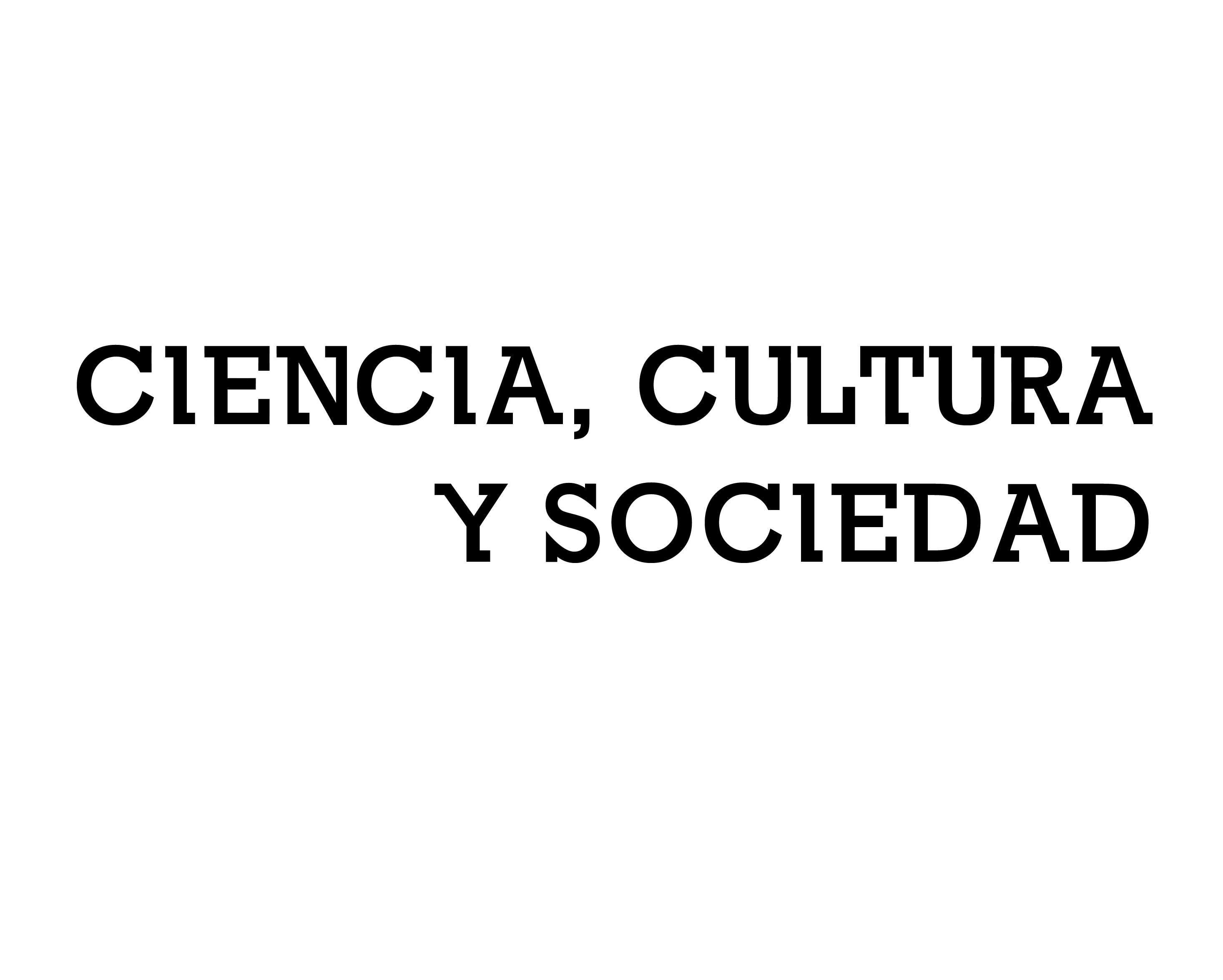
Artículo de investigción
La autogestión del conocimiento en el marco de la relación ciencia-tecnología-sociedad: reflexión desde la pedagogía
Revista Ciencia, Cultura y Sociedad
Universidad Evangélica de El Salvador, El Salvador
ISSN: 2305-7688
ISSN-e: 2709-2593
Periodicidad: Semestral
vol. Vol 7, núm. 1, 2021
Recepción: 12 Abril 2021
Aprobación: 08 Octubre 2021

Resumen: El objetivo del artículo es explicar las tendencias en relación con la autogestión del conocimiento, el enfoque CTS y la relación que puede establecerse entre ambos en el marco de una disciplina académica. Se sistematizan conceptos esenciales para entender la relación CTS, como ciencia, técnica, tecnología y tecnociencia, asumiendo posiciones con respecto a la metodología que debe establecerse en la Educación Superior Cubana, particularizando en cómo concibe la relación CTS, el Plan de Estudios E (vigente actual- mente en Cuba) para este subsistema educativo y una carrera profesional pedagógica de nivel superior. Concluye analizando pormenorizadamente cómo debe potenciarse esta relación a través de la autogestión del conocimiento, específicamente, con el método de aula invertida en la carrera Licenciatura en Educación, Especialidad Español-Literatura.
Palabras clave: Educación superior, relación CTS, autogestión del conocimiento, aula invertida, formación profesional pedagógica, Cuba.
Abstract: The objective of the article was to explain the trends in relation to the self-manage- ment of knowledge, the CTS approach and the relationship that can be established between both within the framework of an academic discipline. Essential concepts were systematized to understand the CTS relationship, such as science, technique, technology and technoscience, assuming positions according to the methodology that must be established in Cuban Higher Education, particularizing in how the CTS relationship is conceived, the E Curriculum (currently in force in Cuba) for this edu- cational subsystem and a professional pedagogic career of higher level. It was con- cluded by analyzing in detail how this relationship should be enhanced through the self-management of knowledge, specifically, with the inverted classroom method in the Bachelor’s Degree in Education, Specialty Spanish-Literature.
Keywords: Higher education, CTS relationship, self-management of knowledge, inverted classroom, pedagogical professional training, Cuba.
Introducción
Vivimos una época compleja, en la que se definen con mayor claridad contradicciones históricas como la dinámica acelerada de la producción del saber, las novedades de la ciencia y la técnica, las civilizaciones marcadas por el desarrollo de la información y la comunicación, la automatización de la informática, los servicios, la aparición
de la robótica y la crisis generada por el inadecuado empleo de la ciencia y la tecnología.
En este sentido la titular del Instituto de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba (CITMA) Doctora Elba Rosa Pérez Montoya, ha planteado que las ocho prioridades investigativas de carácter nacional actualmente son:
La producción de alimentos, especialmente de alimento animal; las energías, priorizando las renovables; el medio ambiente y el impacto del cambio climático en Cuba; la informatización y automatización de la sociedad cubana; la situación demográfica, con el envejecimiento de la población; el agua y los recursos naturales; desarrollo territorial urbano y por último la industria satelital. ( Jiménez, 2019, p.3)
En medio de este controvertido y dinámico ámbito internacional, se libran en nuestro país múltiples batallas sociales, una de ellas por una educación superior de excelencia, la cual se enmarca en el proceso de actualización del Modelo Económico Cubano, en el cual se plasma que la Educación Superior del país se ajusta a una concepción científica acerca del modo más eficiente de educar a las nuevas generaciones, que esté acorde con lo más avanzado de las ciencias en el mundo, con las mejores tradiciones de la historia y la cultura, con las posibilidades y exigencias de la sociedad; así como con su proyecto de formar a profesionales con firmes convicciones morales y éticas, en consonancia con los principios de nuestro proyecto social.
En correspondencia con el contexto actual se hace necesario proporcionar una educación científica a todos los ciudadanos, de manera que perciban la ciencia como una actividad cultural que contribuye a prepararlos para la vida, convirtiéndose en premisa para una educación permanente.
Esta educación científica del individuo ha de conducirlo, no solo a saber de ciencias, sino también sobre las ciencias: sus aspectos culturales
epistemológicos, éticos, sus relaciones con la tecnología y su repercusión social en la vida humana (Núñez, 1998). Por todo ello, el fin de la Educación Superior en Cuba es la formación de un estudiante con una vasta concepción científica del mundo; un ser humano capaz de transformarse y transformar su entorno en un contexto histórico-social concreto.
En consonancia con esto, la Educación Superior actual precisa de un proceso educativo integral, interactivo e interdisciplinario. Sus paradigmas se centran en la formación de un profesional bien educado e instruido, preparado para enfrentar la tarea de educar a las nuevas generaciones, considerando para ello las actuales condiciones materiales e histórico sociales.
En las últimas décadas y en el escenario específico de la carrera Licenciatura en Educación Especialidad Español-Literatura (LEEL), se ha potenciado la presencia de un claustro de profesores que, desde la impartición de sus asignaturas, se convierta en portador de un modo de hacer profesional que sirva al estudiante de modelo y guía, para proceder adecuadamente en su futura labor profesional; asimismo atemperados a las exigencias de los nuevos tiempos.
En el seno de la carrera se propicia un marcado carácter interdisciplinario, multidisciplinario y transdisciplinario, al integrar desde los nodos de articulación, los contenidos de las diferentes asignaturas por año académico, en forma de sistema y con exigencias crecientes. Ello contribuye a la formación de un profesional con un alto nivel científico y estético, sólido
desarrollo políticoideológico, tecnológico e innovador y con la sensibilidad propia de un profesor de español- literatura. Su formación humanista le permitirá una participación responsable y comprometida con la sociedad y comunidad.
Dada la importancia de que ese profesional sea capaz de comunicarse eficientemente y considerando la tendencia creciente hacia una concepción sociocultural y sociodiscursiva de las ciencias del lenguaje, que pone de relieve los nexos entre la cognición, el discurso y la socie- dad, se enfatiza en la concepción de la lengua como nodo de articulación vertical en la concreción curricular.
Esto implica una selección intencionada del sistema de contenidos expresados en conocimientos, habilidades y valores, necesarios en la formación inicial de este profesional para responder a las exigencias sociales que se expresan hoy como problemas profesionales en el eslabón de base.
La concepción metodológica que asume la carrera se apoya en fundamentos, desde el punto de vista filosófico, sociológico, pedagógico y didáctico; igualmente en las posiciones psicológicas y, particularmente, en las con- cepciones de la escuela histórico-cultural de Vigotski y sus seguidores.
Desde estas posiciones pedagógicas y didácticas se siguen los postulados de un grupo importante de intelectuales cubanos, que con sus obras han enriquecido el Proceso de
Enseñanza-Aprendizaje (PEA) de la lengua y la literatura en nuestro país, entre los que cabe mencionar a José Martí, Camila Henríquez Ureña, Juan Marinello, Herminio Almendros y Ernesto García Alzola (MES, 2016).
Todo lo anterior permite asumir una labor en la que se debe potenciar el trabajo independiente, para favorecer el aprendizaje autónomo y el desarrollo del pensamiento crítico, el debate y el intercambio en las actividades del proceso; de manera que el estudiante cuente con todos los espacios posibles para expresarse, permitiendo así el desarrollo de su comunicación oral, de su independencia cognoscitiva y el fortalecimiento de su compromiso con la profesión y carrera seleccionadas.
Este trabajo independiente cada día más se complementa, por parte del estudiantado, con el empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), aprovechando así las bon- dades de estas para los intercambios comunicativos, reto actual del claustro de profesores de la carrera, devenido problema social de la ciencia y la tecnología (CTS) en el contexto de la misma.
A la estrategia de trabajo con las TIC se le debe ofrecer tratamiento desde las diferentes disciplinas, para la preparación de los contenidos y la comunicación de estos, desde el estudio independiente y con el empleo de los dispositivos con los que cuente la Universidad y los que poseen los propios estudiantes.
La disciplina principal integradora de la Carrera Licenciatura en Educación, Español-Litera-
tura es la didáctica de la lengua española y la literatura (DLEL). Por su carácter de núcleo integrador de saberes, hoy se plantea cómo aprovechar las potencialidades de las TIC en función de la autogestión del conocimiento, específicamente con el método de aula invertida y la utilización sistemática y eficiente de la Plataforma Interactiva Moodle.
El propósito anterior se sustenta en la política de informatizar la sociedad cubana, incluyendo sus centros de educación superior, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo 2030 de nuestra provincia, está contemplado en la Planeación Estratégica de la Universidad; asimismo se trata como una línea de trabajo metodológico en la Facultad de Educación Media y en nuestra carrera, como uno de sus contenidos fundamentales al que tributa especialmente la disciplina DLEL con sus correspondientes asignaturas.
No obstante, debe expresarse que es insuficiente aún el esfuerzo individual y colectivo que realizan nuestros docentes para atemperar la mediación entre el nuevo conocimiento y el estudiante, haciendo uso de las TIC, puesto que carecen de una concepción clara para acometer la tarea, lo que provoca que los estudiantes no asuman un rol protagónico en el proceso de aprendizaje, ni en la autogestión de este.
Por tanto, un problema social de la ciencia y la tecnología es el insuficiente desarrollo del proceso de autogestión del conocimiento de los estudiantes, con el empleo de las TIC, en la disciplina DLEL de la carrera LEEL.
De ahí la necesidad de reflexionar valorativa- mente acerca del impacto del proceso de auto- gestión del conocimiento con el empleo de las TIC, desde la disciplina DLEL en la carrera Español-Literatura y con un enfoque de Ciencia, Tecnología y Sociedad (CTS).
Desarrollo
En la contemporaneidad se manejan reiterada- mente conceptos como ciencia, técnica, tecnología y tecnociencia, en el contexto universitario. Las significaciones aludidas encuentran en la literatura disponible, un uso muy variado. De hecho, existen una infinidad de definiciones de ciencia y algo semejante ocurre con técnica y tecnología.
Detrás de toda esa diversidad está el enorme arraigo social que una y otra tienen en el mundo moderno, lo que conduce a su uso cotidiano en la educación, los medios de difusión masiva, los discursos políticos y muchos otros canales de divulgación. De igual modo, esa diversidad se explica por las muy diferentes corrientes filosóficas, sociológicas e históricas que, a lo largo de este siglo, han estudiado sistemáticamente la ciencia y en menor medida la tecnología.
Igualmente se destacan hoy día profundas e intensas interacciones que caracterizan los vínculos entre la ciencia y la tecnología. La interrelación recíproca entre ellas y el binomio que han constituido, representan un elemento esencial de la actual civilización tecnológica.
Apuntes sobre conceptos esenciales: ciencia, técnica, tecnología y tecnociencia
El concepto de ciencia se suele definir por oposición al de técnica, según las diferentes funciones que ellas realizan. En principio la función de la ciencia se vincula a la adquisición de conocimientos, al proceso de conocer, cuyo ideal más tradicional es la verdad, en particular la teoría científica verdadera. La objetividad y el rigor absoluto son atributos de ese conocimiento.
La función de la técnica se vincula a la realización de procedimientos y productos, al hacer, cuyo ideal es la utilidad. La técnica se refiere a procedimientos operativos útiles desde el punto de vista práctico, para determinados fines. Constituye un saber cómo, sin exigir necesariamente un saber por qué. Ese por qué, es decir, la capacidad de ofrecer explicaciones, es propia de la ciencia. El concepto ciencia se ha definido de muchas maneras, por ejemplo:
Sistema de conocimientos que modifica nuestra visión del mundo real y enriquece nuestra imaginación y nuestra cultura; se le puede comprender como proceso de investigación que permite obtener nuevos conocimientos, los que a su vez ofrecen posibilidades nuevas de manipulación de los fenómenos; es posible atender a sus impactos prácticos y productivos, caracterizándola como fuerza productiva que propicia la transformación del mundo y es fuente de riqueza; la ciencia también se nos presenta como una profesión debidamente
institucionalizada, portadora de su propia cultura y con funciones sociales bien identificadas. (Núñez,1999, p.5)
Rosental (1981) la considera: «Forma de la conciencia social; constituye un sistema históricamente formado, de conocimientos ordenados cuya veracidad se comprueba y se puntualiza constantemente en el curso de la práctica social» (p. 65).
Por otra parte se reconoce que:
La ciencia no consiste solo en el trabajo de investigación que perfecciona sistemática- mente, el universo de las teorías disponibles. La ciencia tiene muy diversas expresiones en la educación, en la industria, en los servicios, en las labores de consultoría y dirección que realizan las personas que poseen una educación científica. En estos y otros ámbitos, la ciencia tiene una presencia relevante. El análisis de esos contextos, no reductibles al ámbito del laboratorio, ofrece posibilidades adicionales para captar los nexos entre ciencia-sociedad. (Núñez, 1999, p.21)
La ciencia es una actividad profesional institucionalizada que supone educación prolongada, interiorización de valores, creencias, desarrollo de estilos de pensamiento y actuación, o sea, asumir como propios los patrones de conducta prevalecientes en la sociedad. La ciencia es toda una cultura y así debe ser estudiada.
En esta época y con cierta ironía, algunos pensadores llegaron a caracterizar a la ciencia como algo que hacen los científicos, lo que luego con el curso del debate, se convirtió en un criterio como el que sigue:
La ciencia debe ser entendida como institución, método, tradición acumulativa de conocimiento, factor principal en el mantenimiento y desarrollo de la producción y una de las influencias más poderosas en la conformación de las opiniones respecto al universo y el hombre. (Núñez, 1999, p.25)
La actividad que denominamos ciencia se desenvuelve en el contexto de la sociedad, de la cultura, e interactúa con sus más diversos componentes. Al hablar de ciencia como actividad nos dirigimos al proceso de su desarrollo, su dinámica e integración dentro del sistema total de las actividades sociales. Desde esta perspectiva ocupan un primer plano los nexos entre ciencia-política, ciencia-ideología, ciencia-producción y en general ciencia-sociedad.
Como se ha evidenciado, la actividad científica supone el establecimiento de un sistema de relaciones informativas y organizativas entre otras, que hace posible el trabajo cientí- fico orientado a la producción, diseminación y aplicación de conocimientos. Garantizar ese sistema de relaciones es la tarea de las instituciones científicas y de sus respectivos científi- cos e investigadores.
En consonancia, con lo antes expresado, la cien- cia se presenta como un cuerpo organizado y colectivo de personas que se relacionan para desempeñar tareas específicas, que han seguido un proceso de profesionalización y especializa- ción que los distingue de otros grupos sociales.
Según los postulados marxista-leninistas la ciencia no es más que una manera específica de llevar a cabo una actividad, una forma de tra- bajo especializado; en fin, la búsqueda incesan- te de la verdad. Asimismo, se considera trabajo y resultado de la acumulación del saber cien- tífico a lo largo del tiempo, lo que hace que el hombre que se dedica a la ciencia sea el produc- to y la expresión de una sociedad determinada, y, por consiguiente, el heredero de la cultura científica y riqueza material y espiritual que le antecede en el tiempo (Núñez, 1999).
Como se apreció antes, la idea de técnica está asociada habitualmente al hacer, al conjun- to de procedimientos operativos útiles desde el punto de vista práctico para determinados fines. En una forma muy primaria y elemental, asociamos ciencia al conocer y técnica al hacer.
Las explicaciones anteriores han manifesta- do que la idea de ciencia como teorización y conocimiento puro ha quedado desplazada a una visión que integra las diversas dimensio- nes del trabajo científico. No obstante, puede admitirse que conocer y explicar son atributos incuestionables de la ciencia. De igual modo la técnica, aunque en mayor o menor medida, está
respaldada por conocimientos, su sentido prin- cipal es realizar procedimientos, productos y su ideal es la utilidad práctica en la vida cotidiana.
Sin embargo, provisionalmente y con el fin de discutir las nociones contemporáneas de téc- nica y tecnología, se puede admitir inicialmen- te que la técnica se refiere a: «Hacer eficaz, es decir, a reglas que permiten alcanzar de modo correcto, preciso y satisfactorio, ciertos objeti- vos prácticos» (Agazzi, 1996, p.95).
En este punto es preciso advertir que, de igual modo que la ciencia vinculada al saber, ha expe- rimentado profundas transformaciones en su evolución; la técnica ha sufrido un proceso de diferenciación que ha dado lugar a la tecnología. De la misma manera que la ciencia contemporá- nea no cancela otras formas del conocimiento y el saber, sino que coexiste con ellas, la aparición de la moderna tecnología no elimina la existen- cia de muchas otras dimensiones de la técnica, cuya relación con el conocimiento científico no tiene el mismo carácter estructural.
La utilización en el idioma español de ambos vocablos, parece aconsejar que los utilicemos con significados diferenciados, atendiendo a semejanzas y diferencias.
En sentido amplio: «La técnica constituye un conjunto de procedimientos operativos útiles, para ciertos fines prácticos. Son descubri- mientos sometidos a verificación y mejorados a través de la experiencia, constituyendo un saber cómo, que no exige necesariamente un saber por qué» (Núñez, 1999, p.39).
Sin embargo, a partir del siglo VI antes de nuestra era, en el seno de la civilización heléni- ca, se produjo la notable innovación que con- sistió en la búsqueda del por qué. En la misma nacieron, juntas e indiferenciadas, la filosofía y la ciencia, preocupadas ambas por las razo- nes de la existencia y la constitución del cos- mos. Esa indagación del porqué de los pro- cedimientos eficaces que el hombre utilizaba, originó el nacimiento de la noción de téchne (técnica) que es precisamente la de un operar eficaz, que conoce las razones de su eficacia y sobre ellas se funda.
La noción de téchne guarda semejanza con la idea de tecnología, pero son diferentes. La idea griega de téchne expresa la necesidad de poseer una conciencia teórica que permita justificar el saber práctico que ya está constituido, lo que favorece su consolidación y transmisión. La téchne, sin embargo, no supone la capacidad de producir un nuevo saber hacer, ni mejora la eficacia operativa del existente.
Desde otra mirada se aprecia como el Rena- cimiento marcó pautas, en cuanto al primado del hombre sobre la naturaleza. El dominio del hombre exige del conocimiento, de un saber útil. Con ello la idea de un saber desinteresado va a ir cediendo paso a la idea de un saber útil, orienta- dor de una práctica de dominio de la naturaleza.
La nueva ciencia natural sustenta el proyec- to de aprovechar el descubrimiento de leyes naturales, para dominar la naturaleza. Esos conocimientos permitieron en su momento, inventar máquinas que se basan en proyectos
racionales apoyados en la nueva ciencia, abs- tracta y matematizada; esas particularidades son las que le permiten crear instrumentos y prácti- cas, es decir, inventar. Ese sistema de articula- ciones renovadas entre conocimiento teórico, abstracto, matemático y creación de equipos, aparatos, máquinas, es lo que permite el tránsito a la tecnología; la técnica se enriquece en virtud de su asunción dentro de un nuevo horizonte de racionalidad científica y productiva.
En efecto, la nueva ciencia vino a proporcionar posibilidades inéditas a la técnica. Esa creen- cia fue posible por su estrecha relación con el desarrollo técnico y su alta demanda. El pro- ceso de teorización de la mecánica dinámica, en especial de la balística ingenieril correspon- diente al Renacimiento, será uno de los desen- cadenantes de la ciencia moderna. En conse- cuencia, con estos hechos, en los comienzos de esta etapa y desde el siglo XV al XVII se produ- jeron transformaciones notables, no todas en bien de la humanidad, cuyas consecuencias se prolongan hasta el día de hoy.
Como advertimos, los procesos descritos condu- cen a cambios profundos en las relaciones entre ciencia y técnica. La técnica se inscribe en un nuevo horizonte de racionalidad científica, en tanto esta última, experimenta notables cambios.
La tecnología deviene entonces en una ciencia aplicada, considerándose por tanto como un conocimiento práctico que se deriva directa- mente de la ciencia, entendida esta como cono- cimiento teórico. De las teorías científicas se
derivan las tecnologías, aunque por supuesto pueden existir teorías que no generen tecno- logías. Una de las consecuencias de este enfo- que es desestimular el estudio de la tecnología; por lo que la clave de su comprensión está en la ciencia, con estudiar esta última será suficiente.
Price (1980) asevera que: «La imagen ingenua de la tecnología como ciencia aplicada senci- llamente, no se adecua a todos los hechos. Las invenciones no cuelgan como frutos del árbol de la ciencia» (p.169).
En contradicción con lo antes expuesto, hay acciones propiamente tecnológicas influidas por un criterio de optimización, inevitable- mente afectado por circunstancias sociales. Por ejemplo, industrializar la agricultura no es simplemente introducir equipos y maquinarias es, sobre todo, algo que se basa en una com- prensión de la naturaleza y de la acción huma- na sobre ella, para lo que se adoptan decisiones que parten de racionalidades económicas y sociales, de valores e intereses.
La tecnología no es un artefacto inofensivo. Sus relaciones con la sociedad son muy com- plejas. La evidencia de que ella es movida por intereses sociales parece un argumento sólido para apoyar la idea de que, la tecnología está socialmente moldeada.
Pero, también, es importante visualizar el otro lado de la relación entre tecnología y sociedad. Para ello hay que detenerse en las caracterís- ticas intrínsecas de las tecnologías y ver cómo
ellas influyen directamente, sobre la organización social y la distribución del poder. Las muy diversas definiciones de tecnología existentes, demuestran su complejidad. Repasemos algunas de ellas:
Price (1980) enunció: «La tecnología es aquella investigación cuyo producto principal es, no un artículo, sino una máquina, un medicamento, un producto o un proceso de algún tipo» (p.169).
Quintanilla (1991) manifestó que:
Los términos técnica y tecnología son ambiguos. En castellano, dentro de su ambigüedad, se suelen usar como sinóni- mos. Se tiende a reservar el término técnica para las técnicas artesanales, precientífi- cas, productivas, artesanales o industriales, como actividades artísticas o incluso estric- tamente intelectuales. El de tecnología se relaciona con las técnicas industriales vinculadas al conocimiento científico. Los filósofos, historiadores y sociólogos de la técnica se refieren con uno u otro término, tanto a los artefactos que son producto de una técnica o tecnología, como a los pro- cesos o sistemas de acciones que dan lugar a esos productos y, sobre todo, a los cono- cimientos sistematizados (en el caso de las tecnologías) o no sistematizados (en el caso de muchas técnicas artesanales), en que se basan las realizaciones técnicas. La tecno- logía se compone de técnicas industriales de base científica y complejos técnicos, promovidos por las necesidades de orga- nización de la producción industrial. (p.33)
Otra visión del mismo fenómeno nos acerca a un análisis social de la tecnología, en el que se descubren otros elementos no contenidos en las definiciones anteriores. En este sentido Pacey (1990) supone que:
Existen dos definiciones de tecnología, una restringida y otra general. En la primera se le aprecia solo en su aspecto técnico: conocimiento, destrezas, herramientas y máquinas. La segunda incluye también los aspectos organizativos: actividad económi- ca e industrial, actividad profesional, usua- rios y consumidores; así como los aspectos culturales: objetivos, valores, códigos éticos y conductuales. Entre todos esos aspectos existen tensiones e interrelaciones que pro- ducen cambios y ajustes recíprocos. (p. 37)
Este mismo autor sugiere que el fenómeno tecnológico sea estudiado y gestionado en su conjunto, como una práctica social, haciendo evidentes siempre los valores culturales que le subyacen. Las soluciones técnicas deben ser consideradas siempre en relación con los aspec- tos organizativos y culturales. En otros térmi- nos, las soluciones técnicas son solo un aspec- to del problema; hay que observar también los aspectos organizativos y los valores implicados en los procesos de innovación, difusión de la innovación y transferencia de tecnología.
La superación del enfoque estrictamente técnico conduce de paso a definir con mayor precisión el papel de los expertos y a aceptar que en tan- to proceso social, como experimento social que representa todo cambio tecnológico de cierta
envergadura, es imprescindible tomar en cuenta la participación pública, las expectativas, percep- ciones y juicios de los no expertos, quienes tam- bién participarán del proceso tecnológico.
La naturaleza social de la tecnología puede ser subrayada a través de la noción de sociosistema, en analogía con el concepto de ecosistema uti- lizado en ecología. Se conoce el delicado equi- librio de los ecosistemas; la introducción o supresión de una nueva especie animal o vege- tal, puede provocar inestabilidades e incluso catástrofes. De modo semejante las tecnologías, entendidas como prácticas sociales que involu- cran formas de organización social, empleo de artefactos, gestión de recursos, están integradas en sociosistemas, dentro de los cuales estable- cen vínculos e interdependencias con diversos componentes de los mismos. En consecuencia, la transferencia de tecnologías y los procesos de difusión tecnológica, pueden generar altera- ciones en los sociosistemas semejantes a los que ocurren en los ecosistemas, cuando alteramos el equilibrio que los caracteriza.
En el mundo actual la tecnología abarca prácti- camente todos los ámbitos de la vida humana: la agricultura, la ganadería, la construcción de viviendas, el transporte, energía eléctrica, el conocimiento, la comunicación, la imagen, la diversión y todo lo que está a nuestro alrede- dor. La tecnología es simultáneamente un pro- ceso creativo y destructivo.
La tecnología ha hecho que los seres humanos ganen más control sobre la naturaleza y cons- truyan una existencia civilizada. Gracias a ello,
se incrementa la producción de bienes mate- riales y de servicios y se reduce la cantidad de trabajo necesario para fabricar las máquinas y dispositivos tecnológicos. En el mundo indus- trial avanzado, las máquinas realizan la mayo- ría del trabajo en la agricultura y en muchas industrias, de manera que los trabajadores pro- ducen más bienes que hace un siglo con menos horas de trabajo, siendo cada vez más reduci- dos los costos de producción. Una buena parte de la población de los países industrializados tiene una mayor expectativa y un mejor nivel de vida; en este sentido tiene un rol fundamen- tal el uso eficiente de la tecnología.
Las desventajas de las tecnologías derivan de su utilización: las que se dirigen contra la vida como la industria de armamentos, las emplea- das de forma inadecuada que afectan la cali- dad de vida de las personas; lo que revela la incapacidad de predecir o valorar sus posibles consecuencias negativas. Entre estas desventa- jas se encuentran: el inicio de la era nuclear, el desarrollo de armas biológicas, el deterioro del medio ambiente, la contaminación atmosférica por los escapes de los automóviles, la conta- minación de ríos y mares por la aparición de metales pesados, la erosión de los suelos a cau- sa de agentes químicos tóxicos, la producción de gran cantidad de desechos radioactivos de las plantas nucleares, las lluvias ácidas produci- das por la contaminación atmosférica; asimis- mo el debilitamiento de la capa de ozono por el uso de fluorocarbonos.
La sociedad tecnológica contemporánea ha colocado a una buena parte de la ciencia en función de prioridades tecnológicas. Esta rea- lidad coloca a la ciencia en una relación inédi- ta con la tecnología; a su vez, la tecnología es cada vez más dependiente de la actividad y el conocimiento científico. Todo esto sugiere que los clásicos límites atribuidos a ciencia y tec- nología se están volviendo borrosos y aún más, disolviéndose. Por lo que la comunidad cientí- fica considera que entre ellas existe una unión esencial. La nueva ciencia o ciencia contempo- ránea, es absolutamente técnica y tecnológica.
Dada esta relación intrínseca entre los concep- tos ciencia y tecnología, surge el término tec- nociencia. Este es precisamente un recurso del lenguaje para denotar la íntima conexión entre ciencia y tecnología y el desdibujamiento de sus límites, revelando tiempo pasado y aspecto perfectivo. El término tecnociencia no con- duce a cancelar las identidades de la ciencia y la tecnología, pero sí nos alerta que la investi- gación sobre ellas y las políticas prácticas que respecto a las mismas implementamos, tienen que partir del tipo de conexión que el vocablo tecnociencia desea subrayar.
Las tecnociencias no solo indagan procesos naturales, sino cada vez más objetos y proce- sos que la propia instrumentación de la inves- tigación ha hecho posible. De igual modo, los resultados de la investigación son evaluados a partir del valor de la verdad de los conocimien- tos implicados. La idea de tecnociencia subra- ya también los complejos móviles sociales que conducen el desarrollo científico-tecnológico.
La sociedad contemporánea está sometida a numerosos impactos por la tecnociencia: eco- nómicos, culturales, políticos, sociales y de todo orden. Muchas personas se dedican a la tecno- ciencia, experimentando así sus efectos positi- vos. Sin embargo, con frecuencia manejamos en relación con ciencia y tecnología conceptos que difícilmente, dan cuenta de la naturaleza social de ambas. Nos corresponde enriquecer nuestra visión social de la tecnociencia, desde las con- cepciones educativas más formales.
No cabe dudas que tanto la ciencia como la tecnología han posibilitado un gran desarrollo en las diferentes esferas de la vida: científica, económica, industrial, en las comunicaciones, en la educación y en otras; a tal punto, que la sociedad vive hoy profundas transformaciones en este sentido. La ciencia y la tecnología se han desarrollado a la par que la sociedad, existiendo una estrecha relación entre ellas. Sin embargo, en algunas ocasiones ha faltado responsabilidad ciudadana para evaluar sus implicaciones, de ahí que en estos momentos se libre una batalla teó- rica entre los adeptos a la ciencia desenfrenada y los que consideran que debe ponerse rienda al actuar del hombre, en cuanto a su relación con el binomio ciencia y tecnología.
La ciencia tiene un valor social en la medida en que satisface necesidades e intereses de los seres humanos. Sin embargo, es necesario des- tacar que los adelantos de la ciencia y la tecno- logía no solo se utilizan en favor del bienestar de la humanidad, sino también para avivar fenómenos que van en contra de la propia
esencia del hombre. He ahí el papel de la edu- cación en la relación CTS: formar individuos socialmente responsables, que sean capaces de avizorar las implicaciones a largo plazo del empleo de los resultados científicos, de manera que puedan asumir una actitud crítica y argu- mentada en las decisiones político-adminis- trativas que afecten a las naciones. En el caso particular de Cuba, se trabaja intensamente por lograr este objetivo, pero no siempre existe la preparación necesaria en el claustro y en la familia para enfrentar la tarea. La relación CTS no es un lujo, es una necesidad de los pueblos y sus hombres.
La relación CTS en el Plan de Estudio E de la carrera Español-Literatura
Una de las principales banderas que defiende la educación superior en Cuba es la de formar un estudiante universitario con una prepara- ción integral tanto instructiva como educativa, en consonancia con las exigencias del mundo contemporáneo. Esta preparación debe incluir la capacidad para valorar la implicación de los avances científico-tecnológicos en la vida social.
La concepción del nuevo Plan de Estudio E proyecta este objetivo de trabajo al plantear que: «La mayor necesidad en la actualidad es que el docente que se gradúa como Licenciado en Español-Literatura posea una alta prepara- ción didáctica, metodológica y científica, con relación al contenido de la asignatura en la cual será especialista» (Ministerio de Educación Superior (MES), 2016, p. 4).
Asimismo, expresa que lo anterior debe estar a tono con el empleo de las TIC, con el objetivo de potenciar en los estudiantes el hábito de la autogestión del conocimiento y el desarrollo de habilidades generales, intelectuales y lin- güístico-comunicativas.
La política educativa en este sentido, se refie- re a continuar avanzando en la elevación de la calidad y el rigor del PEA para lo cual se pre- cisa, formar a educadores que den respuesta a las necesidades de las instituciones educativas en los diferentes niveles de enseñanza(MES, 2016).De ahí que tanto la labor de los educado- res como de las universidades donde se forman profesionalmente, se consideren tareas estraté- gicas para el desarrollo de la sociedad socialista cubana, aspectos contemplados dentro de la Estrategia de Desarrollo Social 2030 prevista para la provincia Pinar del Río.
Entre los fundamentos teóricos del currículo para la formación del profesor de Español-Li- teratura, se destaca la necesidad de desarrollar la capacidad de autoaprendizaje y reafirmar la motivación por aprender, en todos los contex- tos y sin límites temporales. Para ello se debe promover el aprendizaje participativo, colabo- rativo e interactivo con el grupo y en la comu- nicación con otros, aprovechando de forma sistemática las posibilidades que brindan las TIC. Ello implica compromiso, responsabilidad individual y social, además de que exige elevar la capacidad de reflexión para solucionar dificul- tades, decidir oportunamente y asumir posicio- nes crítico-valorativas ante situaciones dadas.
La formación del profesor de Español- Litera- tura debe propiciar que este sea un profesional innovador, sensible y creativo, poseedor de suficiente cultura lingüístico-literaria y peda- gógica, para desempeñarse en el eslabón de base con un alto compromiso social, reto que tiene la formación de pregrado en las carreras pedagógicas en la actualidad.
Por ello, la importancia de concebir al estu- diante como protagonista de su aprendizaje, capaz de autoprepararse de forma permanente con el apoyo de las TIC, las que permiten obte- ner información, construir y divulgar el cono- cimiento por diversas vías, empleando a su vez diferentes fuentes. Desde esta perspectiva el estudiante debe fortalecer sus motivaciones profesionales y la identidad con la profesión y la carrera seleccionadas (MES, 2016).
Por lo antes expuesto se asume la concepción del currículo como proceso y proyecto educa- tivo, lo que requiere promover la formación de un profesional con un sólido desarrollo polí- tico-ideológico, alto nivel científico-tecnoló- gico e innovador, en el área de las ciencias de la educación en general y en el contexto de la asignatura Español-Literatura en particular; con una formación ética y humanista que pro- picie su participación como agente de desarro- llo y transformación, con elevados grados de responsabilidad y compromiso social.
Entre los problemas profesionales a los que se enfrenta hoy el proceso de formación en la mencionada carrera, se encuentran: la comu- nicación efectiva a través de diferentes len-
guajes y la utilización de los diversos recursos tecnológicos en el PEA, ambos en correspon- dencia con la necesidad de que el estudiantado sea capaz de autogestionar de forma individual el conocimiento.
Los objetivos generales del proceso de forma- ción del profesional de la educación en la espe- cialidad Español- Literatura, se centran en: integrar las TIC al proceso de formación pro- fesional y potenciar el trabajo independien- te, para favorecer el aprendizaje autónomo y el desarrollo del pensamiento lógico, crítico, artístico-creativo y argumentativo-valorativo.
Las tareas correspondientes a la función docente-metodológica del profesor en esta carrera, tienen entre ellas la de la orientación y el control del trabajo independiente de los estudiantes, con el fin de desarrollar en ellos habilidades para la búsqueda, el procesamien- to y el empleo adecuado de las diversas fuentes de información como la lectura y la escritura, las que ocupan un papel primordial no supera- do, ni por los probados beneficios de las TIC. Sin embargo, estas tienen un rol esencial en cuanto a la actividad docente-investigativa y a la superación postgraduada permanente de los futuros profesionales.
Por otra parte, las estrategias curriculares pretenden desde sus objetivos esenciales un acercamiento a la carrera en cuestión, a sus disciplinas, asignaturas y años académicos. En el caso de la estrategia curricular para el tra- bajo con las TIC, se destaca el presupuesto de
preparar a los estudiantes en los contenidos, pero de forma independiente, para su poste- rior demostración en clases prácticas, semi- narios y talleres; así como para el intercambio en el aula y fuera de esta con el empleo de los dispositivos electrónicos correspondientes; lo que demuestra la adecuada relación entre CTS. Es trascendental en esta estrategia la intención de utilizar las TIC, pero esta vez en función de elevar la calidad del trabajo docente-educativo en la institución educativa.
El nuevo Plan de Estudio E proyecta entre sus principales objetivos, identificar la necesidad de que el estudiante de la carrera Español-Lite- ratura se prepare con independencia, emplean- do eficientemente las TIC; pero al mismo tiem- po no se proponen alternativas para resolver o mejorar esta problemática desde el contexto de la investigación científica o las nociones del propio plan de estudio.
No obstante, las metas expuestas en los docu- mentos normativos, se aprecian en la práctica educativa manifestaciones que no responden a estas exigencias, en tanto los profesores que imparten la disciplina DLEL no emplean las TIC sistemáticamente en sus clases y cuando lo hacen, no potencian suficientemente el tra- bajo independiente y la autogestión del cono- cimiento en los estudiantes.
En el caso de estos últimos, no aprovechan estos recursos en función de su preparación académica e intelectual, sino para acceder a información variada con el fin de actualizar- se, comunicarse con familiares y amigos, pero sobre todo para distraerse.
Con las afirmaciones expuestas se evidencia que los profesores que imparten clases en la carrera Español-Literatura, específicamen- te en la disciplina DLEL, presentan algunas limitaciones metodológicas que, de conjunto a las dificultades prácticas objetivas, conllevan a que los estudiantes no empleen con eficien- cia las TIC en función de optimizar el PEA. Se evidencia además que el Plan de Estudio E no explica cómo materializar este objetivo esen- cial y complejo, que deja atrás la manera tra- dicional en que el estudiante interactúa con su propio estilo de aprendizaje, para enfrentarse a novedosos métodos, concepciones, estrategias, procedimientos y técnicas de estudio.
Ante esta situación de la realidad univer- sitaria surgen las siguientes interrogantes:
¿Cómo lograr que los estudiantes de la carrera Español-Literatura se vinculen al empleo de las TIC, en función de su preparación acadé- mica? ¿Cómo contribuir a que autogestionen el conocimiento desde la disciplina DLEL, con el empleo de las TIC? ¿Qué alternativas de solu- ción se manifiestan en este sentido, desde el enfoque CTS? ¿Cómo remediar esta necesidad impuesta por el acelerado desarrollo científi- co-técnico de la humanidad? ¿Qué producto científico se propone instrumentar para rever- tir la situación actual? ¿Acaso el método de aula invertida como nuevo sistema de aprendizaje en el mundo, será la respuesta a los objetivos trazados desde el currículo?
Se evidencia de esta manera que el presente tra- bajo responde a uno de los problemas sociales contemporáneos de la ciencia, la tecnología y la
sociedad en el contexto universitario, relaciona- do con el papel de la universidad en el desarro- llo científico-técnico de la sociedad; así como la responsabilidad científica de sus profesores.
Para lograr que la universidad cubana actúe sobre el desarrollo científico-técnico de la sociedad, y por consiguiente, que los estu- diantes autogestionen el conocimiento con el empleo de las TIC cada vez más sistemática y eficientemente, necesitamos una sociedad reno- vada, moderna, actualizada a la par del mundo desarrollado, una sociedad diferente, que piense y actúe con sobrada inteligencia, en la que los avances de la ciencia y la técnica sobre todo en el campo de las comunicaciones, formen parte cotidiana e indisoluble de la vida social. Se pre- cisa en este sentido una sociedad informatizada.
De manera oficial se asume que la informatiza- ción de la sociedad en Cuba:
Constituye un proceso de utilización orde- nada y masiva de las TIC en la vida cotidia- na, para satisfacer las necesidades de todas las esferas de la sociedad, en su esfuerzo por lograr cada vez más eficacia y eficiencia en todos los procesos y, por consiguiente, mayor generación de riqueza y aumento en la calidad de vida de los ciudadanos. (ECU- RED, 2019)
Una sociedad que aplique la informatización en todas sus esferas y procesos será cada vez más competitiva. Para países subdesarrollados como Cuba constituye un gran reto, pero aun así ya se han dado pasos significativos para dominar e
introducir en la práctica social, el empleo de las TIC. De esta manera se logrará una cultura digi- tal, una de las características imprescindibles del hombre nuevo, lo que facilitaría a nuestra sociedad acercarse más hacia el objetivo de un desarrollo sostenible. La política de informati- zar la sociedad cubana es interés del país, tanto gubernamental como estatal.
Esta estrategia de informatización se ha con- cebido en correspondencia con el conjunto de políticas y acciones que, como parte de la implementación del Modelo Económico y Social se desarrollan en el país. La misma se sustenta en los siguientes principios generales: que el desarrollo de este sector se convierta en un arma para la defensa de la Revolución; garantizar la ciberseguridad frente a las ame- nazas, los riesgos y ataques de todo tipo; desa- rrollar y modernizar coherentemente todas las esferas de la sociedad, en apoyo a las priorida- des del país y en correspondencia con el ritmo de desarrollo de nuestra economía e integrar aspectos como la investigación, el desarrollo y la innovación, con la producción y comerciali- zación de productos y servicios.
Esta política integral lleva implícita la instru- mentación de las políticas específicas, como por ejemplo: Programa Nacional de Infor- matización como parte del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, Sistema Nacional de Seguridad Tecnológi- ca, Sistema de Gestión Integrada del Capital Humano, perfeccionar los mecanismos de ges- tión, actualización, socialización y comerciali- zación de servicios, contenidos digitales y dis-
positivos informáticos alineados con la Política de Comunicación Social; asimismo desarrollar y modernizar la infraestructura tecnológica.
Autogestión del conocimiento y método de aula invertida: proyecto futuro de la Educación Superior cubana
A tono con la necesidad de informatizar la sociedad cubana y en especial sus universi- dades, se manifiestan con suma claridad las palabras del actual presidente de la República de Cuba Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez cuando expresó: «Tenemos que pensar cuál es el país informatizado que queremos, las facili- dades que brinda y cómo todos nos involucra- mos en esa política» (Rodríguez, 2019, p.1).
La informatización de la sociedad cubana des- de el escenario áulico universitario, presupone un desarrollo vertiginoso de la ciencia y la téc- nica. Por esta razón la introducción de méto- dos de enseñanza activos y el mejoramiento de los métodos actuales, es una tendencia marca- da en la mayoría de los países, en particular, en América Latina y Europa, significando así, que los métodos de enseñanza-aprendizaje como componentes didácticos de la clase enfaticen más sobre el aprendizaje y no, en la simple transmisión de conocimientos.
En este caso particular el desarrollo de la inde- pendencia cognoscitiva de los estudiantes universitarios, futuros profesionales del país; debe garantizar que los mismos en el futuro sean capaces de reflexionar científicamen-
te ante situaciones que demanden soluciones de diversos tipos, especialmente psicológicas, pedagógicas, metodológicas, didácticas, admi- nistrativas y/o gubernamentales.
En concordancia, con estas premisas, numero- sos estudiosos en la actualidad han compartido los beneficios que reportan en sus clases y acti- vidades docentes, la introducción de la autoges- tión del conocimiento con el empleo de las TIC.
Si cierto es que existen un grupo de restriccio- nes desde el punto de vista objetivo con rela- ción a los recursos tecnológicos disponibles, también se proyecta en el país un desarrollo más sostenible y renovado de las TIC, en espe- cial en los centros de educación superior.
La autogestión del conocimiento es una de las prácticas educacionales de mayor impacto actual- mente, por lo que se considera estratégicamente decisiva para alcanzar en un futuro cercano, la informatización de la sociedad que se pretende.
Entre los autores que han definido desde su ciencia la autogestión del conocimiento se encuentran: Colenci (2013); Bergman y Sams (2014); Begoña (2016); Fabila y Pérez (2017); Leyva y Lariot (2019) ; Ellos han planteado con carácter recurrente, que se trata de una tendencia interesante y prometedora de la edu- cación superior, una acción estratégica para la consolidación de los grupos de investigación, marco en el cual el estudiante es el principal responsable y administrador autónomo de su proceso de aprendizaje, en el que encuentra sus objetivos académicos y programáticos, gestio-
nando a su vez, recursos tanto de tipo material como humano, priorizando las decisiones y tareas de su circuito de aprendizaje.
Diversas investigaciones tienen como centro de atención al proceso de autogestión del cono- cimiento, pero en armonía con el empleo del método de aula invertida; asimismo, es muy positiva la visión que tiene la comunidad cien- tífica universitaria con respecto a los beneficios que reporta el funcionamiento de este binomio.
Dentro de los autores más significativos que han definido el concepto de método de aula invertida se citan: Colenci (2013); Bergmann & Sams (2014); López (2014); Begoña (2016);
Vidal (2016); Dulmar (2016); Uzunboylu &
Karagözlü (2017); Hernández & Tecpan (2017). Los países con más estudios al respecto en la actualidad son: España, Brasil, Chipre, Finlan- dia, Chile, México, Estados Unidos y Cuba. Se advierte, no obstante, que los criterios teóricos sobre el tema en cuestión prevalecen mayor- mente para las ciencias técnicas, médicas y las ingenierías; no así para el área de las ciencias sociales y humanísticas.
Los investigadores mencionados precisan el método de aula invertida de diversas mane- ras, por ejemplo: propuesta tecno-pedagógica, modalidad de aprendizaje semipresencial o mixto, enfoque diferente de aprendizaje, nue- vo modelo pedagógico, nueva estrategia didác- tica, nuevo método de aprendizaje y modelo invertido de aprendizaje. En todos los casos es demandante el empleo de las TIC; asimis-
mo se afirma que el profesor de la asignatura continúa siendo por excelencia, el único guía y controlador del PEA.
Específicamente, Colenci (2013) puntualiza que una sala de aula invertida es aquella que enfatiza en las tecnologías para aproximarse a un mejor aprendizaje; lo consideran un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje.
Bergmann & Samsn (2014) consideran que constituye la «clase al revés», siendo la idea principal la de redirigir la atención, quitárse- la al profesor y ponerla en el estudiante y su aprendizaje. Ambos cuentan con una vasta experiencia teórica y práctica en el tema, espe- cialmente en el área de la enseñanza de la Quí- mica en los Estados Unidos.
Begoña (2016) expresan que es un sistema de aprendizaje en el que el estudiante debe haber estudiado la materia correspondiente con antelación a la clase presencial, mediante vídeos y otros materiales en los que se expo- nen los diferentes conceptos. Después asiste a la clase para aclarar dudas, relacionar, reforzar conceptos y realizar ejercicios prácticos, de conjunto con sus compañeros de aula.
Se invierte, por tanto, la dinámica respecto a la metodología más tradicional en la que el pro- fesor expone la materia en clase y con poste- rioridad, el estudiante asimila el contenido y realiza las actividades en casa como comple- mento a lo estudiado.
La metodología del aula invertida es una de las técnicas de enseñanza y aprendizaje con mayor proyección de futuro. Se relaciona con los con- ceptos de docencia aprendida (lessonslearned) y enseñanza semi-presencial (blendinglearning).
El estudiante debe haber estudiado previamen- te la materia, haciéndolo por medio de mate- riales didácticos disponibles en línea (o gra- bados en dispositivos como teléfonos, tablet y computadoras). El éxito de esta metodología dependerá de la disposición de los equipos y las habilidades de los estudiantes para operar con los mismos; asimismo, de la calidad de los materiales previstos.
Vidal (2016) precisa que el aula volteada o aula inversa es una nueva estrategia didáctica, caracterizada por un método de enseñanza que ha cambiado el modelo tradicional de apren- dizaje, aportando mayor énfasis a la práctica educativa y a la interacción colectiva.
Uzunboylu & Karagözlü (2017) concuerdan en que el aula volteada es un modelo de aprendi- zaje donde la instrucción directa, es reempla- zada por videos o materiales audiovisuales.
Finalmente, Hernández & Tecpan (2017) apre- cian que se trata de invertir las actividades rea- lizadas habitualmente en el aula, dando paso a otras que propicien el aprendizaje en entornos más creativos, atractivos y colaborativos.
Se asume el criterio de Vidal (2016) el cual expre- sa que el método de aula invertida constituye una nueva estrategia didáctica, por considerarlo
el más abarcador, íntegro y explicativo, además, por aproximarse mejor a la realidad educativa que recrea el presente estudio investigativo.
En este sentido, el futuro demanda una educa- ción superior que abogue por la autogestión del conocimiento; donde el profesor evolucione de ser un guía excesivo a convertirse en asesor y orientador de los procesos de aprendizaje, un aspecto donde actualmente existe consenso entre los académicos cubanos.
La autogestión del conocimiento que presu- pone «el manejo de uno mismo», pretende de manera general el crecimiento de los indivi- duos para que cumplan objetivos por sí solos; ha constituido una categoría trabajada desde diferentes contextos por los científicos socia- les y del área empresarial generalmente. La autogestión del conocimiento es un proce- so mediante el cual se desarrolla la capacidad individual o de un grupo, para identificar los intereses o necesidades básicas de los mismos.
Desde los fundamentos filosóficos, la auto- gestión del conocimiento se devela como una necesidad de los seres humanos para satisfacer necesidades tanto materiales como espiritua- les. La autogestión es un proceso integral de fortalecimiento organizativo y capacitación continua; lo que permite descubrir las capa- cidades, destrezas, habilidades individuales y directivas de quienes la practican.
Se percibe cómo la autogestión del conoci- miento asume un valor agregado en la educa-
ción cubana, si se quiere lograr la excelencia en el proceso formativo. La nueva universidad podría beneficiarse con un enfoque integrado de la autogestión del conocimiento, la cien- cia, la técnica, la tecnología, la tecnociencia, la innovación y la sociedad. Por lo antes expues- to se afirma que es una necesidad para la cien- cia investigar sobre la temática plasmada en el presente trabajo, específicamente por las siguientes razones: se precisa potenciar en los estudiantes la autogestión del conocimiento en la disciplina DLEL empleando de forma efi- ciente las TIC; igualmente desarrollar en ellos habilidades generales, intelectuales y lingüísti- co-comunicativas.
Conclusiones
Las tendencias más generales en la relación CTS demuestran que estos son conceptos cada día más contemporáneos e imprescindibles para garantizar la calidad de vida de la humanidad; asimismo que uno no concurre sin la existencia del otro. Ante los beneficios y perjuicios de este enfoque aplicado a todas las esferas de la vida, se impone la no utilización del conocimiento científico en contra de la supervivencia huma- na, sino con el fin de solucionar problemas de la sociedad. Que esta relación sea un instrumento para conquistar la paz, la cooperación interna-
cional, el desarrollo social y económico, la pro- moción de los derechos humanos y la protec- ción del medio ambiente.
El perfeccionamiento constante del sistema educacional cubano y en especial la Educación Superior, vislumbra la necesidad de alcanzar la excelencia en el PEA y la formación profesio- nal, por lo que apremia elevar la preparación didáctico-metodológica y científica del perso- nal docente en todos los órganos de dirección.
Se puede resumir afirmando que el trabajo que en Cuba se desarrolla en el campo CTS, ha per- mitido experimentar avances significativos en áreas como la cultura, la educación y la ciencia; asimismo ha propiciado cambios en los modos de actuación de los profesionales que, como los profesores universitarios, están más vinculados al campo científico-técnico; donde el sentido de responsabilidad social, el cumplimiento del deber y la percepción ético-política del trabajo científico, permiten comprender la concepción de que el mismo se realiza para satisfacer las necesidades del desarrollo social. En la Edu- cación Superior Cubana los estudios CTS se dirigen especialmente a conquistar la calidad de todos los procesos educativos, especialmente el PEA de las asignaturas del currículo.
Referencias
Rodríguez, A. (2019). Pensar a Cuba como el país informatizado que queremos. Diario Granma, julio 7, p.1. La Habana, Cuba.
Referencias
Begoña, P. P. (2016). Utilización de la metodología de aula invertida. Enseñanza y Aprendizaje de Ingeniería de Computadores. Número 6, pp.34-37.
Referencias
Bergmann, J & Sams, A. (2014). Dale la vuelta a tu clase. Biblioteca-Innovación Educativa. España. p.17.
Castro, R, F. Discurso pronunciado por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el acto celebrado por la Sociedad Espeleológica de Cuba en la Academia de Ciencias. 15 de enero de 1960.
Colenci, T. (2013). Utilização da “Sala de Aula Invertida” em Cursos Superiores de Tecnologia: comparação entre o modelo tradicional e o modelo invertido “fli- pped classroom” adaptado aos estilos de aprendiza- gem. Estilos de Aprendizaje. Número 12, Volumen 11. Faculdade de Tecnologia de Taquaritinga. Brasil.
Fabila, E. M. & Pérez, M. F. (2017). Autogestión del conocimiento desde los grupos de investigación. Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación. Volumen 4, Número 8. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México. pp. 41-43.
García, M., Iglesias, T. & Martínez, H. (2018). La disciplina principal integradora Didáctica de la Lengua Española y la Literatura: visión desde el Plan de Estudio E. MENDIVE. Volumen 16, Número 2.pp. 296-313.
Hernández, C. & Tecpan, S. (2017). Aula invertida mediada por el uso de plataformas virtuales: un estudio de caso en la formación de profesores de Física. Estudios Pedagógicos XLIII. Número 3. p. 193.
Leyva, C, E. & Lariot, J, K. (2019): Consideraciones teórico-metodológicas sobre la autogestión del conocimiento en el proceso de enseñanza aprendizaje. Universidad de Guantánamo. Revista Atlante: Cuadernos de Educación y Desarrollo. Cuba.
Núñez, J, J. (1999). La ciencia y la tecnología como procesos sociales. Lo que la educación científica no debería olvidar. Editorial Félix Varela del MES. Cuba.
Pablo, B. V. (2016). La autogestión del conocimiento como tendencia actual de la educación médica superior. Correo Científico Médico. pp. 347-351.
Pérez, D. (2016). Pedagogía inversa, experiencias desde Finlandia. Artículos y Documentos. Europa, Finlandia.
Rosental, M. & Ludin, P. (1981) Diccionario Filosófico. Combinado Poligráfico de Guantánamo “Juan Mari- nello”. La Habana, Cuba.
Uzunboylu, H. & Karagözlü, D. (2015). La tendencia emergente aula invertida: un análisis de contenidos de los artículos publicados entre 2010 y 2015. Educación a Distancia. Número 54, Artículo 4. Nicosia, Cyprus.
Vidal, L. M. (2016). Aula invertida, nueva estrategia didáctica. Educación Médica Superior. Número 30, Volumen 3. p. 678

