
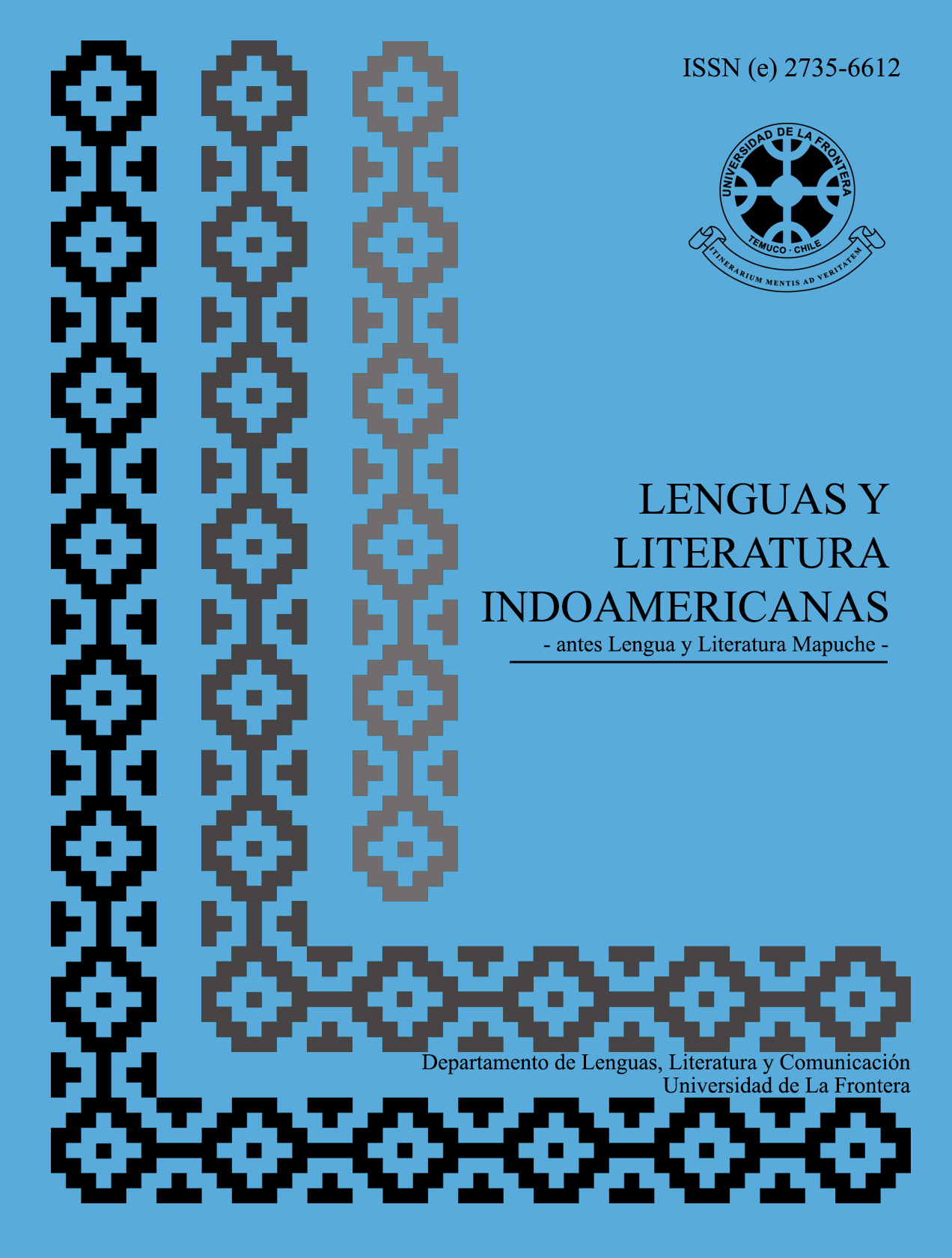

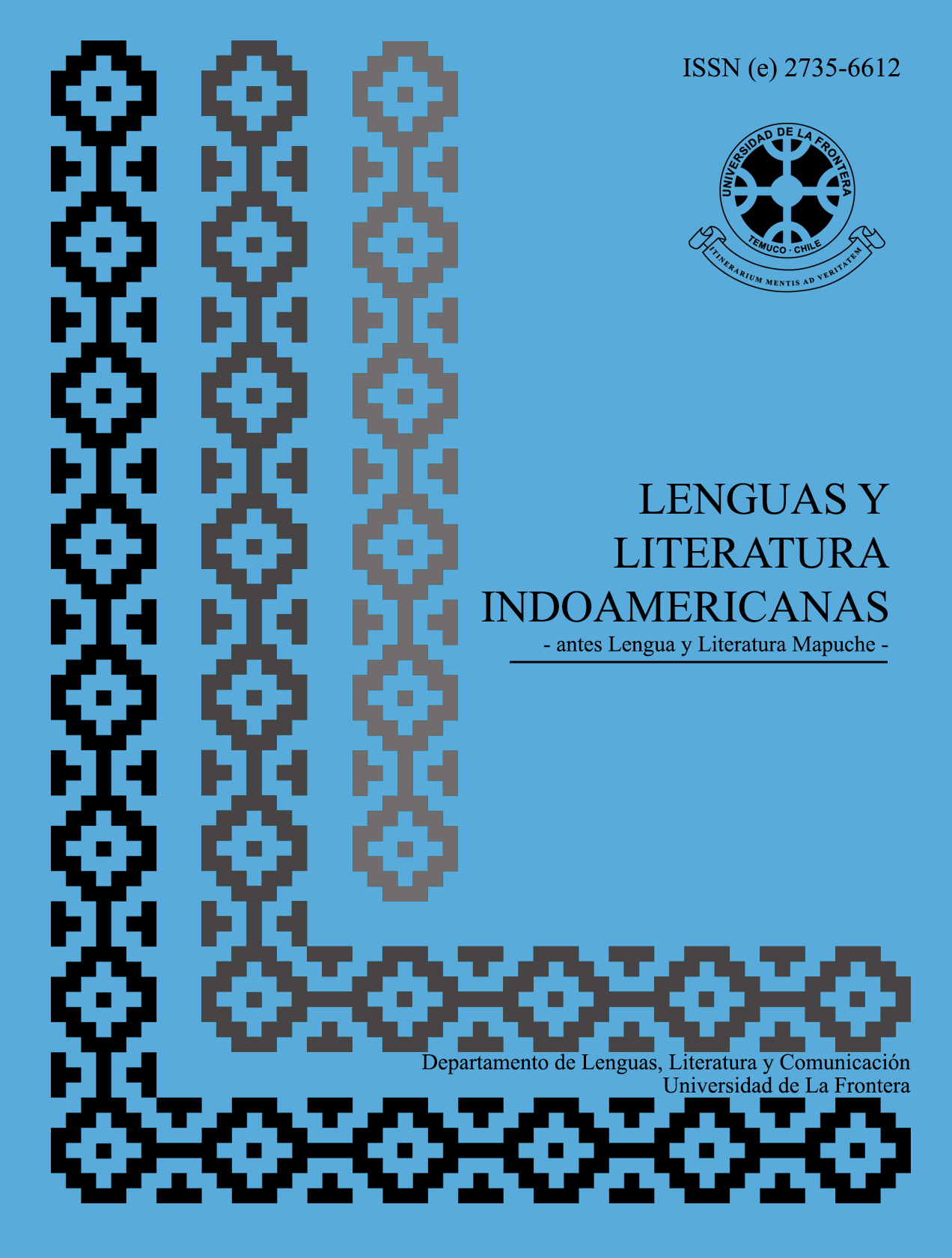
Monográfico
El sermón en lengua de Chile en el Corpus Histórico del Mapudungun de texto colonial a texto digital
Revista de Lenguas y Literatura Indoamericanas
Universidad de La Frontera, Chile
ISSN-e: 2735-6612
Periodicidad: Anual
vol. 23, núm. 2, 2021
Resumen: Este trabajo explora el Sermón en Lengua de Chile del misionero jesuita Luys de Valdivia (1621) desde la perspectiva de la lingüística de corpus, planteando preguntas acerca de su importancia, potencialidades y limitaciones para el estudio del mapudungun del Siglo XVII. Revisamos el contexto histórico y lingüístico de los Sermones y su autor, destacando la superposición de su labor documental y evangelizadora. A través de estas indagaciones, damos a conocer un nuevo recurso para interrogar los testimonios textuales tempranos escritos en lengua mapuche: el Corpus Histórico del Mapudungun. Revisamos algunos de las características estructurales del Corpus y su construcción, procediendo finalmente a ejemplificar su uso a través de una serie de breves estudios de caso sobre el léxico, morfosintaxis y fonología de la obra de Valdivia. Concluimos con una exhortación a la comunidad académica y no-académica a usar los materiales y herramientas de este corpus de libre acceso, para comprender mejor la historia y estructura de la lengua, pero también para disfrutarla y propagarla.
Palabras clave: lingüística de corpus, mapudungun, lingüística histórica, lingüística misionera.
Abstract: This paper proposes a corpus-linguistic approach to Jesuit missionary Luys de Valdivia’s 1606 Sermón en Lengua de Chile [Sermon in the Language of Chile]. It enquires into the importance, potential and limitations this text presents in shaping our understanding of sixteenth-century Mapudungun. It also surveys the historical and linguistic context of the Sermones and their author, highlighting the overlap between the processes of language documentation and evangelisation. Throughout, we spotlight a new resource for mining early textual witnesses for the Mapuche tongue: the Corpus of Historical Mapudungun. We examine a number of structural features of the corpus and its construction, going on to exemplify their use in a series of lexical, morphological and phonological case studies related to Valdivia’s work. We conclude by calling on the academic and non-academic communities to use the freely-available corpus materials and tools in order to promote a better understanding of the language, whilst at the same time enjoying and propagating it.
Keywords: corpus linguistics, Mapudungun, historical linguistics, missionary linguistics.
1. Introducción
Para el mundo mapuche de 1621, año en que se publicó el texto que nos convoca, la escritura era una tecnología nueva, ajena a su modo de vida tradicional, donde tanto kimün (saber) como düngun (noticias) se transmitían de manera oral. Sin embargo, la escritura es una tecnología que genera nuevas realidades. Entre ellas, está la persistencia más o menos inmutable del nemül (la palabra) a lo largo del tiempo. Es así que el nemül de aquellos años de primeros contactos entre europeos y mapuche, ha sido transmitido por quienes manejaban esta tecnología: los winka. Antes de plasmarse en la página, entonces, no cabe duda que el kimün y el düngun mapuche fueron desatendidos, censurados o malinterpretados por los misioneros, cronistas y administradores, generando una realidad que contrasta con la que se transmite oralmente.
Hoy se nos presenta otra tecnología que nos permite redescubrir elementos del kimün y düngun que se esconden a plena vista en el nemül escrito. Estas tecnologías – los medios digitales y, en particular, la lingüística de corpus – nos ofrecen una visión a la vez más amplia y más detallada de el registro documental, develando regularidades y variaciones en la usanza de los escritores. Esto nos permiten triangular entre el registro escrito y lo que sabemos por fuentes orales y por el estado actual de la cultura y lengua mapuche. A través de este trabajo de detective podemos empezar a separar el sesgo de quienes escribieron, de la realidad que les subyace y así reconstruir algo del pasado perdido.
En este artículo presento una de estas tecnologías – el Corpus Histórico del Mapudungun (CHM) – que espero nos permita mirar sistemáticamente los elementos lingüísticos y culturales que sobreviven en una treintena de textos históricos escritos en mapudungun entre 1606 y 1930. Presentaré el proceso a través del cual el Sermón en Lengua de Chile (Valdivia, 1621) fue incluido en el CHM, siendo digitalizado, lematizado y anotado morfo-fonológicamente. Mostraré cómo las herramientas del corpus nos permiten explorar aspectos de la lengua mapuche propios de la época y contrastarlos con las variedades habladas hoy. De este modo, revisaré algunos estudios de caso sobre la estructura fónica, morfológica y léxica propias del texto de 1621. Concluiré con una exhortación a la comunidad a utilizar estos materiales y herramientas para comprender mejor el pasado, pero también para nutrir y apoyar el futuro del mapudungun, esta vez desde una tecnología compartida y no excluyente.
2. El Corpus Histórico del Mapudungun: una vista panorámica
2.1 Naturaleza, objetivos y originalidad del corpus
El Corpus Histórico del Mapudungun (CHM – Molineaux y Karaiskos 2021) es una colección digital de textos publicados en lengua mapuche entre 1606 y 1930, los cuales han sido anotados y desglosados lingüísticamente. El objetivo de dicho recurso es facilitar el acceso a estos materiales, de tal manera de poder identificar y cuantificar aquellos patrones lingüísticos que tienen continuidad a lo largo del registro, al igual que aquellos en los cuales hay variación, sea diacrónica, diatópica o socio-contextual. Del mismo modo, buscamos poner a la disposición de la comunidad mapuche-hablante y aprendiz una serie de textos de gran valor patrimonial, que esperamos resulte útil para la enseñanza y el estudio de la lengua y cultura mapuche. Con estos objetivos en mente, hemos diseñado el CHM de tal manera que la superficie de los textos se mantenga lo más cercana al registro original, sin borrar potenciales áreas de variación a través de la estandarización ortográfica, morfológica o léxica. Sin embargo, usando etiquetas en lenguaje XML, damos acceso a nuestros análisis de los distintos niveles de estructura lingüística en los textos, facilitando la búsqueda y comparación de elementos léxicos, morfológicos y fónicos. En efecto, la interfaz web del corpus, permite realizar búsquedas sobre estas etiquetas XML, presentando los resultados como tablas e hipervínculos al contexto en que cada ítem se atestigua. Los resultados, por lo demás, pueden filtrarse de acuerdo a los metadatos de cada texto, sea por título, año, localidad, autor o hablante.
La disponibilidad de este recurso representa un salto cualitativo para la lingüística histórica mapuche, pues nos permite rápidamente compilar las instancias atestiguadas de un caso de estudio en el material histórico mapuche. Esto nos ayudará a generar o probar teorías acerca del cambio lingüístico en la lengua. Más allá del mapudungun, sin embargo, esta estrategia de corpus se muestra como una punta de lanza en un proceso más amplio de generar recursos digitales para explorar la historia de lenguas minoritarias, en particular en el contexto americano. [1]
2.2 Materiales
Dado que el Imperio Español categorizó al mapudungun como la ‘lengua general’ del Reino de Chile, contamos con un registro textual relativamente temprano para la lengua. Este material fue compilado principalmente por misioneros jesuitas y tiene por objeto preparar a miembros del clero para la obra de evangelizar a los mapuche, proporcionando gramáticas, vocabularios, textos doctrinales, sermones y otros textos ilustrativos.[2] Estos trabajos son problemáticos en cuanto representan géneros textuales ajenos a la cultura mapuche y fueron, por lo general, compilados por hablantes no-nativos[3] con un marco de referencia en las lenguas europeas y clásicas. A pesare de ello, las obras del ‘período misional’ (véase Villena 2017) dejan entrever aspectos de la lengua y cosmovisión mapuche, que esperamos el CHM ayude a separar del filtro cristiano y eurocéntrico que los opaca. Así, incluimos en el Corpus el material textual de las tres ‘Artes’ coloniales: Valdivia (1606), Febrés (1765) y Havestadt (1777), además del Sermonario de 1621.
Siguiendo la categorización de los textos históricos del mapudungun realizada por Villena (2017 – ver Figura 1), el período misional abarcaría desde la gramática de Valdivia (1606) hasta el adviento del período etnográfico, marcado por la obra de Rodolfo Lenz. Los Estudios Araucanos (1895-1897) del lingüista chileno-alemán muestran un cambio de foco, buscando resaltar géneros literarios tradicionales, propios de la oralidad mapuche, relevando sus costumbres, creencias e instituciones sociales. El período también se caracteriza por una mayor representación de la variabilidad dialectal de la lengua y por los primeros trabajos de autoría explícitamente mapuche (véanse los trabajos de Manquilef). Así, los materiales etnográficos del CHM incluyen la obra de Lenz (1897), Augusta (1903, 1906, 1910, 1922), Guevara (1911, 1913) y Manquilef (1911, 1914), concluyendo con la obra más emblemática del período: la autobiografía del Lonco Pascual Coña (Mösbach 1930).[4]

2.3 Niveles de análisis
Como hemos dicho, el objetivo del CHM es proveer acceso a un número importante de textos históricos en mapudungun en un formato digital que a la vez abra la puerta al análisis léxico, morfológico y fónico. En vista a ello, hemos sometido cada texto a un proceso semi-automatizado de lematización, desglose morfológico y mapeo grafo-fonológico cuyos resultados presentamos a continuación.[5]
Lematización: Uno de los desafíos del trabajo de lingüística de corpus es que la forma de lo que tendemos a pensar como ‘la misma palabra’ tiende a variar de un contexto a otro a lo largo de una colección de textos. Esto puede deberse a diferencias en la ortografía o al uso de distintas formas flexivas de la misma palabra. Así, por ende, queremos encontrar una manera tal que, en un corpus del español, tanto ‘hierba’ como ‘yerba’ se reconozcan como la misma palabra a pesar de sus distintas ortografías. Del mismo modo, queremos que las formas ‘plano’ y ‘plana’ ambas sean reconocidas como formas del mismo adjetivo, no así los sustantivos ‘plano’ y ‘plana’ que son palabras distintas, requiriendo entradas distintas en un diccionario. Es así que necesitamos para cada palabra una forma ortográfica básica, una forma básica del paradigma flexivo y una indicación de la categoría léxica a la cual pertenece.
En el CHM hemos decidido presentar la forma base de cada palabra – su lema – usando el Alfabeto Catrileo, que se conoce en tradicionalmente como el Alfabeto Mapuche Unificado (Croese et al 1978), pero que nosotros preferimos designar con el nombre de su principal artífice y promotora, la lingüista mapuche María Catrileo. Dicho lema se presenta con una estructura lo más similar posible a la del diccionario más sustancial de la lengua: Augusta (1916[2017]). En el caso de los verbos finitos, los damos con la terminación multifuncional –-(ü)n, como podemos ver en los ejemplos en (1). Para cada palabra también damos una categoría verbal (Part Of Speech=POS) y traducción al español e inglés.

Usando estándares XML desarrollados por el Text Encoding Initiative para material lingüístico (TEI, 2021), cada palabra pertenece a una categoría , a la cual se le asignan las etiquetas mencionadas, como en (2), correspondiente a la forma ⟨kimaqen⟩ en (1a).
Usando estándares XML desarrollados por el Text Encoding Initiative para material lingüístico (TEI, 2021), cada palabra pertenece a una categoría , a la cual se le asignan las etiquetas mencionadas, como en (2), correspondiente a la forma ⟨kimaqen⟩ en (1a).

Desglose morfológico: Dada la complejidad morfológica de la lengua mapuche, que tiende a caracterizarse como polisintética (véase Zúñiga 2017), vale la pena tener acceso a la estructura sub-léxica de la lengua, tal cual se percibe en los ejemplos en (3). Esto permitirá una mejor comprensión de la variación en forma, usanza y ordenamiento de los distintos morfemas a lo largo del corpus. Tal como en la lematización, el desglose morfológico se realiza a través de etiquetado XML ejemplificado en (4). En este caso, dividimos cada palabra en una serie de elementos , que a su vez son asignadas una forma base (en Alfabeto Catrileo), un tipo: (raíz, sufijo o prefijo) y una glosa, proveyendo el significado de las raíces y la función de los afijos. Para estos últimos, usamos donde sea posible el sistema de glosa de Leipzig (Comrie et al, 2015), dada su consistencia interna y comparabilidad.[6]

Mapeo grafo-fonológico: el nivel de etiquetado más estrecho es el que provee de un valor fónico para cada grafema de los textos. Analizando las convenciones ortográficas de cada autor/compilador y triangulándolas con el inventario de sonidos de los dialectos contemporáneos, reconstruimos los valores fónicos correspondientes a cada grafema y los codificamos usando el Alfabeto Fonético Internacional.[7] De esta manera, el CHM permite hacer búsquedas de secuencias particulares de sonidos y cómo se manifiestan a lo largo del registro textual. Cada grafema se desglosa usando el elemento que a su vez lleva una sola etiqueta, que es su valor en el AFI, tal cual lo vemos en (5) y (6).

2.4 Interfaz
El interfaz web del CHM (disponible en inglés y en español)[8] permite realizar búsquedas a través de los distintos niveles de análisis ya expuestos a lo largo de todo el corpus o en un sub-grupo de textos, delimitados de acuerdo a sus metadatos. Entre estos metadatos se encuentran el título de las obras, su fecha de publicación, su lugar de origen, el nombre de su autor, compilador o transcriptor y el nombre de el o la hablante que proveyó el material (de ser conocida/o). Todas estas categorías pueden vislumbrase en el formulario web en la Figura 2.
Los resultados se presentan como tablas descargables que incluyen columnas con el lema, la categoría léxica, la equivalencia española/inglesa del lema, el desglose morfológico, el valor ortográfico y el conteo por texto y en total a lo largo del CHM (véase Figura 3).


3. El lugar del Sermón en Lengua de Chile en el corpus
El texto que nos concierne (en adelante SeLCh) tiene un valor clave en los testimonios tempranos del mapudungun, en tanto es un trabajo extenso (casi 20,000 palabras) y continuo (9 sermones estilísticamente similares, obra de un solo autor – aunque véase §3.2). En esta sección damos una aproximación al texto, su contexto, autor y valor lingüístico-cultural. Además, damos a conocer algunas de los desafíos específicos que enfrentamos para incluir el texto en el CHM.
3.1 Luis de Valdivia, el lingüista
Aunque este no es el lugar para una extensa biografía de Luis de Valdivia,[9] vale la pena dar un poco de contexto acerca de la formación lingüística del autor del SeLCh y su exposición a las lenguas americanas.
A pesar de que no contamos con fuentes directas, suponemos que la preparación lingüística temprana del jesuita granadino no difiere radicalmente de la de otros religiosos españoles de fines del siglo XVI, en tanto hubiese tenido un fuerte foco en la filología grecolatina, y en particular en las obras de Nebrija, tanto para el latín como para el español (véase Zwartjes 2000, Ridruejo 2007). Sin embargo, antes de llegar a Chile con el primer contingente jesuítico de 1593, Valdivia habría pasado casi media década entre los miembros de su orden en Perú, quienes habían adoptado la obra misionera en lenguas indígenas con gran fervor. Sabemos que allí pasó considerable tiempo en Cuzco y Juli, zonas donde los misioneros ejercían su cometido evangelizador principalmente en quechua y aimara, respectivamente. La escuela de formación misional de Juli, a orillas del Lago Titicaca, sin duda habría tenido una influencia importante sobre Valdivia, sobretodo por su aproximación descriptiva a las lenguas indígenas americanas (Segovia 2016, Calvo 1997). En efecto, el tipo de descripción que ofrece Valdivia sobre el mapudungun, el millcallac y el allentiac todos tienen características comunes con los trabajos de otros miembros de la escuela (véase Adelaar 1997).
Durante sus primeros años en Santiago, Valdivia fue designado como principal encargado de la evangelización de los mapuche. Siguiendo el cometido de su orden, se abocó rápidamente al aprendizaje de la lengua y, tras trece días de estudio, dice haber empezado a oír confesión en mapudungun y, dentro de un mes, haber predicado un sermón de su propia autoría en la misma lengua (Foerster 1996:42). Sin desmedro de la clara proeza lingüística de Valdivia, es también cierto que, incluso en estas aproximaciones tempranas, el misionero ya hubiese tenido apoyo en su aprendizaje y aplicación de la lengua. Recordemos que entre sus hermanos jesuitas se encontraban Hernando de Aguilera y Juan de Olivares, ambos criollos de La Imperial, hablantes de la lengua mapuche, además del alcalaíno Gabriel de la Vega, a quien Medina (1897:x) atribuye obras manuscritas sobre el mapudungun, que sin duda se empezaron a gestar temprano durante su estancia en el territorio.
Durante la década del 1590, en paralelo a su trabajo con los mapuche de Santiago, Valdivia dedicó tiempo también a “la gente más miserable y desamparada que yo he visto en mi vida” (Valdivia en Foerster, 1996:41), esto es, a los indígenas Huarpes (o Guarpes). Se trata de miembros de un grupo originario de la provincia de Cuyo (actual Argentina) que fueron ‘trasladados’ por los encomenderos hacia el occidente de la cordillera, donde vivían en condiciones de extrema miseria, como mano de obra gratuita para los españoles (véase Canals Frau 1940, Cancino 2017). De este trabajo – tanto catequético como lingüístico – surgirían sus ‘artes’ y ‘doctrinas’ de las lenguas millcallac y allentiac que se publicarían en Lima en 1607, ‘más de ocho años’ después de su composición (Valdivia 1607:106v). Estos trabajos son el único testamento primario que tenemos de estas lenguas emparentadas que al poco tiempo parecen haberse dejado de hablar a ambos lados de la cordillera (cf. Adelaar 2006:502).
La mayor parte de la exposición temprana a la lengua mapuche que tuvo Valdivia fue en Santiago, tanto con hablantes de esa zona, como con hablantes de sectores más meridionales (que él llama beliches), arribados a la capital como esclavos o prisioneros de guerra. No fue hasta 1605, después de una estancia de tres años en Lima, que Valdivia tuvo su primer contacto ‘en terreno’ con la lengua mapuche hablada en la zona fronteriza. Efectivamente, en el contexto de los más recientes alzamientos mapuche el Virrey le confirió a Valdivia el rol de principal mediador entre la gobernación española en Chile y los grupos indígenas, a quienes se intentaba ‘pacificar’. Esto significó que durante nueve meses entre 1605 y 1606, Valdivia realizaría un trabajo de campo tanto político como evangelizador en las áreas de Arauco, Tucapel y Catiray. Cuando volvió a rendir cuentas a Lima en 1606, publicó su obra más conocida el ‘Arte, Vocabulario y Confessonario’ del mapudungun, junto con la ‘Doctrina Christiana’ y el ‘Cathecismo’ que dice haber escrito en ‘algunos ratos que me sobraban’ ‘el año pasado y parte de este’ (Valdivia 1606: Dedicatoria) y que incluye observaciones sobre formas tanto ‘beliches’ (del Obispado de Imperial) como de el Obispado de Santiago.
Tras la publicación del Arte, Valdivia no volvería a Chile hasta 1612, dedicándose a proponer y defender la llamada ‘guerra defensiva’ frente a las autoridades eclesiásticas, las coloniales y, eventualmente, frente al Rey mismo. El componente central de esta política era la conquista espiritual de los mapuche, por sobre los enfrentamientos bélicos, justificando estos últimos solo en el caso de los alzamientos indígenas. Con el respaldo de Orden y Corona, Valdivia buscó implementar su visión por casi ocho años en la zona de Arauco y Tucapel. Durante ese período, sin duda habría entrado en contacto con hablantes de lo que hoy son considerados dialectos centrales del mapudungun (véase Croese 1980), sin embargo, el área donde se desempeñó Valdivia en este período corresponde a los actuales dialectos más septentrionales de la lengua (picunche, en la terminología de Lenz 1897), al igual que los dialectos de la precordillera (pehuenche). No cabe duda entonces, que estos últimos dialectos le serían más familiares a la hora de componer el SeLCh.
Aunque la Guerra Defensiva tuvo algunos resultados positivos, también se vio mermada en dificultades y, ya hacia 1619, se veía crecer la oposición a ella en los distintos estratos de la jerarquía eclesiástica y política. Es entonces que Valdivia emprende una vez más el camino a Perú y España, esta vez para no retornar. Su última obra en mapudungun es el SeLCh, que se dio a la imprenta en 1621 en Valladolid y que refleja la larga experiencia de su autor en los territorios mapuche, evangelizando y parlamentando. Aunque a nuestros ojos contemporáneos el eurocentrismo de esta obra colonial y colonialista no puede sino quedar patente, también debemos admitir que es el trabajo de un hombre de convicciones humanistas profundas que no puede sino haber sentido gran admiración por los pueblos y lenguas americanas que conoció en tan gran abundancia y detalle – desde el quechua y el aimara, hasta el millcallac, el allentiac y, por supuesto, el mapudungun en sus múltiples variedades.
3.2 Los nueve sermones: su valor lingüístico y cultural
Una comparación somera del SeLCh con la Doctrina y el Cathecismo para el Obispado de La Imperial – contenidos en el Arte de 1606 – sugiere que se trata de un dialecto casi idéntico (no así al compararlos con los mismos materiales para el Obispado de Santiago). Vale la pena mencionar que dicho obispado, se extendía desde el río Maule por el norte, hasta la provincia de Chiloé (Carvallo Goyeneche 1876:166), es decir que comprende, geográficamente, todas las áreas dialectales de habla mapuche actual en el Ngulumapu (oeste de la Cordillera de Los Andes). Sin embargo, podemos asumir que el dialecto no corresponde al área de La Imperial misma, ni a alguna más al sur, ya que desde 1598 – año en que La Imperial y muchos otros fuertes españoles fueron abandonados – el contacto entre clérigos y mapuche se mantenía principalmente en las zonas fronterizas, cerca del Biobío.
En contraste con los textos doctrinales de 1606, el sermonario de Valdivia constituye una obra mucho más contundente, que va más allá de las preguntas, imperativos o aseveraciones aisladas, construyendo argumentos complejos y relatando episodios bíblicos o históricos con estrategias lingüísticas variadas y un dominio más matizado de la lengua (véase Cancino 2013). Un punto clave a este respecto es que el SeLCh muestra una proporción mucho más baja de préstamos léxicos que los textos del Arte (ver §4.1, más abajo). Esta acomodación lingüística (Giles et al 1991) no es casual, sino uno de los propósitos explícitos del trabajo evangelizador que implica también una acomodación cultural (véase Cancino 2014).
En efecto, el SeLCh – al igual que los textos de 1606 – son adaptaciones al mapudungun de los textos doctrinales sancionados por le III Concilio de Lima de 1582-1583. Como ha demostrado Cancino (2015), hay una relación directa entre los nueve sermones de Valdivia y los primeros nueve sermones del Tercero Catecismo (1585) producido en Lima tras el mencionado Concilio. Crucialmente, esta no es una tarea de traducción directa, sino un proceso de adaptación a los patrones culturales de los auditores, en este caso, los mapuche o, más bien, la versión que los jesuitas alcanzaron a vislumbrar del admapu mapuche (véase Cancino 2014). Crucialmente, esta acomodación nos permite una visión – a través del prisma de la retórica religiosa – no solo del contexto cultural de los mapuche al principio del siglo XVII, sino también de los recursos lingüísticos disponibles para expresar ideas propias y ajenas.
3.3 Digitalización y anotación del SeLCh
Solamente una copia de la edición original de la obra sobrevive en la Biblioteca Nacional de Chile (BN: 64592), la cual ha sido digitalizada en el sitio web de Memoria Chilena (MC: MC0013037) como imágenes en formato PDF. Esta fue la fuente sobre la cual se construyó la versión de texto digital contenida en el CHM. Dicho proceso, al tratarse de material impreso temprano con un formato en columnas bilingües, requirió una cantidad significativa de procesamiento previo, recortando y recompilando el texto antes de someterlo a las herramientas de reconocimiento óptico de caracteres (Optical Character Recognition – OCR). La herramienta de OCR más eficaz entre las opciones probadas fue Google Cloud Vision a través de la versión beta del Digital Humanities Dashboard (Tarpley 2018). Dicha herramienta se limita a un cuidadoso análisis de la forma de los caracteres individuales, sin depender de un modelo basado en un idioma en particular, lo cual hubiese resultado sub-optimo dada la carencia de modelos para el mapudungun y para el español colonial.
Los resultados del proceso de OCR fueron meticulosamente revisados y corregidos manualmente, poniendo particular énfasis en los elementos diacríticos usados en ambas lenguas, tales como la virgulilla de la ⟨ñ⟩, las tildes acentuales del español y la tilde que marca la ‘sexta vocal’ del mapudungun en la ortografía Valdiviana: ⟨ù⟩ o ⟨ú⟩. En los casos ocasionales en que las imágenes digitales no eran fáciles de interpretar, seguimos la transcripción de la edición facsimilar de Medina (1897), que se creara en base a la misma copia.
La lematización y anotación morfológica prosiguieron de manera semi-automática. Primero se realizó una ronda de anotaciones léxicas a mano, las cuales se extendieron a formas léxicas idénticas en otras partes del texto. Un proceso idéntico se condujo para la anotación morfológica. Finalmente, la anotación grafo-fónica se realizó de manera automática, basándose en las reglas ortográficas establecidas pro Valdivia en la Gramática de 1606, con algunas modificaciones que parecen haber sido el resultado de la disponibilidad de caracteres en las imprentas usadas en 1606 y 1621. Un resumen de estas equivalencias se ve en (7).[10]

4. Algunos estudio de caso de interés lingüístico
Con el propósito de ejemplificar la utilidad del CHM para la lingüística histórica mapuche, además de demostrar algunas de las características de interés lingüístico que podemos extraer del SeLCh, en las secciones a continuación presentamos una serie de estudios preliminares del léxico, morfosintaxis y fonología de esta obra.
4.1 Léxico
Una de las formas más notorias de acomodación lingüística que presenta el SeLCh es la adaptación de muchos de los conceptos y objetos propios de la cosmovisión cristiana a elementos léxicos mapuche, a menudo bajo la forma de neologismos o extensiones conceptuales de palabras del vocabulario nativo. El resultado es que, a pesar de su temática foránea a la cultura mapuche, el SelCh contiene una proporción relativamente baja de prestamos léxicos del español, especialmente si se descuentan los nombres propios.
Esto es particularmente notorio si comparamos el texto que nos concierne con sus pares más cercanos cronológicamente. En efecto, en la Figura 4 vemos las proporciones de prestamos léxicos en los textos doctrinales de 1606 (Doctrina Christiana, Confessonario y Cathecismo), el SeLCh y los diálogos, discursos y textos doctrinales contenidos en la gramática de Febrés (1765).

Llama la atención, en particular comparando con los vocabularios de 1606 y 1765, la baja incidencia de quechismos en el SeLCh. Dicha ausencia es difícil de explicar como un rasgo propio de la lengua mapuche tal cual se hablaba en las zonas entre Santiago y el Biobío, que sin duda habrían sido las de mayor influencia incaica. Más probable parece ser que esta ‘depuración’ del mapudungun sea comparable con el mismo afán que removiera los prestamos castellanos. El objetivo, entonces, parece ser adecuarse a lo que Valdivia percibiera como un mapudungun sin influencias externas. Por supuesto que un proceso de este tipo conllevaría también una aguda conciencia de los elementos quechua en la lengua, para así poder removerlos, algo que los mismos mapuche-hablantes probablemente no hubiesen tenido a su disposición, pero que la experiencia en Cuzco le habría dado a Valdivia. Los diez claros prestamos quechuas – siguiendo a Sánchez 2020 – que se encuentran en el SeLCh se resumen en (8).

Por último destacamos el uso de términos relacionados con la cosmovisión/espiritualidad mapuche dentro del SeLCh, ora con como objetos de censura (pillan, marewpantu, kal’ku, ngen’, machi, wekufü, alwe), ora como nociones cristianizadas (püllü). Algunos de estos términos se presentan en (9), con sus frecuencias a lo largo del texto.[11]

4.2 Morfosintaxis
4.2.1 küpa y pepi
El tratamiento de estos elementos varía sustancialmente en la literatura mapudungunológica contemporánea. En efecto, Augusta (1906:138, 1916) se refiere a ellos como partículas adverbiales; Salas (1992:192) los trata como prefijos con características modales; Zúñiga (2000:38, 2006:179 nota 21) como prefijos o raíces modales en temas verbales complejos; y Smeets (2008:175-6) como verbos auxiliares. Se presentan antepuestos a otras raíces verbales, agregando el sentido de ‘querer’ (küpa) y ‘poder’ (pepi),[12] pero crucialmente no parecen utilizarse como la raíz verbal principal en las formas contemporáneas de la lengua.
Ya en el Arte de 1606, Valdivia describe a ambos elementos, cùpa y pepi, como formas de expresar deseo y habilidad (p.16r), y las incluye en su listado de ‘partículas interpuestas’(p.43v,45r). Dos cosas vale la pena notar: la primera es que se le adscribe una alternancia dialectal al uso de cùpa – como variante ‘Beliche’, antepuesta al verbo (véase 10) – y duam – como forma típica de Santiago, que precede a la flexión verbal (p.43v – véase 11). Lo segundo es que, pepi provendría del verbo pepilin ‘poder’.[13]
Los datos del SeLCh son de interés, pues encontramos que, por lo general ambas raíces siguen el patrón esperado. Valdivia las escribe como palabras independientes que preceden a un verbo (10 y 11), y mientras nunca aparecen como formas verbales finitas, pepi se manifiesta también como la raíz única en formas nominales complejas (12). Este último es un patrón que no parece repetirse en los materiales más tardíos del CHM, sugiriendo que estas raíces no se encontraban completamente gramaticalizadas a en la variedad del SeLCh. Llama la atención que la forma verbal küpan sí aparece como forma finita ya en 1621, pero con el significado de ‘venir’ (13) que persiste hasta hoy. Mientras que el desplazamiento semántico que diera lugar a la forma auxiliar con el sentido de deseo en (10) a partir de la forma de desplazamiento concreto (13) no se encuentra en evidencia en el registro histórico, este desarrollo es del todo probable, sin tener que postular una homofonía accidental.

Por otro lado, el SeLCh no da evidencia de la diferenciación dialectal propuesta en 1606. Vemos el uso tanto de küpa (10) como de duam (14) con un sentido desiderativo similar en el texto de 1621, un patrón que continúa en textos más tardíos en el CHM.

Por último, el uso de pepi como elemento pre-verbal versus la forma independiente pepil-ün no se ve directamente en le SeLCh, pero notamos que la forma para referirse a Dios ‘todopoderoso’ es pepilvoe. Aquí claramente contamos con la raíz mencionada, además del sufijo agentivo -fe/-voe. La lateral en la ortografía puede tratarse de un causativo –(ü)l, un verbalizador -el o transitivizador -l. Lo importante es que es una forma similar a la que aparece en el diccionario de Augusta ‘pepilün: tr. Saber manejar, p. ej. una herramienta, saber dominar o imponerse a alguno’ (1916). En este sentido, parece ser que la forma más básica es la de la raíz simple, mientras que formas como la sugerida en el Arte (pepilin) es derivada, aunque este desarrollo histórico sin duda antedata nuestro registro.
4.2.2 -dke
Este sufijo, escrito -dque tanto en el Arte como en el SeLCh, no aparece fuera de la obra de Valdivia, quien refiere a ella como una de las ‘partículas interpuestas’:
¶ Dque, interpuesta haze que el verbo signifique hazer mas de aquella action, como (gen), hauer gedquey mas ay (Pin), dezir (pidquen) mas digo, empero pospuesta significa lo contrario como pilu dize, vey piludque, dize solamente eso, y con nombres quiñedque Dios vn solo Dios no mas. (44v)
El morfema se encuentra 74 veces en el SeLCh, principalmente con sustantivos, nombres propios, pronombres y, el caso más frecuente, con el numeral kiñe ‘uno’, tanto en función adverbial (kiñedke: tan solo uno) o verbal (kiñedkey: es tan solo uno). Siguiendo la definición del Arte, todas las formas del SeLCh pertenecen al segundo grupo: hacer menos de la acción o ser una cosa por sí sola.[14] Algunos ejemplos se ven en (15).

En cuanto a su forma, este sufijo se asemeja tanto al habitual -ke y al evidencial -(ü)rke que aparecen en otros textos y períodos. El sufijo habitual aparece también frecuentemente en el SeLCh (381 instancias), pero con una función claramente distinta, como en el caso de allcùqueymn, traducido como ‘vosotros soleys oyr’ (Sermón Quinto, §14, p.37), así que su relación con -dke es improbable. Fonológicamente la relación de -dke y -(ü)rke se ve muy factible, dada la alternancia entre ⟨r⟩ y ⟨d⟩ a lo largo del material histórico mapuche (véase §4.3.1). Esto se acentúa con el hecho de que, si no se trata del evidencial – por lo menos con la forma -(ü)rke – tal sufijo se encontraría del todo ausente de la obra de Valdivia.[15]
Otros trabajos que investigan la estructura actual y la diacronía del evidencial -rke (Zúñiga 2003, Hassler 2012, Hassler et al 2020) reconocen dos funciones principales en el sufijo, una reportativa/inferencial (rep) y otra perceptual/admirativa (adm) que se ejemplifican en (16).

Nótese que en (16) la forma admirativa/perceptual hace énfasis sobre la novedad o el valor de la información prestada por el elemento con -rke. Otro ejemplo de este tipo de evidencialidad admiratividad/perceptual es dada por Augusta (1903:327) — y reproducido en (17) — muestra una equivalencia muy cercana con las formas -dke en Valdivia con el significado ‘el mismo/tan solo’ (ver 15).

Concluimos entonces que, aunque se necesitará un análisis más detallado de los ejemplos en el SeLCh, no cabe duda que -dke se comporta de manera muy similar al sufijo evidencial -rke, tanto fonológica, como funcionalmente. Con ello vemos que es posible alargar la historia conocida de este morfema por casi un siglo y medio, ya que los reportes en Hassler (2012) y Hassler et al. (2020) principian con las obras de Febrés (1765) y Havestadt (1777). Exactamente cuánto es posible extrapolar de estos primeros testimonios no-nativos del evidencial – y su lugar en la diacronía de la categoría funcional – es una tarea para la investigación futura.
4.3 Fonología
4.3.1 La alternancia grafo-fónica en las fricativas coronales
El variado repertorio de fricativas coronales de los dialectos centrales del mapudungun actual ([θ, s, ʃ, ʐ]) se encuentra sujeto a una serie de alternancias que no son predecibles ni a través del léxico ni de procesos fonológicos contextuales. Dicha variabilidad, siguiendo a Catrileo (1986) puede explicarse de manera afectiva. Encontramos que, donde existe alternancia, las sibiliante palatal [ʃ] tiene una connotación positiva o diminutiva (18a-c), mientras que la fricativa dental [θ] conlleva un sentido peyorativo (18d-f). Estos procesos, que según Catrileo aplican también a las nasales, laterales y oclusivas, se encuentran descritos en la literatura tipológica más amplia. La asociación de las palatales (y las vocales abiertas frontales) con lo pequeño y de afecto positivo se puede explicar como un resultado del simbolismo sonoro (ver Alderete y Kochetov 2017). La dentalización como señal de afecto negativo, aunque tipológicamente menos común, parece robusta en el mapudungun y se atestigua en algunas lenguas norteamericanas (véase Nichols 1971).

Estos patrones de alternancia se reportan en Febrés (1765:6) quien caracteriza el uso de la palatalización (en este caso proablemente una [ʒ] sonora, véase §4.3.2) como un hablar cariñoso o melindroso. Valdivia no hace mención de la alternancia, y no está claro qué tipo de recursos ortográficos usaría para mostrarla.[16] Sin embargo, notamos que hay en el SeLCh una preferencia por las formas con ⟨r⟩ en palabras que hoy se presentan predominantemente con [θ](o [ð]). Llaman la atención las raíces weda ‘mal’ y pod ‘sucio’ que se presentan casi exclusivamente como ⟨huera⟩ y ⟨por⟩. En el caso de weda, hay solamente dos instancias de las sus 69 en las cuales encontramos la ⟨r⟩ (⟨huedalay⟩ y ⟨wedalayay⟩). En cuanto a pod, todas las ocho instancias llevan ⟨r⟩. ¿Cómo explicamos entonces el cambio que resulta en la preeminencia de ⟨d⟩ en estas palabras en los dialectos contemporáneos?
Lo primero que hemos de recalcar es que, por un lado, ⟨r⟩ y ⟨d⟩ parecen ser contrastantes en los materiales de Valdivia (probablemente [ʐ] v. [ð]), tal que es posible diferenciar los verbos ⟨ùden⟩ ‘odiar’ y ⟨ùren⟩ ‘mojar’ en base a este par consonántico. Por lo demás, no todas las instancias de ⟨r⟩ terminan dentalizándose como es el caso de ⟨karù⟩ ‘verde’ que aún hoy es [kaʐɯ] en contextos neutrales. Lo que caracteriza, sin embargo, a weda y pod es que su semántica léxica es inextricablemente negativa. Proponemos, entonces que habrían sido sujeto frecuente de dentalización peyorativa, a tal punto que generaciones sucesivas habrían carecido de evidencia suficiente para reconstruir la forma con ⟨r⟩([ʐ]), pues solo se le presentarían formas con [ð](o [θ]). Es así que parece que vemos en estos dos elementos un cambio donde el proceso peyorativo se ha lexicalizado.
4.3.2 Sonoridad de las consonantes
Una de las características del sistema consonántico mapuche — en la cual difiere del castellano y otras lenguas de origen europeo — es la carencia de contrastes basados en sonoridad. Efectivamente, las oclusivas y africadas son siempre áfonas (/p, t̪, t, t͡ʃ, ʈ͡ʂ, k/), mientras que las semi-vocales, nasales y líquidas son sonoras (/j, ɰ, w, m, n̪, ɲ, ŋ, l̪, l, ʎ, ʐ/).[17] Las fricativas, en cambio, varían en su sonoridad, mostrando un patrón regional que Lenz llamara ‘la gran ley fonética’ (1897: 68) del mapudungun, con los dialectos de las zonas norte y cordillerana (picunche y pehuenche – ver §3.1) marcados por formas sonoras (/v-β, ð/) y con los dialectos de las zonas centrales y sur (moluche y huilliche), por formas áfonas (/f-ɸ, θ/). La excepción principal es la /s/, que es siempre áfona, pero que tiende a aparecer solamente en prestamos del castellano o el quechua.[18] El fono [ʃ] es predominantemente el resultado de los procesos de palatalización descritos en §4.3.1, y no se presenta en todos los dialectos, siendo su estatus como fonema algo controversial (un resumen en Sadowsky et al. 2013), sin embargo en áreas de sonoridad de la fricativa, a menudo se presenta como [ʒ], tal cual lo sugiriera Febrés hace más de dos siglos y medio.
Los datos del SeLCh son interesantes en cuanto la ortografía nos sugiere un patrón donde las fricativas son sonoras, tal cual afirma Lenz. Cabe destacar, por ejemplo, que la tradición de escribir la fricativa dental con ⟨d⟩ se inicia con la obra de Valdivia y que la elección de este grafema se explica tan solo si se trata de una forma sonora. Efectivamente, el sistema ortográfico del castellano de principios de siglo XVII habría representado con esta letra el fonema /d̪/ y su alófono intervocálico, la aproximante [ð̞] (Harris-Northall 1990), fonéticamente muy cercana al fono que se atestigua en las variantes picunche y pehuenche del mapudungun actual (Salamanca y Quintrileo 2009, Sánchez y Salamanca 2015, Salamanca et al. 2017 Sadowsky et al. 2019). Esta, sin duda era una mejor opción que la ⟨z⟩ (usada en algunos grafemarios del mapudungun actual), que para ese entonces habría representado la sibilante dento-alveolar castellana [s̪], que crucialmente era áfona (véase Sanz-Sánchez 2019, Molineaux 2023).
En cuanto a las fricativas labiales, Valdivia usa tanto ⟨f⟩ como ⟨v⟩ y ⟨b⟩. Entre ellos, el grafema ⟨f⟩ es el único candidato que realmente podría representar una fricativa sorda. Un examen más detallado del SeLCh, sin embargo, nos aclara que, en su gran mayoría estas formas son prestamos castellanos (p.e. ⟨confeßion⟩, ⟨Fariseo⟩, ⟨infierno⟩). Dicho esto, algunas palabras originarias se manifiestan con ⟨f⟩. En (19) damos algunas formas representativas.

Notamos de inmediato que en casi todas las formas, la fricativa labial se sucede de una consonante áfona (/k,t, t͡ʃ/), siendo la única excepción ⟨ùtuf⟩, que es seguida de /n/. Otras instancias de la raíz ütrüf, en el SeLCh, sin embargo, aparecen con ⟨v⟩ en el mismo contexto (v.g. ⟨utùvnaùlay⟩, ⟨ùtufnacùmgeuyeygùn⟩) así que de cualquier modo hay alternancia, cosa que puede ser el resultado de la extensión del patrón a partir de contextos con una consonante áfona a continuación (p.e. ütrüf-püra- ‘tirar para arriba’). En conclusión, parece ser el caso que lo que vemos en Valdivia es un simple proceso de asimilación sonora anticipatoria en un grupo consonántico, correspondiente a una regla simple como en (20).

La alternancia entre ⟨v⟩ y ⟨b⟩ es relativamente predecible también, en este caso desde la perspectiva meramente ortográfica. Cabe destacar que en el castellano del siglo XVII no existía una distinción fonémica entre estos dos grafemas ([b] inicial/post-nasal y [β̞] intervocálica), por lo cual su uso en mapudungun probablemente no representa diferencias de carácter fonético. Más probable es que el uso de la ⟨b⟩ sea un recurso para evitar la confusión grafémica entre el uso (semi)vocálico de ⟨v⟩ y su uso consonántico. Esta distribución puede vislumbrarse en los ejemplos ilustrativos de (21).

Vemos entonces que hay una fuerte tendencia a que ⟨b⟩ aparezca en posición intervocálica, mientras que ⟨v⟩ aparece en posición inicial y post-consonántica, también está claro que algunos morfemas usan ⟨b⟩ consistentemente, como es el caso de ⟨ab-⟩, ⟨-bu⟩ y ⟨-bi⟩. Dada la frecuencia de estos morfemas, no ha de sorprender su consistencia ortográfica. No olvidemos que Valdivia escribía en la época dorada de la estandarización ortográfica en Europa. Morfemas menos frecuentes, como el causativo -fall muestran más variabilidad. En raíces también vemos algunos casos más idiosincráticos como el de ⟨bilu⟩ ‘culebra’ que es una de las dos palabras en el Vocabulario de 1606 bajo la letra B (junto con ⟨batu⟩ ‘enea o totora’).
No cabe duda, por lo visto, que tanto la fricativa dental como la labial habrían sido preponderantemente sonoras en el dialecto del SeLCh, aunque se encontraban sujetas a procesos asimilatorios y una grafotaxis un tanto inestable. Asumimos, por lo demás, la posibilidad de la realización tanto bilabial [β] como labiodental [v], como en los dialectos contemporáneos.
5. Conclusiones e invitación
En este breve artículo hemos querido dar a conocer el CHM como recurso para la lingüística histórica mapuche, focalizándonos en el SeLCh, el texto mapuche más extenso de los primeros siglos de testimonios escritos. Hemos revisado los principios que subyacen al corpus, su estructura y herramientas. Además, revisamos la importancia de la obra y su contexto, para luego finalizar con un pequeño periplo por un puñado de tópicos de interés lingüístico que es posible explorar usando este recurso. Ninguna de estas breves viñetas representa un sondeo completo de los datos, pero cada una deja entrever una serie de posibilidades de reconstrucción de los dialectos más tempranos del mapudungun para los cuales tenemos datos. Espero que la promesa de estos materiales abra el apetito de la comunidad académica interesada, para llegar a una comprensión más robusta de la historia temprana de la lengua.
Más importante, quizás, es el mostrar que estos materiales proveen de propuestas analíticas para la lengua, pero al mismo tiempo se mantienen fieles a los textos originales. A pesar del contexto colonial de dichos textos, estos son sin duda parte del patrimonio cultural mapuche, por lo cual los presentamos, respetuosamente, a la comunidad hablante y aprendiz como formas más expeditas para acceder a un repositorio de kimün tanto sobre el kewün como del küpalme de este pueblo, a menudo borrado, ocultado o marginalizado. El material es de acceso libre y esperamos sea utilizado para re-encontrar vocabulario y crear lenguaje nuevo usando estrategias de antaño, para legitimar la diversidad de pronunciación, género, tópico y propósito de la lengua y, desde el pasado conocido, proyectarla a un futuro amplio y desconocido.
Referencias
Augusta, F. de. 1903. Gramática araucana. Valdivia: Imprenta Central J. Lampert. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8186.html
Augusta, F. de 1910. Lecturas araucanas. Padre Las Casas: San Francisco. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9601.html
Augusta, F. de 1916. Diccionario Araucano-Español y Español-Araucano. Santiago: Imprenta Universitaria. https://archive.org/details/diccionarioarauc01fluoft
Concilio Provincial de Lima. 1585. Tercero Cathecismo y exposicion de la Doctrina Christiana, por Sermones. Para qve los cvras y otros ministros prediquen y enseñen a los Yndios y a las demás personas. Conforme a los qve en el sancto Concilio Prouincial de Lima se proueyo. Impresso con licencia de la Real Audiencia Cuidad de los Reyes [Lima], Antonio Ricardo.
Febrés, A. 1765. Arte de la Lengua General del Reyno de Chile. Lima: Calle de la Encarnación. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8486.html
Guevara, T. 1911. Folklore araucano: refranes, cuentos, cantos, procedimientos, costumbres prehispánicas. Santiago: Imprenta Cervantes. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8188.html
Guevara, T. 1913. Las últimas familias y costumbres araucanas. Santiago: Imprenta Cervantes. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8187.html
Havestadt, B. 1777. Chilidúǵu: sieve tractatus linguæ Chilensis. Aschendorf. https://archive.org/details/chilidusiveresch01have/page/n5/mode/2up
Lenz, Rodolfo. 1897. Estudios araucanos. Santiago: Anales de la Universidad de Chile. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-7925.html
Manquilef, M. 1911. Comentarios del pueblo araucano I. La faz social. Santiago: Imprenta Cervantes. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8192.html
Manquilef, M. 1914. Comentarios del pueblo araucano II. La Jimnasia nacional (juegos, ejercicios y bailes). Santiago: Imprenta Barcelona. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8193.html
Medina, J. T. 1894. Noticia biográfica. In Doctrina cristiana y catecismo con un confesionario, arte y vocabulario breves en lengua Allentiac por el Padre Luis de Valdivia, ed. J.T. Medina, Seville: Imprenta de E. Rasco, p. 1–42. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-9565.html
Mösbach, E. de. 1930. Vida y costumbres de los indígenas araucanos en la segunda mitad del siglo XIX. Santiago: Cervantes. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8190.html
Valdivia, L. de 1606. Arte, y gramática general de la lengua que corre en todo el Reyno de Chile, con un vocabulario y confessionario. Lima: Francisco del Canto. https://uvadoc.uva.es/handle/10324/701
Valdivia, L. de 1621. Sermón en la lengua de Chile: de los mysterios de nuestra santa fe catholica, para predicarla a los indios infieles del reyno de Chile, dividido en nueve partes pequeñas, acomodadas a su capacidad, Valladolid. http://www.memoriachilena.gob.cl/602/w3-article-8484.html
Adelaar, W. (1997). Las transiciones en la tradición gramatical hispanoamericana: historia de un modelo descriptivo. En Zimmerman K. (Ed.) La descripción de las lenguas amerindias en la época colonial (pp. 259-270). Madrid/Frankfurt/Main: Ibero-Americana & Vervuert.

