
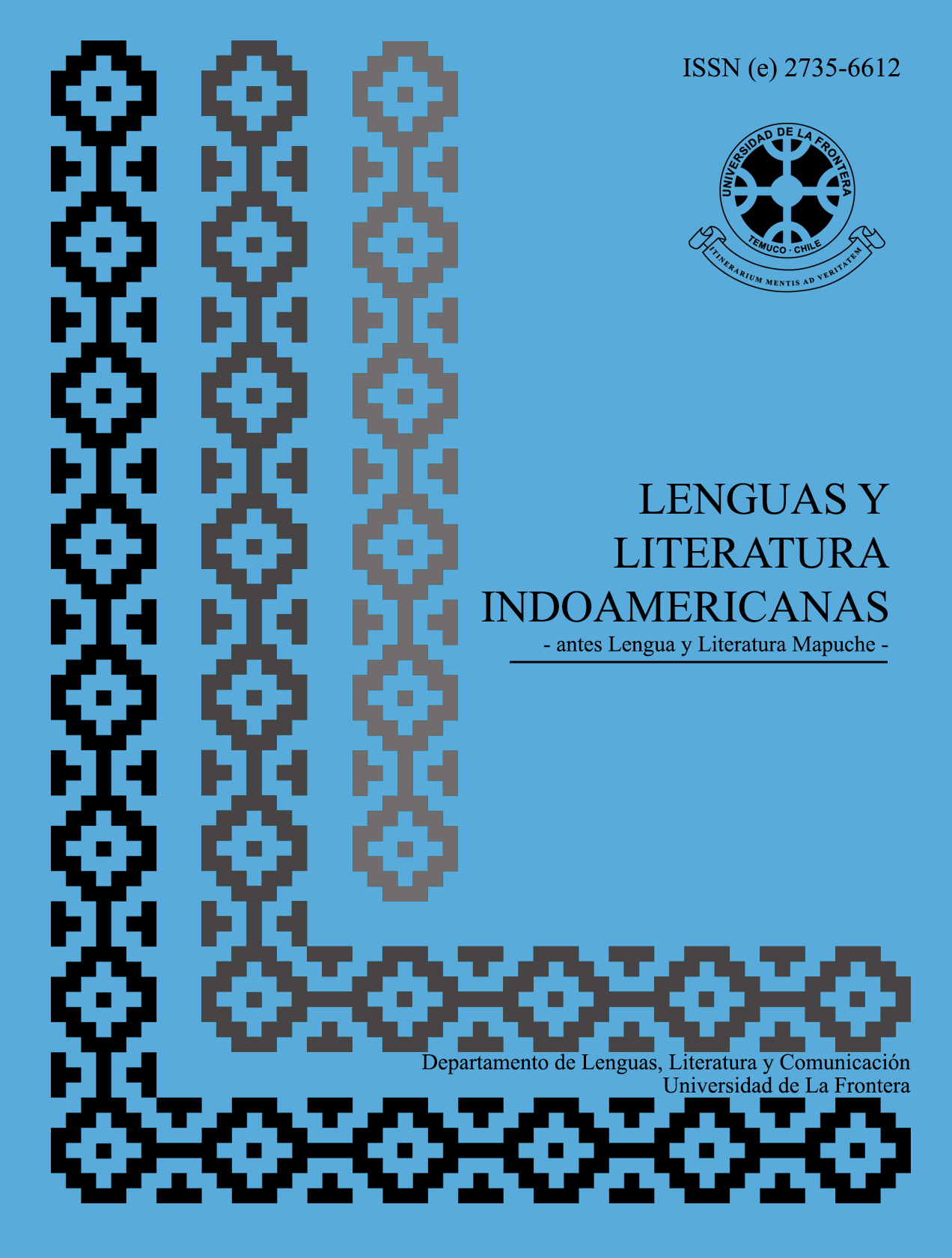

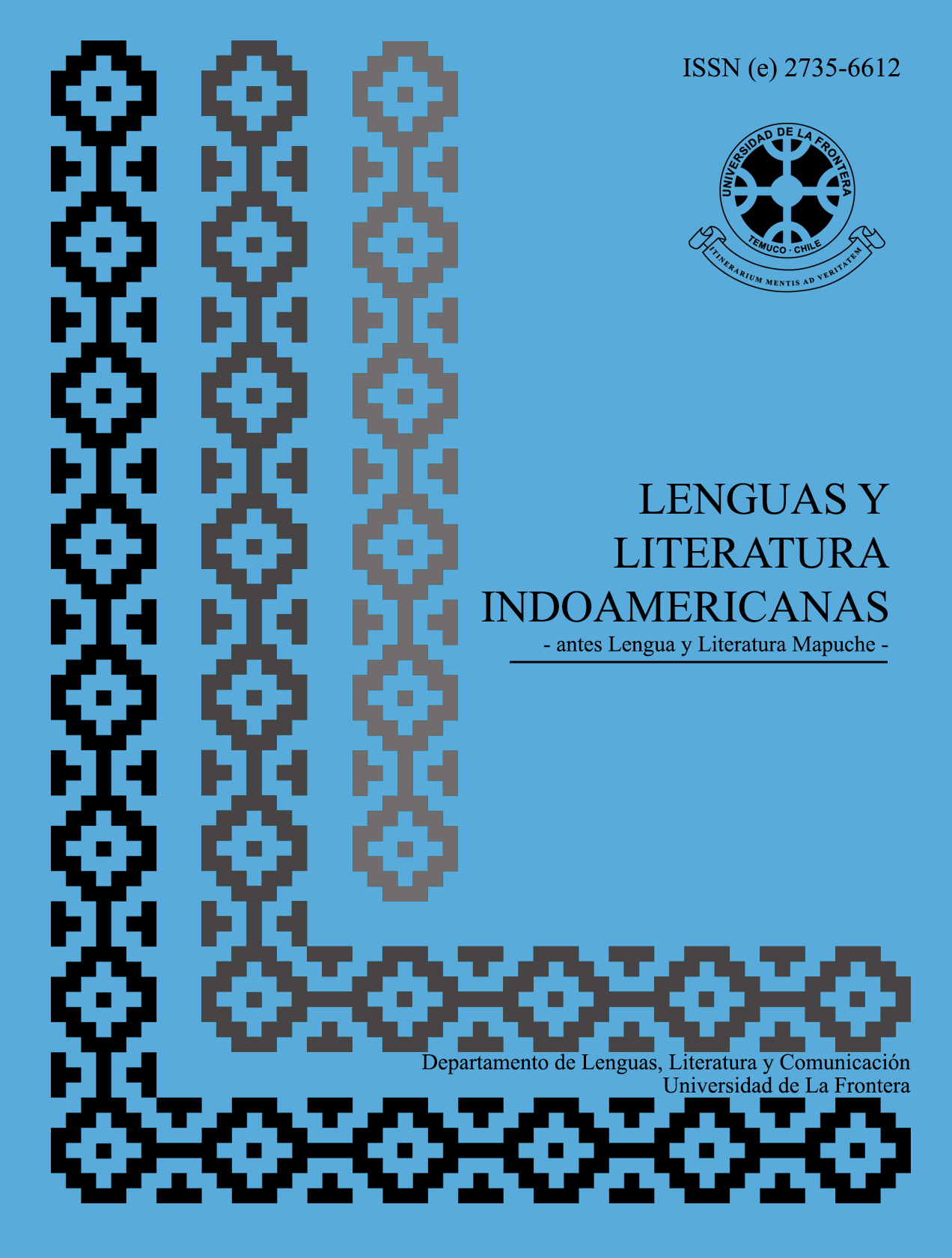
Artículos
IR, DECIR Y SENTARSE: DE VERBOS A SUFIJOS ADVERBIALES. GRAMATICALIZACIÓN EN DOS LENGUAS TARACAHÍTAS (FAM. YUTOAZTECA)
Go, say, and sit: from verbs to adverbial suffixes. Grammaticalization in two Taracahitic languages (fam. Uto-Aztecan)
Revista de Lenguas y Literatura Indoamericanas
Universidad de La Frontera, Chile
ISSN-e: 2735-6612
Periodicidad: Anual
vol. 22, 2020
Recepción: 01 Marzo 2020
Aprobación: 01 Agosto 2020
Resumen: Esta investigación aborda la gramaticalización de los verbos ir, decir, y sentarse en las lenguas yaqui y guarijío, pertenecientes a la rama taracahíta de la familia yutoazteca (noroeste de México). Se demuestra que, en un estado remoto y común entre ambas lenguas, existían verbos con el significado pleno de ir, decir y sentarse; mismos que han recorrido distintas rutas de gramaticalización hasta convertirse en sufijos adverbiales. A partir del estudio sincrónico podemos reconstruir la ruta de cambio que llevo a estos verbos a convertirse en sufijos adverbiales, donde el guarijío presenta a) -mi/-po para cláusulas de propósito, cláusulas de obligación y marcador de futuro; b) -sa, para codificar relaciones temporales y condicionales; y c) -ri para simultaneidad y cláusulas concesivas. Por su parte, el yaqui cuenta con a) -ma/-bo para cláusulas de propósito e imperativas; b) -sae para imperativas y cláusulas adverbiales absolutivas; y c) -ka(.) para simultaneidad y causalidad.
Palabras clave: gramaticalización, morfosintaxis, lenguas yutoaztecas.
Abstract: This research addresses the grammaticalization of the verbs go, say, and sit in the Yaqui and Guarijio languages, belonging to the Taracahite branch of the Uto-Aztecan family (northwestern Mexico). It is shown that, in a remote state shared by these two languages, there were verbs with the full meaning of go, say, and sit; these verbs have followed different routes of grammaticalization until they become adverbial suffixes. From the synchronic study we can reconstruct the path of change that led these verbs to become adverbial suffixes, where Guarijio presents b) -mi / -po for purpose clauses, obligation clauses and future marker; a) -sa, to encode temporal and conditional relationships; and c) -ri for simultaneity and concessive clauses. On the other hand, Yaqui has a) -ma / -bo for purpose and imperative clauses; b) -sae for imperatives and absolutive adverbial clauses; and c) -ka(.) for simultaneity and causal clauses.
Keywords: grammaticalization, morphosyntax, Uto-Aztecan languages.
1. Introducción
En este trabajo se parte de la comparación de los verbos ir, decir y sentarse, en las lenguas yaqui y guarijío (familia yutoazteca, rama taracahíta), con el fin de proponer el camino de gramaticalización que los ha llevado de verbos plenos a sufijos adverbiales. Es a partir de los datos sincrónicos y la comparación intragenética que proponemos que, desde el proto-yutoazteca, existían los verbos ya mencionados, pero que han pasado por un proceso de gramaticalización compartido por ambas lenguas.
Es importante mencionar que la familia yutoazteca o yutonahua, de acuerdo con Campbell (1997: 133), es una de las agrupaciones lingüísticas más extendidas geográficamente, con un gran número de lenguas y de hablantes. Es dentro de esta familia que podemos encontrar la rama taracahíta, conformada por tarahumara, guarijío, yaqui, mayo y tehueco (extinto)

Los datos analizados provienen de trabajo de campo realizado en Chihuahua y Vícam (Sonora), así como de textos recogidos en la obra de Miller (1996), Dedrick y Casad (1999), Estrada (2004), entre otros. Por otro lado, el análisis llevado a cabo sigue el marco teórico de gramaticalización propuesto por autores como Heine y Kuteva (2007). La gramaticalización tiene como tarea explicar por qué las estructuras son cómo son y cuál fue su desarrollo a lo largo de la historia. En lenguas sin registros históricos es necesario recurrir a la comparación intragenética para poder reconstruir la ruta de cambio de las formas o construcciones.
2. Nociones básicas de la gramaticalización
Antes de introducirse en la gramaticalización es conveniente recuperar el caso que Hopper y Traugott (2003:1) señalan como el ejemplo clásico de este fenómeno: Bill is going to go to college after all “Bill irá a la universidad después de todo”. ¿Cuál es la relación entre los dos go en la oración anterior? El primero se analiza como un auxiliar, mientras el segundo es visto como un verbo principal o pleno. ¿Se trata de morfemas distintos que solamente se parecen en forma y sonido, es decir, homónimos? ¿Estamos ante el mismo morfema en contextos distintos, dígase polisémico? Y finalmente, ¿El auxiliar se desarrolló a partir del verbo principal y, de ser así, dicha derivación es un fenómeno translingüístico? Estas preguntas son básicas en el estudio de la gramaticalización.
La gramaticalización es un tipo de cambio por el cual elementos léxicos (nombres o verbos) se convierten gradualmente en elementos gramaticales, (por ejemplo, auxiliares); después del cual estos elementos pueden evolucionar en ítems aún más gramaticales. Se trata de un proceso reductivo, caracterizado por la pérdida de sustancia semántica y fonológica, así como la pérdida de características sintácticas. Por lo tanto, la gramaticalización es un tipo de cambio compuesto que abarca “micro cambios” a nivel fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y discursivo, ya sea simultáneamente o en secuencia (Bisang 2017; Heine 2003; Hopper y Traugott 2003; Lehmann 1982, 1995, 2002, 2015; Norde 2012).
Uno de los aspectos más interesantes de la gramaticalización es su regularidad translingüística, es decir, ejemplos como el caso de go “ir” no solo ocurren en inglés o lenguas con amplia documentación escrita; sino también en otras lenguas sin tradición escrita y no relacionadas tipológica ni genéticamente (Norde 2019). Esta regularidad puede explicarse como resultado de procesos cognitivos que no son específicos de una lengua (Heine 1997). Por ejemplo, se observa comúnmente que las nociones espaciales son conceptualizadas usando el cuerpo humano como punto de referencia, o que el tiempo real (time) se conceptualiza en términos del espacio. Estas tendencias universales dan cuenta de rutas compartidas de cambio, tales como adposiciones locativas con significado de “detrás” que surgen a partir de nombres que significan “espalda” (Norde 2019).
Hopper y Traugott (1993) definen la gramaticalización como un proceso por el cual ítems léxicos o construcciones en determinados contextos cumplen funciones gramaticales, y, una vez gramaticalizados, continuan su desarrollo hacia nuevas funciones más gramaticales. Por su parte, Heine y Kuteva (2002, 2007) proponen que la gramaticalización es el desarrollo de formas léxicas a gramaticales, y de formas gramaticales a más gramaticales.

En este trabajo se entiende la gramaticalización tal como la definen Heine y Kuteva: un proceso por el cual elementos léxicos dan pie a elementos gramaticales, o bien, formas gramaticales se vuelven aún más gramaticales. Podemos dar cuenta de la gramaticalización de manera breve al decir un elemento lingüístico > un elemento más gramatical (Campbell 2001:107).
2.1. Parámetros de la gramaticalización
Se deben tener en cuenta los parámetros de la gramaticalización (i) extensión, (ii) desemantización, (iii) decategorización y (iv) erosión; los cuales son usados como una herramienta para identificar y describir instancias de este fenómeno (Heine 2003; Heine y Kuteva 2007; Lehmann 1982, 1995, 2002, 2015). El orden de los parámetros pretende reflejar la secuencia diacrónica en la que suelen presentarse. La gramaticalización usualmente comienza con la extensión de contextos, lo que lleva a la pérdida de significado, después a la decategorización y finalmente a la erosión. De dichos parámetros el más relevante es la decategorización, debido a que el elemento lingüístico abandona las propiedades de su categoría de origen y adquiere otras nuevas; mientras que la erosión es el menos relevante y en ocasiones ni siquiera conlleva una pérdida de sustancia fonética (Heine y Kuteva 2007, Shibatani 2007).
Parámetros de la gramaticalización (Heine y Kuteva 2007: 34)

2.1.1. Extensión
La extensión posee tres componentes distintos: uno sociolingüístico, uno pragmático y otro semántico. Por un lado, el componente sociolingüístico se refiere al hecho de que la gramaticalización empieza como un acto individual que realiza un hablante, el cual posteriormente es adoptado por un grupo y por la comunidad de habla (Croft 2000: 4). Por otro lado, el componente pragmático involucra el uso de un ítem que usualmente ocurre en cierto contexto y que se utiliza en otro(s) nuevo(s). Por su parte, el componente semántico da pie a que un significado ya existente evolucione hacia uno nuevo (Harris y Campbell 1995; Heine 2002; Heine y Kuteva 2007).
A manera de ejemplo, podemos considerar el caso de la preposición en del español. Su función prototípica es la de una preposición espacial (1a), similar a lo que sucede en (1b); sin embargo, en (1c) ya no cumple su función original. La diferencia entre (a) y (b) es que (b) se apoya además en el conocimiento enciclopédico acerca de un hecho histórico causante de muchas muertes; mientras que (c) ya no puede ser interpretado como locación, sino como una causa.

2.1.2. Desemantización
La desemantización es producto de la extensión, debido a que el uso de una expresión lingüística en un nuevo contexto tiene como consecuencia la pérdida del significado que es incompatible con el contexto nuevo. De acuerdo con Lakoff y Johnson (1980) y Lakoff (1987), la desemantización se da a partir de un proceso metafórico; por ejemplo, en inglés las partes del cuerpo como back “espalda” y head “cabeza” son reinterpretadas como adposiciones locativas behind “detrás” y on top of “en la cima de”, solo en contextos específicos.
Heine y Kuteva (2007: 39) mencionan que la transferencia metafórica es el medio a través del cual los conceptos pasan de un dominio a otro. La transferencia metafórica refleja el paso de conceptos del dominio físico, como las partes del cuerpo, al dominio de la orientación espacial, en tanto que la desemantización lleva el significado concreto de las partes del cuerpo a un esquema espacial. Esto es similar a lo que ocurre cuando un verbo como ir es reinterpretado como tiempo o auxiliar aspectual; la diferencia radica en que del dominio de las acciones físicas se pasa al dominio temporal y de las relaciones aspectuales.
2.1.3. Decategorización
Toda vez que una expresión lingüística pasa por la desemantización suele perder las propiedades morfológicas y sintácticas que poseía en un inicio, pues ya no son relevantes para su nueva función. Un ejemplo de esto es lo que sucede con algunos verbos del inglés que se han desemantizado en su forma de gerundio (-ing) y toman funciones de preposición (barring, concerning, considering); lo que conlleva a la pérdida de propiedades verbales (Kortmann y König 1992).
A continuación, se presentan las propiedades prominentes de la decategorización
Pérdida de capacidad para ser flexionado. Pérdida de habilidad para tomar morfología derivativa. Pérdida de habilidad para tomar modificadores. Pérdida de independencia como forma autónoma, incrementando la dependencia de alguna otra forma. Pérdida de libertad sintáctica; por ejemplo, la habilidad de moverse a distintas posiciones dentro de la oración, tal como lo hace la fuente no gramaticalizada. Pérdida de habilidad para ser referido anafóricamente. Pérdida de miembros pertenecientes al mismo paradigma gramatical. Importar lista
Para ejemplificar los puntos anteriores, Heine y Kuteva (2007: 41) recurren al demostrativo that del inglés, que se utiliza como subordinador en cláusulas relativas. Dicho demostrativo es sensible al número, siendo those su forma plural, además es relativamente autónomo en tanto que puede aparecer como atributo de un nombre o como pronombre, y está en el mismo paradigma morfológico que this. No obstante, en su función gramaticalizada como marcador de cláusula relativa, como en (2) que está decategorizado, pierde la distinción de número, la diferencia entre un uso atributivo y uno pronominal, y deja de formar parte del mismo paradigma que this.

2.1.4. Erosión
La erosión se refiere a la pérdida de sustancia fonética de un ítem lingüístico que se encuentra en proceso de gramaticalización. Sobre este tema, Heine y Kuteva (2007: 42) mencionan que normalmente es el último parámetro en aplicar e incluso no es necesario que ocurra para decir que se llevó a cabo la gramaticalización. Como ejemplo de gramaticalización sin erosión está el caso del verbo en alemán haben “tener, poseer”, el cual se ha gramaticalizado como marcador de aspecto perfecto; pero nunca ha sufrido erosión desde que tomó dicha función.
Tipos de erosión fonética
Pérdida de segmentos fonéticos, incluyendo pérdida de sílabas completas. Pérdida de propiedades suprasegmentales, tales como acento, tono o entonación. Pérdida de autonomía fonética y adaptación a unidades fonéticas adyacentes. Simplificación fonética.
Un ejemplo de (i) es el surgimiento de coz en el inglés coloquial a partir de because “porque”, ya que pasa de ser un elemento bisilábico a ser monosilábico. Para ejemplificar (ii) podemos mencionar el sufijo derivativo -ful, proveniente del adjetivo full; donde el sufijo pierde la capacidad de recibir acento.
El punto (iii) es el caso de la construcción locativa [X estar en Y] de la lengua maninka (África), ejemplificado en (3), misma que se ha gramaticalizado como aspecto progresivo: la cópula yé y el locativo ná “en” se reinterpretaron como un marcador discontinuo progresivo. Además, como resultado de lo anterior ná pierde su autonomía fonética al asimilarse al verbo que le precede y adoptar su tono (Heine y Kuteva 2007: 44).

En resumen, a partir de los cuatro parámetros presentados podemos ver el fenómeno de la gramaticalización como un proceso que:
i. De significados concretos pasa a significados más abstractos.
ii. De significados independientes y referenciales pasa a significados menos referenciales, funciones gramaticales esquemáticas que tienen que ver con relaciones dentro de la frase, cláusula o entre cláusulas.
iii. De ítems de clases abiertas pasa a ítems de clases cerradas.
iv. De formas gramaticales que pueden tener estructura morfológica interna pasa a formas invariables.
v. De formas gramaticales largas pasa a formas más cortas.
3. Lenguas consideradas en este estudio
3.1. Yaqui
La etnia yaqui habita en el sureste del estado de Sonora y su lengua (Glottocode: yaqu1251) es hablada por poco más de 17 000 personas (INALI 2012). Además, existen comunidades importantes en algunos barrios de Hermosillo (capital de Sonora) y en el estado de Arizona (Moctezuma 2007: 35). Cabe señalar que los yaquis llegaron a los Estados Unidos entre el final del siglo XIX y principios del XX como producto de las persecuciones emprendidas por el gobierno mexicano con el fin de exterminarlos o deportarlos a Yucatán (México) para trabajar en haciendas (Moctezuma 2009: 36).
Como ya se ha mencionado, el yaqui pertenece a la rama taracahíta de la familia yutoazteca, su sistema de alineamiento es de tipo nominativo-acusativo, el orden básico de la oración es SOV, cuenta con morfología flexiva y derivativa, tiende a la polisíntesis y a la aglutinación, presenta marcas de caso en nombres (excepto para nominativo), y es de marcación en el dependiente (Estrada Fernández 2009).

3.2. Guarijío
Actualmente se pueden identificar dos grupos de guarijíos: los que habitan en Sonora, conocidos también como “del río (mayo)” o makuráwe “los que caminan sobre la tierra” (Aguilar 1995; Félix 2007); y los de Chihuahua, de la sierra o warihó “los cesteros” (Escalante 1994). El guarijío (Glottocode: huar1255), al igual que el yaqui, pertenece a la rama taracahíta de la familia yutoazteca y cuenta con alrededor de 2000 hablantes repartidos entre ambas variedades (INALI 2012). La variedad del río se concentra en los municipios de Álamos y Quiriegos (cerca de 700 hablantes), en tanto que la de la sierra se ubica principalmente en las localidades de Chínipas, Moris y Uruachi (alrededor de 900 hablantes), de acuerdo con Miller (1996: 21).
El guarijío cuenta con un sistema de alineamiento nominativo-acusativo y tiende a la aglutinación al contar con un amplio sistema de sufijos, clíticos y prefijos. En cuanto al orden básico de los constituyentes, muestra una cierta tendencia a un orden libre (siempre motivado por la pragmática) con verbo final (Miller 1996: 73; Medina 2002: 15). La lengua no presenta marcas de caso en frases nominales, pero sí distingue entre las funciones de sujeto y objeto únicamente en los pronombres, marcando los oblicuos con posposiciones (Miller 1996: 75; Muchembled 2010: 38).

4. Rutas de gramaticalización.
Como ya se ha mencionado, en este trabajo se parte de tres verbos (ir, decir y sentarse) para proponer el proceso de gramaticalización que han experimentado hasta convertirse en sufijos adverbiales. Los verbos bajo estudio fueron seleccionados debido a que permiten la comparación entre yaqui y guarijío. Si bien existen otros marcadores y estrategias para codificar cláusulas adverbiales en ambas lenguas, solo los presentados aquí pueden compararse por su parecido en forma y función, producto de un origen común y proceso de cambio similar.
La ruta de gramaticalización es el camino o etapas por las que pasa un forma o construcción durante este proceso. Hopper y Traugott (2003: 6) caracterizan las rutas de gramaticalización como “una serie de transmisiones pequeñas, que tienden a ser similares en su tipo en las lenguas”. También se utilizan nombres como clina, cadena o canal de gramaticalización para referirse al mismo concepto.
4.1. El verbo ir
La primera ruta de gramaticalización que se propone aquí es la que tiene como fuente el verbo ir. Entre las rutas de gramaticalización encontradas en las lenguas del mundo, se observa que las categorías verbales pueden dar origen a categorías de tiempo, aspecto y modalidad (Heine 2003: 594).
Lo primero que debe señalarse es que en el plano sincrónico existe un verbo de movimiento con significado pleno tanto en guarijío (4) como en yaqui (5). Además, este verbo presenta formas supletivas relacionadas con el número del sujeto, es decir, singular/plural; en el caso del guarijío son simi/simpo y en yaqui son siime/saka. Cabe señalar que la alternancia de formas se encuentra también en otras lenguas de la familia yutoazteca (6).

Cabe señalar que la propuesta es que las formas con -me/-mi “sg” están presentes en ambas lenguas y son de fácil asociación con el verbo ir. El paso siguiente fue que el verbo de movimiento dio lugar a un significado de obligación (modalidad deóntica) en guarijío (7) e imperativo en yaqui (8). Pierde propiedades de categorización, pierde material fonético, se empieza a desemantizar; pero extiende su contexto de uso.

Sin embargo, la forma para plural -po (-bo en su alternancia), no está presente en el yaqui, cuya forma es saka. Esto da pie a proponer que es probable que el verbo en el pasado sí tenía una forma relacionada con -po/-bo, pero que en algún punto cambió a saka. Para respaldar la hipótesis se presenta el ejemplo en (8b), donde el plural del imperativo es -bu. Heine y Kuteva (2002) señalan que, translingüísticamente, los verbos de movimiento son fuente de significado imperativo.

El mismo verbo de movimiento aparece en construcciones como (9) en guarijío y (10) en yaqui, donde la interpretación de un desplazamiento físico hacia la realización de una determinada meta puede entenderse como un propósito. Además, puede decirse que hay erosión fonética al elidirse la vibrante y la vocal (meri > mi).

Con base en el ejemplo de (9), sabemos que las cláusulas de propósito en guarijío se forman con los sufijos -mi para singular, -po/-bo para plural (con las variantes -poi/-boi). Este tipo de cláusulas codifican una situación que se realiza con el fin de llevar a cabo otra. En (9) se presenta el contraste entre el sufijo en su forma singular (a) y en su forma plural (b).
Sin embargo, en la variedad de guarijío del río las estrategias son ligeramente distintas: (i) el verbo de la cláusula dependiente está marcado con el sufijo desiderativo -nare más un enfático =a, y (ii) el verbo de la cláusula dependiente está marcado con el sufijo -mea/-mia sin distinción de número.

Como puede verse, en guarijío la cláusula adverbial suele aparecer pospuesta a la cláusula principal. Además, el verbo en la adverbial no toma marcación TAM, como sí lo hace el de la principal. Al igual que en las cláusulas temporales, el tipo de marcador adverbial es un sufijo en el verbo de la cláusula subordinada.
En cuanto al yaqui, existen distintas formas de codificar las cláusulas del propósito. En (12a) aparece el sufijo -se, cuya función es codificar el propósito cuando el sujeto es singular. En (b) tenemos el mismo sufijo -se, además acompañado de -kai. En (c) podemos observar el sufijo -bae que es un desiderativo, más -kai. Finalmente, en (d) se utiliza la posposición betchi’ibo para el propósito.

En los ejemplos anteriores se quiere resaltar el sufijo -se y su función como marca de propósito en singular, en tanto que su contraparte plural es -bo (13). Al respecto, Dedrick y Casad (1999: 295), afirman que el significado está relacionado con una noción de movimiento físico.

Finalmente, en las construcciones con sentido de obligación se ha observado que dan pie a marcadores de futuro, fenómeno que se puede encontrar en guarijío, mas no en yaqui.

En resumen, la ruta de gramaticalización propuesta es la que se presenta en la figura 2. El verbo ir dio lugar a significados de propósito en ambas lenguas, hortativo/imperativo solo en yaqui y obligación en guarijío, siendo este último el que dio pie a la marca de futuro. Es importante señalar que el paso de obligación a futuro podría haber sucedido al revés, ya que es difícil señalar qué es más gramatical, la modalidad o el tiempo. El desarrollo se da a través de una metáfora donde el movimiento en el espacio es movimiento en el tiempo, así como un evento a realizarse en el futuro es un propósito. Además, opera el reanálisis al interpretar una construcción V1-V2 como V1 + marcador de tiempo.

4.2. El verbo decir
La segunda ruta de gramaticalización que proponemos tiene como origen un verbo de dicción que etiquetamos como decir. Hasta donde hemos podido encontrar, solo en yaqui se presenta el verbo sawe “decir algo a alguien/mandar/ordenar” (15), que de acuerdo con Heine y Kuteva (2002), puede dar lugar a un marcador de causa o condicionalidad.

En (16) se observa que el sufijo -sae aparece con un significado imperativo, aunque otra lectura posible podría ser la de causa. Con esta segunda lectura, podría entenderse, en el caso de (a) que no los alabaron porque (causa) no eran dioses. Una lectura causal, o de cualquier otro tipo, depende por completo de la inferencia y puede no ser muy específica. Para mostrar la interpretación de causalidad véase el ejemplo en (17), donde es posible tener una doble lectura de la construcción.

Se podría considerar a -sae como un marcador discusivo o un afijo de discurso referido, ya que ambos pueden provenir de verbos de dicción. Sin embargo, la hipótesis del marcador discursivo es poco probable debido a que existen en yaqui marcadores discursivos (ori, into, beja, junak, entre otros) que ocupan posiciones distintas a -sae en la construcción. Además, si se retira -sae la semántica de la cláusula cambia, lo que no sucedería si se retirara un marcador discursivo.
Por su parte, en guarijío no hay lectura de causalidad, pero sí la hay de condicionalidad. La ruta de gramaticalización que se ha visto en otras lenguas es la de un verbo con significado de decir que da origen a un significado de condicionalidad. Este tipo de cláusulas utilizan el sufijo -sa para su expresión. En (18a-c) aparecen ejemplos de construcciones condicionales donde la cláusula dependiente y la independiente tienen el mismo sujeto, en tanto que (d) tiene sujeto distinto.

A partir de los ejemplos presentados proponemos que la ruta de cambio que siguió el verbo de dicción decir hasta convertirse en un sufijo adverbial fue la que se muestra en la figura 3. El verbo de dicción, que habría estado presente en el protoyutoazteca, aparece en el estado sincrónico del yaqui como sawe, mientras que en guarijío no es posible encontrarlo. Después, el verbo con significado pleno dio pie en guarijío a un sufijo adverbial de causa -sa, claramente erosionado y que no puede aparecer solo.
Por su parte, en yaqui el verbo decir pasó a ser un sufijo -sae de causalidad; donde se observa que existe elisión de la consonante y que, al igual que en guarijío, ya no puede aparecer de manera independiente. Entonces, se sugiere que se han dado desarrollos paralelos entre ambas lenguas, donde el yaqui conserva el verbo pleno y desarrolló la función de causalidad; en tanto que el guarijío ya no cuenta con el verbo pleno y solamente desarrolló la función de condicionalidad.

4.3. El verbo sentarse
Al respecto de la última ruta de gramaticalización que se propone en este trabajo, Alvarez (2009) tiene como fuente el verbo sentarse del proto-yutoazteca. Lo primero es que existía un verbo sentarse katɨ que aparece ya en el Arte de la lengua cahíta (Buelna 1890) como kari (cari en el escrito original). Este verbo funcionaba como cópula locativa, mismo que dio origen a un significado continuo en yaqui (19), es decir, un evento que se desarrolla en el tiempo, pero que a la vez se entiende como simultáneo a otro.

En el ejemplo (20) se presenta el sufijo -kai, el cual se añade al verbo de la cláusula adverbial y señala la ocurrencia simultánea de dos eventos. Asimismo, observamos que este sufijo es parte de un sistema de referencia para indicar sujeto idéntico, ya que en ambas cláusulas el sujeto es bempo ‘3pl.nom’.

El significado de simultaneidad (o temporalidad) dio pie a un significado concesivo como el que se encuentra en guarijío (21). En (21a) es el mismo sujeto tanto en la cláusula dependiente como en la independiente. Por su parte, en (b) tenemos el sufijo -o que aparece en la dependiente y señala sujeto distinto, además de contar con -ri para codificar el significado concesivo.

A partir del ejemplo anterior podemos reforzar aún más la propuesta de que -o es marcador de sujeto distinto. Los ejemplos en (22) reafirman lo dicho al presentarse en (a) una cláusula dependiente con -o, en tanto que (b) presenta el mismo sujeto en ambas cláusulas y solo aparece -ri.

Esta ruta presenta una particularidad, debido a que en yaqui parece conservarse casi intacto la forma léxica de origen, es decir, kari, donde se perdió la vibrante y queda solo -kai. Por su parte, en guarijío lo que parece haberse perdido fue ka-, quedando solo -ri. El hecho de que las lenguas conserven distintos segmentos de la fuente original es resultado de los diferentes estados de gramaticalización donde se encuentran.
La propuesta de ruta integra a las dos lenguas, ya que se observa que en yaqui el verbo kari “sentarse” existe todavía en forma plena, mismo que funcionaba como cópula locativa y que ahora convive con su forma gramaticalizada -kai para codificar temporalidad (simultaneidad). En cambio, en guarijío no se encuentra sincrónicamente el verbo en forma plena ni su función de cópula locativa, peor sí se observa una función de sufijo adverbial concesivo -ri. De acuerdo con Heine y Kuteva (2002), se ha encontrado que verbos con significado de sentarse son fuente de elementos gramaticales tales como cópulas locativas y temporalidad, misma que puede dar pie a la concesión.

5. Conclusiones
En este trabajo se presentaron tres rutas de gramaticalización en dos lenguas yutoaztecas. Las lenguas bajo estudio fueron el yaqui y el guarijío, ambas habladas en el noroeste de México y pertenecientes a la misma rama de la familia, la rama taracahíta. A partir de tres verbos, ir, decir, y sentarse, se plantea que estos han pasado por un proceso de gramaticalización con un origen común, hasta convertirse en sufijos adverbiales en las lenguas estudiadas.
A partir de la teoría de la gramaticalización entendemos que los verbos de movimiento son fuente de significados como obligación (modalidad deóntica), propósito, imperativo y futuro. Por parte del guarijío encontramos que existe el sufijo -meri/-pori para señalar obligación, el sufijo -mi/-po(i) como marcador de cláusulas de propósito, y un sufijo -ma/-po para codificar futuro. Por otro parte, el yaqui posee un imperativo/hortativo -ma/-bo, además de un marcador plural de propósito -bo.
Se propone que marcadores adverbiales tienen su origen en una forma léxica plena que ha pasado por los parámetros de la gramaticalización, donde hay una extensión de los contextos de uso, presumiblemente en construcciones que involucraban V1-V2, siendo el V2 un verbo de movimiento. Pasó entonces una desemantización en el sentido de que los significados derivados de ir se alejaron cada vez más de su origen hasta llegar a un elemento gramatical. Además, se presenta la decategorización ya que pierde las características de un verbo pleno y toma las características de un sufijo, en cuanto a su posición y funciones. Finalmente, la erosión fonética está presente al considerar que el verbo ir tiene una forma como sime/simpo y termina como marcador de futuro -ma/-po.
El verbo decir es la fuente de significados de condición y de causa. Aquí, solamente el yaqui tiene un verbo de dicción sawe “decir algo alguien/mandar/ordenar”, que no está presente en la lengua guarijío; lo que sugiere que existió un verbo de dicción en un estado anterior y compartido por ambas lenguas. Este verbo dio pie en yaqui al sufijo -sae que marca causalidad, mientras que en guarijío derivó en -sa para codificar condicionalidad. Entonces, operaron los cuatro parámetros de la gramaticalización que ya se han mencionado: extensión, ya que aumentaron los contextos de ocurrencia del sufijo, no del verbo; desemantización, al perderse el significado original del verbo; la decategorización, puesto que ya no funciona como verbo pleno; y finalmente la erosión, al perderse material fonético y verse reducido a una sílaba.
El último caso es el del verbo sentarse del proto-yutoazteca, el cual habría tenido la forma *katɨ, que en yaqui permanece como el verbo katek “sentarse”, pero no así en guarijío. Por parte del yaqui, el verbo dio pie a una cópula locativa que posteriormente originó un significado continuativo (temporalidad) que se reinterpretó como marcador -kai de un evento que sucede al mismo tiempo que otro. En cambio, en guarijío la parte que se conserva del verbo original es -ri primero para codificar un valor temporal y después pasó a codificar cláusulas concesivas.
Es necesario señalar que no es el fin de este trabajo proponer una lengua reconstruida que pudiera considerarse proto-taracahíta, más bien, se considera que el proto-yutoazteca es el ancestro común de yaqui y guarijío. En cualquier caso, tampoco se descarta la posibilidad de que haya existido un proto-taracahíta, pero su reconstrucción está fuera de los alcances de esta investigación.
Finalmente, esta investigación plantea varias preguntas: (i) ¿Son los cambios observados producto del contacto de lenguas o es gramaticalización heredada? (ii) ¿Hacia dónde van las formas que se han presentado? (iii) ¿Llegó a un fin el proceso de gramaticalización de marcadores como -ma/-po de futuro? (iv) ¿Se desarrollarán nuevas funciones de las fuentes léxicas que se proponen aquí?
Abreviaturas
1: primera persona, 2: segunda persona, 3: tercera persona, abs: absolutivo, acu: acusativo, ag: agentivizador, apl: aplicativo, art: artículo, caus: causa/causativo, cit: citativo, com: comitativo, conc: concesivo, cop: cópula, dat: dativo, dem: demostrativo, des: desiderativo, dir: direccionalidad, enf: enfático, ev: vocal eco, fut: futuro, gen: genitivo, ger: gerundio, hab: habitual, imp: imperativo, imprs: impersonal, inc: incoativo, ind: indirecto, int: intensificador, intr: intransitivo, ipfv: imperfectivo, loc: locativo, neg: negación, nom: nominativo, nsuj: no sujeto, obl: oblicuo, oblg: obligación, oi: objeto indefinido, pas: pasado, pas.inm: pasado inmediato, pl: plural, pos: posesivo, pot: potencial, pfv: perfectivo, prog: progresivo, pva: pasiva, recp: recíproco, red: reduplicación, refl: reflexivo, rpt: reportativo, sd: sujeto distinto, sg: singular: si: sujeto idéntico, suj: sujeto, temp: temporalidad, term: terminativo, tr: transitivo
Referencias
Aguilar Zéleny, Alejandro (1995). Los guarijíos. México: Instituto Nacional Indigenista.
Alvarez Gonzalez, Albert (2009). Origen y desarrollo de cláusulas adverbiales en yaqui. Ponencia presentada en el Seminario de Complejidad Sintáctica, Hermosillo.
Bisang, Walter (2017). Grammaticalization. Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. Disponible en https://oxfordre.com/linguistics/view/10.1093/acrefore/9780199384655.001.0001/acrefore-9780199384655-e-103
Campbell, Lyle (1997). American Indian Languages. The Historical Linguistics of Native America. New York: Oxford University Press.
______ (2001). What’s Wrong with Grammaticalization? Language Sciences, 113-161.
Croft, William (2000). Explaining Language Change: An Evolutionary Approach. Londres: Longman.
Dedrick, John y Eugene Casad (1999). Sonora Yaqui Language Structure. Tucson: University of Arizona Press.
Escalante Hernández, Roberto (1994). Los dialectos del guarijío (warihio). Memorias del II Encuentro de Lingüística en el noroeste, 177-190. Hermosillo: Universidad de Sonora.
Estrada Fernández, Zarina et al. (2004). Diccionario yaqui-español y textos: obra de preservación lingüística. México: Plaza y Valdés.
Estrada Fernández, Zarina (2009). Yaqui de Sonora. México: COLMEX.
Féliz Armendáriz, Rolando Guadalupe (2007). A Grammar of River Warihio. Múnich: Lincom.
Haro Encinas, Jesús (1998). El sistema local de salud Guarijío-Makurawe. Hermosillo: El Colegio de Sonora.
Harris, Alice y Lyle Campbell (1995). Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.
Heine, Bernd (1997). Cognitive foundations of grammar. Oxford: Oxford University Press.
Heine, Bernd (2002). On the role of context in grammaticalization. En Wischer, I. y G. Diewald, New reflections on grammaticalization, pp. 83-101. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins.
Heine, Bernd (2003). Grammaticalization. En B. D. Joseph y R. D. Janda, The Handbook of Historical Linguistics, pp. 575-601. Oxford: Blackwell.
Heine, Bernd y Tania Kuteva (2002). World Lexicon of Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press.
______ (2007). The Genesis of Grammar. A Reconstruction. Oxford: Oxford University Press.
Hopper, Paul y Elizabeth C. Traugott (2003). Grammaticalization (Segunda ed.). Cambridge: Cambridge Univeristy Press.
INALI (2012). México. Lenguas indígenas nacionales en riesgo de desaparición. México: INALI.
Kortmann, Bernd y Ekkehard König (1992). Categorial Reanalysis: the case of deverbal prepositions. Linguistics, 671-697.
Lakoff, George (1987). Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago: University of Chicago Press.
Lakoff, George y Mark Johnson (1980). Metaphors We Live by. Chicago: University of Chicago Press.
Lehmann, Christian (1982 [1995, 2002, 2015]). Thoughts on Grammaticalization. Múnich: Lincom.
Medina Murillo, Ana Aurora. Diccionario morfológico: formación de palabras en el guarijío. Tesis de Maestría en Lingüística, Universidad de Sonora, 2002.
Miller, Wick (1996). Guarijío: gramática, textos y vocabulario. México: UNAM.
Moctezuma Zamarrón, José Luis (2007). Yaquis. México: CDI.
Muchembled, Fany. La posesión predicativa en lenguas taracahitas. Tesis de Maestría en Lingüística, Universidad de Sonora, 2010.
Norde, Muriel (2012). Lehmann’s Parameters Revisited. En Davidse, Kristin, T. Breban, L. Brems y T. Mortelmans. Grammaticalization and Language Change: New reflections, pp. 73-110. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.
______ (2019). Grammaticalization in morphology. En Rochelle Lieber (ed.) Oxford Research Encyclopedia of Linguistics. Oxford: Oxford University Press.
Saxton, Dean y Lucille Saxton (1969). Dictionary: Papago and Pima to English, English to Papago and Pima. Tucson: University of Arizona Press.
Shibatani, Masayoshi (2007). Grammaticalization of converb constructions: The case of Japanese -te conjunctive constructions. En J. Rehbein, C. Hohenstein y L. Pietsch, Connectivity in grammar and discourse, pp. 21-48. Ámsterdam: John Benjamins.
Willet, Thomas (1991). A Reference Grammar of Southeastern Tepehuan. Arlington: SIL.

