
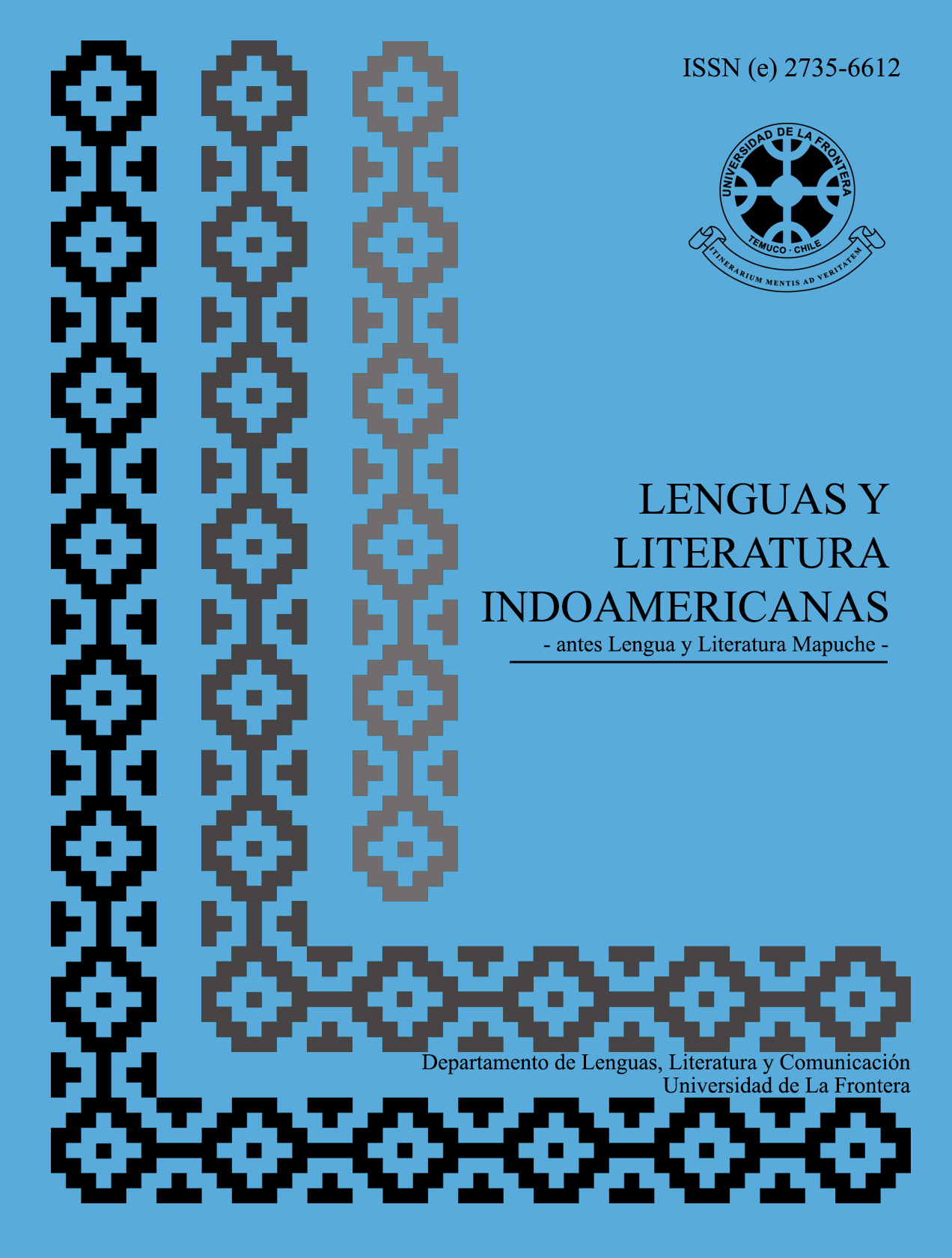

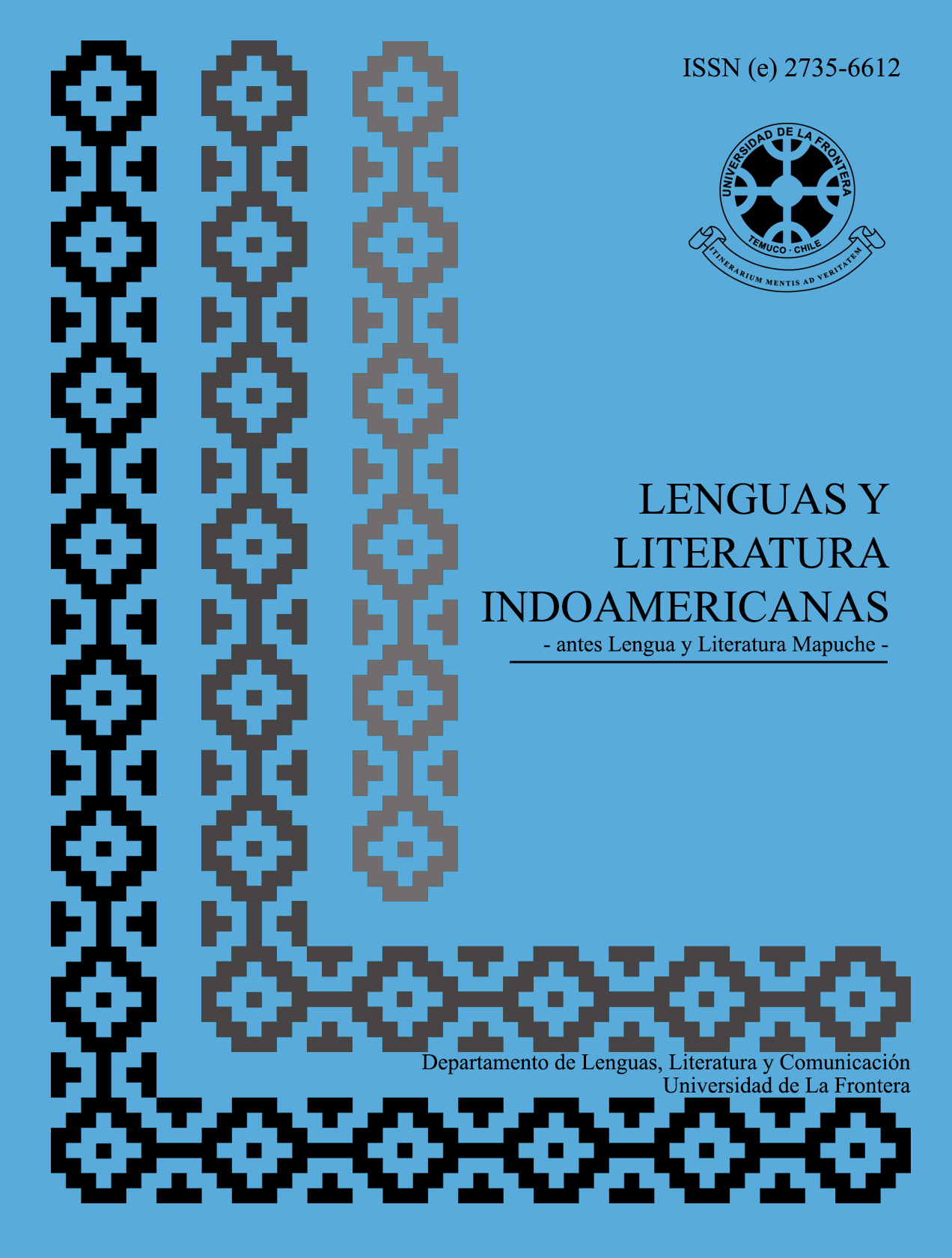
Artículos
Adquisición y enseñanza de las lenguas indígenas como lenguas maternas. La experiencia con el wixárik
Revista de Lenguas y Literatura Indoamericanas
Universidad de La Frontera, Chile
ISSN-e: 2735-6612
Periodicidad: Anual
vol. 21, 2019
Recepción: 01 Agosto 2019
Aprobación: 01 Diciembre 2019
Resumen: La escuela puede convertirse en un vehículo de fortalecimiento y revalorización de las lenguas indígenas a través de programas adecuados para la enseñanza de éstas como lenguas maternas en todos los niveles educativos, lo que implica una preparación adecuada de los maestros que van a asumir esta tarea, impartiendo cursos y elaborando materiales de calidad. Es imprescindible adaptar los modelos pedagógicos a las realidades específicas desde su misma concepción y diseño. Dos son los ejes de esta propuesta. El primero es el recurso al método contrastivo. El segundo es el seguimiento del desarrollo ontogenético de la lengua para poder acomodar al mismo el contenido y las estrategias pedagógicas. La construcción de la lengua y la construcción de una gramática deben transcurrir en paralelo.
Palabras clave: Enseñanza, escuela, lenguas indígenas, ontogénesis, método contrastivo, preparación de maestros.
Abstract: . The school can become a vehicle for strengthening and revaluing indigenous languages through appropriate programs for teaching them as mother tongues at all educational levels. This implies adequate preparation of the teachers who are going to take on this task, teaching courses and developing quality materials. It is essential to adapt pedagogical models to specific realities from their very conception and design. Two are the axes of this proposal. The first is the contrastive method. The second is the monitoring of the ontogenetic development of the language in order to accommodate the content and pedagogical strategies. The construction of the language and the construction of a grammar must take place in parallel.
Keywords: School, indigenous languages, ontogenetic development, contrastive method.
1. Propósito
El propósito de este trabajo es contribuir a una propuesta para la enseñanza de lenguas indígenas como lenguas maternas, centrada en la lengua wixárika, de la familia yutoazteca, hablada principalmente en los estados de Jalisco y Nayarit, al occidente de México. Tenemos más de 30 años investigando y describiendo esta lengua en el marco de la lingüística operacional e impartiendo en paralelo cursos a maestros de educación primaria, secundaria y desde hace tres años en el nivel de enseñanza media superior en una escuela creada por la universidad de Guadalajara en el territorio de los wixáritaari. Desde el inicio de esta doble experiencia incorporamos al equipo varios miembros de la comunidad que se han venido formando como investigadores y docentes de su lengua desde la primaria hasta la universidad. En estrecha colaboración hemos publicado numerosos artículos y capítulos de libros, antologías de textos de la litetatura tradicional así como una Gramática Científica del Huichol y una Gramática Didáctica del Huichol. (Un balance de la investigación hasta el año 2001 se encuentra en Iturrioz 2001)
A continuación exponemos seis puntos que consideramos cruciales para contribuir al mantenimiento y revitalización de las lenguas a través de su enseñanza en la escuela debidamente programada y llevada a cabo. En la segunda parte del artículo nos detenemos en contenidos gramaticales que deberían atenderse en la formación de maestros para la enseñanza de la lengua materna en la escuela básica, en base a los resultados de la investigación sobre adquisición de la lengua que realizamos.
1.1 Investigación y enseñanza de la lengua materna
Para evitar la diglosia y lograr un bilingüismo funcional en las comunidades indígenas, el sistema escolar no sólo debe abrir a la lengua indígena materna los mismos espacios y las mismas oportunidades de desarrollo que a la lengua de hecho oficial, sino que debe dedicar un mayor esfuerzo a la lengua indígena para que ésta se mantenga como primera lengua en las condiciones actuales de bilingüismo asimétrico dentro y fuera de la escuela. A tal fin, se requiere resolver condicionamientos tales como: escasez de libros escolares, deficiente formación de los maestros, presión de los medios y de las redes sociales. La escuela debe abrirse a la lengua y la cultura indígenas para que deje de ser un mecanismo de aculturación o transculturación (Ramírez, 2000). La situación está empezando a cambiar en el caso de los wixáritaari (huicholes) en la medida en que los mismos indígenas se están concienciando y se involucran más directamente en la gestión de la educación escolar, también gracias al apoyo que durante decenios han recibido de los investigadores del Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas, Universidad de Guadalajara. Desde hace dos años estamos apoyando con cursos semestrales de lengua y literatura a la planta docente del Bachillerato Wixárika, creado por esta universidad.
Para que un modelo general de educación bilingüe, bicultural o intercultural pueda ser implementado de manera diferenciada, tiene que estar pensado y diseñado desde la realidad particular de cada lengua y de cada cultura. Entre el modelo general y las implementaciones específicas tiene que haber un acoplamiento constante en ambas direcciones. Todas las comunidades tienen sus ideas propias acerca de la educación de los niños, los valores que se deben inculcar, una concepción propia de la historia, que convendría incluir en los contenidos de las asignaturas específicas. La homogeneización de los contenidos y los métodos educativos empobrece los sistemas educativos de los países, que podrían verse enriquecidos con otras concepciones alternativas.
La Secretaría de Educación Pública ha elaborado libros de texto para la enseñanza de la lectura y escritura a niños indígenas en el nivel de la educación primaria en México. Estos libros no contienen información gramatical ni otro tipo de reflexión sobre la lengua, pues tienen otro objetivo. Al menos para wixárika (huichol), no existe una guía (oficial) para los maestros sobre la gramática y la cultura discursiva de su lengua, y menos para los niños. Los niños huicholes, como la mayoría de los niños mexicanos, sólo reciben formación gramatical en y para español. Es necesario, por tanto, elaborar gramáticas didácticas básicas para que los maestros indígenas se capaciten para la instrucción en y sobre sobre la lengua materna. Además de la enseñanza de la lecto-escritura, es deseable ofrecer, primero a los profesores, información gramatical y de reflexión general sobre su lengua.
La necesidad de trabajar sobre este objetivo fue formulada ya por Swadesh (1940), pero en la actualidad sigue siendo una tarea pendiente. Primeramente requerimos de al menos una descripción científica que sirva como base para elaborar gramáticas didácticas para los maestros y no contamos con trabajos de este tipo para la mayoría de las lenguas. Sólo a partir del conocimiento científico de la gramática y de la ontogénesis de la lengua se puede ajustar tanto el vocabulario como la complejidad gramatical y adecuar la pertinencia pragmática o contextual de los textos utilizados. No es una tarea fácil, tampoco para la enseñanza del castellano, área en la que.se sigue discutiendo qué, cuánto y cómo enseñar gramática en la escuela (González 2001). De cualquier manera, sería deseable no trasladar al tratamiento del wixárika algunos defectos de la enseñanza de la lengua en español, como el acentuado prescriptivismo de la “tradición didáctica de la lengua” (ibid., p. 29). Antes bien, habría que fomentar la reflexión sobre el uso y la variación de la lengua en los niños, además de proporcionarles cierta dosis de información gramatical.
La investigación y la enseñanza van de la mano. En el Departamento de Estudios en Lenguas Indígenas de la Universidad de Guadalajara, hemos elaborado a lo largo de 30 años, además de numerosas antologías de textos de la literatura tradicional, una gramática didáctica del wixárika (Iturrioz, Ramírez y Pacheco, 2001). El primer volumen está dedicado a la estructura fonológica y sistema de escritura, pero va acompañado de abundante información histórica, sociolingüística, psicolingüística y morfológica importante para entender las reglas de la escritura: la palabra como unidad gramatical, la separación de las palabras en sílabas entre otros temas. El segundo será una descripción didáctica de la estructura gramatical de la lengua wixárika. Está destinada a la formación de maestros del sistema bilingüe y bicultural y de otras instituciones de enseñanza media superior. Con esta herramienta hemos podido impartir numerosos cursos a centenares de maestros. Iturrioz y Ramírez (2016) publicaron un libro en edición bilingüe (español y wixárika, por separado) acerca del desarrollo histórico de la escritura empezando por la pictografía, representada en los bien conocidos cuadros o tablas de estambre o chaquira, pasando por la ideografía, usada de múltiples formas en las computadoras y en el paisaje lingüístico urbano, la logografía como representación convencional de palabras o morfemas, hasta los sistemas fonográficos como escritura silábica, consonántica y alfabética.
1.2 Espacios comunicativos, incluido el académico
Debido a la presencia masiva del español en todos los dominios de la administración pública, las lenguas indígenas mexicanas ven reducidos sus espacios de comunicación, quedando relegadas a instrumentos comunicativos de segundo orden, apartadas de la vida pública. Las lenguas indoamericanas deben salir al ágora, en ellas deberían poder tratarse todos los asuntos que atañen a la comunidad de hablantes. Para ello, entendemos que hay que promover que las lenguas se utilicen como instrumento de comunicación al interior del sistema educativo, no sólo dentro del salón, sino también en la administración, que en ellas se redacten oficios, programas, reglamentos, anuncios, reportes. Y en un ámbito más general, se debe promover que cada vez más se escriban en ellas folletos informativos sobre salud, prevención de la enfermedad o cuidado del medio ambiente (Ramírez, 2016). Sería deseable que las asambleas, donde se tratan los asuntos de las comunidades, se llevaran a cabo en la lengua propia, tanto en el dominio oral como en el dominio escritural, y que un secretario debidamente formado redactara las convocatorias, la orden del día, los protocolos, las actas etc. en la lengua de la comunidad. De hecho, cada vez son más frecuentes las intervenciones en wixárika a pesar de la presencia de reprentantes de la administración estatal o federal.
Finalmente quisiéramos resaltar la conveniencia de hacer circular al interior de las comunidades boletines informativos y publicaciones periódicas, que los medios de comunicación masiva regionales –periódicos, radio, televisión- incluyeran secciones o programas en las lenguas tradicionales que se ocuparan de cualquier asunto relevante para la comunidad, no sólo de temas tradicionales.
1.3. El valor de una lengua
Después de 500 años de marginación y asimilación forzada, todavía no existe la voluntad plena de respetar a los pueblos indígenas, sus derechos colectivos, sus lenguas, sus culturas, sus nombres, sus religiones, sus tierras, sus bienes culturales como los diseños etc. Sus lenguas se marginan incluso dentro de sus propios territorios. Continúa el colonialismo religioso, educativo, político y también, lingüístico.
El sistema educativo tiene aquí una responsabilidad muy especial, ya que puede contribuir desde la educación básica a eliminar prejuicios y actitudes negativas, promoviendo por el contrario una visión más abierta y positiva. Una reflexión metalingüística bien encauzada es de suma importancia para eliminar prejuicios. La educación escolar ha fomentado de muchas maneras un tratamiento discriminatorio de las lenguas tradicionales, excluyéndolas como vehículo de comunicación y como objeto de estudio o de reflexión, castigando a los niños que las hablan dentro del espacio escolar y difundiendo ideas negativas sobre las mismas presentándolas como una rémora para desarrollo cognitivo y el progreso.
Cada lengua, cada cultura indígena es un tesoro de incalculable valor del que tanto el estado como la población deberían estar orgullosos. Para que la población asuma la defensa de este patrimonio y no esté predispuesta a aceptar con indiferencia este proceso de erosión y extinción, hay que informarla y educarla, ya que la ignorancia es la base del desprecio. Además, una sociedad informada es menos manipulable y más participativa.
Para fomentar el aprecio y el respeto a las lenguas, hay que reconocerlas como un valor, como una parte del patrimonio cultural de México y de la humanidad, tan valiosa como todos los monumentos históricos o restos arqueológicos. Uno de los estereotipos más arraigados califica a la mayoría de las lenguas como ancestrales, herencia de un pasado primitivo, con una gramática sencilla y un léxico pobre, habladas por pueblos no civilizados con culturas naturales. Estos estereotipos nacen de actitudes ideológicas discriminatorias y no de datos científicos. No hay argumentos objetivos para asignar diferentes valores a las lenguas. Lenguas ancestrales son también el inglés, el alemán, el castellano o el chino, que se han venido formando a lo largo de dos milenios y tienen ancestros todavía más remotos.
1.4. Escritura y escrituralidad
Uno de los prejuicios más arraigados está ligado al hecho de que muchas lenguas indígenas no se escriben. Suele decirse que son lenguas ágrafas como si se tratara de una característica inherente a las lenguas mismas. No se debe confundir la escritura como una técnica para la transferencia del medio acústico-auditivo al medio gráfico-visual, con la existencia de un registro o tipo de discurso elaborado, formal, público, de distancia comunicativa, propio del ágora y de los días festivos, diferente del discurso espontáneo, privado, de proximidad, familiar, propio de la cotidianidad.
Los huicholes y muchas otras culturas tienen un discurso elaborado que utilizan los chamanes en los actos rituales y formales y que sólo pueden entender cabalmente quienes asisten asiduamente a las fiestas y ceremonias y escuchan la literatura tradicional. En wixárika existe un registro coloquial llamado niuki hekɨakame "palabra transparente", niuki ˀeniɨríɨkɨkame "palabra comprensible" o tsimipepekɨ "palabras pequeñas (llanas, sencillas)" y el registro sagrado weˀeme (sagrado) también llamado ˀepapame (grande). Katira (de cast. candela) designa la vela material, mientras que hauri es el término para el objeto simbólico o ritual: Hauri ˀukári memekawima, katira tɨtɨ Tateteiíma wahauri mɨhɨkɨ "Las mujeres se encargan del cirio, aunque se trata de una vela es el cirio de Nuestras Madres". Wirikuta (el territorio sagrado) se renombra Pariyatsie, el ganado (tewá) se llama xuturi, las plantas y especialmente la planta de maíz se conoce como ˀiteɨri "cirio", el coamil se convierte en nierikapa (el lugar donde viven las divinidades), el agua (ha) que se trae de los lugares sagrados es kɨpuri, el espíritu de las divinidades.
El maraˀaakame (chamán) recibe, entre muchos otros, el nombre ˀiteɨri kwekame "portador del cirio", es decir portador de la luz, de la sabiduría. Los maraˀaakáte hablan un lenguaje elaborado, formal, rico en palabras de difícil comprensión. El primer registro se usa en la vida diaria, en las relaciones de proximidad comunicativa, el segundo es propio de la ritualidad. El primero es el discurso para comunicarse con los humanos, el segundo para comunicarse con las divinidades. El primero es el discurso de las apariencias sensoriales, de los fenómenos perceptibles (ˀirɨmari), el segundo es para hablar del mundo de lo invisible, de la naturaleza profunda de las cosas, de la dimensión divina de lo humano (Yuteɨtsita).
Al segundo tipo de discurso se lo ha llamado escritural en el entendido de que está más o menos fijado tanto en su forma como en su contenido y es elaborado para que permanezca en el espacio y en el tiempo y sea transmitido de generación en generación. Libros como la Ilíada, la Odisea o los Vedas no nacieron gracias a la escritura, pero fueron grabados en la memoria y transmitidos así durante siglos. En todo caso son textos muy elaborados. Podemos decir que hay una escrituralidad antes de la escritura (Raible, 2019; Koch y Oesterreicher, 1990; Iturrioz, 2010).
1.5. Método contrastivo y tipológico
Dos lenguas no puedan tener ni categorías ni estructuras exactamente iguales, pero eso no las hace incomparables ni obliga a contrastarlas desde un tertium comparationes ajeno a las operaciones lingüísticas. Las lenguas no son iguales, pero tampoco son absolutamente diferentes e inconmensurables. La comparación interlingüística debe contemplar y explicar tanto las similitudes como las discrepancias. Todas las lenguas son realizaciones de una misma capacidad para la actividad verbal que llamamos lenguaje, pero no son copias de un mismo prototipo como los carros ni de una pieza original como las litografías. El lenguaje humano no se realiza plenamente en ninguna lengua particular, por lo que ninguna lengua particular puede servir para entender plenamente a las demás. Las lenguas no sólo son diferentes, también son complementarias.
El método contrastivo puede ayudar a percibir esta complementariedad. Para ello es necesario combinar dos perspectivas. Al mismo tiempo que tratamos de entender una lengua a desde la lengua b, es imprescindible tratar de comprender la lengua b desde la lengua a. No conocemos otra lengua cuando reconocemos en ella a la nuestra proyectando sus categorías sobre aquella. Tampoco conocemos nuestra lengua proyectando sobre ella las categorías del latín, fenómeno más frecuente de lo que parece. Es necesario aprender a desconocer nuestra lengua en las demás. Las distorsiones que produce la descripción de una lengua desde las categorías de otra, se pueden hacer patentes invirtiendo la perspectiva y tratando de entender la lengua propia desde otra lengua. Con respecto a cualquier propiedad, categoría o estructura podremos hallar similitudes y discrepancias, ambas deben ser tenidas en cuenta. El método contrastivo es un camino de ida y vuelta. El resultado no son dos conjuntos sin intersección, el de las similitudes y el de las discrepancias, sino un conjunto de complementariedades con respecto a parámetros comunes. El parecido entre dos lenguas o dos categorías es por lo general gradual, y la gradualidad permite establecer continuos. Así, por ejemplo, en lugar de la categoría 'nombre' debemos hablar de un continuo de nominalidad contrapuesto a un continuo de verbalidad, y considerar que en medio de este continuo fundamental se ubica el continuo de adjetividad.
Es muy importante que la reflexión sobre la lengua materna en la escuela bilingüe se lleve a cabo con un método contrastivo para evitar la transferencia de categorías y reglas del español o de otras lenguas como el latín, a la lengua wixárika. El análisis contrastivo favorece una reflexión metalingüística que puede ayudar tanto a los hablantes competentes de una lengua a entender las características estructurales específicas de la misma como a quienes tratan de aprenderla desde la competencia gramatical de otra lengua. Facilita abandonar la perspectiva unidireccional de un observador centrado en una lengua, que puede ser la propia o una segunda lengua, desde cuya estructura trata de entender la otra. Adoptar una perspectiva móvil ayuda a reconocer y corregir las distorsiones que produce una perspectiva fija. El método contrastivo es una herramienta de descentramiento, de superación del glotocentrismo.
Una parte esencial de la descripción científica de una lengua debe consistir en hacer transparentes sus características tipológicas fundamentales. Wixárika es una lengua polisintética explicitante, centralizante, verbalizante, morfologizante (Iturrioz y Gómez, 2006: cap. 3; Iturrioz, 2014). Como lengua polisintética expresa de manera explícita y por separado muchos conceptos que en otras lenguas no se expresan o se expresan de manera cumulativa (fusionante); es una lengua explicitante. La palabra central o predicativa tiende a concentrar toda la información hasta convertirse en una palabra enunciado; los argumentos son con mucha frecuencia elididos o incorporados a la predicativa; es una lengua centralizante frente a las lenguas distributivas, que tienden a repartir la información entre diferentes clases de palabras. El núcleo de la palabra predicativa es casi siempre un verbo, lo que contribuye mucho a la capacidad de síntesis; la palabra predicativa verbal tiene cuatro estrategias de incorpotación de constituyentes sintácticos; las palabras no invariables llevan con frecuencia morfemas que son característicos de la verbalidad; en suma, es una lenguas verbalizante frente a las lenguas europeas, que tienden a ser nominalizantes (Iturrioz, 2001b, 2004). Finalmente, en wixárika prevalece la morfología sobre la sintaxis, por lo que hablamos de una lengua morfologizante o de tracción morfológica. Muchos constituyentes sintácticos pueden estar ausentes porque en la palabra predicativa hay suficiente información para identificarlos, pero sólo hay un caso en que un morfema gramatical debe desaparecer en presencia de un constituyente sintáctico (el morfema –i de objeto directo). Estas características la colocan en una posición diametralmente opuesta a lenguas como el inglés o el castellano, por lo cual no se pueden adoptar sin revisión métodos didácticos desarrollados para estas lenguas.
En una palabra wixárika se puede concentrar información para la que en español se requieren cuatro, ocho o catorce palabras, dejando todavía sin traducir gran parte de la información que en huichol debe ser expresada explícitamente. Esto se ejemplifica en la siguiente frase tomada de la traducción del catecismo al wixárika (Robles, 1906, 48).

A las 5 palabras del wixárika corresponden 12 en castellano. Las cinco palabras de esta oración tienen respectivamente 3, 13, 2, 1 y 5 segmentos, pero a los 23 segmentos significativos del texto wixárika corresponde el mismo número de segmentos en castellano, aunque no todos son claramente segmentables. La diferencia no está en la cantidad de unidades significativas, sino en la naturaleza de la información y en la distribución de la misma. Las dos palabras verbales de wixárika acumulan 18 segmentos, o sea el 80 %, mientras que las dos palabras más complejas de castellano suman apenas 7, o sea el 30 %. Wixárika es una lengua que centraliza en el predicativo (verbal) de la cláusula la mayor parte de la información, mientras que castellano se comporta como una lengua distributiva.
La segunda palabra verbal murukwi puede ampliarse mucho; en (2), donde ya no es predicación secundaria, sino principal, tiene ocho segmentos:

El cuantificador nai es más verbal que nominal; lleva el morfema -tɨ, que significa que se trata de una predicación secundaria cuyo sujeto es idéntico al de la cláusula principal, pero también lleva el prefijo ta- que corresponde más al morfema de posesión en los nombres. Sin embargo, este puede alternar facultativamente con el prefijo de sujeto te- sobre todo si va acompañado de otro morfema como yu- "animado". La complejidad es directamente proporcional a la verbalidad. Estos datos refuerzan la idea de que la oposición N-V es de carácter continuo.

Una característica de las lenguas polisintéticas es la tendencia a expresar mediante signos segmentales significados muy específicos que otras lenguas tienden a expresar de manera cumulativa o simplemente no los expresan. Casi todos los morfemas que aparecen en estos ejemplos son obligatorios. Frente a la exponencia cumulativa (cuando un morfo expresa simultáneamente varios gramemas, unidos en las glosas mediente un punto), en wixárika predomina la exponencia múltiple: en ˀaˀiwaá-ma-lisi se expresa la pluralidad dos veces, con ma- (plural de los nombres de parentesco) y con –rixi, que expresa una idea adicional de grupalidad, de manera facultativa. La pluralidad de sujeto es expresada en te-te-heu-ˀelie-tɨ mediante dos morfemas, en el segundo combinada con el significado de generalización de objeto (objeto inespecífico). En murukwi-tsi-tɨa, -tsi expresa facultativamente que el verbo transitivo formado con -tɨa es causativo, es decir que tiene dos agentes, el que realiza la acción y el que lo mueve a realizarla.
1.6. Utilidad de los estudios de adquisición para la enseñanza de la lengua materna
Para elaborar gramáticas destinadas a la formación de los maestros no se requiere solamente una descripción científica de las lenguas, sino además ajustar el conocimiento científico de la gramática al desarrollo cognitivo general de los alumnos y al desarrollo ontogenético de la lengua en particular. Hay que establecer una correspondencia entre las características tipológicas de una lengua, las estrategias que siguen los niños en el proceso de su adquisición y aprendizaje como lengua primera o materna, y el método a seguir para la reflexión metalingüística en el aprendizaje escolarizado. Por otro lado, no se puede enseñar o represaentar la lengua como un sistema abstracto de reglas formales a niños que se encuentran todavía en una etapa preoperacional o en la etapa de las operaciones concretas.
Del seguimiento de la adquisición y aprendizaje de la lengua materna podemos obtener pautas valiosas para el diseño de materiales escolares destinados a los maestros o a los alumnos hasta la adolescencia. La relación entre maestro y alumno debe ser circular; para que los alumnos aprendan del maestro, éste debe aprender de los alumnos. El alumno se vuelve así maestro y el maestro alumno. Podemos aprender de los niños incluso para poder enseñar a los adultos.
Una propuesta didáctica debe combinar la información gramatical que proporcionan los estudios descriptivos con los resultados de los estudios de adquisición y desarrollo de esta lengua. El primer destinatario de esta propuesta serían los maestros. Tomando en cuenta el desarrollo de la lengua con que cuenten, podemos diseñar un esquema de los contenidos gramaticales con los que elaborar guías gramaticales para auxiliar a los maestros en la enseñanza de la lengua materna en la educación básica. En tal sentido, como se expone en el apartado siguiente, nuestra propuesta está basada en una investigación longitudinal de la adquisición de la lengua huichola de los 18 meses a los 5 años, en descripciones gramaticales y en estudios ulteriores sobre el desarrollo de la narración. Tenemos en cuenta también el desarrollo de un género como la canción que ha sido investigada en todas la etapas, desde la canción de cuna hasta los cantos chamánicos (Ramírez, 2005).
El léxico producido por los niños en la etapa temprana (hasta los cinco años de edad) podría considerarse el vocabulario básico. Las estructuras gramaticales que dominan hasta esa edad pueden suministrar la primera información gramatical que se presente a los maestros y tal vez también a los niños. Por otra parte, la producción verbal de los adultos cuando se dirigen a los niños, y en especial el input materno, también nos podría ayudar a graduar el vocabulario y la gramática que se presenta en los textos de distintos niveles.
2. Las categorías Nombre y Verbo en wixárika
Empezaremos por presentar algunas características generales de la lengua wixárika. Como se ha mencionado, es una lengua polisintética con una morfología verbal muy compleja tanto en el eje combinatorio (número de morfos que se pueden concatenar en las palabras gramaticales, especialmente en las verbales), como en el eje paradigmático por la rica polisemia de muchos afijos (Gómez, 2002, 2008; Iturrioz, 1990). En los cuadros 1 y 2 se muestran las posiciones prefijales y sufijales con los afijos que ocupan cada una de estas posiciones en la lengua de hablantes adultos (Iturrioz y Gómez, 2006). Dada esta complejidad, es imprescindible disponer de criterios para planificar las instancias de reflexión metalingüística, y uno de los más importantes es el seguimiento del desarrollo ontogenético. Un sistema tan complejo no se aprende de modo instantáneo ni nos crece simplemente por maduración como las orejas, sino que se desarrolla gradualmente hasta la edad adulta en instancias de aprendizaje y socialización, así como de reflexión sobre el lenguaje.
Algunos de los significados específicos se mencionan en la parte inferior. Estos cuadros sólo son una muestra de la complejidad del idioma, que no podemos describir aquí con mayor detalle. La polisemia de algunos afijos es mucho más compleja. En la parte inferior derecha del cuadro 2 de los sufijos se distinguen cuatro significados de –me, los cuales implican restricciones cada vez más amplias, es decir barren con un número creciente de posiciones, significados y afijos; en realidad, son casi 20 los significados identificados que se ordenan en una escala de nominalización, cuya función es la condensación o compactación gradual de proposiciones en conceptos nominales. (Iturrioz, 2004) Las posiciones no son fijas, porque varían con los significados que se eligen, y sabemos qué significado de un afijo polisémico se actualiza, entre otras cosas, por los significados de otros morfemas con que coocurre o no puede coocurrir.


Verbo y nombre son dos categorías fundamentales, que corresponden a los esquemas cognitivos de permanencia del objeto y de evento, las más accesibles a la intuición de los hablantes. Las palabras que llamamos verbos se refieren principalmente a acciones, procesos o estados, y las que llamamos nombres designan prototípicamente los objetos o entidades estables en el espacio y el tiempo. La oposición N-V es muy asimétrica ya que la complejidad de la palabra tiende a crecer con el grado de verbalidad del núcleo y tiende a ser coextensiva con el enunciado, es decir a constituir por sí misma un enunciado sin necesidad de palabras nominales que especifiquen los argumentos o de palabras que expresen relaciones espaciales y otros tipos de conceptos (Iturrioz, 2006). En esta presentación nos vamos a centrar en el verbo y sus subcategorías básicas (de acuerdo a los trabajos de Paula Gómez sobre la adquisición), donde se concentra o centraliza la mayor parte de la información gramatical en base al capítulo 4 de Iturrioz y Gómez (2006).
No sería posible presentar desde el principio a maestros y alumnos la complejidad y variación que todas las categorías lingüísticas presentan. Por ejemplo, no se explicará en un nivel inicial que las nociones que en español se expresan con adjetivos calificativos, en huichol se expresan con verbos estativos, sino que esto tendría que ser un tema a tratar en niveles más avanzados.
Un ejemplo de cómo proporcionar al docente información gramatical básica, sin entrar en todas las distinciones tratadas en estudios científicos es el siguiente, a partir de nombres y verbos en wixárika:

En estos ejemplos el guión separa la base verbal de los prefijos gramaticales, que por el momento no se analizan. Aunque en huichol las palabras verbales pueden llegar a ser muy complejas, incluso las que los papás dirigen a los niños pequeños,

las que aparecen en la producción de los niños son relativamente sencillas.
En los libros de textos para aprender a leer y escribir en la escuela primaria, los niños se enfrentan a palabras verbales de distintos grados de complejidad, como se ve en los siguientes ejemplos.

Estos enunciados no son demasiado complejos, pero, en la página 26 de Ramírez de la Cruz (1994), se presenta un pequeño texto con el siguiente título:

Literalmente, esta expresión significa “Mi padre anda llevando ofrendas, regularmente, a lo largo de una ruta, para pedir por nosotros”. Tratándose del primer ciclo de primaria, la palabra puede resultar muy compleja, tal vez comprensible por tratarse de una actividad religiosa familiar muy frecuente sobre la cual los niños aprenden desde pequeños. Los estudios ontogenéticos ayudan a ajustar la complejidad morfosintáctica a la edad de los destinatarios
La planeación de textos de lectura como éste se da sobre todo en el nivel del contenido: se empieza con temas cercanos al niño como ‘la familia’, ‘la casa’, ‘la comunidad’. Aunque se cuida que las oraciones no sean demasiado complejas, no se reflexiona metalingüísticamente sobre el tipo de categorías gramaticales que presentan.
3. El orden de palabras básico en huichol
La segunda noción gramatical básica que hay que presentar es el orden básico de palabras en la oración, especialmente porque es distinto al del español: sujeto-verbo-objeto (SOV) en huichol frente a SVO en español. En huichol aparece primero el objeto y luego el verbo. El siguiente ejemplo muestra la diferencia en el orden de palabras entre las dos lenguas.

Tal vez no esté de más insistir con los maestros en que al traducir del español al huichol, hay que tener cuidado de no modificar este orden para hacerlo semejante al del español. Cuando hay diferencias, hay que aplicar el método contrastivo, enfatizando que ninguna forma es mejor que la otra y que todas las lenguas pueden cumplir sus funciones con la misma eficacia.
4. Las clases principales de verbos
Después de las dos clases de palabras principales: nombre y verbo, es necesario que los maestros conozcan dos distinciones fundamentales propias de los verbos en huichol, que no existen en español.
A. La que divide los verbos en estativos (estáticos) y dinámicos.
B. La que divide los verbos dinámicos por la manera en que expresan el pasado y el futuro.
Para entender estas dos distinciones es necesario conocer cómo se expresan dos de las categorías verbales básicas (de adquisición temprana): el pasado y el futuro. Es deseable que tanto los maestros como los niños (en su momento) lleguen a estas distinciones de manera inductiva, es decir, después de observar cómo algunos verbos forman el pasado y el futuro de una manera y otros verbos de otra.
4.1. Verbos estativos (de estado) y verbos dinámicos
En esta lengua, se distinguen muy bien los verbos que expresan estados (hɨɨkɨ “ser”, ka “estar sentado”, kutsu “estar dormido”) de los verbos que expresan acciones y procesos (waika “jugar”, kwa “comer”, tara “romper”). A los primeros los llamamos ‘verbos estativos o de estado’ y a los segundos ‘verbos dinámicos’.
Verbos estativos del tipo kutsu “estar dormido, dormir” sólo son compatibles con un morfema de pasado: el de pasado imperfectivo (copretérito) (Bello, 1984: 200):

Verbos dinámicos del tipo tsana “romper” pueden contraponer un pasado imperfectivo con un pasado perfectivo (pretérito):

El maestro notará que con los verbos que expresan estados (ˀane “estar”, hɨɨkɨ “ser”, etc.), la expresión del pasado es diferente que con los verbos dinámicos. Los verbos estativos sólo forman el pasado con ‑kai (pasado imperfectivo), mientras que los verbos dinámicos pueden tener la forma imperfectiva con ‑kai y la forma perfectiva con -xɨ.
4.2. Los verbos tipo waika “jugar” y tipo kwa “comer”
Dentro del grupo de los verbos dinámicos hay otra distinción importante relacionada con la manera en que estos verbos forman el pasado perfectivo y el futuro. Los verbos del tipo waika “jugar” y los verbos del tipo kwa “comer”, que se distinguen por la forma del pasado y el futuro:

Como muestran los ejemplos, los verbos como “jugar” forman el pasado perfectivo con el sufijo -xɨ y el futuro con la forma base. El segundo grupo forma el pasado con un cambio en la raíz y el futuro con el sufijo -ni.
Es necesario introducir estas distinciones por su relación con las formas temporales como parte de los primeros contenidos gramaticales que se presentarán a los maestros: el futuro y el pasado perfectivo (PF). Estas dos categorías aparecen en la niña investigada antes de los tres años. Estas categorías junto con el presente, también se adquieren en la etapa temprana en español. (Fernández, 1994; Jackson y Maldonado, 2001; Rojas, 2011).
5. Las categorías verbales de adquisición temprana
De acuerdo con los resultados de los estudios sobre adquisición del huichol, podemos decir que las categorías básicas de la morfología verbal (que se usan en el lenguaje cotidiano doméstico y que la niña de estudio utilizaba a los 3 años) son las que se presentan a continuación (Gómez, 1998):

Esta es la entrada de la niña de nuestro estudio a las categorías del verbo. Hay que señalar también que en esta etapa temprana predominaron los sufijos sobre los prefijos, pero al final de los tres años se llegó a un equilibrio entre los dos.
Aunque a los niños no se les vaya nunca a presentar todos los paradigmas, el maestro sí necesita tener una información gramatical más completa, aunque sea básica. Por ejemplo, se le presentará el cuadro completo de los prefijos de persona sujeto y objeto desde el principio. Sobre las formas de tiempo y aspecto, y el resto de las categorías, se introducirían de una manera gradual debido a la complejidad que presentan.
Respecto de los conectores de cláusula, una categoría no mencionada hasta el momento y fundamental para la elaboración de textos, sería deseable introducirla al mismo tiempo que se reflexiona sobre la estructura de los textos, por ejemplo los narrativos. Aquí aplicamos lo que ya hemos investigado sobre el desarrollo de la narración en esta lengua.
6. El léxico verbal básico
Los datos de adquisición también nos pueden ayudar a decidir qué vocabulario considerar básico, a partir del que se observa en la producción infantil hasta los 3 años de edad (Gómez, 2007; Gómez, 2008; Iturrioz, 1997).
Hay que señalar que algunos verbos como tsua “llorar”, hɨkɨ “ser” (identificativo), ˀane “estar”, muy utilizados en el contexto doméstico, no aparecen en la producción de la niña antes de los tres años. En este caso habría que completar estos huecos para tener un léxico representativo del registro cotidiano. Para esto, la producción de la madre cuando se dirige a la niña (input) fue de gran utilidad. También fue necesario eliminar de los primeros verbos aquéllos que pertenecen al léxico infantil como nunu “dormir” o mamu “comer”.
En suma, los primeros verbos (no infantiles) que componen el vocabulario básico de los verbos hasta los dos años son:
ˀane “estar” (cualidad), ˀɨwa, “bañarse”, ˀɨya “bañar”, ˀixɨari, niere “mirar”, ˀuta “guardar”,
los más frecuentes de dos a tres años:
hɨa “aventar, lanzar”, hɨawe, haine “decir”, hɨkɨ “ser” , hɨna “quitar” (ropa), kutsu “estar dormido”, kweitɨa “dar”, kwa “comer”, kwi “doler”, ma, ka, we “estar colocado” (objeto plano, con volumen, vertical), maima “lavar manos”, mana, ketsa “colocar” (objeto plano, objeto con volumen), mawe “no estar, no haber”, mie “andar”, “ir”, na “cerrar”, taiya “encender”, tsana, tara “romper” (papel, barro), tseni “morder”, tsua “llorar”, tuni, hani “agarrar, tomar” (objetos con volumen, con asa), waika “jugar”, we “caer”, wewi “hacer”
y los primeros utilizados por la madre al dirigirse a la niña:
wiwi “aventar, lanzar”, wiya “agarrar, sujetar”, xei “ver”, yeika “caminar, andar”, yepi “abrir”, yuna “estar mojado”.
7. Conclusiones
Esta exposición es un ejemplo de cómo se pueden utilizar los resultados de la investigación sobre adquisición de la lengua para la formación de los maestros en la enseñanza de la lengua materna en la escuela básica. En el caso de la lengua wixárika, se proponen contenidos gramaticales concretos con los que se puede iniciar dicha formación. Es necesario enfatizar que esto no está destinado a los niños directamente, sino a los profesores y pedagogos, quienes tendrán la tarea de elaborar los libros y materiales didácticos para los alumnos. En esta propuesta se puede destacar lo siguiente:
1. Hay que hacer énfasis en la variación lingüística, contrastando español y huichol (ya que los niños aprenden español en la escuela) y hablando también de las variantes regionales y de registro de la lengua huichola (para esto se recomienda el primer volumen de la gramática didáctica). Es importante no adoptar una posición marcadamente prescriptivista. Los maestros deben explicar que no hay una sola forma “correcta” de hablar el huichol (como tampoco la hay en español).
2. La terminología gramatical debe ser la más neutra. Cuando sea posible, es decir, cuando haya afinidad entre las categorías, es recomendable utilizar la etiqueta más conocida en las gramáticas del español.
3. El enfoque contrastivo entre las dos lenguas es útil para presentar los contenidos, siempre y cuando el maestro haga énfasis en que las diferencias entre las dos lenguas deben verse como formas igualmente válidas y correctas.

Referencias
Bello, Andrés. (1984/1847). Gramática de la lengua castellana. Madrid: Colección EDAF Universitaria.
Fernández Martínez, Almudena. (1994). El aprendizaje de los morfemas verbales. Datos de un estudio longitudinal. En: López Ornat, Susana (ed.) La adquisición de la lengua española. Madrid: Siglo XXI, 29-46.
Gómez López, Paula (1998). Factores perceptuales y semánticos en la adquisición de la morfología en huichol. Función, 18, 175-204.
Gómez López, Paula e Iturrioz Leza, José Luis. (2013). La adquisición de prefijos de persona y aserción en huichol: relevancia semántica e input materno. En: Lourdes de León (coord.) Nuevos senderos en la adquisición de lenguas mesoamericanas: Estructura, narrativa y socialización. Ciudad de México: CIESAS, 257-280.
Gómez López, Paula y Ortiz López, Angélica. (2004). El desarrollo de la competencia narrativa en niños huicholes. En: Lenguas y Literaturas Indígenas de Jalisco, 255-280. Guadalajara, Jal.: Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de Jalisco. ISBN 970-624-352-6
Gómez López, Paula. (2002). Diversos acercamientos al análisis de la variación semántica y funcional. Funcion, 25-26, 71-112. Universidad de Guadalajara, México.
Gómez López, Paula. (2007). Acquisition of referential and relational words in Huichol: from 16 to 24 months of age. En: Barbara Pfeiler (ed.) Learning indigenous languages: Child language acquisition in Mesoamerica. Berlin: Walter de Gruyter, 103-118.
Gómez López, Paula. (2009). “El desarrollo de la narración tradicional en huichol: estrategias de cohesión”. En: Gómez López, Paula e Iturrioz Leza, José Luis (eds.) El desarrollo de la lengua en la etapa escolar, en español y en huichol: expresiones espaciales y narración, Función 33-34, 221-251. Guadalajara, Jalisco: Universidad de Guadalajara.
González Nieto, Luis. (2001). Teoría lingüística y enseñanza de la lengua. Madrid: Cátedra.
Iturrioz Leza, José Luis y Gómez López, Paula. (2006). Gramática Wixárika I. Múnich: Lincom Europa.
Iturrioz Leza, José Luis y Ramírez de la Cruz, Julio. (2016). Aprendizaje de la escritura desde la cosmovisión huichola. México, Universidad de Guadalajara.
Iturrioz Leza, José Luis, Ramírez de la Cruz, Julio y Pacheco Salvador, Gabriel. (2001). Gramática Didáctica del Huichol. Volumen I: Estructura fonológica y sistema de escritura. Universidad de Guadalajara.
Iturrioz Leza, José Luis. (1990). Variation und Invarianz bei der formalen und semantischen Beschreibung von grammatischen Morphemen. En: Actas del Congreso Sprache und Denken: Variation und Invarianz in Linguistik und Nachbardisziplinen, Lenzburg, Schweiz, Akup 80. Colonia: Instituto de Lingüística.
Iturrioz Leza, José Luis. (1997). On motherese in Huichol. En: Dressler, W.U. (ed.) Studies in Pre- and Protomorphology, 45-48. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
Iturrioz Leza, José Luis. (2001a). Dimensionen der verbalen Modifikation. En Martin Haspelmath et al.: Language Typology and Language Universals, 533-557. Berlin, Walter de Gruyter.
Iturrioz Leza, José Luis. (2001b). La lengua wixárika: balance de la investigación lingüística". En: Moctezuma Zamarrón, José Luis y Hill, Jane H. (eds.), Avances y Balances de las Lenguas Yutoaztecas. Homenaje a Wick R. Miller, 83-108.
Iturrioz Leza, José Luis. (2004). Diversas aproximaciones a la nominalización: de las abstracciones a las macrooperaciones textuales. Función, 21-24, 31-140. México: Universidad de Guadalajara.
Iturrioz Leza, José Luis. (2004). Diversas aproximaciones a la nominalización: de las abstracciones a las macrooperaciones textuales. Función 21-24:31-140.
Iturrioz Leza, José Luis. (2006). Humboldt: incorporación y tipo polisintético. En: Pilar Máynez y María Rosario Dosal (eds.). V Encuentro Internacional de Lingüística en Acatlán, 409-425. Ciudad de México: UNAM.
Iturrioz Leza, José Luis. (2010). Reflexiones en torno a la alfabetización”. Aprender para la vida, revista del Instituto Estatal para la Educación de los Adultos, no. 16.
Iturrioz Leza, José Luis. (2014). Características tipológicas fundamentales del huichol. En: Dakin, Karen y Moctezuma, José Luis (eds.) Lenguas Yutoaztecas: Acercamientos a su Diversidad Lingüística. Ciudad de México: UNAM.
Jackson Maldonado, Donna y Maldonado, Ricardo. (2001). Determinaciones semánticas de la flexión verbal en la adquisición temprana del español. En: Rojas Nieto, Cecilia y de León Pasquel, Lourdes (coords.) La adquisición de la lengua materna. Español, lenguas mayas, euskera, 11-32. Ciudad de México: UNAM.
Koch, Peter y Österreicher, Wolfgang. (1990). Gesprochene Sprache in der Romania: Französisch, Italienisch, Spanisch. Tübingen: Niemeyer.
Raible, Wolfgang. (2019). Variation in Language: How to characterise types of texts and communication strategies between orality and scripturality. Answers given by Koch/Oesterreicher and by Biber. International Journal of Language and Linguistics Vol. 6, No. 2, 157-174.
Ramírez de la Cruz, Julio e Iturrioz Leza, José Luis. (2016). Derechos, salud y lengua. Antología de textos traducidos al wixárika. México: Universidad de Guadalajara.
Ramírez de la Cruz, Julio. (2002). De una escuela para los huicholes a la escuela huichola. En: Iturrioz Leza, José Luis (ed.) Reflexiones sobre la Identidad Étnica, 177-183. México: Universidad de Guadalajara.
Ramírez de la Cruz, Julio. (2005). Wixárika Xaweri. Función, 27-30. México: Universidad de Guadalajara.
Ramírez de la Cruz, Xitákame Julio. (1994). Wixárika niukieya. Lengua Huichola de Jalisco, Nayarit y Durango. Primer ciclo, Parte I. México, D.F.: Secretaría de Educación Pública
Robles, Francisco. (1906). Ensayo catequístico en Castellano y en Huichol. Zacatecas.
Rojas Nieto, Cecilia. (2011). Developing first contrasts in Spanish verb inflection. Usage and interaction. En: Arnon, Inbal y Clark, Eve V. (eds.) Experience, Variation and Generalization. Learning a first language, 53-72. Philadelphia: John Benjamins.
Swadesh, Mauricio. (1940). Orientaciones lingüísticas para maestros en zonas indígenas: una serie de conferencias. México: DAAI.

