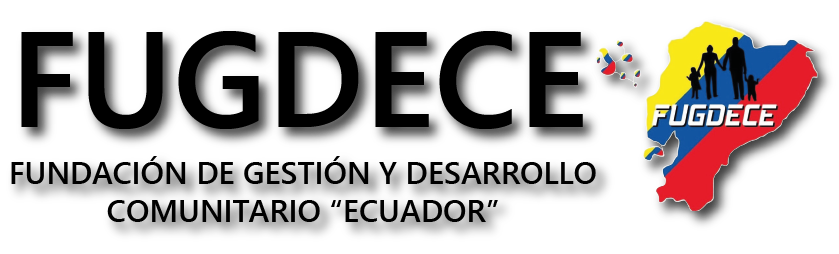

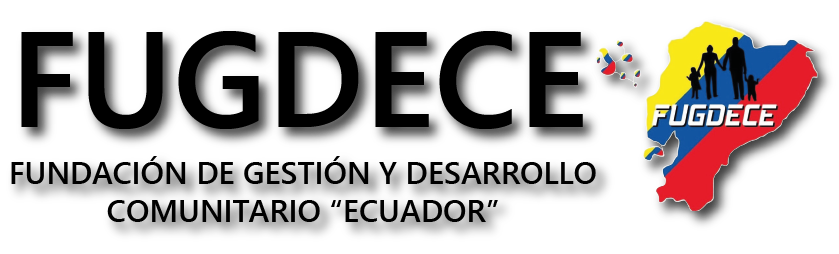

Miscelánea
Perspectivas y retos de la formación doctoral en América Latina
Revista Científica Retos de la Ciencia
Fundación de Gestión y Desarrollo Comunitario, Ecuador
ISSN-e: 2602-8247
Periodicidad: Semestral
vol. 7, núm. 14, 2023
Recepción: 01 Julio 2022
Aprobación: 05 Noviembre 2022
Resumen: En este trabajo se describen perspectivas y retos de la formación doctoral en América Latina, ya que es un proceso de fundamental importancia social, por sus potenciales aportes en el desarrollo del conocimiento. A partir de un análisis debidamente fundamentado, se revela que la formación doctoral en esta región está creciendo significativamente, ya que las Instituciones de Educación Superior incrementan esta oferta académica, luego de cumplir los requisitos impuestos por los organismos de regulación y control en sus países. Se advierte que existe el riesgo de incurrir en una formación doctoral de baja calidad, que, aportando con la titulación de un mayor número de doctores, tenga limitados impactos en la producción científica. De ahí que la potenciación de ambientes académicos idóneos para la formación doctoral, una formación continua de avanzada del claustro académico, la creación de programas doctorales en áreas estratégicas, el desarrollo de una formación doctoral de calidad, la creación de comunidades científicas y la cooperación interuniversitaria nacional e internacional, emergen como principales retos, que, al ser superados con solvencia, permitirán formar doctores capaces de aportar en la producción científica, promover el desarrollo social y coadyuvar en la reducción de la dependencia de Latinoamérica del conocimiento producido en países desarrollados.
Palabras clave: formación doctoral, calidad formativa, producción científica, desarrollo social, cooperación interuniversitaria.
Abstract: This paper describes the perspectives and challenges of doctoral education in Latin America, as it is a process of fundamental social importance, due to its potential contributions to the development of knowledge. Based on a well-founded analysis, it is revealed that doctoral education in this region is growing significantly, as Higher Education Institutions increase this academic offer, after fulfilling the requirements imposed by the regulatory and control agencies in their countries. It should be noted that there is a risk of low-quality doctoral education, which, while providing a greater number of doctoral graduates, has limited impacts on scientific production. Therefore, the promotion of suitable academic environments for doctoral education, the continuous advanced training of academic staff, the creation of doctoral programs in strategic areas, the development of quality doctoral education, the creation of scientific communities and national and international inter-university cooperation emerge as the main challenges which, if overcome with solvency, will make it possible to educate doctors capable of contributing to scientific production, promoting social development and contributing to the reduction of Latin America's dependence on knowledge produced in developed countries.
Keywords: doctoral education, educative quality, scientific production, social development, inter-university cooperation.
PERSPECTIVAS Y RETOS DE LA FORMACIÓN DOCTORAL EN AMÉRICA LATINA
RESUMEN
En este trabajo se describen perspectivas y retos de la formación doctoral en América Latina, ya que es un proceso de fundamental importancia social, por sus potenciales aportes en el desarrollo del conocimiento. A partir de un análisis debidamente fundamentado, se revela que la formación doctoral en esta región está creciendo significativamente, ya que las Instituciones de Educación Superior incrementan esta oferta académica, luego de cumplir los requisitos impuestos por los organismos de regulación y control en sus países. Se advierte que existe el riesgo de incurrir en una formación doctoral de baja calidad, que, aportando con la titulación de un mayor número de doctores, tenga limitados impactos en la producción científica. De ahí que la potenciación de ambientes académicos idóneos para la formación doctoral, una formación continua de avanzada del claustro académico, la creación de programas doctorales en áreas estratégicas, el desarrollo de una formación doctoral de calidad, la creación de comunidades científicas y la cooperación interuniversitaria nacional e internacional, emergen como principales retos, que, al ser superados con solvencia, permitirán formar doctores capaces de aportar en la producción científica, promover el desarrollo social y coadyuvar en la reducción de la dependencia de Latinoamérica del conocimiento producido en países desarrollados.
Palabras clave: formación doctoral, calidad formativa, producción científica, desarrollo social, cooperación interuniversitaria.
ABSTRACT
This paper describes the perspectives and challenges of doctoral education in Latin America, as it is a process of fundamental social importance, due to its potential contributions to the development of knowledge. Based on a well-founded analysis, it is revealed that doctoral education in this region is growing significantly, as Higher Education Institutions increase this academic offer, after fulfilling the requirements imposed by the regulatory and control agencies in their countries. It should be noted that there is a risk of low-quality doctoral education, which, while providing a greater number of doctoral graduates, has limited impacts on scientific production. Therefore, the promotion of suitable academic environments for doctoral education, the continuous advanced training of academic staff, the creation of doctoral programs in strategic areas, the development of quality doctoral education, the creation of scientific communities and national and international inter-university cooperation emerge as the main challenges which, if overcome with solvency, will make it possible to educate doctors capable of contributing to scientific production, promoting social development and contributing to the reduction of Latin America's dependence on knowledge produced in developed countries.
Keywords: doctoral education, educative quality, scientific production, social development, inter-university cooperation.
INTRODUCCIÓN
La formación doctoral es una de las principales vías hacia el desarrollo científico y tecnológico. Implica un elevado nivel de formación cultural y científica que potencia las posibilidades para enfrentar con solvencia los cambios y trasformaciones contemporáneos, que cada día son más dinámicos y exigentes. Esta formación, fortalece la calidad personal, profesional e investigativa de sus participantes, pues al corresponderse con el grado de mayor jerarquía académica que otorgan las mejores universidades del mundo, moviliza recursos en ciencia y tecnología, y promueve la innovación, imponiéndose como el pilar fundamental de la construcción y reconstrucción de la sociedad del conocimiento.
En dicho sentido, la reflexión y análisis internacional acerca de la naturaleza, rol y propósito de los doctorados, permite hablar de por lo menos tres miradas de caracterización y clasificación de estos programas a saber: Los modelos de formación doctoral, la pedagogía de la formación doctoral y, el producto de la formación doctoral como requisito de graduación y sus impactos (Neumann, 2005; Sime, Luis; Díaz-Baso, 2019)
En relación con la primera caracterización, los modelos de formación doctoral, se enfoca en dos tendencias de desarrollo diferenciadas por el tipo de investigación y su finalidad, con el “doctor of Philosophy-Ph.D.” se pretende que el estudiante logre un proceso mucho más especializado de investigación propiamente dicha contextualizado en alta familiaridad con la vocación científica. Con el “Doctor of Education-Ed.D.” se busca un grado de aplicación más concreto y de utilidad social de la investigación y la ciencia, priorizando el marco de los campos profesionales como escenario para dicho desarrollo de la propuesta de formación (Aguirre,Jonathan; Porta, 2021; Diaz-bazo, 2021)
Sin embargo, en el análisis de los planes curriculares o los resultados de investigación, incluida la tesis, no se evidencia mayor diferencia de estos últimos con respecto a los PhD. En América Latina, esta diferenciación es confusa, en muchos casos existe un comportamiento irregular, pues aunque los planes curriculares y la tesis obedecen al sistema de investigación propiamente dicha de los PhD., en la práctica se desarrollan más bien doctorados profesionalizantes que buscan la tesis como producto central de la titulación(Sime, Luis; Díaz-Baso, 2019; Sime & Revilla, 2014).
De acuerdo con la segunda caracterización, existe una tendencia que profundiza en la pedagogía de la formación doctoral, la cual se orienta a la identidad y competencias del investigador, que significa que va más allá de la mera elaboración de la tesis doctoral. En esta perspectiva es fundamental el ecosistema de gestión de la investigación que el programa estructura en torno al estudiante; comenzando por el director o tutor (en algunos programas existen las dos figuras con diferentes funciones), los espacios académicos creados para que el estudiante fortalezca su tesis y su papel como investigador, apostando por una cultura de investigación centrada en una o varias líneas de investigación generadas por el programa.
En el proceso de construir esta cultura de investigación, el estudiante se vincula en grupos de estudio, de trabajo, grupos de investigación que fortalecen las líneas propuestas por el programa y en el contexto de las cuales desarrolla su tesis doctoral. Tiene discusiones teóricas, metodológicas y epistemológicas que le ayudan a construir un sello particular a su trabajo de investigación. A través de las líneas, redes y grupos de investigación el estudiante produce, discute, comparte y publica su producción en investigación (García-Peñalvo José Francisco., 2017).
La tercera caracterización, el producto central del proceso de formación doctoral es la tesis. Ha sido estudiada para identificar sus tendencias de producción durante determinados períodos, así como para identificar sus tendencias teóricas, metodológicas, bibliográficas y temáticas. Tradicionalmente la tesis doctoral ha sido considerada un producto de literatura gris; la matriz a partir de la cual el investigador realizará sus publicaciones especializadas posteriores. Sin embargo y a raíz de la creación de los repositorios digitales en las universidades, han salido de los anaqueles y han encontrado lugar en bases de datos digitales, en muchos casos de acceso público. Ello ha generado diversos estudios sobre su impacto (Poyatos Matas, 2012; Wisker, 2015).
La formación doctoral es el techo de toda la ruta académica que un investigador realiza para sumergirse en la ciencia, la tecnología y la innovación. En dicho sentido, el proceso de formación doctoral en América Latina es reciente con respecto a otros países y continentes en donde el denominado capitalismo cognitivo tomo fuerza desde mediados del siglo XX(Veléz-de la calle, Claudia; Florez-Buriticá, Juan carlos; Marín-Gallego, José Duvan; Osorio-Malaver, 2010). Tomó fuerza en la década de los 80’s, a raíz de la iniciativa europea de la internacionalización de la formación posgradual y la cooperación interuniversitaria(Torres Ortiz, 2019).
Según Sebastián(2019) “De acuerdo con los datos de la RICYT, en los veinte años entre 1996 y 2016 el número de doctores formados en América Latina se incrementó de manera constante, pasando de 6048 en 1996 a 15.041 en 2006 y 31.723 en 2016. El 65% de los doctores son de Brasil y el 19,6% de México. Estos dos países, junto con Argentina, suponen el 92% de los doctores formados en América Latina” (p. 85).
En tal sentido, considerando la importancia de la formación doctoral, debido a sus posibles impactos en el desarrollo del conocimiento y la consecuente solución de problemas reales en contextos inconmensurablemente diversos y cambiantes, se realiza este trabajo con fin de describir perspectivas y retos inherentes a la formación doctoral en América Latina, mismos que, al someterse a reflexiones profundas, visibilizan fortalezas y debilidades contextuales y orientan la implementación de acciones que coadyuven a una formación doctoral de calidad, que impacte en el desarrollo de un conocimiento válido, para beneficio de la sociedad.
La producción del conocimiento en América Latina
La producción científica, en prácticamente todos los países está ligada directamente con la educación superior. Las IES, más allá de lo estipulado en el ordenamiento normativo, asumen un contrato social determinante, en relación con la producción del conocimiento; en cierta medida, es una de las razones de su existencia como institución social de mayor nivel académico. Téngase en cuenta que, los claustros docentes están conformados por académicos de elevada formación, en lo personal, profesional e investigativo, es decir, con una amplia visión humanística y científica.
El referido contrato social no es arbitrario ni surge de la voluntad de las IES, que generalmente está mediada por las relaciones sociales y coyunturales en el marco de la autonomía universitaria. Emerge desde la institucionalidad del estado, que, con la responsabilidad de garantizar una vida digna de sus ciudadanos, exige la generación de políticas públicas que determinen la participación de personas naturales y jurídicas en favor social, teniendo como referentes los planes de desarrollo nacional y las exigencias locales, regionales y universales. Por ejemplo, en Ecuador la Constitución de la República, en su Art. 50, señala que el Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo.
La producción científica y el crecimiento de un país o de una región pueden ser analizados desde las aristas económicas, políticas o culturales (Tibaná, 2021), entre otras, que revelan nuevos modos de ser, sentir, pensar y actuar. Es decir, cuando aporta en la solución de problemas reales. En América Latina, a pesar de importantes esfuerzos realizados, la producción científica crece con su lentitud característica y tiene limitada presencia a nivel global. El Gráfico 1 muestra la extrema brecha en la producción científica entre países de Latinoamérica. Como señala su autor, en varios países de esta región se eleva la producción científica, no necesariamente porque hayan incrementado sus salidas (output), sino porque en otros baja.
Gráfico 1: Producción científica latinoamericana (indicador Output) (2015-2019).
Fuente: Tibaná (2021).
Los países latinoamericanos evidencian marcadas diferencias en la capacidad de producción científica. Según la citada fuente, los que han publicado más de 1000 documentos entre 2015 y 2019 son Brasil y México en primer cuartil; Argentina, Chile, Colombia y Ecuador en segundo; Perú, Cuba, Uruguay, Venezuela, Puerto Rico y Costa Rica en tercero y los demás en el último. (Tibaná, 2021) Para no limitar el análisis de la producción científica latinoamericana a los datos citados, se realizó una búsqueda en recursos de difusión científica de impacto, sin tener resultados favorables. Nótese que, la gran mayoría de trabajos «científicos» publicados, aportan muy poco en el desarrollo del conocimiento; la producción científica, al medirse en base a salidas (outputs) o artículos publicados y citas, está mediada por distintas prácticas que, incluso, algunas rebasan los límites de la ética.
La producción científica universitaria se da en investigaciones de pequeños grupos de docentes, que aprueban proyectos en convocatorias internas esporádicas, generalmente, con limitados recursos; investigación de docentes que, sin apoyo económico, trabajan independientemente, para sumar publicaciones, ya que en algunos países es un requisito laboral; participación de académicos en programas de investigación externos a la universidad de origen, en mínimos porcentajes; y tesis de grado y posgrado (maestrías o similares).
En lo relacionado con la formación doctoral en educación, de manera global, desde hace ya más de dos décadas, surgieron dos líneas reflexivas relacionadas con, en primer lugar; la enseñanza de la investigación (Research Pedagogy) y en segundo lugar, con la Pedagogía Doctoral (Doctoral Pedagogy), sin embargo, es claro que a la fecha, aún se adolece de una “cultura pedagógica” en la formación doctoral, hecho que ha ocasionado que la formación doctoral como campo de investigación se convierta en un campo de investigación emergente (Diaz-bazo, 2021; McCulloch, 2018)
Al ser la formación doctoral y su investigación, un campo emergente en América Latina, la reflexión sobre su producción científica también es limitada. Sin embargo, se pueden encontrar algunos antecedentes que permiten delinear el crecimiento de este ciclo de formación, sus causas y sus actores más relevantes en el continente. Encontramos que los países en que este proceso se ha desarrollado de manera más visible son Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México, debido especialmente a tres factores globales asociados a las políticas públicas de impulso a este sector, y que se han concretado en desarrollos nacionales diferenciados: 1. Apoyo a la formación doctoral, principalmente a través de becas nacionales provenientes de organismos gubernamentales, 2. Institucionalización y desarrollo de sistemas de registro calificado y acreditación de programas de alta calidad, y 3. El diseño de estrategias de internacionalización potenciadas de diferentes maneras y niveles en cada país que permiten fortalecer procesos de excelencia académica e investigativa (de la Fare et al., 2021)
Asimismo, la formación en investigación a nivel de grado se centra en el aprendizaje de conceptos básicos y el desarrollo de habilidades inherentes a la metodología de la investigación. Puede decirse que es un proceso netamente escolar (lección – tarea – aprobación / reprobación de asignaturas); proceso que Restrepo denomina “investigación formativa”, para diferenciarla de la investigación en sentido estricto y cuyo interés en política educativa se amplía de manera cada vez más considerable a ciclos de educación básica y media (Hernández, 2003), Para el desarrollo de esta segunda línea de formación en investigación y que se orienta de manera específica a los programas de posgrado. Es recurrente la identificación de una crisis de competencias básicas en los ciclos de educación básica y de pregrado universitario, que impactan posteriormente la formación en estudios de posgrado y especialmente en competencias científicas (Rivero-Panaqué, 2020).
A nivel de pregrado, una tesis evidencia el dominio de temáticas relacionadas con la profesión, siendo elemental la aplicación de procesos investigativos. Si bien en la tesis de maestría la investigación, en cierta medida, es superior con respecto a la anterior, no es menos cierto que se limita al dominio temático especializado de la profesión, con mínimos avances en la aplicación de la lógica investigativa y, menos aún, en relación con el dominio teórico. (Crispín & Baldeón, 2013).
Además, la naturaleza formativa de las IES hace que la producción científica a nivel de posgrados enfrente serios contratiempos, asociados con el carácter escolar persistente en sus aulas. Sin embargo, la formación doctoral contempla flexibilización en lo relativo al tiempo, procedimientos, modalidades y particularmente al desarrollo de investigación. Pues ésta debe evidenciar un elevado dominio del campo del conocimiento, de los fundamentos epistemológicos y procedimientos metodológicos, de la investigación científica, con miras al desarrollo del conocimiento.
La formación doctoral, una vía hacia la producción científica
La educación ha tenido impactos inconmensurables en el desarrollo de la humanidad, lo cual se realiza al intercambiar experiencias, conocimientos, valores y valoraciones que conllevan a nuevos modos de ser, sentir, pensar y actuar. De ahí que se instituye como uno de los principales pilares del desarrollo y transformación sociocultural individual y colectiva. Se asume que, a mayor educación, mayor será la calidad de las relaciones del ser humano con sus semejantes y con todo lo que existe en el universo.
En tal sentido, una educación de calidad impactará en el desarrollo social, pues brinda herramientas, cognitivas y no cognitivas, para la superación de los problemas; en tal contexto, la formación en cualquier nivel educativo debe ser integral en su más amplia significación y sentido. La formación doctoral tiene inconmensurables posibilidades para aportar en el desarrollo social, debido a su carácter científico; se caracteriza por objetividad, organicidad, sistematización y fundamentación para la comunicación de hallazgos válidos y su aplicación en contextos reales.
Sobre la producción científica en América Latina y el Caribe, González et al., (2020), señala que ha crecido en los últimos 20 años, pero el incremento de la comunicación de resultados científicos se concentra en algunos países y tiene poco reconocimiento a nivel global. De los doctores latinoamericanos graduados en la región y fuera de ésta, pocos contribuyen en el desarrollo del conocimiento; la gran mayoría presenta un comportamiento pancista, que sostiene cargos y ascensos laborales en universidades, organismos de gobierno y otros de corte administrativo, alejados de la producción científica. Esto puede relacionarse con el bajo número de doctores y los limitados espacios de investigación científica en Latinoamérica, versus la posibilidad de éxito económico y, en cierta medida social, en la burocracia.
La educación superior ha cambiado significativamente a lo largo de su historia, siendo la diversificación de ofertas educativas y, particularmente de posgrados, una de sus evidencias que en cada país toma especificidades, debido a la “influencia de diversos factores vinculados a las tradiciones educativas nacionales, los procesos de integración regionales en marcha, así como también a las medidas e instrumentos de políticas educativas implementados” (Dávila, 2012). Por ello, la formación doctoral debe recibir el impulso necesario desde las esferas de gobierno y universitarias, para que se consolide en Latinoamérica como una principal alternativa de desarrollo, teniendo en cuenta que, más allá del número de doctores existentes, está la producción científica, que debe responder a las exigentes demandas sociales.
Perspectivas y retos de la formación doctoral en América Latina
Perspectivas
La formación doctoral en América Latina crece y seguirá creciendo significativamente. Cada día, son más las universidades públicas y privadas que, cumpliendo requisitos en función de las exigencias de los organismos de control en sus países, ofrecen sus primeras cohortes doctorales. Esto tiene que ver con la relevancia del grado de doctor en términos de desarrollo personal, profesional, investigativo y su posible impacto social. Téngase en cuenta que la intención formativa de doctores, en los distintos campos del conocimiento, es su contribución en el desarrollo del conocimiento y consecuentemente de la sociedad.
Se asume que una profunda formación epistemológica permite a los doctores comprender y apropiarse de los principios, fundamentos, extensiones y métodos del conocimiento humano, en un campo determinado. Un doctor evidencia su espíritu científico sobre las bases de una permanente reflexión, apropiación y revelación de nuevos conocimientos, para tomar posicionamientos epistemológicos, de manera flexible, crítica y propositiva, en la construcción de teorías, como refieren (Fuentes, 2009 y López, 2017), entre otros.
No obstante, a pesar de la importancia de la formación doctoral, dadas las condiciones actuales poco favorables en términos de igualdad, equidad y justicia en América Latina, hay problemas que limitan la calidad; por ejemplo, pocos se benefician de becas doctorales para reconocidas universidades del mundo, mientras que la mayoría tendrá que seguir buscando una oportunidad doctoral accesible, en términos económicos y académicos. Nótese que la formación profesional inicial y el débil manejo de un segundo idioma siguen siendo limitantes, de acuerdo con exigencias mínimas en los doctorados de calidad.
Asimismo, la incursión de profesionales de diferentes áreas del conocimiento en programas doctorales extranjeros, sin priorizar necesariamente la calidad y la excelencia formativa, seguirá siendo un mecanismo para alcanzar un doctorado por varios años más. Innumerables latinoamericanos seguirán participando en doctorados de oportunidad, en base a atractivas ofertas universitarias, más allá de su real interés. Basta con suscribirse a las redes sociales de ciertas universidades extranjeras, para recibir abundantes y agobiantes invitaciones a una diversidad de programas, modalidades e, incluso, número de titulaciones dentro de un mismo programa. Doble y triple titulación, cual combo en un bar de comida chatarra.
A diferencia de lo que ocurre en universidades de calidad, en algunas IES latinoamericanas se continuará, un poco más, por decirlo así, aceptando aspirantes en programas doctorales con poca consideración a criterios mínimos, como formación profesional de base, pertinencia social, proyecciones laborales y competencias investigativas, que, entre otros, son determinantes en la formación y los futuros desempeños de los doctores. Ingenieros, arquitectos, médicos y otros profesionales, cursando o graduados en doctorados de educación, son algunos ejemplos.
La formación doctoral en universidades, como las referidas en el párrafo anterior, brinda un mínimo o ningún acompañamiento en el desarrollo de las actividades investigativas propias de la tesis. Este importantísimo trabajo, debiendo contar con un apoyo directo de experimentados académicos que fungen como tutores, son realizados en soledad por los aspirantes, quienes sustentan y defienden tesis doctorales excesivamente limitadas, desde una mirada epistemológica, metodológica y praxeológica. Resulta sencillo encontrar en el internet tesis doctorales, cuya diferencia del trabajo de fin de master, como llaman algunas universidades a trabajos de titulación de posgrados de corto plazo, es la cantidad de hojas, en las que resulta imposible encontrar el ansiado aporte científico, que exclaman con seguridad ingenua, graduados poco conscientes de sus debilidades formativas. Este problema no se erradicará fácilmente de un elevado número de IES de la región.
Por su parte, la presencia de organizaciones intermediarias, entre universidades y aspirantes, resulta interesante para vincular estudiantes a programas de posgrado en general y particularmente de doctorado. En la mayoría de casos, la intermediación surge como un servicio adicional y encarece los costos por concepto de matrícula, cursada e, incluso, materiales. Nótese que, durante la comercialización, se ofrecen generosas becas, lo cual hace pensar que se trata de negocios lucrativos para ciertas IES, que ven en el «mercado académico» latinoamericano una oportunidad. Esta práctica es común en varias universidades del mundo y, en los últimos años, incluye a algunas de nuestra región, que seguirán doctorando con baja calidad, debido a la superposición del interés económico por encima de la calidad académica esperada.
En relación con lo anterior, en ciertas universidades latinoamericanas se tiene una importantísima afluencia de estudiantes (aspirantes doctorales) escuchando conferencias sobre las asignaturas, cursos, seminarios o módulos, en aulas poco funcionales. Por lo que, confundiendo este importante proceso académico con una escuela tradicional de antaño, titulan doctores que ostentan orgullosos, y hasta apabullantes, sus títulos; pero, poco o nada aportan en el desarrollo del conocimiento. Sin duda, al provenir de procesos doctorales de baja calidad, no tienen mucho que ofrecer en su desempeño humanístico, profesional y, menos aún, científico.
Lo señalado tiene un impacto significativo en las IES, donde laboran los flamantes doctores. El debate académico es nulo, las intervenciones científicas son reducidas a discursos grandilocuentes y altisonantes, cargados de emoción y de un tinte patriótico, nacionalista y pseudo emancipador, que vende su posición de doctor; pero, en esencia, son los mismos sujetos de hace unos años, que ahora, con título de doctor, buscan desesperados, en función de supuestos derechos adquiridos, cargos o puestos burocráticos, dentro y fuera de las universidades.
Sin pretender caer en la descripción de un escenario pesimista, ya que la intención es reflexionar objetivamente sobre la realidad Latinoamérica, con miras a una indispensable mejora en todos los ámbitos, se estima que, si estas problemáticas continúan, en los próximos años, las plazas laborales, principalmente burocráticas estarán copadas por doctores, muy parecido a lo que sucedió con las maestrías y títulos similares. Sin embargo, el desarrollo del conocimiento como aporte esencial de la formación doctoral, crecerá con lentitud por la fuerza requisitoria centrada en número de obras publicadas y sus citaciones, más allá, de su calidad; mientras que Latinoamérica continuará dependiendo, casi totalmente del conocimiento producido en países desarrollados.
Retos de la formación doctoral en América Latina
Partiendo de que un reto, es una situación con cierto grado de dificultad a superarse en base a acciones planificadas e intencionalmente desarrolladas, es de considerar que el principal reto de la formación doctoral en América Latina, es su realización con calidad y excelencia en lo humanístico, profesional e investigativo, de tal manera que, los doctores sean capaces de aportar en el desarrollo de un conocimiento válido y plausible en favor de la sociedad, de acuerdo con los vertiginosos cambios y transformaciones naturales y sociales.
En tal sentido, las IES, para ofertar un programa doctoral de manera similar a otros programas académicos, deberían estar en total capacidad. Es decir, tendrían que disponer de infraestructura física, tecnológica, logística, personal académico y más recursos necesarios para llevar a cabo tales procesos, con calidad y excelencia. Si un doctorado es el mayor grado de perfeccionamiento académico e investigativo en un campo específico del conocimiento (Reglamento de Doctorados, 2019), los aspirantes deberán recibir una sólida preparación integral, conocida en algunos países como entrenamiento científico, ya que, un doctor más allá de alcanzar un título o grado académico asume una responsabilidad relacionada con el desarrollo del conocimiento y, consecuentemente, de la sociedad. Lo que dice y hace un doctor, en su campo del conocimiento, tiene efectos significativos en la dinámica social.
De ahí que la tesis doctoral implica un importantísimo trabajo individual, que, resultando de sendos procesos investigativos, emerge como una contribución original al campo del conocimiento de la formación. En tal sentido, (Nascimento, 2000), señala:
Partiendo del supuesto de que la tesis doctoral es un trabajo académico de iniciación científica, marco inicial de la especialidad de un investigador, constituyéndose una fuente de información que refleja el logro en su propio campo del saber, se considera de gran importancia la recopilación y su análisis, para el estudio de una determinada producción científica.
La calidad de los procesos de formación doctoral determinará la calidad de los resultados iniciales y posteriores, en términos de producción científica. La autora destaca que “las características metodológicas de la tesis doctoral, la orientación del director y la evaluación del tribunal garantizan su nivel de calidad de este tipo de trabajo de investigación que constituye un buen indicador, no sólo cuantitativo sino cualitativamente de la producción científica.” (Nascimento, 2000, p. 1)
Cabe precisar que la formación epistemológica en la formación doctoral conlleva a comprender las esencialidades del objeto de estudio en su campo, por lo que no se concibe la idea de producir científicamente, partiendo de una formación limitada a la metodología de la investigación, que, en la práctica, resulta instrumental; para ello, se requiere un elevado dominio de la epistemología del objeto de estudio, así como también, de la investigación científica. Desde las actuales condiciones sociales, económicas, políticas y, sobre todo, académicas, que no son muy favorables en el mayor número de IES latinoamericanas, se plantean algunos retos que deben superarse para garantizar una formación doctoral de calidad. Nótese que, a pesar de resultar obvias, en algunos contextos son poco consideradas.
1. Potenciación de ambientes académicos idóneos para la formación doctoral
Un programa doctoral tiene marcados aspectos diferenciadores en relación con otros programas académicos de posgrado, siendo el principal su carácter científico, que obliga a desarrollar actividades específicas orientadas a la producción del conocimiento. En tal sentido, las universidades deben superar progresivamente las limitaciones y potenciar los ambientes académicos en lo relacionado con infraestructura física, tecnológica, laboratorios y claustro académico, entre otros, que permitan brindar las condiciones idóneas para una efectiva formación doctoral.
2. Formación continua de avanzada del claustro académico
La formación continua de avanzada del claustro académico que ejercerá docencia, tutoría de tesis y participará en eventos académicos, es fundamental para profundizar en temáticas como epistemología y metodología de la investigación científica; uso de herramientas tecnológicas; manejo de información y datos con herramientas tecnológicas; tutoría efectiva de tesis; diseño de modelos, metodologías, estrategias, competencias pedagógicas y avances científicos de sus campos disciplinares, entre otros, conllevan a la realización de encuentros académicos enriquecedores. Hay que considerar que se cuenta con un importantísimo número de doctores nóveles que requieren elevar su nivel académico y científico. Además, la formación continua es válida, incluso para los doctores expertos, por razones obvias.
Esta acción potencia a largo plazo la calidad en la formación doctoral. Los docentes encargados de los módulos, cursos, seminarios; entre otros, deben tener experticia en el campo del conocimiento de incidencia, ante lo cual, la formación doctoral inicial no es suficiente. El conocimiento, debe ser sometido a permanente debate, para revelar vacíos, insuficiencias y limitaciones como base para el planteamiento de mejoras (aportes) pertinentes.
3. Creación de programas doctorales en áreas estratégicas
Pensar en un programa doctoral es intentar responder a las necesidades sociales y/o naturales, vertiginosamente cambiantes desde la academia. Por tanto, la creación de un doctorado debe surgir de estudios suficientes, que den el sustento para su planteamiento, la estructura curricular, de ser el caso, y demás procesos. Como en todo, la calidad, no es una condición estática, emerge como la capacidad de mejoramiento permanente, teniendo como referencia los cambios y transformaciones contextuales, más aún en un mundo globalizado y altamente exigente. Por ello, lo que se está haciendo bien puede ser mejorado.
A pesar de una sostenida búsqueda, no se encontraron suficientes estudios con respecto a la calidad y pertinencia de los doctorados cursados por latinoamericanos, en universidades extranjeras, en relación con las demandas de sus países de origen. Sin embargo, cabe señalar que la gran mayoría de estos doctores laboran en las IES, a pesar de que se requieren profesionales con ese nivel formativo en otras instituciones, organizaciones y/o sectores que dinamizan el desarrollo social, económico, productivo, entre otros, desde la producción del conocimiento.
En esa línea de pensamiento, los doctorados tradicionales han sido ampliamente criticados por la incapacidad para formar investigadores con diversos perfiles para incorporarse laboralmente a nivel académico, gubernamental e industrial (Patiño, 2019). Lo cual debe tenerse en cuenta al crear programas doctorales en una América Latina con poco desarrollo científico y amplia riqueza natural y social. La mirada de pertinencia y empleabilidad no debe centrarse en la educación superior como único destino de los doctores; los cambios y transformaciones naturales y sociales que experimenta el mundo exigen mayores conocimientos en todos los ámbitos.
De ahí que las IES deben realizar los estudios necesarios para identificar las áreas estratégicas que dinamizan el desarrollo social y natural, y crear programas doctorales de calidad como respuesta a éstas, es decir, enfocados a las necesidades locales, regionales y universales. A continuación, se describen algunas condiciones que deben cumplir las IES para crear programas doctorales en áreas estratégicas y ampliar esta oferta en términos de calidad:
- Estudios de pertinencia, empleabilidad y factibilidad, que, entre otros, permitan tomar decisiones y asegurar, en cierta medida, el éxito de la formación doctoral; pues, más allá de la formación, es necesario orientar investigadores hacia sectores estratégicos, para que aporten en el desarrollo social. Aunque no parece cierto, hay naciones con importantes números de doctores, entre otros profesionales con formación de grado y posgrado, pero, con pocas oportunidades en su contexto; ello ha provocado elevada migración con fines laborales; en algunos casos, fuga de cerebros, en otros, trabajadores que engrosan la burocracia en universidades y demás instituciones públicas y particulares que carecían de doctores y, una gran parte, desempleados mendigando en países vecinos.
- Conformación de un Consejo Científico Permanente (CCP), de acuerdo con el doctorado en curso, que se instituya como espacio de direccionamiento científico, determinación de líneas de investigación, planteamiento de programas y proyectos de investigación, y escucha, análisis, reflexión y crítica profunda a los avances investigativos presentados en atestaciones frecuentes para su perfeccionamiento. El CCP contribuye inconmensurablemente en la formación humanística, disciplinar, académica y científica de los aspirantes, preparándolos para la presentación de resultados investigativos de calidad científica, en atestaciones, pre defensas y defesas públicas de las tesis doctorales.
- Empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), ya que dotan de herramientas cada día más prácticas, versátiles y ubicuas que facilitan el desarrollo de actividades académicas enriquecedoras. El uso adecuado de las TICs posibilita el intercambio de experiencias, conocimientos, valores y valoraciones en contextos virtuales de calidad, por lo que, más allá de ser oportunidad, emerge como fortaleza académica, por su uso efectivo y pertinente. Las TICs “facilitan el acceso universal a la educación, a partir de la ruptura de las barreras tempo-espaciales. Su empleo adecuado favorece la dinámica, la innovación y la creatividad educativa, el aprendizaje de calidad y la formación de competencias en los estudiantes y docentes.” (Chamba et al., 2020)
- Desarrollo de una cultura académica-científica que influya en la formación integral de los aspirantes. Conversatorios, charlas, seminarios, debates, exposición de resultados parciales, entre otras, deben ser prácticas regulares con la participación del claustro docente, aspirantes e invitados de otras universidades nacionales y extranjeras. Lo cual da lugar a una permanente reflexión científica. Además, los aspirantes deben asistir a las atestaciones, pre-defensas y defensas de las tesis doctorales, como parte de su entrenamiento.
- Adecuación de las condiciones institucionales con infraestructura física, tecnológica, claustro docente con elevada formación, laboratorios, y demás recursos suficientes y solventes para desarrollar una formación doctoral exitosa.
4. Desarrollo de una formación doctoral de calidad
Como se sabe, un doctorado tiene particulares exigencias, por lo que el desarrollo de acciones contundentes desde antes de iniciar los procesos formativos es de mucha importancia. El doctorado, al ser el grado académico de mayor jerarquía, encierra una cierta complejidad, no necesariamente dificultad, pero exige que los aspirantes tengan conocimientos, habilidades, destrezas, valores y valoraciones elevados. Se advierte que la calidad de un doctorado no se limita a la graduación, está mediada por acciones trascendentes en las etapas pre formativa, formativa y post formativa. Nótese que se trata de un proceso de formación integral con miras al desarrollo del conocimiento y consecuentemente al desarrollo de la sociedad.
4.1. Etapa predoctoral
Si bien América Latina cuenta con algunas IES de elevada calidad, no es menos cierto que la mayoría de las universidades padece serias limitaciones de orden administrativo, académico y, sobre todo, científico, que reducen la posibilidad de éxito de sus titulados (pregrado, maestrías, especialidades y similares) al postular y participar en programas doctorales exigentes. Por consiguiente, resulta de fundamental importancia implementar, por algunos años, una etapa Pre formativa que implique una preparación inicial de los aspirantes, antes de su aceptación. Es más adecuado invertir en formación oportuna, que incurrir en pérdida de recursos cuando los aspirantes abandonan programas doctorales luego de iniciados.
Las evidencias documentales, como calificaciones, certificados, títulos, entre otros, generalmente requisitorios, son importantes, más no suficientes para garantizar saberes. Por tanto, más allá de tamizar aspirantes mediante fórmulas requisitorias, es apreciable la posibilidad de ayudarle a que, cumpliendo exigencias básicas, trabaje en su formación y alcance metas personales, profesionales y sociales, a partir del fortalecimiento de sus cualidades y capacidades. Hay que tener en cuenta que el ser humano aprende y se desarrolla permanentemente, a lo largo de su vida y en función de sus intereses, necesidades y motivaciones; condición que debe aprovecharse.
La calidad “es una preocupación fundamental en el ámbito de la educación superior, porque la satisfacción de las necesidades de la sociedad y las expectativas que suscita la educación superior dependen en última instancia de la calidad del personal docente, de los programas y de los estudiantes tanto como de las infraestructuras y del medio universitario.” (Salinas & Juárez, 1997) En tal sentido, un ser humano con elevado desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas, pero, sobre todo, consciente de los retos que enfrenta en la formación doctoral, evidenciará dedicación, paciencia, perseverancia y otras cualidades indispensables para su buen desempeño académico, en cualquier circunstancia, espacio o modalidad.
Por consiguiente, las universidades latinoamericanas, para alcanzar mayor éxito en la formación de doctores, en número de graduados, pero sobre todo en calidad, deben implementar cursos predoctorales para un acceso y participación efectivos de los aspirantes en las actividades académicas y científicas. Estos cursos pueden acoger temáticas a nivel disciplinar, manejo de epistemología y metodología de la investigación, uso de herramientas tecnológicas y manejo de una segunda lengua necesaria y pertinente para recurrir a materiales de importante valor científico publicado e interactuar en un contexto diverso, entre otras.
4.2. Etapa doctoral
La etapa doctoral, alude al acceso y participación en todas las actividades académicas y científicas curriculares y/o extracurriculares, en función del tipo y modalidad de la propuesta doctoral. Por tanto, los eventos académicos, indistintamente de su denominación (módulos, cursos, seminarios, etc.), deben desarrollarse con objetividad y claridad; para ello, el uso de recursos, materiales y demás posibilidades que permitan comprender las esencialidades científicas del objeto de estudio es fundamental, para revelar fortalezas, vacíos, insuficiencias y limitaciones, con miras al desarrollo del conocimiento.
En la formación doctoral es indispensable el intercambio de información científica relevante; los expertos, por su amplia experiencia, tienen a su haber basta información sobre lo que se estudia en un determinado campo del conocimiento. Es indispensable elevar el nivel cultural de los participantes, para ampliar la visión sobre el campo de estudio, desde una mirada dialéctica, compleja y holística de la realidad.
Si bien la referida formación, en dependencia del tipo y modalidad propuesta, exige una elevada independencia y autonomía de los aspirantes en la indagación, reflexión, análisis y comprensión del objeto de estudio, lo cual implica entrenamiento científico, no debe confundirse con orfandad; más bien, debido a su carácter científico, se requiere de un sólido acompañamiento de la universidad a través del CCP y de los tutores y cotutores, especialmente; de otra manera, poco o nada se espera en términos de producción científica de los doctorandos, salvo excepciones de aspirantes con avanzada formación inicial.
4.3. Etapa postdoctoral
Es de considerar que la labor de una IES no se limita al cumplimiento de los procesos formativos y la certificación, más aún, si se trata de la formación doctoral. La producción científica de los doctores se incrementa, en la medida que profundizan en sus estudios, generalmente luego de su graduación en base a una mayor sistematización; es decir, el desarrollo de la experticia en un campo del conocimiento es permanente. Sin duda, el alcance del grado académico de doctor marca un hito de inconmensurable valor en la vida personal y profesional de un sujeto, pero el desarrollo del conocimiento como objetivo esencial de su formación se realiza cuando hay producción científica.
Desde esa perspectiva, el CCP de un doctorado aprovecha todas las posibilidades para desarrollar eventos académicos y científicos durante la formación doctoral y trasciende hacia una mayor profundización en campos del conocimiento, a través de estancias posdoctorales y otras acciones que permitan analizar la producción científica de la etapa formativa, del claustro docente, del mismo CCP y de los graduados. Así, este posgrado abandona la idea de «escuela doctoral» limitada a la graduación y se instituye como espacio de producción científica, siendo la formación doctoral un importante proceso, más no, una finalidad.
5. Creación de comunidad científica
La comunidad científica, como agrupación conformada por investigadores con miras al desarrollo del conocimiento a partir de programas y proyectos de investigación, emerge como un sujeto social que investiga de manera planificada, organizada y sistemática. Son pocas las comunidades científicas consolidadas a nivel mundial y menos todavía en América Latina. En relación con esto, “la prestigiosa revista Nature Scientific Reports [publicó en el 2013] un mapa mundial de las ciudades más importantes en investigación científica y los países latinoamericanos brillan por su ausencia: muestra el hemisferio norte del planeta lleno de luces, y el sur casi uniformemente oscuro” (Oppenheimer, 2013). En el año 2018, se demostró que, de un universo de 6000 científicos relevantes, tan solo 32 son de Latinoamérica, y 15 de estos, de Brasil. (SciDev.Net, 2018). Esto evidencia que varios países de esta región no tienen ninguna presencia en materia científica a nivel mundial.
Asimismo, de 6000 científicos con trabajos con más citaciones, el 0,53% es de Latinoamérica y 0,2% de países africanos, lo cual tuvo como referencia el ranking Clarivate Analytics en función de datos de 33000 revistas, entre 2006 y el 2016, en 21 campos de las ciencias naturales y sociales (SciDev.Net, 2018).
Desde lo anterior, el CCP de un doctorado, surge como un núcleo de la comunidad científica y se nutre del claustro académico, de aspirantes a doctorado, de graduados e investigadores de distintos lugares del mundo. Ello permite la formación de redes de investigadores, desarrollo de programas y proyectos de investigación, y facilita el intercambio de experiencias científicas desde diversas perspectivas. Además, potencia el aprovechamiento de recursos, infraestructura física, tecnología, profesorado, e incluso de elementos y estructuras culturales, que, entre otros, posibilitan la profundización en un campo del conocimiento. Un aspirante a doctor necesita relacionarse con comunidades académicas y científicas y mantenerse en estas luego de su graduación, para aportar y nutrirse en un entorno de debate científico.
5.1. Desarrollo de programas y proyectos de investigación
Actualmente, son pocos los programas de investigación accesibles a nivel mundial y, en Latinoamérica, casi inexistentes. La mayoría de estos se relacionan con las ciencias naturales; pero, en las ciencias sociales prácticamente cada investigador desarrolla su actividad científica a su manera. De ahí que la Comunidad Científica aporta con el desarrollo de programas y proyectos de investigación en base a las necesidades reales que dan lugar a líneas de investigación, así como también al planteamiento de acuerdos científicos básicos, para revelar conocimientos plausibles, lo que puede ser aprovechado por los aspirantes a doctorado.
Una comunidad científica contribuye en la toma de decisiones, el fomento de la curiosidad, la estimulación al aprendizaje, el desarrollo de la creatividad, el fortalecimiento de la resiliencia y la paciencia científica, la determinación de criterios de validez y confiabilidad, etc. Asimismo, permite, a partir de la reflexión crítica, diferenciar los hechos de las opiniones, para revelar verdades científicas.
La investigación científica responde a procesos sistemáticos y encuentra sentido en los programas y proyectos de investigación que definen acciones y actividades articuladas para descubrir, comprender, interpretar e incluso crear el conocimiento, en dependencia del enfoque epistemológico que aplique. (Padrón, J., 2014). En ese sentido, los programas y proyectos de investigación involucran a investigadores expertos y nóveles, coadyuvando en la formación del espíritu investigativo. Todo investigador requiere desarrollar cualidades esenciales, como “ética y honestidad. Curiosidad, pasión, entusiasmo y motivación. Persistencia, dedicación y disciplina. Ambición y liderazgo. Compromiso y responsabilidad. Organización y planificación. [...]. Actitud crítica y positiva ante las dificultades y el fracaso. Priorización de objetivos y gestión del tiempo. Todo lo cual, resulta más sencillo al trabajar colaborativamente” (Gisbert & Chaparro, 2020). Lo cual se realiza en la práctica investigativa.
5.2. Difusión de la producción científica
La producción científica no puede faltar en la formación doctoral, por consiguiente, debe impulsarse desde sus inicios la entrega de resultados. Si bien, hay universidades en Latinoamérica que titulan, sin exigir publicaciones durante la formación doctoral, no es menos cierto que, los flamantes doctores evidencian debilidad en contextos académicos exigentes. La progresión académica y científica de los investigadores tiene una estrecha relación con el número de publicaciones y de su calidad. (Ángel, 2019) Entonces, la sistematización de resultados parciales, las revisiones epistemológicas, la redacción académica y la incursión en la publicación, contribuyen inconmensurablemente en la formación científica.
6. Cooperación interuniversitaria a nivel nacional e internacional para la creación y desarrollo de programas doctorales
Los países de esta región tienen una identidad latinoamericana consolidada en su devenir histórico; sin duda, son más los rasgos compartidos que los diferenciadores. Pero, más todavía, la cultura, siendo inherente al ser humano, se ha desarrollado en y para la humanidad. De ahí que la unidad está en lo diverso y lo diverso en la unidad, siendo cada sujeto, no un universo distinto con respecto a los demás, sino una expresión distinta del universo. Por consiguiente, llevar a cabo acciones conjuntas entre los diferentes países de América Latica y del mundo, a fin de promover el desarrollo de la humanidad, tiene un elevado valor y debe aprovecharse.
Desde la premisa que un doctor no se forma para un país o una región, es y debe ser reconocido en cualquier lugar dentro del marco de su campo del conocimiento, se torna de fundamental importancia el desarrollo de acciones como:
- Estudios para la creación de programas doctorales conjuntos.
- Creación de programas doctorales interuniversitarios.
- Creación de programas doctorales en diversas modalidades, de acuerdo con la naturaleza del campo del conocimiento que aborda, aprovechando las TICs.
- Creación de programas de maestría que conduzcan directamente a doctorados.
- Fortalecimiento de programas actuales de maestría con miras al doctorado.
- Participación de docentes internacionales invitados.
- Intercambio de docentes entre universidades (mejor formación, menores costos).
- Participación de los doctorandos en experiencias formativas en el extranjero.
- Desarrollo de tesis doctorales con tutoría y cotutoría compartidas entre doctores de diferentes universidades, mejor aún, de diferentes países.
- Eventos académicos internacionales en torno a doctorados específicos.
- Participación de doctores de diferentes universidades en el CCP.
- Becas predoctorales, doctorales y posdoctorales.
- Estancias posdoctorales.
- Entre otros.
CONCLUSIONES
Existe una creciente, aunque lenta, tendencia de la oferta doctoral en las Instituciones de Educación Superior de América Latina, lo cual está en dependencia del cumplimiento de requisitos dentro de cada país que tiene como referencia estándares internacionales. Si bien no hay estudios suficientes con respecto a la calidad de la formación doctoral actual en esta región, no es menos cierto que hay evidencia de una deficiente formación doctoral en ciertas universidades, situación que contribuye en el incremento del número de doctores, a pesar de que estos aporten muy limitadamente en el desarrollo del conocimiento científico y de la sociedad.
La formación doctoral en América Latina debe enfrentar retos esenciales, entre los cuales, están: la creación de programas doctorales de calidad en áreas estratégicas e incrementar programas progresivamente con la cooperación interuniversitaria, la disposición de ambientes académicos adecuados y la formación científica permanente del claustro académico, para alcanzar calidad formativa y viabilizar el aporte de doctores en el desarrollo del conocimiento y de la sociedad.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Ángel, H. (2019). Por qué y para qué debemos publicar. Comunicar. Escuela de Autores, 1-9. https://doi.org/10.3916/escuela-de-autores-109
Aguirre,Jonathan; Porta, L. (2021). La formación doctoral desde coordenadas biográficas y profesionales. RMIE, 26, 1035–1059. https://n9.cl/d8b27
Chamba, A., Hermann, A., Balladares, J., Henríquez, E., Oseda, D., Mendivel, R., Carhuachuco, E., Chávez, V., Jaramillo, L., & Simbaña, V. (2020). Filosofía de la innovación y de la tecnología educativa. Editorial Abya-Yala. Ecuador.
Consejo de Educación Superior. (2019). Reglamento de Doctorados, RPC-SO-30-No-530-2016 530.
Crispín, O. C., & Baldeón, G. G. C. (2013). El impacto potencial de las tesis de pre y posgrado. Horizonte de la Ciencia, 3(4), 55-60.
Dávila, M. (2012). Tendencias internacionales en posgrados. Núcleo, de Estudios e Investigaciones de Educación Superir del mercosur, 1(23), 18-26.
De la Fare, M., Rovelli, L., & Unzué, M. (2021). Formación E Inserción De Personas Doctoradas En Ciencias Sociales Y Humanas En América Latina. Revista Mexicana de Investigacion Educativa, 26(91), 999–1005.
Diaz-bazo, C. (2021). La pedagogía doctoral. Revista Mexicana de Investigación Educativa, 26(91), 1061–1086. https://n9.cl/ymti9
Fuentes, H. (2009). Pedagogía Y Didáctica De La Educación Superior - PDF Descargar libre. https://n9.cl/rh9jq
García-Peñalvo José Francisco. (2017). Identidad digital del doctorando (Issue March). https://doi.org/10.5281/zenodo.438168
Gisbert, J. P., & Chaparro, M. (2020). Reglas y consejos para ser un investigador de éxito. Gastroenterología y Hepatología, 43(9), 540-550. https://n9.cl/eo8h2
Hernández, A. (2003). Investigación E Formativa.
González, J. L. L., Castro, A. R. S., Mesa, M. L. C., & Maya, C. J. P. (2020). Producción científica en América Latina y el Caribe en el período 1996-2019. Revista Cubana de Medicina Militar, 49(3), Article 3. https://n9.cl/lq5u6
López-Santamaría, M. (2017). Retos de la Formación Doctoral: Hacia la Disciplinarización de los Estudios Organizacionales Doctoral Training Challenges: Toward Disciplining Organizational Studies. PODIUM, 5(31), 30-41.
McCulloch, A. (2018). The disciplinary status of doctoral education. Higher Education Review, 50(2), 86–104. https://n9.cl/cytm5
Nascimento, M. (2000). Producción científica brasileña en España: Documentación de las tesis doctorales. Ciência da Informação, 29, 3-13. https://n9.cl/de0sq
Neumann, R. (2005). Doctoral differences: Professional doctorates and PhDs compared. Journal of Higher Education Policy and Management, 27(2), 173–188. https://doi.org/10.1080/13600800500120027
Oppenheimer, A. (2013, mayo 19). Ciudades líderes en ciencias. El País. https://n9.cl/m8b55
Padrón, J. (2014). Qué es la Epistemología. https://n9.cl/uzf6m
Patiño, J. (2019). Análisis comparativo entre el doctorado profesional y de investigación en México. Revista iberoamericana de educación superior, X(28), 25-41. https://n9.cl/csqqc
Poyatos Matas, C. (2012). Doctoral Education and Skills Development : an International and Historical Perspective. “Educación doctoral y desarrollo de competencias : una perspectiva internacional e histórica.” Red U : Revista de Docencia Universitaria, 10(2), 163–191.
Rivero-panaqué, C. (2020). políticas educativas.
Salinas, S. & Juárez, J. (1997). La educación superior en América Latina: Perspectivas frente al siglo XXI. .(9), 7-27.
SciDev.Net. (2018). Latinoamérica reúne solo 0,53% de los científicos más influyentes del mundo. América Latina y El Caribe. https://n9.cl/4k61s
Sebastian, J. (2019). La cooperacion como motor de la internacionalizacion de la investigación. Revista CTS, 14, 79–97. https://n9.cl/6fdmu
Sime, Luis; Díaz-Baso, C. (2019). Los doctorados en educación: Tendencias y retos para la formación de ... - Luis Sime, Carmen Diaz-Bazo - Google Libros. Libro. https://n9.cl/i64rf
Sime, L., & Revilla, D. (2014). Aportes a los procesos de asesoría de Tesis en Posgrados en Educación. Introducción. In Aportes a los procesos de asesoría de Tesis en Posgrados en Educación. https://n9.cl/twugq2
Tibaná, G. (2021, abril 30). Latinoamérica: Producción científica y tendencias de crecimiento. SCImago. https://n9.cl/c71wi
Torres Ortiz, E. alberto. (2019). La calidad de la formación doctoral en ciencias pedagógicas. https://n9.cl/dme1j
Veléz-de la calle, Claudia; Florez-Buriticá, Juan carlos; Marín-Gallego, José Duvan; Osorio-Malaver, M. (2010). Aportes de los doctorados en educación en ciencia, tecnología y sociedad (2000-2010) Investigación interinstitucional. In Libro (Primera). https://n9.cl/k7p6c
Wisker, G. (2015). Developing doctoral authors: engaging with theoretical perspectives through the literature review. Innovations in Education and Teaching International, 52(1), 64–74. https://n9.cl/ioqk8

