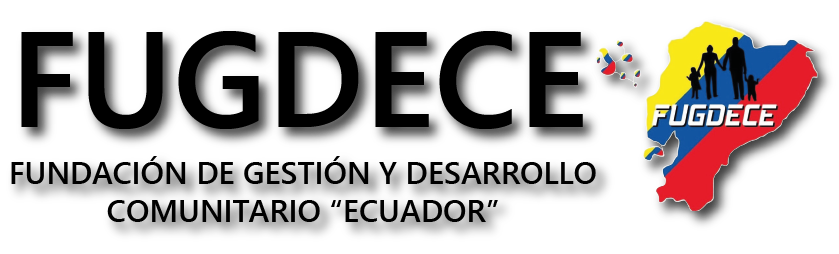

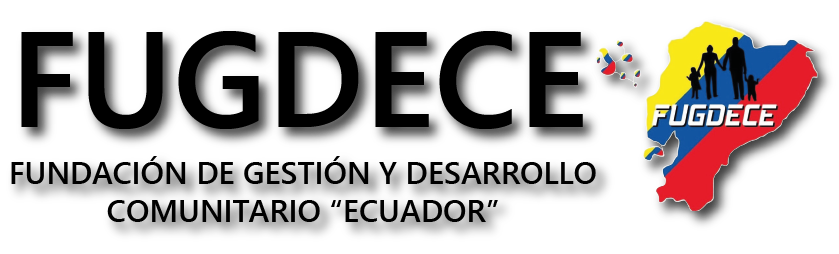

Miscelánea
Panorama de la movilidad humana debido a desastres naturales en el mundo
Revista Científica Retos de la Ciencia
Fundación de Gestión y Desarrollo Comunitario, Ecuador
ISSN-e: 2602-8247
Periodicidad: Semestral
vol. 6, núm. 13, 2022
Recepción: 05 Marzo 2022
Aprobación: 05 Junio 2022
Resumen: El presente artículo explora la frecuencia e impacto de los desastres naturales registrados en el mundo en los últimos años, y relaciona su impacto económico y humano en función del grado de desarrollo de los países impactados. En este sentido, se identificó que los desastres naturales se distribuyen totalmente al azar en el mundo, siendo los más comunes las inundaciones y las sequías, estos fuertemente correlacionados con la situación climática actual, sin embargo, el impacto es mucho más significativo en países subdesarrollados respecto a los desarrollados, desde el punto de vista de las pérdidas humanas debido a la vulnerabilidad de la población en los países del tercer mundo, con importantes porcentajes de su población asentadas en zonas de riesgos y sin posibilidad de reasentarse en otros lugares como medida preventiva, mientras que en los países desarrollados, la infraestructura existente, multiplica el costo de los daños materiales. Desde el punto de vista de la movilidad humana, se puede hablar ya de migrantes climáticos, debido a las prolongadas sequías y lo frecuente de las inundaciones, las comunidades impactadas por estos fenómenos se trasladan en grandes grupos a centros urbanos dentro o fuera de las fronteras de sus lugares de origen,, creando reasentamientos humanos generalmente en zonas de riesgo frente a desastres naturales y se encuentran otra vez en condiciones de vulnerabilidad; también el hecho de que los movimientos sean masivos, , provoca que no haya una integración cultural apropiada y se generen tensiones con población local, convirtiéndose este en un problema social.
Palabras clave: desastres naturales, movilidad humana, migración, ayuda humanitaria.
Keywords: natural disasters, human mobility, migration, humanitarian aid
Panorama de la movilidad humana debido a desastres naturales en el mundo
INTRODUCCIÓN
En este artículo se analiza como los desastres naturales han incidido en la migración al 2019, además de la dinámica de los reasentamientos humanos en el contexto de los mismos. La problemática al respecto está tomando cada vez más relevancia a nivel mundial. Desde hace varios años, existe la idea que los desastres naturales han aumentado por la actividad humana, aunque el consenso de la comunidad científica indica que, para entender y analizar los desastres, es necesario saber las causas de su surgimiento. Entonces es importante definir desastre natural como paso previo para el análisis propuesto, l BID afirma al respecto que un desastre natural, cumplirá con las siguientes condiciones:
- Debe tener su origen en eventos naturales.
- Debe ser súbito, impredecible, rápido.
- Genera un impacto profundo en el tejido social y en el entorno natural.
- Causa pérdida de vidas humanas y/o daños materiales significativos.
- Afecta la capacidad productiva de bienes y servicios pública y/o privada.
Si se toma en cuenta estas características puede inferirse que el desastre, desde el punto de vista de su origen, es natural y sus causas 0ser diversas; además, está sujeto a la percepción de vulnerabilidad, esta puede ser estructural o humana en función del daño potencial a infraestructuras o personas respectivamente. La vulnerabilidad no involucra solamente la posibilidad de daño físico sino también la capacidad de la comunidad para prever, hacer frente y recuperarse del impacto del evento. (Rivera, 2016) es decir, el evento natural puede ser inevitable e imprevisible, pero la capacidad de respuesta ante la magnitud del mismo, determina si dicho evento se puede considerar un desastre natural. Es necesario aclarar que si bien el desastre natural, tiene por definición su origen en la naturaleza, el desastre se da en función de las acciones que realizan los seres humanos en su acción transformadora, en este sentido, los factores que pueden ser decisivos a la hora de que un evento se convierta en desastre pueden ser (IOM, 2019):
- Crecimiento desmedido de las poblaciones humanas, el surgimiento de centros de concentración de actividad humana y económica (megaciudades), que incrementan el riesgo de asentamientos en zonas vulnerables.
- Riesgo asociado a los asentamientos en zonas costeras debido al cambio climático, factor desencadenado por la actividad humana.
- Aparición de tecnología para facilitar la sobre - explotación de recursos naturales, lo que a su vez incrementa la vulnerabilidad de los sectores sobre - explotados.
- Falta de previsión en lo relativo a la creación y mantenimiento de infraestructura respecto a las nuevas amenazas del entorno.
Es claro que los desastres naturales adquieren esta connotación por su efecto en la sociedad humana y se ven magnificados por su actividad, como se infiere de lo anterior, otro efecto de los desastres puede ser el desplazamiento de grandes cantidades de personas de un punto geográfico a otro, cruzando o no fronteras, es decir, los desastres naturales están en capacidad de desencadenar migración.
Uno de los problemas sociales más importantes que se debe afrontar en el mundo contemporáneo es sin lugar a duda las migraciones internas y externas a causa de los desastres naturales, ejemplo de esto es la migración en el Estado de Hidalgo en México debido a la sequía en la zona (Felipe, 2021); estos representan una complicación en la realidad económica, política y social de la gran mayoría de países. Durante toda la historia, los movimientos migratorios han sido promovidos por causas políticas, bélicas o religiosas entre otros; pero hoy en día la causa primordial son los desastres naturales Los procesos migratorios que ocurren actualmente pueden ser comparados con los ya ocurridos antes como las migraciones económicas (el éxodo venezolano, una muestra de los últimos años); sin embargo, sus daños y efectos resultan mayores.
Los desastres naturales más frecuentes en todo el mundo son los terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, incendios, inundaciones, y sequias; se puede inferir que estos tres últimos pueden verse magnificados y su frecuencia incrementada, por causas climáticas directamente relacionadas con la actividad humana como la ganadería extensiva, el efecto invernadero debido a las emisiones entre otros, por ello se puede categorizar ya a muchos desplazados como climáticos. Si se toma en cuenta que gran parte de estos desplazados se dirigen a grandes centros urbanos donde la percepción de seguridad es mayor, pero se concentran en lugares periféricos, sin planificación alguna y peor aún análisis de riesgo, esto solo contribuye a incrementar la vulnerabilidad de la población en tránsito en los lugares de destino, sobre todo en la mayoría de megaciudades, tienen un 70% de vulnerabilidad frente a riesgos o desastres naturales, (Von Dahlen, 2012) por lo que se puede decir que la gran mayoría de la sociedad vive en zonas de riesgo, mismas que si no están preparadas para enfrentar una situación así, se ven obligadas a migrar o tomar una decisión voluntaria de irse a zonas o lugares con mayor seguridad o por lo menos no tan vulnerables a estos desastres, ya sea definitiva o temporal.
Ahora, los fenómenos naturales pueden ocurrir en cualquier país, independiente de que sea desarrollado o subdesarrollado, sin embargo, la diferencia radica en el grado de previsión y capacidad de respuesta frente a los mismos, de modo que los efectos pueden ser más devastadores en países pobres frente a eventos de mayor magnitud en países ricos. En este sentido, según la Inter-Agency Standing Committee, los procesos migratorios, se dan en general de las zonas rurales hacia las urbanas, con carácter temporal o definitivo (si el desplazamiento es interno) o de países pobres a ricos (si es desplazamiento externo), en relación a los desastres naturales, el flujo de desplazados se presenta en el mismo sentido, generando un incremento de otros problemas sociales. (IASC, 2006).
Según la Cruz Roja Internacional, en los últimos años se han incrementado los desastres naturales, por lo que han ocasionado que los movimientos migratorios se incrementen y se produzca una inestabilidad social. Es preciso decir que en la actualidad los movimientos migratorios cada vez son más significativos, y se muestra una tendencia creciente a nivel mundial (Construpedia, 2015).
Según la Organización Meteorológica Mundial, los récords de temperatura en todo el mundo han sido superados y esto ha sido resultado por la emisión de dióxido de carbono, al igual que gases tóxicos que emana la nueva tecnología (Rivera, 2016). En los últimos 3 años las temperaturas han incrementado al máximo, por lo que se han presentado olas de calor intensas, precipitaciones abundantes, graves sequias, pero sobre todo una actividad excepcional de ciclones tropicales y terremotos. Según la Organización Meteorológica Mundial, las olas más graves de calor se presentaron en la India y en Pakistán, relacionándolo con Asia y en Sudamérica, ya que sufrieron las mismas condiciones climáticas, pero con el extra de formación de desastres naturales, mismos que acabaron con la vida de muchas personas y destruyeron gran parte de los países de estos continentes (Rivera, 2016).
Los problemas que a menudo enfrentan las personas afectadas por los desastres naturales están en relación directa a la desigualdad a la asistencia que reciben por parte de las autoridades del país o asistencia internacional, discriminación en la prestación de asistencia, reubicación forzosa, violencia sexual, reasentamiento peligroso o involuntario y
restablecimiento de la propiedad (IASC, 2006). Normalmente, las situaciones que afectan los derechos humanos de las personas impactadas por los desastres naturales, no tienen un reflejo en políticas públicas coordinadas, más bien estas son son el resultado de políticas inadecuadas, reactivas y con frecuencia negligentes. América Latina es una de las zonas más vulnerables y propensas a que ocurran desastres naturales en todo el mundo, su peligro se ve expuesto por estar comprendida por cuatro placas tectónicas activas y estar situada en la cuenca del Pacífico, donde siempre va a existir actividad volcánica y sísmica (BID, 2000). De igual manera, por encontrarse en una zona montañosa y cuencas hidrográficas, los habitantes están en riesgo a que ocurran deslizamientos de tierra e inundaciones masivas.
En toda la región, pero aún más en el Caribe y el extremo occidental de América Central, los desastres naturales son más concurrentes, estos fenómenos son las tormentas tropicales y los huracanes, que por lo general son ocasionados en los océanos del Pacífico y Atlántico. Sin embargo, esto también se atribuye a la inestabilidad climática, que se manifiesta en intensas inundaciones, sequias y fuertes vientos en todo el continente. Además, muchos expertos creen que esto ocurre por el llamado cambio climático y, dado que los científicos piensan que este está en marcha, es probable que aumente la intensidad de los desastres naturales (BID, 2000). La vulnerabilidad de la región en cuanto a amenazas naturales ha aumentado debido a los proyectos de desarrollo, persistencia de la pobreza, la urbanización rápida y no regulada, pero sobre todo por la degradación del ambiente. Durante los últimos años, la región ha experimentado una rápida expansión a las zonas urbanas, por el hecho de tener los problemas mencionados previamente, han puesto en peligro su calidad de vida y su vida misma. “[…] América Latina ya es predominantemente urbana, con el 75% de la población concentrada en ciudades” (BID, 2000). Esta tendencia se ha realizado con el fin de prevenir los riesgos naturales que se han presentado en los últimos, sin embargo, no todas las personas que optan por esta iniciativa han tenido una buena aceptación en su nuevo estilo de vida, éstas han tenido que presentar ciertos problemas como la de distribución de bienes, y servicios vitales, como por ejemplo el consumo y almacenamiento de alimentos y agua.
Los peligros naturales, incluidos los fenómenos geológicos, hidrológicos y climáticos, al destruir vidas, hogares y medios de vida, pueden llevar a movimientos repentinos y en gran escala de personas hacia el refugio más cercano. En el año 2018, más de 46 millones de personas fueron desplazadas por desastres repentinos, de los cuales 20 millones fueron desastres relacionados con el clima. El desplazamiento inducido por el medio ambiente, aunque más visible debido a la atención de los medios, sólo representa una pequeña parte de la migración ambiental. La OIM considera que la mayor parte de la migración ambiental está ocurriendo cada vez más en el contexto de los procesos de expansión lenta.
Los efectos y la magnitud de los daños causados por los desastres naturales no pueden subestimarse, pues entre los años 2000 – 2019 se han más de 2.200 millones de personas en todo el mundo se vieron afectadas por 4.484 desastres naturales. Estos desastres mataron a cerca de 840.000 personas y costaron por lo menos 891 mil millones de dólares en daños económicos. (Sparks & Kellett, 2020) Sin duda, los peligros naturales no se limitan a los países más pobres o a los que carecen de sistemas e infraestructuras, sino que también se presentan en las naciones ricas y aparentemente bien preparadas para resistir un desastre como estos. La tabla siguiente muestra la distribución de desastres naturales a nivel global hasta el 2019, revela que estos afectan principalmente a países con alto desarrollo:
Tabla 1. Desastres naturales por país y tipo 2019
Países Climatológico Geofísico Hidrológico Metereológico Total China 1 3 16 14 34 Estados Unidos 4 1 7 14 26 India 2 1 10 4 17 Indonesia 0 3 12 0 15 Filipinas 1 1 1 8 11 Importar tabla
Vietnam 1 0 5 4 10 Japón 0 3 1 6 10 Pakistán 0 1 7 1 9 Haití 1 0 6 1 8 México 0 0 4 2 6 Total 10 13 69 54 146 Importar tabla
Fuente: CRED
China es el país más afectado por desastres naturales en forma general y ha sufrido fenómenos de todo tipo, destacando fundamentalmente los de origen hidrológico y meteorológico; le sigue Estados Unidos, país para el cual los desastres de tipo Climatológico, hidrológico y meteorológico son los más significativos Este dato es de interés particular, puesto que estos desastres son los que varios estudios han relacionado con el calentamiento global, y EEUU ha salido del grupo de países que han decidido implementar políticas para combatir el calentamiento global, aduciendo que este no está comprobado, cuando de hecho si lo está; a consecuencia de la llegada al poder de un negacionista del cambio climático.
Siendo estos los países con mayor incidencia de desastres naturales; llama la atención que en el grupo de 10 se mezclan indistintamente países industrializados con no industrializados, esto implica que la incidencia de desastres naturales se debe solo a motivos geográficos. Respecto al efecto de estos desastres en las sociedades respectivas, la siguiente tabla es reveladora:
Tabla 2. Peso relativo de ocurrencia, mortalidad y damnificados
Desastre Porcentaje de Ocurrencia Porcentaje de mortalidad Porcentaje de damnificación Inundaciones 50 50 3 Tormentas 22 21 2 Terremotos 9 17 1 Sequía 8 1 94 Deslizamientos 4 5 0 Temperatura extrema 3 6 0 Incendios forestales 3 0 0 Actividad volcánica 1 0 0 Total 100 100 100 Importar tabla
Fuente: CRED
Como se puede observar las inundaciones y las tormentas (fenómenos relacionados con el clima e hidrológicos) son los más frecuentes y respecto a nivel de mortalidad que generan son los más significativos; puesto que entre los dos, se generan más del 70% del total de los decesos; los terremotos son menos frecuentes, pero son casi tan mortíferos como las tormentas; los demás desastres, en número, son más bien marginales frente a las inundaciones y tormentas; en lo relativo a la generación de damnificados por el contrario, las sequías generan el 94% del total de afectados por desastres naturales, esto a pesar de ser muy poco frecuentes; esto se debe al periodo de duración, puesto que una temporada seca se convierte en sequía cuando ha durado más de dos meses y se ha producido una nula caída de agua lo que empieza a afectar a animales y plantas incluso los más adaptados. Estos largos periodos de escasez, destruyen el entramado económico local y por ello genera la mayor cantidad de afectados; esto es importante de considerar puesto que, al menos en lugares como África, las sequías generan gran cantidad de desplazados económicos y son el
desencadenante de conflictos por el control de los recursos, lo que provoca migración forzada. En lo referente a la letalidad de los desastres naturales, se muestra la siguiente tabla para valorarlos:
Tabla 3. Tasa de mortalidad por cada
100.000 Habitantes
País Muertes por cada 100.000 Habs Haití 5.56 Fiji 5.16 Ecuador 4.25 Corea del Norte 2.39 Macedonia 1.06 Rwanda 1 Sri Lanka 0.97 Taiwán 0.9 Nepal 0.63 Italia 0.49 Fuente: CRED Importar tabla
Puede observarse con claridad que, si bien los desastres más significativos en lo referente a la cantidad de víctimas fatales están en los países con más incidencia de desastres naturales, la tasa de mortalidad es más elevada en países en vías de desarrollo por efecto de la falta de previsión y crecimiento desordenado que se ha mencionado previamente. Respecto a los damnificados, que son potenciales migrantes internos o externos:
Tabla 4. Porcentaje de damnificados respecto a la población
País % damnificados respecto a población Micronesia 95.24 Haití 53.42 Somalia 44.42 Fiji 39.62 Islas Marshal 39.49 Malawi 37.07 Mongolia 37.05 Sudán del Sur 36.63 Swazilandia 32.83 Zimbabwe 29.61 Importar tabla
Fuente: CRED
Puede observarse que el volumen de damnificados está en proporción con la magnitud del desastre y la falta de preparación ante el mismo, llama la atención también que son países subdesarrollados los que muestran una mayor proporción pese a ser países sin una alta incidencia de desastres naturales. Respecto al impacto económico, se puede observar lo siguiente:
Tabla 5. Daños en billones
País Daños en billones de USD China 45.328 Estados Unidos 44.035 Japón 20.2 Italia 5.3 India 4.074 Canadá 4 Francia 2.4 Alemania 2 Tailandia 1.245 Argentina 1 Importar tabla
Fuente: CRED
Se puede observar que desde el punto de vista económico los países desarrollados son lo que presentan el mayor impacto, debido fundamentalmente al uso intensivo de infraestructura en su geografía.
Ahora en lo relativo a los reasentamientos humanos causados por efectos climáticos, es necesario primero, definirlos en el contexto del problema en análisis, se considera que el reasentamiento es un traslado de un sitio hacia otro, pero dentro de los diferentes conceptos se puede determinar que existen otras proyecciones no solamente locales, sino humanas, psicológicas, económicas, entre otros aspectos; por ello las siguientes definiciones aclaran este criterio.
[…] las políticas para dar solución a la ocupación irregular de zonas en las cuales no es posible la consolidación del asentamiento, han venido modificándose hasta constituirse el concepto de «reasentamiento», el cual deja atrás las políticas de desalojo y las más recientes de reubicación. Desde esta perspectiva, el reasentamiento supone un proceso de planificación que involucra el reconocimiento de diferentes variables físicas, sociales, económicas, jurídicas y culturales, que deben tenerse en cuenta para el proceso de solución, desarrollado por medio del diseño - en algunos casos participativo - de un plan de Gestión Social (Morales, 2003, p. 58)
Los asentamientos se producen por distintos factores, analizando históricamente se infiere que los colonos fueron los primeros humanos que buscaban lugares donde situarse, especialmente en sectores que no perjudiquen a los habitantes ancestrales; sin embargo, bien se sabe por los hechos sucedidos que los colonos no venían solos, sino con los conquistadores, quienes a fuerza sometieron a las personas de una zona habitada para arrebatar las tierras de los nativos y construir sus viviendas, convertirse en dueños de grandes extensiones de territorio, así los colonos obtuvieron ilegalmente lo que a otros pertenecía.
Aquellos nativos desplazados tuvieron que buscar dónde asentarse nuevamente, a este primer aspecto se lo puede considerar como reasentamiento humano; pero, la dependencia correspondía a buscar sitios alejados de los colonos; es decir, en sectores donde el peligro de vivir es latente, pero no tenían más remedio que organizarse en situaciones infrahumanas, porque la fuerza les arrebató su historia, su vida, sus casas, su hábitat. La diferencia entre asentamiento y reasentamiento, porque el asentamiento es físico, mientras que el reasentamiento es cultural; por ejemplo una familia se asienta en una ciudad ajena a la de su origen, pero se reasenta su cultura; es decir, tienen que adaptarse a las nuevas formas de vida, la de sus vecinos, el idioma si es que acaso se trasladaron a otra nación donde se habla un idioma distinto; de allí se puede entender la definición citada, que asentamiento es lo mismo que reasentamiento, solamente que el asentamiento es físico, mientras que el reasentamiento es político; es decir, donde se administra la cultura, la religión y otras formas de convivencia humana.
[…] entonces, desde el punto de vista conceptual, el reasentamiento de poblaciones urbanas vulnerables a amenazas naturales se puede contemplar como un simple ejercicio de traslado de población, esto es un reasentamiento espacial, hasta la creación de un nuevo territorio o real hábitat de vida fuera del hábitat de origen en el marco de una política de reordenamiento de la ciudad. Es esta última acepción la más interesante y única válida, puesto que demuestra una visión sistémica de la situación. Efectivamente, el proceso de reasentamiento es ante todo humano (aspecto que no se puede perder de vista) y, a través de cambios y transformaciones en múltiples ámbitos, debe llevar a unas condiciones de hábitat individuales como colectivas óptimas y sustentadas en el tiempo, ya que su fin es por lo menos restaurar, pero sobre todo mejorar en su conjunto la cotidianidad, el entorno y calidad de vida de la población objeto del programa. Inicialmente, se tiene que pensar con relación al contexto físico-natural, buscando condiciones espaciales seguras, pero las actuaciones también tienen que llevarse a cabo en ámbitos estructurales como no-estructurales, internos o externos a la comunidad, es decir, en los campos social, cultural, económico, financiero, físico- espacial, jurídico, etc., puesto que se trata de participar del desarrollo, además sostenible, de una comunidad. (Chardon, 2010, pág. 25)
Para la definición citada, es importante analizar sobre la base de algunos factores que presenta; su desglose sería:
1. El reasentamiento de poblaciones urbanas que se encuentran en riesgo, sería simplemente el traslado de un sitio hacia otro; esto configura que se establece la etapa de la prevención por cuanto es importante conocer las condiciones naturales en las que se encuentra un sitio en riesgo y precautelar la vida de las personas colocándolas en otro sitio que sea más seguro; esto no significa que es un simple traslado hay que comprender la existencia de varios factores, como por ejemplo el lugar a donde van a ser trasladados debe contar con todos los servicios básicos, la estructura de la vivienda debe por lo menos garantizar la estabilidad, pueda ser que los vecinos sean los mismos o que a algunos de ellos les corresponda ir a un sitio distinto al que van a ser reasentados los otros, por lo que cambia completamente la figura de traslado simple como lo manifiesta esta definición.
2. Las políticas que deben tener las ciudades son precisamente las de no permitir el asentamiento de personas en sitios de riesgo o protegidos por el Estado; si en años anteriores se ha dado esta situación configuran dos aspectos, primero cuál fue la autoridad que permitió el asentamiento en sitios peligrosos o protegidos, allí se podría establecer un figura de delito administrativo como la corrupción, por haber autorizado dichos asentamientos; el otro aspecto configura en que las políticas deben prever precisamente los embates de la naturaleza, al parecer algunas zonas no se encontraban en riesgo, pero al crecer las ciudades e ir incrementando el número de construcciones las condiciones físicas del terreno pueden cambiar, esto se da por la tala de árboles para la construcción de viviendas que fueron legítimamente autorizadas para su construcción; en el futuro se ponen en riesgo, allí entra el plan de contingencia de los reasentamientos; pues hay que notar que las condiciones físicas de la naturaleza cada vez van cambiando y hay que ir previniendo desastres.
3. Otro factor importante de la definición es reconocer que el reasentamiento no es la construcción de viviendas, sino el traslado de personas, lo que establece una sociología muy particular, ya que los hábitos cambian, adaptarse a una vivienda que antes tenía dos baños y ahora solo uno no sería el problema; el problema sería que las condiciones de vida de las familias reubicadas desmejoren su calidad, la política del reasentamiento tiene que ir a mejorar las condiciones; por ejemplo viviendas construidas con materiales reutilizables como las covachas donde habitaban cuatro a cinco personas con un solo ambiente dividido por latones, o cartones, tengan ahora una vivienda digna, con todos los servicios básicos como luz, agua, vías de acceso y otras obas complementarias; es decir, el reasentamiento tiene que buscar mejorar las condiciones de vida y no empeorarlas, de allí que el plan de contingencia debe incluir un presupuesto para los casos emergentes en estas circunstancias.
El factor geográfico es una característica fundamental del reasentamiento, es conocido también como territorialidad, establece la zonificación que condensa en una sola característica el uso de suelo; por ejemplo la zona agrícola que servirá exclusivamente para la siembra y posterior cosecha o la zona protegida que serán los parques naturales en las que la injerencia del hombre no tiene intervención o es mínima su actuación dentro de ella; existe la zona urbana o la zona rural, entre otro tipos de zonas.
Las zonas se especifican por sitios o lugares, el sitio es un aspecto particular de la zona; por ejemplo, dentro de la zona urbana se enfoca el sitio residencial o el sitio de servicios básicos; por ello es importante identificar cuáles son los sitios adecuados para las construcciones de viviendas, cuáles se dejarían para espacios verdes o parques naturales y cuáles serían lo que servirían para la industria, el comercio, la agricultura, los espacios deportivos, entre otros.
Continuando con la situación geográfica o territorial, se caracteriza por las disposiciones reglamentarias en la que los Municipios o Gobiernos Provinciales autorizan en que sitios puede haber asentamientos humanos y cuáles son los de riesgo. El reasentamiento desorganizado, en este sentido, afecta la territorialidad.
El reasentamiento tiene también una dimensión cultural que consiste en todos los factores que inducen a las costumbres que tiene un determinado grupo social; como deportes, religión, valores, entre otros. En los asentamientos de personas concurren varios factores culturales, que si tiene que ser trasladados por cualquier índole afectan el normal desenvolvimiento (por ejemplo de una familia que asiste regularmente a una comunidad religiosa, al tener que dejar su sitio de reunión, le impactará el tener que adaptarse a otro; es decir, a una nueva congregación religiosa), más cuando tienen que ser reubicados en otros países o ciudades, donde desconocen los factores culturales, eso significa nuevos amigos, otros eventos deportivos o artísticos; generalmente el impacto es mayor cuando se habla de reasentamientos a los grupos que fueron desplazados por circunstancias de presión como guerras o fenómenos climáticos (motivo del presente artículo) la identidad misma comunitaria se ve afectada.
Se deben desglosar algunos aspectos importantes sobre el impacto cultural cuando se tiene que trasladar a otro sitio; por ejemplo, la identidad social; mal o bien una familia al asentarse en un sitio empieza a conocer a sus vecinos, construye una identidad social basada en la amistad, lo que se conoce por inclinación cultural; esto determina que existe una pertinencia real, la persona la asume como propia y no desea salir de ella, porque los factores culturales le son asimilados, lo que le impactaría sería el cambio de vecindario, mucho más si se trata de otra ciudad o país, ya que su identidad no cambia, pero la inducción a asimilar una nueva, acoplarse a otra cultura es realmente difícil, entonces hay factores psicológicos que afectan a las personas que deben ser reubicadas; estas sufren estrés enorme debido al trauma del traslado.
Ahora, cuál es la dinámica del reasentamiento en el contexto de los fenómenos naturales, es importante mencionar que a través de la Organización Mundial de las Naciones Unidas se han propuesto alternativas para bajar el número de víctimas de fenómenos naturales; más cuando se establece que en ciertos sitios puede haber construcciones con habitantes que corren un riesgo latente de algún desastre por deslizamientos de tierra, por inundaciones o por otros fenómenos que produce la naturaleza; para ello se ha previsto hacer investigaciones, planes operativos de emergencia, mitigación a los embates ambientales, ente otros.
[…] los desastres son el producto y la manifestación concreta del encuentro en un momento y un espacio determinados de un fenómeno natural de cierta intensidad
–la amenaza– y de la población susceptible a su impacto. La ocurrencia de fenómenos naturales, como una erupción volcánica o el desarrollo de una tormenta tropical, no pueden entenderse como amenazas si no se ubican en un contexto socioeconómico y ambiental donde su ocurrencia puede originar daños o afectaciones a la sociedad.
De la misma manera, ese contexto socioeconómico y ambiental influye en el grado de susceptibilidad al daño –vulnerabilidad– de la amenaza en cuestión. Si una misma amenaza natural de cierta intensidad afecta dos territorios con contextos socioeconómicos y ambientales diferentes, el grado del daño de las sociedades expuestas dependerá de las características diferenciales de esos contextos. (Sanahuja, 2014, p. 86)
En esta guía se pueden determinar dos aspectos, primero lo que significaría la amenaza, que en realidad es la posibilidad de una ocurrencia de fenómeno natural que pueda desencadenar un desastre; es así por ejemplo que en el Ecuador exista la amenaza de terremotos por la cadena montañosa de los Andes, ya que es altamente volcánica e inestable al choque de la placas naturales; pues querría decir que existe una amenazas de que pueda suceder un evento de tal magnitud donde las personas sufrirían graves consecuencias.
Pero por historia durante miles de años no se ha conocido tan graves desastres y por ello han sobrevivido ciudades de muchos años de existencia, por ejemplo, Quito que cuenta con más de 478 años de vida, de la misma manera Guayaquil y otros ciudades más; la amenaza es latente, no se puede predecir si va a ocurrir un fenómeno natural que ocasione la destrucción total de una zona.
En cuanto a la vulnerabilidad, que presenta la guía citada, se establece que es otro factor que se debe tomar en cuenta; se presenta más por la cuestiones de construcciones o asentamientos humanos; en la amenaza todo sitio puede ser víctima de un fenómeno de la naturaleza, pero en la vulnerabilidad es que las personas a sabiendas de que corren riesgo con mayor probabilidad de que suceda un hecho natural, terminan asentándose en esos lugares; es decir, se encuentran en esta de vulnerabilidad ante un evento.
En este contexto, la recomendación de las organizaciones de protección de los derechos humanos, respecto a las poblaciones en tránsito por motivos climáticos o desastres naturales son:
- Los enfoques dirigidos hacia la adaptación al cambio climático pueden aumentar la resiliencia de las personas. Las poblaciones y áreas más vulnerables al cambio climático en cierto modo ya han sido identificadas. La cooperación al desarrollo podría concentrar sus esfuerzos de adaptación en estos lugares, con el fin de fortalecer la resiliencia y, de ese modo, ayudar a reducir la presión de posibles desplazamientos masivos e incontrolados. Esto no significa detener la decisión de migración de las zonas afectadas: por un lado, porque es una estrategia de supervivencia y, por el otro, porque la población afectada podría enfrentar problemas de empobrecimiento como causas de migración irregulares.
- La implementación de medidas de adaptación al cambio climático y estrategias y aplicación de acciones concretas in-situ son principalmente importantes, para aquellas “poblaciones atrapadas”, que no pueden salir del lugar de la catástrofe, y están obligadas a enfrentar frecuentemente efectos adversos. Esta situación es común para poblaciones con alto índice de personas de tercera edad, o niños que les es muy difícil desplazarse, o para aquellas comunidades locales desconectadas de vías de comunicación.
CONCLUSIONES
Los desastres naturales se ven magnificados por la actividad humana, sobre todo los relacionados a orígenes climáticos, específicamente las sequías.
La migración interna y externa se da la zona rural a la zona urbana y de países pobres a ricos, sin embargo, esta aumenta la vulnerabilidad ante riesgos naturales puesto que la población desplazada se concentra en zonas inseguras.
Los desastres naturales no se presentan con mayor frecuencia en países o regiones pobres, pero sus efectos son más devastadores en estas regiones o países.
El impacto económico es más significativo en países ricos frente a los países pobres debido a la presencia de mayores infraestructuras.
Las sequias son una fuente que presenta un alto potencial de generación de desplazados porque sus efectos pueden ser más duraderos.
Todavía no se puede prever un fenómeno natural de gran magnitud, quizá se pueda monitorear volcanes hasta saber más o menos en qué momento va a erupcionar, o el fenómeno del niño, pero sin determinar la fuerza con la que va a influir sobre el clima; pero en cuanto a terremotos, cuando la tierra libera gases en el interior y estos mueven placas de asentamiento, pues son difíciles de conocer, solamente después del suceso se determinan ciertas condiciones como a qué profundidad se produjo, cuál fue la escala y duración del terremoto o del sismo, qué categoría se le adjudica si fue ondular o trepidatorio; en definitiva esto es lo que se conoce como amenaza, porque puede suceder en cualquier sector del planeta, ya sea en un desierto donde nadie se entera, por lo tanto no hay afectación, o puede suceder en lugares donde hay ciudades construidas y las edificaciones se desploman; por ello la amenaza es latente, pero no por ello se va a dejar de habitar a construir en sitios donde históricamente no han sucedido fenómenos de gran envergadura.
La vulnerabilidad, sí es cuestión social y cultural, porque un asentamiento humano, se coloca en las faldas de un cerro, donde es lógico pensar que los fenómenos naturales puedan ocasionar deslizamientos de suelo y con ello provocar la muerte de personas y pérdidas materiales, si los pescadores saben que existe ese momento aguaje; es decir olas más grandes de las comunes por tormentas marítimas, deciden salir a alta mar a pescar, están corriendo un riesgo de vulnerabilidad, porque a sabiendas que le puede perjudicar se arriesgan; bien pueda ser que cuenten con suerte, que no les suceda nada, como bien puede darse que sufran un desastre y en vez de culpar a la naturaleza, hay que ver el estado de vulnerabilidad a la que se expusieron.
Los desastres naturales agravados por la realidad climática actual, pueden generar movimientos migratorios significativos con todas las tensiones sociales y culturales que esto conlleva, y no solo eso, los grupos en tránsito pueden reasentarse en lugares señalados como riesgosos por desconocimiento o por aprovechamiento de la oportunidad, en este sentido, se convierten en doblemente vulnerables, puesto que, al ubicarse en zonas de riesgos, existe la posibilidad que se revictimicen.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Alharbi, F. F., Alkheraiji, M. A., Aljumah, A. A., Al-Eissa, M., Qasim, S. S., & Alaqeel, M. K. (2021). Domestic Violence Against Married Women During the COVID-19 Quarantine in Saudi Arabia. Cureus, 13(5), 8–19. https://doi.org/10.7759/CUREUS.15231
Anurudran, A., Yared, L., Comrie, C., Harrison, K., & Burke, T. (2020). Domestic violence amid COVID-
Banerjee, D., & Rai, M. (2020). Social isolation in Covid-19: The impact of loneliness. International Journal of Social Psychiatry, 66(6), 525–527. https://doi.org/10.1177/0020764020922269
Bitrus, D., Aborode, A., Olaoye, D., Enang, N., Oriyomi, A., & Yunusa, I. (2021). Increased Risk of Death Triggered by Domestic Violence, Hunger, Suicide, Exhausted Health System during COVID-19 Pandemic: Why, How and Solutions. Frontiers in Sociology, 6(2), 121–129. https://doi.org/10.3389/fsoc.2021.648395
Boxall, H., & Morgan, A. (2020). The prevalence of domestic violence among women during the COVID-
Castillo-Bustos, M. R., & Yépez-Moreno, A. G. (2018). Reflexiones en torno a la inclusión educativa y las prácticas pedagógicas en la educación superior. Revista Científica Retos De La Ciencia, 2(5), 1–15. https://n9.cl/t73tw1
C. Aponte et al., “Satisfacción conyugal y riesgo de violencia en parejas durante la cuarentena por la pandemia del Covid-19 en Bolivia”, 2020.
G. Camacho, “La Violencia de Género contra las Mujeres en el Ecuador. Análisis de los resultados de la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres”, Quito: Consejo Nacional para la Igualdad de Género, 2014.
Croda, E., & Grossbard, S. (2021). Women pay the price of COVID-19 more than men. Review of Economics of the Household, 19(1), 1–9. https://doi.org/10.1007/s11150-021-09549-8
Espinosa, M. (2020). Enemigo silente durante la pandemia COVID-19 en Colombia: “La violencia contra la mujer”. Salutem Scientia Spiritus, 6(1), 181–186. https://revistas.javerianacali.edu.co/index.php/salutemscientiaspiritus/article/view/2368/2885
Gama, A., Pedro, A. R., de Carvalho, M. J. L., Guerreiro, A. E., Duarte, V., Quintas, J., Matias, A., Keygnaert, I., & Dias, S. (2020). Domestic Violence during the COVID-19 Pandemic in Portugal. Portuguese Journal of Public Health, 38(1), 32–40. https://doi.org/10.1159/000514341
Gavin, S. M., & Kruis, N. E. (2021). The Influence of Media Violence on Intimate Partner Violence Perpetration: An Examination of Inmates’ Domestic Violence Convictions and Self-Reported Perpetration. Gender Issues, 2(1), 45–52. https://doi.org/10.1007/s12147-021-09284-5
Gebrewahd, G. T., Gebremeskel, G. G., & Tadesse, D. B. (2020). Intimate partner violence against reproductive age women during COVID-19 pandemic in northern Ethiopia 2020: a community- based cross-sectional study. Reproductive Health, 17(1), 152–158. https://doi.org/10.1186/s12978-020-01002-w
Ghosh, R., Dubey, M. J., Chatterjee, S., & Dubey, S. (2020). Impact of COVID -19 on children: special focus on the psychosocial aspect. Minerva Pediatrica, 72(3), 226–235. https://doi.org/10.23736/S0026-4946.20.05887-9
Hamadani, J. D., Hasan, M. I., Baldi, A. J., Hossain, S. J., Shiraji, S., Bhuiyan, M. S. A., Mehrin, Grantham-McGregor, S., Biggs, B.-A., Braat, S., & Pasricha, S.-R. (2020). Immediate impact of stay-at-home orders to control COVID-19 transmission on socioeconomic conditions, food insecurity, mental health, and intimate partner violence in Bangladeshi women and their families: an interrupted time series. The Lancet Global Health, 8(11), e1380–e1389. https://doi.org/10.1016/S2214-109X(20)30366-1
Haselschwerdt, M. L., Carlson, C. E., & Hlavaty, K. (2021). The Romantic Relationship Experiences of Young Adult Women Exposed to Domestic Violence. Journal of Interpersonal Violence, 36(7– 8), 3065–3092. https://doi.org/10.1177/0886260518771679
Javed, S., & Kumar Chattu, V. (2020). Patriarchy at the helm of gender-based violence during COVID-
M., Pashang, S., Connolly, J. A., Ahmad, F., & Ssawe, A. (2021). 2020 Syndemic: Convergence of COVID-19, Gender-Based Violence, and Racism Pandemics. Journal of Racial and Ethnic Health Disparities, 5(2), 89–96. https://doi.org/10.1007/s40615- 021-01146-w
Kovler, M. L., Ziegfeld, S., Ryan, L. M., Goldstein, M. A., Gardner, R., Garcia, A. V., & Nasr, I. W. (2021). Increased proportion of physical child abuse injuries at a level I pediatric trauma center during the Covid-19 pandemic. Child Abuse & Neglect, 116(2), 104–107. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104756
Kumar, N., Janmohamed, K., Nyhan, K., Forastiere, L., Zhang, W. H., Kågesten, A., Uhlich, M., Sarpong Frimpong, A., Van De Velde, S., Francis, J. M., Erausquin, J. T., Larrson, E., Callander, D., Scott, J., Minichiello, V., & Tucker, J. (2021). Sexual health (excluding reproductive health, intimate partner violence and gender-based violence) and COVID-19: a scoping review. Sexually Transmitted Infections, 97(6), 402–410. https://doi.org/10.1136/SEXTRANS-2020-
Lasong, J., Zhang, Y., Muyayalo, K. P., Njiri, O. A., Gebremedhin, S. A., Abaidoo, C. S., Liu, C. Y., Zhang, H., & Zhao, K. (2020). Domestic violence among married women of reproductive age in Zimbabwe: a cross sectional study. BMC Public Health, 20(1), 354–355. https://doi.org/10.1186/s12889-020-8447-9
Lawson, M., Piel, M. H., & Simon, M. (2020). Child Maltreatment during the COVID-19 Pandemic: Consequences of Parental Job Loss on Psychological and Physical Abuse Towards Children. Child Abuse & Neglect, 110(5), 104709. https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2020.104709
López, E., & Rubio, D. (2020). Reflexiones sobre la violencia intrafamiliar y violencia de género durante la emergencia por Covid 19. CienciAmérica, 9(2), 8–18. https://n9.cl/pyar2
Mayor, S., & Salazar, C. (2019). La violencia intrafamiliar. Un problema de salud actual. Gac Méd Espirit, 21(1), 23–28. https://n9.cl/q5tji
Mittal, S., & Singh, T. (2020). Gender-Based Violence During COVID-19 Pandemic: A Mini-Review. Frontiers in Global Women’s Health, 1, 4. https://doi.org/10.3389/FGWH.2020.00004
Montero-Medina, D., Bolívar-Guayacundo, M., Aguirre-Encalada, L., & Moreno-Estupiñán, A. (2020). Violencia intrafamiliar en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19. CienciAmérica: Revista de Divulgación Científica de La Universidad Tecnológica Indoamérica, ISSN-e 1390- 9592, Vol. 9, No. Extra 2, 2020 (Ejemplar Dedicado a: ESPECIAL “Desafíos Humanos Ante El COVID-19”), Págs. 261-267, 9(2), 261–267. https://doi.org/10.33210/ca.v9i2.316
Muldoon, K. A., Denize, K. M., Talarico, R., Fell, D. B., Sobiesiak, A., Heimerl, M., & Sampsel, K. (2021). COVID-19 pandemic and violence: rising risks and decreasing urgent care-seeking for sexual assault and domestic violence survivors. BMC Medicine, 19(1), 20. https://doi.org/10.1186/s12916-020-01897-z
Neil, J. (2020). Domestic violence and COVID-19: Our hidden epidemic. Australian Journal of General Practice, 49(5), 2–9. https://doi.org/10.31128/AJGP-COVID-25
Olding, J., Zisman, S., Olding, C., & Fan, K. (2021). Penetrating trauma during a global pandemic: Changing patterns in interpersonal violence, self-harm and domestic violence in the Covid-19 outbreak. The Surgeon: Journal of the Royal Colleges of Surgeons of Edinburgh and Ireland, 19(1), e9–e13. https://doi.org/10.1016/J.SURGE.2020.07.004
Pereda, N., & Díaz-Faes, D. A. (2020). Family violence against children in the wake of COVID-19 pandemic: a review of current perspectives and risk factors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 14(1), 1–7. https://doi.org/10.1186/s13034-020-00347-1
Pessoa, B. G. F., & Nascimento, E. F. d. (2020). Apresentação do dossiê “Feminicídio em tempos de Covid-19”. Revista Espaço Acadêmico, 20(224)
Platt, V. B., Guedert, J. M., & Coelho, E. B. S. (2021). Violence against children and adolescents: notification and alert in times of pandemic. Revista Paulista de Pediatria, 39(2), 89–96. https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2020267
Rai, A. (2021). Indirect experiences with domestic violence and help‐seeking preferences among south asian immigrants in the United States. Journal of Community Psychology, 49(6), 1983–2002. https://doi.org/10.1002/jcop.22492
Ramaswamy, S., & Seshadri, S. (2020). Children on the brink: Risks for child protection, sexual abuse, and related mental health problems in the COVID-19 pandemic. Indian Journal of Psychiatry, 62(9), 404–410. https://doi.org/10.4103/psychiatry.IndianJPsychiatry_1032_20
Rebbe, R., Lyons, V. H., Webster, D., & Putnam-Hornstein, E. (2021). Domestic Violence Alleged in California Child Maltreatment Reports During the COVID-19 Pandemic. Journal of Family Violence, 5(2), 45–56. https://doi.org/10.1007/s10896-021-00344-8
Rengasamy, E. R., Long, S. A., Rees, S. C., Davies, S., Hildebrandt, T., & Payne, E. (2021). Impact of COVID-19 lockdown: Domestic and child abuse in Bridgend. Child Abuse & Neglect, 2(1), 105– 108. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2021.105386
Rodríguez, M., & et al. (2018). Violencia intrafamiliar en el adulto mayor Intrafamily violence in the elderly. Revista Archivo Médico de Camagüey, 22(2), 204–213. http://revistaamc.sld.cu/
Sacco, M. A., Caputo, F., Ricci, P., Sicilia, F., De Aloe, L., Filippo Bonetta, C., Cordasco, F., Scalise, C., Cacciatore, G., Zibetti, A., Gratteri, S., & Aquila, I. (2020). The impact of the Covid-19 pandemic on domestic violence: The dark side of home isolation during quarantine. Medico- Legal Journal, 88(2), 71–73. https://doi.org/10.1177/0025817220930553
Saleem, G. T., Fitzpatrick, J. M., Haider, M. N., & Valera, E. M. (2021). COVID-19-induced surge in the severity of gender-based violence might increase the risk for acquired brain injuries. SAGE Open Medicine, 9(2), 20–25. https://doi.org/10.1177/20503121211050197
Sánchez, O. R., Vale, D. B., Rodrigues, L., & Surita, F. G. (2020). Violence against women during the COVID‐19 pandemic: An integrative review. International Journal of Gynecology & Obstetrics, 151(2), 180–187. https://doi.org/10.1002/ijgo.13365
Sediri, S., Zgueb, Y., Ouanes, S., Ouali, U., Bourgou, S., Jomli, R., & Nacef, F. (2020). Women’s mental health: acute impact of COVID-19 pandemic on domestic violence. Archives of Women’s Mental Health, 23(6), 1. https://doi.org/10.1007/S00737-020-01082-4
Sharma, P., & Khokhar, A. (2020). Domestic Violence and Coping Strategies Among Married Adults During Lockdown Due to Coronavirus Disease (COVID-19) Pandemic in India: A Cross- Sectional Study. Disaster Medicine and Public Health Preparedness, 1. https://doi.org/10.1017/DMP.2021.59
Sserwanja, Q., Kawuki, J., & Kim, J. H. (2021). Increased child abuse in Uganda amidst COVID-19 pandemic. Journal of Paediatrics and Child Health, 57(2), 188–191. https://doi.org/10.1111/JPC.15289
Telles, L. E. d. B., Valença, A. M., Barros, A. J. S., & da Silva, A. G. (2021). Domestic violence in the COVID-19 pandemic: a forensic psychiatric perspective. Revista Brasileira de Psiquiatria (Sao Paulo, Brazil: 1999), 43(3), 233–234. https://doi.org/10.1590/1516-4446-2020-1060
Tierolf, B., Geurts, E., & Steketee, M. (2021). Domestic violence in families in the Netherlands during the coronavirus crisis: A mixed method study. Child Abuse & Neglect, 116(1), 104800. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104800
Usher, K., Bradbury Jones, C., Bhullar, N., Durkin, DJ, Gyamfi, N., Fatema, SR y Jackson, D. (2021). COVID-19 y violencia familiar: ¿Es esto una tormenta perfecta?. Revista internacional de enfermería de salud mental , 30 (4), 1022–1032. https://doi.org/10.1111/inm.12876
Usher, K., Bhullar, N., Durkin, J., Gyamfi, N., & Jackson, D. (2020). Family violence and COVID‐19: Increased vulnerability and reduced options for support. International Journal of Mental Health Nursing, 29(4), 549–552. https://doi.org/10.1111/inm.12735
Van Gelder, N., Peterman, A., Potts, A., O’Donnell, M., Thompson, K., Shah, N., & Oertelt-Prigione, S. (2020). COVID-19: Reducing the risk of infection might increase the risk of intimate partner violence. EClinicalMedicine, 21(2), 100–104. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2020.100348
Vera, E., & Chávez, M. (2021). Intrafamily violence and COVID-19 confinement in 14 housing sets “Casa para todos” of Manabí, year 2020. Revista Científica y Arbitrada de Ciencias Sociales y Trabajo Social: Tejedora, 4(7), 25–29. https://n9.cl/76yv1
Villalba, C. G. Z. (2021). Revisión sistemática: Violencia intrafamiliar en tiempos de confinamiento por COVID 19. Perspectivas Metodológicas, 21(3), 14–14. https://doi.org/10.18294/PM.2021.3605
Vives-Cases, C., La Parra-Casado, D., Briones-Vozmediano, E., March, S., María García-Navas, A., Carrasco, J. M., Otero-García, L., & Sanz-Barbero, B. (2021). Coping with intimate partner violence and the COVID-19 lockdown: The perspectives of service professionals in Spain. PloS One, 16(10), e0258865. https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PONE.0258865
Walsh, A. R., Sullivan, S., & Stephenson, R. (2021). Intimate Partner Violence Experiences During COVID-19 Among Male Couples. Journal of Interpersonal Violence, 5(2), 88–96. https://doi.org/10.1177/08862605211005135
Warburton, E., & Raniolo, G. (2020). Domestic Abuse during COVID-19: What about the boys? Psychiatry Research, 291(2), 113–115. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113155
Xue, J., Chen, J., Chen, C., Hu, R., & Zhu, T. (2020). The Hidden Pandemic of Family Violence During COVID-19: Unsupervised Learning of Tweets. Journal of Medical Internet Research, 22(11), e24361. https://doi.org/10.2196/24361

