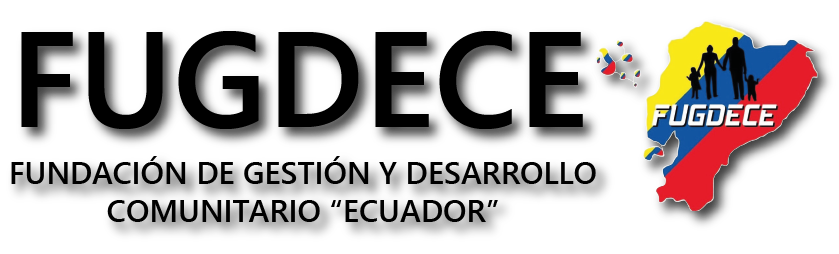

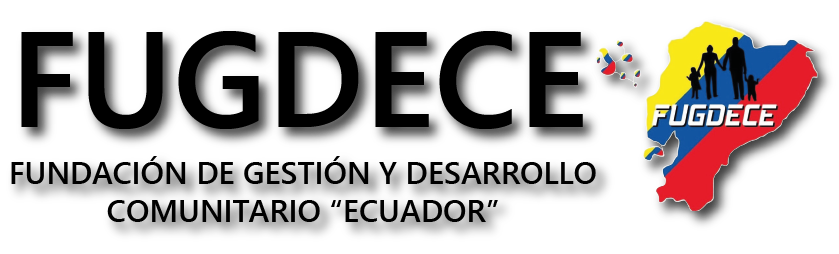

Monográfica
VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA DE LAS CUIDADORAS FAMILIARES EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE GUISA, PROVINCIA DE GRANMA, REPÚBLICA DE CUBA
Revista Científica Retos de la Ciencia
Fundación de Gestión y Desarrollo Comunitario, Ecuador
ISSN-e: 2602-8247
Periodicidad: Semestral
vol. 4, núm. 9, 2020
Recepción: 25 Febrero 2020
Aprobación: 12 Mayo 2020

Resumen: La pandemia de la COVID-19 ha creado nuevas coordenadas de acción e investigación social, por ello, hoy existe un amplio interés entre los cientistas sociales para analizar algunos aspectos de la crisis que a nivel social la misma provocado, por lo que, nos proponemos argumentar desde una perspectiva cultural la vulnerabilidad y resiliencia de las cuidadoras familiares en medio de la pandemia de la COVID-19 en el Municipio de Guisa, Provincia Granma, República de Cuba. Se considera a las cuidadoras familiares un grupo vulnerable, en tanto persisten situaciones socioculturales asociadas al cuidado, dada la percepción que presentan de sentirse desconcertadas, sobrecargadas, atrapadas y excluidas. Sin embargo, estas son capaces de adaptarse con éxito a la situación de estrés, además de resistir y superar la situación para asistir a un familiar dependiente. Esta fortaleza guarda relación con la cultura y los valores subjetivos, los que realmente determinan su adaptación a las circunstancias y situaciones de riesgo, y les permite afrontar tales situaciones con mayor resiliencia y positividad.
Palabras clave: vulnerabilidad, resiliencia, cuidadoras familiares, pandemia COVID-19.
Abstract: The COVID-19 pandemic has created new coordinates of action and social research, therefore, today there is a wide interest among social scientists to analyze some aspects of the crisis that at the social level caused it, therefore, we propose to argue from a cultural perspective the vulnerability and resilience of family caregivers in the midst of the COVID-19 pandemic in the Municipality of Guisa, Granma Province, Republic of Cuba. Family caregivers are considered a vulnerable group, while sociocultural situations associated with care persist, given the perception they present of feeling disconcerted, overloaded, trapped and excluded. However, they are able to successfully adapt to the stressful situation, as well as resist and overcome the situation to assist a dependent family member. This strength is related to culture and subjective values, which really determine their adaptation to risky circumstances and situations and allows them to face such situations with greater resilience and positivity.
Keywords: vulnerability, resilience, family caregivers, COVID-19 pandemic.
VULNERABILIDAD Y RESILIENCIA DE LAS CUIDADORAS FAMILIARES EN MEDIO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE GUISA, PROVINCIA DE GRANMA, REPÚBLICA DE CUBA
RESUMEN
La pandemia de la COVID-19 ha creado nuevas coordenadas de acción e investigación social, por ello, hoy existe un amplio interés entre los cientistas sociales para analizar algunos aspectos de la crisis que a nivel social la misma provocado, por lo que, nos proponemos argumentar desde una perspectiva cultural la vulnerabilidad y resiliencia de las cuidadoras familiares en medio de la pandemia de la COVID-19 en el Municipio de Guisa, Provincia Granma, República de Cuba. Se considera a las cuidadoras familiares un grupo vulnerable, en tanto persisten situaciones socioculturales asociadas al cuidado, dada la percepción que presentan de sentirse desconcertadas, sobrecargadas, atrapadas y excluidas. Sin embargo, estas son capaces de adaptarse con éxito a la situación de estrés, además de resistir y superar la situación para asistir a un familiar dependiente. Esta fortaleza guarda relación con la cultura y los valores subjetivos, los que realmente determinan su adaptación a las circunstancias y situaciones de riesgo, y les permite afrontar tales situaciones con mayor resiliencia y positividad.
Palabras claves: vulnerabilidad, resiliencia, cuidadoras familiares, pandemia COVID-19.
ABSTRACT
The COVID-19 pandemic has created new coordinates of action and social research, therefore, today there is a wide interest among social scientists to analyze some aspects of the crisis that at the social level caused it, therefore, we propose to argue from a cultural perspective the vulnerability and resilience of family caregivers in the midst of the COVID-19 pandemic in the Municipality of Guisa, Granma Province, Republic of Cuba. Family caregivers are considered a vulnerable group, while sociocultural situations associated with care persist, given the perception they present of feeling disconcerted, overloaded, trapped and excluded. However, they are able to successfully adapt to the stressful situation, as well as resist and overcome the situation to assist a dependent family member. This strength is related to culture and subjective values, which really determine their adaptation to risky circumstances and situations and allows them to face such situations with greater resilience and positivity.
Keywords: vulnerability, resilience, family caregivers, COVID-19 pandemic.
INTRODUCCIÓN
El pasado mes de marzo se confirmó el primer caso de infección del SARS-COV2 en Cuba, desde ese momento estamos condicionados por circunstancias que han modificado prácticas sociales y culturales que envuelven nuestra cotidianidad. En Cuba el gobierno perfecciona la política para legitimar acciones y sistemas; además las instituciones científicas producen diversas alternativas para enfrentar el virus, tal es el resultado de la primera vacuna cubana Soberana-01 que se encuentra en la segunda etapa de ensayos clínicos y el candidato vacunal Soberana 02 que ha sido registrado recientemente. La gestión gubernamental del país se despliega con celeridad e intercambios permanentes desde el nivel central hasta el local, mientras que, en las instituciones de la salud se trabaja para salvar vidas y la sociedad civil cubana reacciona con disciplina y percepción del riesgo para cumplir las medidas higiénicas sanitarias previstas en función del compromiso ético, patriótico y de identidad cultural ante la pandemia.
Sin embargo, junto a la trasmisión de la pandemia de la COVID-19, en el país se ha recrudecido el bloqueo económico de los Estados Unidos de Norteamérica, lo cual profundiza la crisis económica, incidiendo en el déficit de alimentos y medicamentos. No obstante, los esfuerzos y decisiones del gobierno cubano en el nivel micro, no ha sido suficiente la atención social diferenciada ante las necesidades de diversos sujetos y grupos que la requieren, tal es el caso de las cuidadoras familiares.
La COVID-19, cual hecho social conecta acciones desde un extremo a otro de este planeta, el cual podrá ser valorado en su integralidad, ya en concepto, cuando su vitalidad se desplace hacia la reflexión y no la vivencia existencial que experimentamos diariamente. En términos de la historia universal la pandemia de la COVID-19 es un hecho que crea nuevas coordenadas de acción e investigación social, por ello, hoy existe un amplio interés entre los cientistas sociales para abordarla crisis que a nivel social ha profundizado, por lo que nos proponemos argumentar desde una perspectiva cultural la vulnerabilidad y resiliencia de las cuidadoras familiares en medio de la pandemia de la COVID-19en el contexto investigado.
DESARROLLO
Con anterioridad a la pandemia se han realizado estudios que permiten comprender cómo y por qué, diferentes actores sociales están sometidos de modo dinámico y heterogéneo, a procesos y situaciones que pueden atentar contra la posibilidad de acceder a mayores niveles de bienestar social, develando que el envejecimiento ha incrementado de forma acelerada a partir de diversos patrones económicos y sociales, y por consiguiente enfermedades asociadas a estos.
En Cuba, la responsabilidad de los cuidados recae principalmente en la familia. La estrategia gubernamental cubana sobre el envejecimiento, la atención y el apoyo a los cuidadores, parte de que es fundamental proporcionar a estas personas la educación y formación que le permita hacer bien su trabajo (Benítez, 2016).
Esta realidad impone la necesidad de investigaciones que visibilicen a la vulnerabilidad de cuidadores familiares. Por lo general, los estudios existentes centran su mirada en la sobrecarga que trae consigo el acto de cuidar y cómo afecta en la calidad del cuidado que se ofrece al anciano, así como en la caracterización sociodemográfica de los cuidadores.
En este nuevo contexto de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, jerarquizar al cuidador familiar como grupo vulnerable, contribuirá al redimensionamiento de las políticas sociales y de salud. De acuerdo con la investigación realizada se obtuvo son las mujeres quienes representan mayoría en las estadísticas de la localidad. En este sentido y dado que en tiempos de la COVID-19 los familiares, son los encargados del cuidado se considera el término cuidadora familiar como la mujer familiar responsable del cuidado del anciano dependiente, que participa en la toma de decisiones, supervisión y apoyo de las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria del mismo. Convive en su mayoría con el anciano y no recibe remuneración económica por la labor que realiza, pues se considera su obligación.
En Cuba, los estudios realizados sobre las cuidadoras familiares destacan el nivel de sobrecarga y la presencia del estrés; sin embargo, es importante conocer lo que sienten y piensan, pues están mediadas por una cultura que les conduce a ser un grupo vulnerable. El factor cultural modula el impacto que puede tener la situación del cuidado sobre los familiares que atienden a un anciano dependiente. Los patrones de crianza, las presiones grupales, los estilos de educación, los roles de género son algunos de los mecanismos a través de los cuales la comunidad en la que se vive ejerce una influencia sobre el desarrollo de la forma de ser y de actuar de las cuidadoras.
Existen valores, estereotipos y normas compartidas que influyen sobre lo que se piensa, se siente y se hace. La mirada de género no solo adquiere significado para visibilizar la realidad de las mujeres, sino que también resulta válida para comprender la cultura como eje vertebrador en la expresión de este fenómeno social, en tanto se considera que el trasfondo de los esquemas de desigualdad y discriminación de género es un asunto cultural que permea en todas las prácticas sociales.
Para esta problemática la cultura ofrece un marco de explicación, pues comprende el proceso de construcción de identidades, la creación y transmisión de tradiciones, costumbres, valores, normas y la caracterización de las prácticas culturales que producen y reproducen un sistema de relaciones fuertemente estructurado en el nivel micro social, en este caso en el contexto comunitario. Es a partir de la socialización de género y de prácticas culturales, que se aprenden a entender y valorar los roles construidos, a expresar sus sentimientos, a resolver sus conflictos dentro de un contexto de oportunidades vividas y de los condicionamientos socioculturales recibidos (Martínez y Expósito, 2017).
En este sentido en la investigación, se asume lo cultural como eje vertebrador del proceso de internalización del cuidado, donde la cultura orienta, conduce y decide el comportamiento de las cuidadoras familiares en un espacio contextual específico, marcado por posicionamientos de vida que las limitan, obstaculizan, culpabilizan, determinando la percepción que tienen de la labor que realizan y su estado de vulnerabilidad.
Se sabe que la vulnerabilidad es uno de los ejes temáticos más controvertidos de la agenda de las políticas públicas en América Latina (Busso, 2001), por las implicaciones y responsabilidades de algunos Estados con políticas neoliberales que han incrementado la pobreza y en el plano del aseguramiento, han desestimado la atención social a los grupos más vulnerables y socavado la solidaridad a nivel social.
En este sentido el incremento de la vulnerabilidad durante la pandemia de la COVID-19 está relacionado con el nivel de desarrollo de los contextos afectados, lo cual depende de las políticas públicas y del grado de la protección, de la reacción inmediata y de la recuperación básica de las mismas. (Foschiatti, 2010). De manera que el enfoque social de vulnerabilidad se reconoce a partir del panorama socioeconómico del momento en que se produce la pandemia. La mayor exposición de América Latina a las consecuencias de la globalización neoliberal puso de manifiesto la persistencia de la desigualdad estructural del escenario internacional. Al interior de las sociedades, los fenómenos de crisis económica y reforma del Estado junto a esta pandemia aumentan la crisis del empleo formal y el incremento de la pobreza (González, 2009).
Es por ello que, la vulnerabilidad social es sugerente para explicar las dinámicas de reproducción de los sistemas de desigualdad y desventajas sociales, y develar las heterogeneidades que permiten comprender los diversos fenómenos sociales (González, 2009), lo cual se manifiesta de diversas formas como son los altos niveles de pobreza, los mercados de trabajo se han debilitado y aumenta el desempleo, la reducción de ingresos, empobrecimiento de sectores sociales cuya inserción formal en el mercado de trabajo les había permitido obtener ingresos adecuados, la expansión asimétrica de los sistemas de educación incrementan el riesgo social, entre otras.
Cardona (2001), concibe la vulnerabilidad como una condición que se gesta, acumula y permanece en forma continua en el tiempo, íntimamente ligada a los aspectos culturales y al nivel de desarrollo de las comunidades. Sin embargo en varias investigaciones queda invisibilizada la cultura como modo de vida que permite explicar lo que ocurre en la cotidianidad de la sociedad, y su influencia determinante en la expresión del estado de la vulnerabilidad social (Perona, Crucella, Rocchi y Robin (2000), Weller (2009), Perona et al. (2000), que dan cuenta de las características de los grupos estudiados, familiares, sus atributos, capacidades, normas y valores, sistemas simbólicos, las diferencias de género, entre otras.
Se impone la necesidad de realizar una resignificación conceptual que aborde nuevas formas de comprender la vulnerabilidad en un determinado grupo social, donde el componente simbólico (sentido y significado) influye decisivamente, imprimiéndole el matiz individual, único e irrepetible al comportamiento del ser humano como ente activo, tipificando y cualificando el reflejo interno que presenta del medio y que configura todo su accionar.
En la literatura científica, los factores que facilitan la adaptación positiva a la adversidad son conocidos como factores protectores o de resiliencia (Las Hayas, López de Arroyabe y Calvete, 2015).
Desde un enfoque personal, la Resiliencia es la capacidad del individuo para superar la adversidad y los autores proponen factores como la independencia, introspección, capacidad de relacionarse, iniciativa, humor, creatividad y moralidad (Wolin y Wolin, 1993). Así pues, la resiliencia constituye una característica multidimensional, integrada por una serie de capacidades específicas, relativas a: la competencia personal, la tenacidad, la confianza en la propia intuición, la tolerancia a la adversidad, la aceptación positiva del cambio, el establecimiento de relaciones seguras, el control, y la espiritualidad. Por supuesto que, la resiliencia posee cierta complejidad, la cuidadora que asiste a un familiar dependiente se puede apreciar alterado su funcionamiento, mientras que otras ajustan sus rutinas y no dejan de sentirse psicológicamente afectadas, pero son capaces de asumir positivamente su rol de cuidadora.
La resiliencia se asume en este análisis como un factor de mediación en interacción con el resto de otros factores que intervienen en el proceso, en este caso del rol del cuidador familiar, considerando su papel como factor de protección en situaciones de estrés extremo.
Lo anterior significa que existen personas y grupos que, aún sometidas a elevadísimas demandas, son capaces no sólo de adaptarse con éxito a la situación de estrés, sino de crecerse y superar la situación para asistir a un familiar dependiente.
En relación con la realidad de los cuidadores familiares; podría afirmarse la presencia de una gran fortaleza, ya que el proporcionar los cuidados necesarios a un familiar con necesidades especiales esto le implica fuerte demanda que va generando en ellos la habilidad de construir recursos para afrontar las situaciones. Esa fortaleza guarda relación con la cultura y los valores subjetivos relacionados con sus recursos internos y su manera de valorar la situación, los que realmente determinan su adaptación a las circunstancias y situaciones de riesgo, y le permite crecerse con positividad.
Diversas investigaciones de corte sociológico y/o psicológico sobre el cuidador familiar (Feldberg et al., 2011; Ruiz y Moya, 2012; Tartaglini y Stefani, 2012; Bejerano, 2012; López, 2013;), muestran diferentes definiciones y perspectivas de análisis. En todas ellas existe un elemento común, las cuidadoras familiares responden a las políticas sociales y situación socioeconómica, demográfica y sociocultural de sus contextos.
Centramos la mirada en la visión de las cuidadoras familiares desde la perspectiva de género; a partir de los estudios sociológicos quedó explícito que la mujer es la figura central en el cuidado familiar, por lo que varios investigadores a nivel internacional colocan en sus agendas una mirada desde el género a la problemática del cuidado, fundamentalmente el informal (Bover, 2004, 2006; García, Mateo y Maroto, 2004; Servicio Andaluz de Salud, 2005; Félix et al., 2012; Redondo, 2012; Flores, Rivas y Seguel, 2012; López, 2013; Gómez, Catalá y Martínez, 2017).
Existe un reconocimiento del insuficiente apoyo a las cuidadoras familiares que sufren mayormente las consecuencias del cuidado. Es precisamente la situación de sobrecarga, agudizada por la pandemia de la COVID-19 nuestros contextos, lo que conlleva a considerarlas doblemente vulnerables, tanto por su grupo etáreo como por la labor que realizan (Bail y Azzollini 2005; Feldberg et al., 2011; Tartaglini y Stefani, 2012; Bejerano, 2012).
Conceptualizar a las cuidadoras familiares como grupo vulnerable requiere una contextualización del cuidado, donde la mirada de género, no solo adquiere significado para visibilizar la realidad de las mujeres, sino que también resulta válida para comprender la cultura como eje vertebrador en la expresión de este fenómeno social, en tanto se considera que el trasfondo de los esquemas de desigualdad y discriminación de género es un asunto cultural que permea en todas las prácticas sociales (UNFPA, 2006).
Los roles de género asignados tradicionalmente a las mujeres provocan desigualdad en la distribución de las responsabilidades familiares y domésticas. Mientras las políticas sociales reconocen que la equidad de género, que se fundamenta en los derechos humanos, paralelamente la equidad de género se convierte en una prioridad las agendas de cientistas sociales (UNFPA, 2006; Álvarez, 2010; del PNUD, 2014).
Sin embargo, persisten en determinados contextos preceptos patriarcales que marcan, pautan comportamientos, la inequidad predomina, donde las mujeres continúan siendo expuestas a situaciones, tales como el cuidado de familiares dependientes, que laceran su independencia. Es en este escenario donde la equidad de género se constituye en un aspecto determinante para disminuir el estado de vulnerabilidad de las cuidadoras familiares, en tanto su núcleo fundamental está, no en eliminar las diferencias pues ineludiblemente existen, sino en valorarlas y darles un tratamiento equivalente para superar las condiciones que mantienen las desigualdades sociales (Ochoa y Valdez, 2014).
Interpretar la vulnerabilidad en Cuba requiere advertir que es el resultado de las características intrínsecas de nuestro modelo social. La connotación de cambios demográficos, socioeconómicos y culturales corroboran su proximidad con los procesos transformativos propios del contexto regional y de incidencia global (Zabala, 2005; Espina, 2008; Peña, 2014).
El contexto cubano posee características singulares, que permiten advertir el tratamiento diferenciado a temas como la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad sociales en las agendas nacionales. Esto se debe a que el modelo de desarrollo presenta como pilares básicos la promoción del desarrollo social y humano, la equidad y la justicia social; por lo que sus resultados en términos de desarrollo social, reducción de la pobreza y promoción de la mujer son indiscutibles (Zabala, 2009).
En las últimas seis décadas las políticas publicas y sociales ha estado en función para la erradicación de las desigualdades obteniéndose avances significativos en la salud, para lo cual el Estado expropió todas las instalaciones de salud privadas, las cooperativas y clínicas, y prohibió el ejercicio privado de la medicina. A la par, estableció un sistema público nacional de salud integrado, con atención universal y gratuita (único en la región) que redujo de modo drástico la brecha entre las instalaciones, el personal y el nivel de los servicios urbanos y rurales. Aumentó el número de hospitales rurales (de 1 a 71), se desarrolló una campaña de inmunización contra enfermedades trasmisibles, y se entrenó masivamente a médicos y personal de salud mediante universidades públicas gratuitas y con becas de alojamiento y alimentación. Se implementó el Programa de médicos de la familia, creado en 1984, beneficioso respecto al mejor acceso local al primer nivel y a su carácter más personal. En la educación, se llevó a cabo la campaña de alfabetización y la universalización del acceso a la escuela primaria, el analfabetismo descendió de 23% (1953) a 4%, y se redujo notablemente la disparidad urbano-rural. La matrícula en la secundaria ascendió de 20% a 88% del correspondiente grupo etario, y la de la educación superior de 3% a 23%. El sistema educativo es enteramente estatal; el gobierno lo financia, administra, contrata y paga a todo su personal. Los servicios son gratuitos y se prohíbe la enseñanza privada.
En lo relacionado con la asistencia y seguridad social se cuenta con instrumentos jurídicos que garantizan y protegen a grupos necesitados: ancianos, discapacitados, madres solteras, padres dependientes de trabajadores fallecidos, pensionados con prestaciones bajas y trabajadores sin derecho a pensión; los arrendatarios pobres son eximidos de pagar 10% sobre su ingreso. Lo cual se mantiene a pesar de la situación socioeconómica que sobrevino en los años 90, con la caída del campo socialista y el oportunista recrudecimiento del bloqueo norteamericano, a la par que conmocionó la economía cubana, empeoró las condiciones de vida de la sociedad.
Sin embargo, la expresión de estos fenómenos está por debajo de la mayoría de los países de América Latina y el área del Caribe, lo que está condicionado porque el perfeccionamiento del sistema económico social cubano no ha significado el desmantelamiento de la política pública de bienestar social y sus redes institucionales, lo que atenuó el efecto de la precarización de los ingresos familiares y el incremento del papel de estos, en la satisfacción de las necesidades (Espina, 2008).
El acelerado proceso de envejecimiento demográfico que está experimentando actualmente la población cubana –y su previsible agudización perspectiva en el futuro inmediato – representa un enorme desafío para múltiples sectores y actividades de la vida económica y social del país (Bayarre, 2017).
Desde el punto de vista epidemiológico, hay un predominio de enfermedades crónicas y degenerativas, que acompañarán al anciano por el resto de su vida. También aparecen las discapacidades física y mental, que se incrementan con la edad. (Llibre, 2012; Benítez, 2016; Rodríguez y Albizu-Campus, 2016).
Indudablemente con la pandemia de la COVID-19 su mayor coste social es el humano, lo cual implica la necesidad de proteger a cualquier ciudadano, a la familia, pero sobre todo al adulto enfermo, es una tarea que trae consigo una carga psíquica y física que coloca a las cuidadoras familiares en una situación de riesgo, provocando elevados niveles de sobrecarga que influye en su delimitación como grupo vulnerable (Lara, Díaz, Herrera, y Silveira, 2001; Paleo, 2005; Roca y Blanco, 2007; Araya, Guzmán y Reyes, 2007, Llibre, 2012; Jocik et al., 2013; Alfonso, 2016; Hidalgo et al., 2017).
En Cuba existe interés estatal por las cuidadoras familiares de ancianos debido al progresivo envejecimiento poblacional que se afronta, los gastos asociados y las afectaciones a la salud que ocasiona el cuidado determinado por la carga física y psíquica que encierra la labor realizada. Sin embargo, constituyen un grupo poco visibilizado ya que su estado de vulnerabilidad ha sido poco estudiado, cuando la mayoría son triplemente vulnerables: pues son cuidadoras familiares principales, mujeres y adultas mayores y si unimos a esto, que en varios casos se trata de familias con una situación socioeconómica precaria, en contextos específicos ruralizados, marcados por una cultura patriarcal, se elevaría más su condición.
Particularmente en las condiciones de la pandemia de la COVID-19 emerge la necesidad de realizar estudios en este grupo desde perspectivas diferentes, concibiéndolo como grupo vulnerable a partir de la delimitación de posicionamientos culturales que tipifican, guían, conducen su comportamiento, sobre la base del sentido y significado que tiene para estas cuidadoras la labor que realizan y las características del contexto donde se encuentran.
De acuerdo con este punto de vista la comunidad se convierte en un elemento clave, por el conjunto de oportunidades que puede brindar a la cuidadora familiar. De este modo se posesiona el desarrollo local, como modelo sociocultural alternativo de desarrollo emergente ante la crisis económica agudizada por la pandemia. El cual se caracteriza por la prioridad de los factores endógenos, propios de la comunidad, para la articulación de las acciones de adaptación a las exigencias del contexto (Álvarez, 2008; Pérez, 2010).
Entre los municipios del país más envejecidos se destaca Guisa. Este dato debe tenerse en cuenta en las prioridades de atención en la provincia Granma, en tanto, es relevante la fuerza de trabajo en zonas rurales, dedicadas a la producción agropecuaria, incluso interesa, de forma particular su enclave como uno de los municipios perteneciente al Plan Turquino, trascendental en lo económico estratégico para la provincia. Desde esta lectura, se corrobora la importancia de este espacio para delimitar planes y proyecciones, haciendo hincapié en las poblaciones vulnerables.
Guisa es un municipio montañoso de la provincia, que posee una población altamente envejecida. El 19,8% tiene 60 años o más. De acuerdo con el pesquizaje de investigación realizado en el municipio, se obtiene que las mujeres son quienes representan un número mayoritario de cuidadoras familiares en las estadísticas de la localidad.
En la actualidad, estas cuidadoras enfrentan una situación socioeconómica que aumenta su vulnerabilidad, están inmersas en una realidad social que enfrenta a la COVID-19 e incide en sus prácticas culturales. La valoración de los datos confirma que la mujer configura el pilar básico en la atención y cuidado de los adultos mayores. En esta comunidad el 100% de los cuidadores son del sexo femenino. Aspecto determinante, pues ser mujer, significa que les han signado axiomas, pautas y preceptos de viejos patrones y normas la cultura patriarcal, señalizando la figura femenina como única responsable del cuidado del hogar y de las personas dependientes.
La edad media de las cuidadoras es 54,1 años, aquí es importante resaltar que el 65,4% se corresponde con la adultez media como etapa del desarrollo, y de estas el 27% se ubican entre los 55 y 59 años de edad. El 30,8% del total de cuidadoras tienen más de 60 años, o sea, son adultas mayores y solo una cuidadora es joven (3,8%). Los niveles porcentuales muestran a las cuidadoras triplemente vulnerables con el paso del tiempo: por ser mujer, por la labor realizada y por la edad, pues la tendencia es al aumento de cuidadoras ancianas cuidando ancianos.
Se precisa considerar a las cuidadoras como grupo vulnerable, en tanto persisten situaciones asociadas al cuidado que así lo delimitan, a menudo se acorta su tiempo libre y las actividades de ocio, su vida social se afecta presentando dificultades en la esfera familiar y laboral, así como se presentan problemas de salud tanto físicos, emocionales o psicológicos. Siendo así, surge en la cuidadora una carga subjetiva de sentirse desconcertada, sobrecargada, atrapada y excluida.
En tiempos de la COVID-19 de acuerdo con las circunstancias que envuelven a las cuidadoras familiares, entre otras, han aparecido enfermedades crónicas no trasmisibles, especialmente Hipertensión Arterial, lo que guarda relación con el estado de sobrecarga intensa que presentan. Como se muestra en la tabla se destaca la presencia frecuente de otras enfermedades psicosomáticas, donde el estrés se convierte, en la mayoría de los casos, en la causa de su aparición. Los dolores osteomusculares alcanzan resultados significativos, en tanto son muestra del agobio físico que sufren por intentar compatibilizar el cuidado y manipulación del enfermo, con otras responsabilidades del hogar y lo que ha implicado el distanciamiento social.
Figura 1:
Tabla El estado de salud general de las cuidadoras familiares de ancianos con demencia
Cuidadora Estado de salud Enfermedades que padecen Bueno Regular Malo 1 x Ninguna 2 x Ninguna 3 x HTA, dolores osteomusculares 4 x HTA, dolores osteomusculares, diabetes 5 x Ninguna 6 x HTA, cefaleas 7 x Ansiedad, dolores osteomusculares 8 x HTA, insomnio 9 x HTA, fibromialgia 10 x Dolores osteomusculares 11 x HTA, cardiopatía 12 x HTA, depresión 13 x Ciatalgias frecuentes 14 x Ansiedad, diabetes 15 x HTA, diabetes 16 x HTA, diabetes 17 x Reuma 18 x HTA, cardiopatía 19 x HTA, depresión 20 x HTA, dolores osteomusculares 21 x HTA, cardiopatía 22 x HTA, artrosis 23 x HTA, cardiopatía, diabetes 24 x HTA, dolores osteomusculares 25 x HTA descompensada 26 x Hipertiroidismo Importar tabla
Fuente: Datos obtenidos del trabajo de campo.
Se evidencia que si bien las alteraciones en la salud mental de estas cuidadoras están condicionadas por la percepción de sobrecarga, vale destacar que el estrés, la depresión, la ansiedad que muestran, están determinadas además, por ese conjunto de normas, creencias, estereotipos que definen posicionamientos de vida que, a su vez, las obstaculizan, limitan, restringen, culpabilizan, en tanto asumen posturas de resignación que a la larga laceran sus proyecciones futuras y van en contra de lo que realmente desearían, en una lucha constante entre el querer ser y el deber ser.
La pandemia de la COVID-19, refleja la insuficiente atención del sistema protección social y la respuesta estatal de atención a las cuidadoras familiares, lo cual, presupone la necesidad de que en la política pública social se explicite su atención por parte de los gobiernos y las intendencias municipales.
CONCLUSIONES
La vulnerabilidad de las cuidadoras familiares en la comunidad estudiada está pautada por posicionamientos de vida que las limitan colocándolas en situaciones de riesgo y desigualdad en el proceso de la pandemia.
Durante estos siete meses de la Covid-19, el rol de la cuidadora familiar ha sido una labor demandante, que produjo un doble cambio en las mismas; de un lado la crisis objetiva que impone dificultades económicas y el desabastecimiento de productos para la alimentación y los medicamentos, y del otro, la crítica subjetiva que implica el esfuerzo por comprender esa pandemia como algo terrible y desconocido, acompañado del imperativo de tener que decidir y juzgar qué hacer dado lo que implica su responsabilidad en el cuidado de sus familiares
Los posicionamientos culturales que asumen las cuidadoras familiares transversalizan los componentes de la vulnerabilidad, convirtiéndose en el eje vertebrador del proceso del cuidado, donde la cultura orienta, conduce y determina el comportamiento de estas.
El significado del cuidado en el contexto estudiado está mediado por construcciones culturales patriarcales que designan a las mujeres como principales responsables del cuidado, asumiéndose posturas de resignación y adaptación frente a lo social y culturalmente determinado.
Las cuidadoras familiares han demostrado ser resilientes, poseen capacidad para no solo enfrentar el estrés derivado del hecho de cuidar en medio de una pandemia, sino que sienten satisfacción con esa entrega sin límites al cuidado del familiar.
En el municipio de Guisa, como en todo el país existen políticas públicas y un sistema de seguridad social que ofrece seguridad a las cuidadoras familiares. Sin embargo, esta situación epidemiológica coexiste con un contexto de envejecimiento demográfico y la necesidad de fortalecer el servicio social a este grupo vulnerable, por lo que se requiere una revisión de estas políticas y programas, para que se ajusten a las necesidades y características de las cuidadoras, una población, que, por su nivel de vulnerabilidad, requiere atención priorizada.
Referencias
Alfonso, L. A. (2016). Los cubanos, ¿cuidan su salud? La Habana, Cuba: Editorial CEDEM. Universidad de La Habana. ISBN: 978-959-7005-89-6.
Álvarez, A. F. (2008). La dimensión cultural del desarrollo local. Una experiencia en el Oriente Cubano (tesis doctoral). Centro de Estudios para el Desarrollo Integral de la Cultura. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba.
Álvarez, L. R. (2010). Equidad de género. Recuperado de https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2975/4.pdf
Araya, L., Guzmán, M., y Godo, C. (2007). Estrés del cuidador de un enfermo terminal. Recuperado de http://medicina.uach.cl/saludpublica/diplomado/contenido/trabajos/1/La%20Serena%202006/Estres_de_%20cuidado_%20de_%20enfermo_terminal.pdf
Bail, P. V., y Azzollini, S. (2005). La problemática de los adultos mayores cuidadores familiares de un enfermo crónico. Recuperado de http://www.psi.uba.ar/academica/carrerasdegrado/psicologia/sitios_catedras/practicas_profesionales/632_ambito_comunitario/material/problematica_adultos_mayores_cuidadores_familiares_de_enfermo_cronico.pdf
Bayarre, V.D. (2017). Múltiples perspectivas para el análisis del Envejecimiento Demográfico. Una necesidad en el ámbito sanitario contemporáneo. Revista Cubana de Salud Pública, 43(2), 313-36. Recuperado de http://www.revsaludpublica.sld.cu/index.php/spu/issue/view/34 4.
Bejarano, H. T. (2012). Cuidados populares brindados por cuidadores familiares a personas ancianas en situación de discapacidad y pobreza, área rural de Cáqueza (tesis de maestría). Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Enfermería. Colombia.
Benítez, P. M. (2016). Envejecer en Cuba: mucho más que un indicador demográfico. Novedades en Población, (10), 13-20. ISSN: 2308-2984.
Bover, B. A. (2004). Cuidadores informales de salud del ámbito domiciliario: Percepciones y Estrategias de Cuidados Ligadas al Género y a la Generación. Palma de Mallorca (tesis doctoral). Universidad de Las Islas Baleares: Palma de Mallorca. España.
Bover, B. A. (2006). El impacto de cuidar en el bienestar percibido por mujeres y varones de mediana edad: una perspectiva de género. Enfermería Clínica ,16(2), 69-76. Recuperado de https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862106711846
Busso, G. (2001). Vulnerabilidad social: nociones e implicancias de políticas para Latinoamérica a inicios del siglo XXI. Santiago de Chile. Seminario Internacional. Recuperado de www.redaepa.org.ar/jornadas/viii/AEPA/B10/Busso,%20Gustavo.pdf.
Connor, K. y Davidson, J. (2003). Development of a new resilience scale: The Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC). Depression and Anxiety, 18, 76-82
Crespo, M., Fernández-Lansac, V. y Soberón, C. (2014). Adaptación española de la Escala de Resiliencia de Connor-Davidson (CD-RISC) en situaciones de estrés crónico. BehavioralPsychology/Psicología Conductual, 22, 219-238.
Darío, C. (2001). La necesidad de repensar de manera holística los conceptos de vulnerabilidad y riesgo. “Una crítica y una revisión necesaria para la gestión”. Ponencia para International Work-ConferenceonVulnerability in Disaster in Theory and Practice. Wageningen, Holanda. Recuperado de http://www.desenredando.org/public/articulos/2003/rmhcvr/rmhcvr_may-08-2003.pdf
Espina, P.M. (2008). Políticas de atención a la pobreza y la desigualdad. Examinando el rol del Estado en la experiencia cubana. Recuperado de biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/clacso-crop/20100619071511/espina.pdf
Estrategia de igualdad de género del PNUD 2014-2017. Recuperado de www.undp.org/content/dam/undp/library/.../GenderEqualityStrategy2014-17_SP.pdf
Feldberg, C., Tartaglini, M., Clemente, M., Petracca, G., Cáceres, F. y Stefani, D. (2011). Vulnerabilidad psicosocial del cuidador familiar. Creencias acerca del estado de salud del paciente neurológico y el sentimiento de sobrecarga. Neurol Arg, 3, 11-6. doi: 10.1016/S1853-0028(11)70003-9. Recuperado de https://www.researchgate.net/.../251707564_Vulnerabilidad_psicosocial_del_cuidador
Félix, A., Aguilar, H., Martínez, A., Ávila, A., Vázquez, G., y Gutiérrez, S. (2012). Bienestar del cuidador/a familiar del adulto mayor con dependencia funcional: una perspectiva de género. Cultura de Cuidados. 2º. Cuatrimestre. Año 16(33), 81-88. Recuperado de https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/24156/1/CC_33_11.pdf
Flores, E., Rivas, E., y Seguel, F. (2012). Nivel de sobrecarga en el desempeño del rol del cuidador familiar del adulto mayor con dependencia severa. CiencEnferm [internet] ,18(1), 29-41. Recuperado de www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0717-95532012000100004
Foschiatti, H. (2010). Las dimensiones de la vulnerabilidad sociodemográfica y sus escenarios. Párrafos Geográficos. ISSN 1666-5783.versión On-line. Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=arti&d=Jpr354http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/library?a=d&c=arti&d=Jpr354
García, C., Mateo, R., y Maroto, N. (2004). El impacto de cuidar en la salud y la calidad de vida de las mujeres. Gaceta Sanitaria, 18 (2), 83-92.
Gómez, R., C., Catalá, M., A., Martínez., LM. (2017). Enfoques y estudios en la provisión social de cuidado no remunerado: desigualdades y controversias. Recuperado de https://www.researchgate.net/publication/310953034_Enfoques_y_estudios_en_la_provision_social_de_cuidado_no_remunerado_desigualdades_y_controversias
González, L.M., (2009). Orientaciones de lectura sobre vulnerabilidad social. En González, L.M. (comp y otros). Lecturas sobre vulnerabilidad y desigualdad social (pp 13-29). Córdoba, Centro de Estudios Avanzados (U.N.C.) – CONICET, 2009, ISBN 978-987-23989-5-8. Recuperado de www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/.../orientaciones-de-lectura-sobre-vulnerabilidad-social
Hidalgo, M., Turtós, C., Caballero, B., y Martinola, M. (2017). Relaciones interpersonales entre cuidadores informales y adultos mayores. Novedades en Población. (12). 77-83. ISSN: 2308-2984.
Jocik, G., Taset, Y., Salazar, Y., Vázquez, L., Acuña. R., y Anache, M. (2013). La carga. Una mirada desde el cuidador de pacientes con demencia. Revista Equipo Federal del Trabajo, (78). Recuperado de http://www.latindex.org/latindex/ficha?folio=16321
Lara, L., Díaz, M., Herrera, E., y Silveira, P. (2001). Síndrome del cuidador en una población atendida por equipo multidisciplinario de atención geriátrica. Revista Cubana Enfermería, 17 (2), 107-111. Recuperado de www.sld.cu/revistas/enf/vol17_2_01/enf07201.pdf
Las Hayas, C; López de Arroyabe E; Calvette, E. (2015) Resiliencia en familiares cuidadores de personas con lesión cerebral adquirida. Psicología de Rehabilitación (3). 295- 302.
López, L. J. (2013). Calidad de vida en cuidadores informales de adultos mayores con enfermedades crónicas del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen (tesis de pregrado). Universidad Ricardo Palma. Lima. Perú. Recuperado de http://www.uaq.mx/investigacion/revista_ciencia@uaq/ArchivosPDF/v7-n1/02Articulo.pdf
Martínez, A., y Expósito, E. (2017). La cultura en el estudio de las inequidades. Una mirada desde el oriente cubano. En A. Martínez y Y. Santana (Compiladores). (2017). Vulnerabilidad e Inclusión Sociales: Miradas Encontradas. Centro de Estudios Sociales Cubanos y caribeños “Dr. José A. Portuondo”. Facultad de Ciencias Sociales. Universidad de Oriente. Santiago de Cuba. Cuba.
Ochoa, B., y Valdez, D. (2014). Conocimiento de género: impacto de los talleres de género en el personal del Instituto Tecnológico de Sonora. En Valdés D., Valenzuela R., Rodríguez H., Ochoa B., y Moreno M. (Comp.). Equidad de género: experiencias e investigaciones, pp. 9-24. México: Instituto Tecnológico de Sonora. ISBN: 978-607-609-115-9. Recuperado de http://www.itson.mx/publicaciones/Documents/ciencias-economico/equidaddegenero.pdf
Paleo, N., y Rodríguez, N. (2005) ¿Por qué cuidar a los cuidadores de pacientes con enfermedad de Alzheimer? Geriatrianet.com [serie en Internet]. Recuperado de http://www.geriatrianet.com.
Peña, F. A. (2014). La reproducción de la pobreza familiar desde la óptica de los regímenes de bienestar en el contexto cubano actual (tesis doctoral). Centro de Estudios Comunitarios. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
Pérez, D. A. (2010). Desarrollo local: Estudio sobre las condiciones del gobierno para generar desarrollo local en el municipio de Manicaragua, provincia de Villa Clara (tesis doctoral). Centro de Estudios Comunitarios. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas.
Perona, N., Crucella, C., Rocchi, G., y Robin, S. (2000). Vulnerabilidad y Exclusión social. Una propuesta metodológica para el estudio de las condiciones de vida de los hogares. Recuperado de http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p15.4.htm
Redondo, N. (2012). Inequidades de género en los costos de la dependenciahacia el final de la vida. Revista Latinoamericana de Población, Año 6, (10), 57-76. Recuperado de http://www.revistarelap.org/ojs/index.php/relap/article/download/39/40
Roca, A., y Blanco, K. (2007). Carga en los cuidadores de ancianos dementes. Recuperadode http://www.geriatrianet.com.
Rodríguez, G., y Albizu-Campus, E. (2016). La población de Cuba hoy. Novedades en Población, (10), 6-12. ISSN: 2308-2984.
Ruiz, R., y Moya, A. (2012). El cuidado informal: una visión actual. Revista de Motivación y Emoción, 1, 22- 30. Recuperado de reme.uji.es/reme/3-albiol_pp_22-30.pdf
Servicio Andaluz de Salud. (2005). Plan de atenciónacuidadoras familiares en Andalucía. Recuperado de http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/principal/documentosAcc.asp?pagina=pr_cuidadoras
Tartaglini, M.F., y Stefani, D. (2012). Trastornos psicofisiológicos en adultos mayores cuidadores familiares de enfermos crónicos. Boletín de Psicología, 106, 65-79. Recuperado de https://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N106-4.pdf
UNFA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) (2006). Informe Anual.Recuperado de:
Weller, J. (2009). El fomento de la inserción laboralde grupos vulnerables. Consideraciones a partir de cinco estudiosde caso nacionales. Informe para la CEPAL. Recuperado de www.inegi.org.mx/eventos/2011/Grupos_Vulnerables/doc/Jürgen%20Weller.pdf.
Wolin, S.J. y Wolin, S. (1993). The Resilient Self: How Survivors of Troubled Families Riseabove Adversity. Nueva York: Villard Books.
Zabala, A. M. (2005). Participación y prevención social: una perspectiva desde las comunidades cubanas. Revista África América Latina, 46. FLACSO Cuba / Universidad de la Habana. Recuperado de http://publicaciones.sodepaz.org/images/uploads/documents/revista046/4_participacionsocial.pdf
Zabala, A. M. (2009). Jefatura femenina de hogar, pobreza urbana exclusión social: una perspectiva desde la subjetividad en el contexto cubano. - 1a ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales - CLACSO, 2009.ISBN 978-987-1543-36-6.

