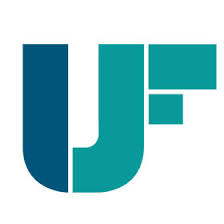

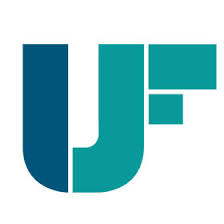

IDENTIDADES: ACERCAMIENTO A LA IDENTIDAD JUVENIL
IDENTIDADES: ACERCAMIENTO A LA IDENTIDAD JUVENIL
Revista de Investigación, Formación y Desarrollo: Generando Productividad Institucional
Instituto Tecnológico Universitario de Formación, Ecuador
ISSN-e: 1390-9789
Periodicidad: Trimestral
vol. 10, núm. 2, 2022
Recepción: 27 Junio 2022
Aprobación: 28 Agosto 2022
Resumen: La cuestión de las identidades se torna recurrente en este nuevo siglo. Nos encontramos en un constante enfrentamiento entre la equidad, justicia social y las tendencias de globalizar un mundo dominado por el capital transnacional. Ante esta disyuntiva, las identidades irrumpen en el contexto social como un arma poderosa en defensa de las tradiciones históricas y culturales de las diversas comunidades. Este tema ha sido el epicentro de valoraciones de aquellos que han intentado argumentar las diferencias, especificidades y semejanzas culturales en el desarrollo de los pueblos, así como, la formación de sus cualidades y la manera de expresarlas. Sin embargo, como todo proceso intra e intersubjetivo, la formación de las características identitarias de un individuo, grupo o colectividad es continua, matizada por momentos de ruptura, que obligan a la redimensión de los significados y permiten su permanente evolución. El presente artículo analiza las diferentes perspectivas teóricas y posturas, referente al tema de la construcción de la identidad y en especial la identidad juvenil.
Palabras clave: Identidad, identidad colectiva e individual, construcción deidentidad, tradiciones históricas, cultura.
Abstract: The issue of identities becomes recurrent in this new century. We find ourselves in a constant confrontation between equity, social justice and the tendencies to globalize a world dominated by transnational capital. Faced with this dilemma, identities burst into the social context as a powerful weapon in defense of the historical and cultural traditions of the various communities. This topic has been the epicenter of evaluations of those who have tried to argue the differences, specificities and cultural similarities in the development of peoples, as well as the formation of their qualities and the way of expressing them. However, like any intra- and inter-subjective process, the formation of the identity characteristics of an individual, group or collectivity is continuous, nuanced by moments of rupture, which force the resizing of meanings and allow their permanent evolution. This article analyzes the different theoretical perspectives and positions, referring to the issue of identity construction and especially youth identity.
Keywords: Identity, collective and individual identity, construction of identity, historical traditions, culture.
IDENTIDADES: ACERCAMIENTO A LA IDENTIDAD JUVENIL
El presente artículo pretende analizar las principales características del concepto de identidad con la finalidad de esclarecer la terminología en torno a la juventud, tradiciones culturales, construcción de identidades y las tradiciones históricas. Por lo tanto, busca interpretar las diversas conceptualizaciones, significados, lenguajes y sentimientos referente al tema de la identidad, basado en un modelo hermenéutico que posibilite desentrañar los elementos internos del concepto y que configuran la identidad.
De igual forma, se pretende dar un aporte a la comprensión del tema analizado desde una perspectiva sociocultural, simbólico y relacional, así como la identificación de elementos esenciales de la identidad cultural, sobre la base de la experiencia en el medio social donde se desenvuelven, lo que permitirá entender la personalidad de los actores sociales.
DESARROLLO
La identidad es un fenómeno que se ha intentado definir de muchas maneras y desde diferentes disciplinas del quehacer científico. No obstante, existe determinado nivel de generalidad en tanto se coincide que es un proceso que permite conocernos a nosotros mismos y comprender que, en determinados contextos, somos iguales a algunos y diferentes a otros, lo cual significa que tenemos elementos que nos identifican y al mismo tiempo nos diferencian de otros significativos.
Los sociólogos Berger y Luckman reconocen la identidad como:un fenómeno surgido de la dialéctica entre el individuo y la sociedad, y que los sistemas sociales, a través de sus instituciones, influyen en la conformación de las diferentes identidades colectivas. Los diversos grupos sociales, en los que el individuo se inserta desde su nacimiento, actúan como transmisores del conjunto de normas y valores que dan cuenta de las características de la sociedad donde se desarrolla” (Romero, 2006, p.35).
Estos autores, al concebir a la identidad como producto de la interacción dialéctica de los sujetos con el medio social que le rodea, nos obligan a situar al individuo no como receptor pasivo de la influencia social, sino como constructor y trasformador de la sociedad en que vive y su contexto histórico.
Por su parte, De la Torre (2003) psicóloga investigadora y estudiosa del tema de identidad, lo señala comoun espacio sociopsicológico de pertenencia, es nuestra conciencia de mismidad, es nuestra conciencia de ser uno y no otro (…). La identidad se crea. La identidad se recibe y se forma. Se transmiten nociones, valores históricos, memoria, representaciones, rasgos, costumbres, que tienden a perdurar y a mantener lo mejor de la identidad. Eso nunca ocurre de manera invariable. La identidad se recibe y cada generación la recrea, la elabora, la enriquece (p.191).Asimismo, cuando se habla de identidad de algo, se hace referencia a procesos que nos permiten suponer que una cosa, en un momento y contexto determinados, es ella misma y no otra (igualdad relativa consigo misma y diferencia –también relativa- con relación a otros significados), que es posible su identificación e inclusión en categorías y que tiene una continuidad (también relativa) en el tiempo (p.11).
Muy análogo a la esencia de este concepto, se nos presenta el pensamiento de Vander Zander cuando plantea que la identidad es:el sí mismo es una abstracción referida a nuestros atributos, capacidades y actividades: entraña la concepción que desarrollamos acerca de nuestra propia conducta, el sistema de conceptos que empleamos para tratar de autodefinirnos (…) y el hecho de que nos vivenciamos como entidades separadas de las demás y dotadas de continuidad temporal (somos la misma persona a lo largo del tiempo). Es decir, la idea del sí mismo nos hace sentir como una unidad diferenciada, identificable, limitada (Romero, 2006, p.34)
Continuando con un enfoque sociopsicológico de la identidad, Ubieta (1993) la reconoce como:el resultado cambiante de un proceso nunca concluso, histórico o biográfico, de autorreconocimiento, por el que un hombre como individuo social, o como parte de una colectividad -momentos que se confundeny complementan- adquiere cierta comprensión de su singularidad con respecto a otros hombres o colectividades. La identidad transita, pues, por distintos niveles de aprehensión. (…) La identidad en cualquiera de sus manifestaciones, es un hecho cultural (pp. 112-113).
En el estudio “Transformistas, travestis y transexuales: un grupo de identidad social en la Cuba de hoy”, las autoras Janet Mesa y Diley Hernández plantean que:un grupo humano se ha constituido en grupo identitario, cuando el mismo logra pensarse y expresarse como un “nosotros” y de una u otra manera, más o menos sólida, más o menos consciente, puede compartir rasgos, significaciones y representaciones, una imagen de las mismas y sentimientos asociados a la pertenencia e identificación con esos rasgos (Mesa y Hernández, 2004, pp. 64-76).
La psicóloga Angela Casaña caracteriza a la identidad como:la manera única y activa en que cada persona transita por la vida, en sus diferentes etapas; la forma en que es impactada por las relaciones que establece con los otros, en determinadas condiciones sociales de existencia, en las que se construye su experiencia de vida y edifica su historia personal (Casaña y Álvarez, 2004, p.10).
Esta autora, fundamenta su investigación haciendo referencia a la conceptualización que sobre identidad plantean Manuel Cruz (2002) y Carolina de la Torre (2001) –esta última ya expresada – y que le posibilita elaborar su propio concepto. Por ejemplo, para Cruz, hablar de identidad es hablar “de un constructor, en permanente evolución, que permite establecer un cierto ordenamiento en los diferentes momentos de la vida, respecto a sí mismo, a nuestra interioridad, a los otros, y en general respecto al mundo exterior” (Casaña y Álvarez, 2004, p.9).
Casaña construye así su concepto de identidad personal “que supone de manera principalísima conciencia de mismidad, esto es, yo soy yo y nadie más, por tanto, es identificarse a sí mismo, a la vez que podamos ser identificados por quienes nos rodean, pero también es identificarse con aquello de lo que forma parte, de saber que se comparte con otros determinados símbolos que nos integran a una clase de grupo” (Casaña y Álvarez, 2004, p. 11)
Tan importante es la identidad personal que de ella depende la construcción que tengamos como individuo diferente a los demás y a la vez parecidos en determinadas características, de ahí que la misma autora al llegar a este concepto de identidad personal refiera lo siguiente:al interior de las relaciones que se establecen entre la identidad personal y la identidad colectiva, una muy importante es el hecho de que la primera es indispensable para que las identidades colectivas existan (…) la identidad personal está conformada, entre otros contenidos, por tantas identidades colectivas como grupos sociales a los que pertenece o ha pertenecido el individuo (Casaña y Álvarez, 2004, p. 11)
De cualquier modo, la identidad personal o colectiva –social en esencia – se forma y proyecta en todas las esferas de existencia del sujeto. Su ámbito se limita o crece, involuciona o se desarrolla, según la cosmovisión individual, las reflexiones internas y externas, las experiencias vividas, las prácticas comunicacionales y culturales. Asimismo, entre ambas identidades se establece un proceso bidireccional en el que la identidad colectiva favorece la construcción y expresión de la identidad individual, a la vez que esta se adecua a los diferentes espacios de socialización e influye en la colectividad.
Todas las definiciones concuerdan en que el proceso tiene un carácter sociopsicológico, de continuidad y ruptura, de conservación y cambio. En todo caso, la identidad tiene que ver no solo con contenido, sino también con contornos y límites establecidos por la influencia de factores tradicionales y procesos comunicativos. Al decir de Carolina de la Torre, la identidad no es más que:una categoría relativa. Las identidades se crean, se recrean, se transforman y se enriquecen; tienen sentidos en ciertos límites, y en otros límites pueden formar parte de identidades mayores (…) tenemos muchas identidades sociales, y no hay por qué decir que sólo una es la que puede funcionar (…). El respeto de las pequeñas identidades puede hacer más sólidas las grandes identidades (De la Torre, 2003, p. 193).
En cuanto a esto último, es necesario tener presente que una de las peculiaridades de la identidad, es que ésta alude a varios tipos. Podemos encontrar referencias a la identidad cultural, social, nacional, regional, grupal, colectiva, individual, de género, de clase, de raza, de profesión, de religión, entre otras. Todas ellas confluyen con mayor o menor fuerza- en el ser humano incidiendo en sus comportamientos, tanto en espacios micros como macros, a lo largo de su vida.
Es así que, la formación de las identidades es un proceso de construcción y elaboración continuo, no acabado, altamente complejo, que se enriquece y se transforma a partir de la inserción de las personas en grupos y espacios, formales o no. De ahí que los límites no son siempre estables y objetivos, justamente porque son construidos socialmente tienen una importante carga subjetiva, emergen de la confrontación cotidiana con el medio y con uno mismo. El establecimiento de estos márgenes es favorecido por las igualdades y diferencias que se revelan y redescubren en la construcción identitaria y que, al igual que los límites, son relativos y cambiantes.
Analizando todas las concepciones sobre este particular, parece ser que la característica universal de la identidad viene siendo la posibilidad implícita de identificar y separar y que las singularidades que proporcionan esa semejanza o diferencia no son absolutas, ni por su contenido ni por las circunstancias en que se facilitan, mucho menos si se trata de la interpretación que cada persona realiza.
Las interrogantes ¿de dónde somos?, ¿quiénes somos? y ¿hacia dónde vamos? subsisten de forma permanente en el ser humano desde sus primeros años. La respuesta, reclamada de forma constante, es posible encontrarla en historias, recuerdos, imágenes, vivencias, prácticas culturales, relaciones interpersonales, que cambian y evolucionan. Todo esto apunta a que el desarrollo de la personalidad, necesariamente se haya condicionado por la construcción de la identidad, principalmente porque esta constituye una necesidad básica del género humano.
Carolina de la Torre, ha resumido de forma muy breve, las referencias de diversos especialistas, sobre esta necesidad, de manera que la identidad integra el “sentido firme de identificación grupal” (Lewin, 1948), “arraigo” e “identidad” (Fromm, 1941, 1956, 1966), “necesidad de un sentido de pertenencia y de un auto concepto positivo” (Tajfel y Turner, 1979), “necesidad de conocerse a sí mismo” y “ser reconocido” (Rogers, 1961, 1980), “necesidad individual y social de continuidad entre el pasado, el presente y el futuro” (Pérez Ruiz, 1992) “necesidades básicas de autodeterminación, protección y dignidad” (Kelman, 1983, 1995), ”necesidad de identificarse y de argumentar narrativamente las identificaciones y la continuidad de las mismas” (Marco y Ramírez, 1998), “procesos de construcción de sentido” (Castells, 1998).
Todas las alusiones a la identidad como necesidad de la existencia humana enfatizan en la búsqueda del sentido de la vida, autoaceptación, libertad, proyectos de vida, pertenencia a un grupo, un entorno, un “yo” que sintetice un “nosotros” y nos oriente hacia dónde vamos. A decir de Erich Fromm, “la necesidad de un sentimiento de identidad es tan vital e imperativa, que el hombre (y la mujer) no podría estar sano si no encontrara un modo de satisfacerla (Stordeur, 2012).
La identidad, vista como apelativo de la personalidad, refleja en su interior la unidad entre lo afectivo, lo cognitivo y lo activo. Se edifica a través de sentimientos de pertenencia, emociones, simpatías, vivencias significativas, apoyadas por la conciencia de mismidad y otredad, que al mismo tiempo movilizan a la persona hacia la actividad- interacción; y es en esta última donde justamente se construyen, consolidan y evolucionan las características identitarias.
El papel activo del individuo en el proceso de conformación de la identidad, también es un elemento presente en casi todas las concepciones sobre el tema. La coincidencia estriba en la imposibilidad de la identidad sin la actividad humana, no solo por la condición de “ser social” sino también porque es en la dinámica de la interrelación con otras personas o grupos, donde se halla la semejanza y la diferencia. El contrario y el igual se revelan como dispositivos imprescindibles en la construcción identitaria; los mismos se reciben, ofrecen y cambian en la actividad constante.
Ahora bien, las igualdades y diferencias que se definen en la interacción, no funcionan como límites de identidad si no son más o menos percibidas con mayor o menor conciencia y elaboración personal. Las personas tienen que poder expresar conscientemente sus similitudes y diferencias con otras personas o grupos, aun cuando pudieran estar sustentadas inconscientemente.
La construcción de la identidad comienza desde la propia concepción biológica de un niño o niña y desde entonces las vivencias, las experiencias, la historia, la cultura y todos los elementos que construyen las características identitarias “inundan, envuelven y atrapan” de forma espontánea, sin darse cuenta; por lo tanto, la conformación de la identidad bien pudiera ser inconsciente. Sin embargo, no pudiera hablarse de construcción, transformación y actividad, si no existe una elaboración consciente. El ser humano tiene la capacidad de repensarse, problematizar su origen, el lugar que ocupa en la sociedad y su herencia ineluctable. En esa medida podrá reflexionar sobre su propia identidad.
La reflexión consciente, o en todo caso, la conciencia de sí mismo, no tiene que ver con estar seguros de cómo somos y cómo los demás nos perciben. Bien pudiera ser que se esté equivocado o que sencillamente los demás no estén de acuerdo. Por ejemplo, es muy probable que los que digan que los cubanos somos simpáticos , ni siquiera estén seguros de que esa sea una cualidad objetiva de nosotros. Eso no quiere decir que no exista una elaboración consciente, de hecho, nos sentimos como cubanos según esa característica. Sin embargo, lo mismo en la subjetividad que en el discurso, pueden existir sesgos de carácter cultural, político, racial o de otra índole que nos conduzca a identificarnos de esa manera.
Los estudios de esta autora le han permitido establecer los enfoques a través de los cuales varios investigadores han analizado la categoría identidad (De la Torre, p. 62). Ellos son:1.El enfoque objetivo: son características más visibles de la identidad. Son aquellos elementos que son percibidos objetivamente y le permiten a cualquier persona percatarse que un individuo, grupo, objeto o producto es diferente de los demás. Esta es una concepción que absolutiza a la identidad restándole todo lo que de viva y cambiante tiene.2.El enfoque subjetivo autoperceptivo: relacionado con la interpretación pensada e imaginada de las propias particularidades identitarias. Se refiere a la representación que se tiene sobre la identidad propia o ajena, por lo que acepta la no correspondencia entre la realidad y la imagen. No obstante, igualmente limita la indagación sobre la realidad objetiva.3.El enfoque subjetivo de autocategorización y pertenencia: vinculado con la posibilidad de convertir el “yo” en un “nosotros” a partir de sentirnos pertenecientes a un grupo, designado por categorías que lo identifican. Esta manera de explorar la identidad permite identificar el Esquema Conceptual Referativo Operante (ECRO) de una colectividad determinada en función de las autocategorizaciones. Los que se oponen a esta concepción le critican no tener en cuenta la historicidad del sujeto y la satisfacción o no de sus necesidades a partir de su pertenencia a los grupos.4.El enfoque discursivo: relacionado con la concepción de que no existen las identidades sino discursos de identidades. Estos discursos son parte de la realidad social y construyen a través del lenguaje, las peculiaridades identitarias que facilitan la construcción permanentemente de los espacios psicológicos y sociales socio-psicológicos y culturales de pertenencia. Este es un enfoque constructivista que al igual que los demás no permite el estudio holista de la identidad.
Se coincide con la autora en que unos y otros enfoques se complementan más que negarse. Para una investigación de identidades, es posible la utilización de uno solo de estos, sin embargo, se estaría limitando el estudio a una perspectiva unidireccional que no descubriría el proceso identitario ni la identidad misma, de forma integral. Significa que no es suficiente hablar de elementos objetivos sin tener en cuenta los subjetivos, ni pensar en el contexto discursivo sin considerar el sentido de pertenencia de las personas a los grupos y la manera en que ellas se categorizan.
Para decir que una identidad colectiva se formó es necesario que los miembros de ese grupo compartan elementos comunes y seleccionen aquellos que los caracterizan de forma evidente y real; deben apropiarse mentalmente de esas y otras características, subjetivarlas y hacerlas únicas; tienen que descubrir su espacio de pertenencia y representar dicha pertenencia a través de una o varias categorías y por último, conformar un discurso que visualice su identidad y al mismo tiempo la consolide y reestructure.
El enfoque que se considera mucho más apropiado para entender cómo se construyen las identidades, parece ser la Escuela Histórico Cultural de Vygotski que sitúa al sujeto activo, participando en contextos socioculturales e interiorizando o subjetivando la realidad a partir de mediadores como el discurso y todos los elementos de la cultura que determinan la dinámica, el cambio y la transformación constante de la identidad. Ello permite comprender al individuo, su desarrollo y la construcción de su subjetividad como resultado de un proceso eminentemente sociocultural e histórico, sin dejar fuera los factores biológicos.
Según este autor, la naturaleza psicológica del ser humano constituye un conjunto de relaciones sociales trasladadas al interior y que se han convertido en funciones de la personalidad, lo cual está muy relacionado con el proceso de construcción de la identidad y su carácter histórico y social. Para el mismo, “se trata de un proceso consciente en el que la comunicación, la experiencia práctica del individuo, el desarrollo psíquico alcanzado y el contexto donde transcurre la relación con su identidad resultan determinantes” (Romero, 2006, p. 33).
La concepción vygotskiana, basada en el materialismo dialéctico, reconoce que, en el proceso de desarrollo histórico, el hombre social cambia los modos y procedimientos de su conducta, transforma los códigos y funciones innatas, elabora y crea nuevas formas de comportamientos, específicamente culturales. Todo ello, vislumbra un referente teórico que reconoce la posibilidad del cambio, en tanto primero se asimilan las normas culturales de actuación y luego se convierten en contenidos con sentido psicológico. Esto último permite comprender el carácter dinámico y cambiante de la construcción identitaria.
El surgimiento o conformación de alguna nueva identidad personal o colectiva es producto de la transmisión de acumulaciones culturales e históricas y de la mezcla o transculturación, consistente en la adquisición de una cultura distinta desarraigando la precedente. En este diálogo cultural, el producto no es igual al que lo creó, sino que lo niega y al mismo tiempo se hace él mismo con características nuevas.
La construcción de la identidad colectiva no es unidireccional, se produce de forma vertical (de abajo hacia arriba y viceversa) y horizontal (de adentro hacia afuera y viceversa). Para el primer caso, la posición activa del sujeto garantiza una sedimentación identitaria que constantemente se actualiza y manifiesta en las interacciones sociales. Además, la formación de la identidad se potencia desde los individuos mismos o desde los grupos más pequeños de la estructura de la sociedad, lo cual necesariamente influye en las capas más elevadas conformando una identidad colectiva más general. Asimismo, desde estas últimas, se van legitimando y transmitiendo de generación en generación las características identitarias que determinan la apropiación subjetiva de las mismas, por los grupos e individuos, condicionando las subidentidades. Esta dirección puede ser más o menos pensada, planificada y manipulada por la estructura social que ostenta el poder.
En el sentido horizontal, dentro de un mismo espacio de inclusión, por ejemplo, es posible la influencia externa de los miembros del grupo en la configuración de los sentidos de pertenencia, mientras que estos a su vez, desde adentro proyectan sus propias consciencias de mismidad y otredad. Igualmente sucede entre grupos identitarios al mismo nivel en la escala social, ya sean relativamente iguales o diferentes.
En todo este proceso, no basta con la conformación de elementos comunes y ser consciente de ellos, es imprescindible vivenciarlos y asumirlos como componentes de otredad, que recortan y diferencian a la nueva identidad. A su vez, esta nueva construcción cobrará sentido cuando se coloque frente a un “otro”, tanto externo como interno, pues es posible que dentro de una misma totalidad aparezcan espacios de exclusión, para aquellos que no se sienten parte o que no les permitan hacerlo. A estos se les ha denominado alter endótico.
La presencia de alteridad se hace visible muchas veces como resorte de identidad justamente porque no siempre es lo que más se diferencia, sino lo que se parece y en algo es distinto; por lo tanto, emerge como rival. Sin embargo, los mecanismos de exclusión endótica, (cuando grupos que forman parte de otras identidades dejan de ser reconocidos por la identidad mayor) no reconocen la heterogeneidad o diversidad de las subidentidades, sino que sitúan a grupos o personas como “otros excluidos”, lo cual pudiera constituir un peligro de impacto social. Ejemplos de alteridad endótica pudieran ser los enfermos mentales, discapacitados, algunos marginados o grupos de personas que representen algún tipo de ruptura o desavenencia con los patrones o normas socialmente establecidas. La exclusión se legitima muchas veces desde prácticas discursivas y conductuales que producen malestar a ese “otro” que pudo haber sido uno más (Romero, 2006).
Este fenómeno puede suceder en todos los espacios identitarios de una sociedad. Previamente se señalaba que la identidad adopta diferenciaciones a partir de diversos ejes -tradicionales o no- que originan identidades según las generaciones, profesiones, religiones, géneros, territorios, preferencias sexuales, intereses específicos, maneras de comportarse o de asumir concepciones del mundo, etc. Sin embargo, las expresiones más estudiadas y legitimadas de identidades colectivas son las relacionadas con la cultura y la nación, las cuales en sí mismas engloban las antes mencionadas.
Muchos son los especialistas que se debaten en la comprensión de los límites y contornos de la identidad nacional y la identidad cultural. Aunque el objetivo de este trabajo no se encamina a estas distinciones, se considera importante explicitar los conceptos, de manera que permita sentar las bases para el análisis que haremos sobre la identidad juvenil.
Cuando se habla de identidad cultural se alude a un “yo” verdadero que contiene a muchos otros “yo” superficiales, que comparten pueblos, historias y ancestros comunes, que definen la identidad o pertenencia cultural (Stuart, 2004). En este sentido, la categoría se nos presenta como una totalidad que integra muchas singularidades y se construye a través de discursos, prácticas y posiciones diferentes, sedimentados por la historia y las tradiciones comunes a un pueblo.
En cuanto a la identidad nacional, Montero (2004) la define como el:conjunto de significaciones y representaciones relativamente estables a través del tiempo, que permiten a los miembros de un grupo social que comparten una historia y un territorio común, así como otros elementos socioculturales, tales como el lenguaje, religión, costumbres e instituciones sociales, reconocerse como relacionados los unos a los otros biográficamente (p.18).
En este orden, Cristóbal (1995) en su trabajo Precisiones sobre nación e identidad nos expresa que:cuando hablamos de identidad nacional nos referimos al ser nacional y a su imagen, porque el ser de un pueblo y su núcleo distintivo o mismidad no permanecen ocultos para quienes, en sus singularidades, reciben, construyen y trasmiten los elementos que nos permiten compartir subjetivamente un mismo espacio sociopsicológico de pertenencia. Por el contrario, las representaciones compartidas en torno a las tradiciones, historia, raíces comunes, formas de vida, motivaciones, creencias, valores, costumbres, actitudes, rasgos y otras características de un pueblo son precisamente las que permiten decir que tiene una identidad (p.112).
Vistas así, ambas identidades tienen una determinación sociopsicológica, a partir de sus singularidades. Aunque la cultura trasciende a la nación, ésta surge con el ser humano y constituye un sistema de producción espiritual y material en relación estrecha con una situación histórica y territorial específica. La identidad nacional está compuesta por factores objetivos relacionados con un espacio geográfico que reproduce elementos culturales, políticos, históricos y que al mismo tiempo se subjetivasen como mismidad.
La relación entre la identidad nacional y la identidad cultural funciona como unidad dialéctica en la que el condicionamiento es mutuo; una influye en el desarrollo y expresión de la otra y a su vez, esta última repercute en la primera. No podrá existir identidad nacional al margen de los hechos que determinan la cultura, como no podrá ser internalizada la cultura sin concebir la nacionalidad de un país. Si nos circunscribimos al caso de Cuba, la identidad nacional y cultural está muy entrelazada en el tiempo y en la historia, justamente porque la construcción de nuestra singularidad cultural estuvo aparejada a las luchas por la independencia nacional y la conformación de nuestra nacionalidad. Desde la colonización de la isla, se inició un proceso continuo y transformador que sentó las bases para el establecimiento de las particularidades de lo cubano y que se actualiza con sus matices en nuestra sociedad actual y en el imaginario colectivo. Comprender nuestros orígenes y la dinámica del proceso resulta importante para cualquier investigación sobre nuestras múltiples identidades.
Identidad Juvenil
La identidad es aprehendida a través de la práctica social, por lo que la instrucción de conocimientos, los hábitos, costumbres, cualidades, las relaciones interpersonales, los vínculos productivos, culturales, las normas de conducta, las concepciones estéticas y del mundo en general, que se forman a través de la familia, la escuela, la comunidad, los grupos informales, centros laborales y medios de comunicación masiva, son elementos que ejercen gran influencia en la construcción social de las características identitarias. Ahora bien, esas características no son iguales para todos los grupos humanos que conviven en un mismo medio social; sino que tienen sus matices a partir del sexo, la edad, la región, el color de la piel, la religión, entre otros indicadores. Estas microidentidades son factores que juegan un papel determinante en el mantenimiento de la identidad nacional y cultural. La identificación de las personas con su generación y más específicamente con sus edades y peculiaridades del desarrollo, es uno de los cimientos para la construcción de identidades cuya influencia en la cultura y la nacionalidad es fundamental.
La existencia de una identidad juvenil es reconocida por el resto de las generaciones y autorreconocidas por ellas a partir de la actividad que desarrollan en esta etapa- estudio e inicios de la vida laboral- así como de las relaciones sociales que establecen (Pérez, 2001). Sin embargo, la juventud es concebida como el punto de emergencia de una cultura que rompe, tanto con la basada en el saber y la memoria de los abuelos, como con aquella cuyos referentes, asocian los patrones de comportamiento de los jóvenes a los de sus padres.
Barbero (2004) comenta que:Al marcar el cambio que culturalmente atraviesan los jóvenes como ruptura se nos están señalando algunas claves sobre los obstáculos y la urgencia de comprenderlos, esto es sobre la envergadura antropológica, y no sólo sociológica, de las transformaciones en marcha. (…) Ante el desconcierto de los adultos vemos emerger una generación formada por sujetos dotados de una “plasticidad neuronal” y elasticidad cultural que, aunque se asemeja a una falta de forma, es más bien apertura a muy diversas formas, camaleónica adaptación a los más diversos contextos (p. 32).
En este sentido, resulta vital el estudio de las características identitarias de los jóvenes como grupo etario, pues estos pueden constituirse como agentes de cambio de una realidad condicionada por la historia y las herencias del pasado, modificando e imponiendo nuevas formas de identificación que pudieran ser en beneficio de los valores y principios que ha defendido y defiende la sociedad en que se vive, o en detrimento de los mismos. La historia ha demostrado que la generación joven es portadora del cambio y el progreso de las sociedades, que en sí misma contiene la mezcla de lo tradicional y lo innovador y abre las puertas hacia las transformaciones graduales de valores sociales, éticos, morales, de costumbres y creencias, culturas, posicionamientos de género y revoluciones políticas.
La categoría juventud tiene un carácter histórico y social, pues la denominación está muy relacionada a la evolución de los sistemas sociales, durante la cual se utilizó el término para designar a aquella colectividad que marcaba el rompimiento de las ligaduras materno- paterno- filiales y se convertía en fuerza de trabajo necesaria para darle continuidad al proceso productivo.
De esta manera, es indiscutible que la definición del término no está en él mismo, sino en el contexto que lo rodea y condiciona que exista, nombrando un grupo con determinadas características. Así, según las épocas, culturas de todo tipo, niveles económicos, procesos sociales, espacios territoriales (urbanos o rurales), entornos políticos, etc. se pueden elaborar muy diversas definiciones de juventud. Sin embargo, esto no las separa de las generalidades descritas, sobre este grupo generacional particular, que permiten establecer puntos de coincidencia afines con la etapa del desarrollo de hombres y mujeres.
Al decir de Sandoval (2003), los contextos históricos:contribuyen a la conformación del modo de vivenciar “la juventud”, es decir, no basta intentar comprender a los jóvenes desde una sola dimensión (la psicológica, por ejemplo). De entrada, es necesario reconocer la multidimensionalidad del fenómeno, caracterizado por la externalidad de su heterogeneidad empírica (p. 43)
La conceptualización de esta categoría se ha enmarcado desde diversas perspectivas: biológica, antropológica, psicológica, sociológica, histórica o demográfica; algunas entremezcladas por autores o instituciones y otras un poco más parcializadas.
Luis Gómez, reunió un conjunto de conceptos de varios especialistas y organizaciones mundiales, que permiten establecer referentes a partir de la definición de su propia Juventus. En este sentido, exponemos algunas de las conceptualizaciones sistematizadas por este autor en dos de sus trabajos:-Juventud es una categoría biológico - social que designa a un grupo humano en formación y desarrollo dentro de las condiciones sociales concretas y en una etapa determinada (Prado García, 1978).-la juventud es, (…) una condición relacional, determinada por la interacción social, cuya materia básica es la edad procesada por la cultura (Margulis, 2001).-el término “juventud” se refiere al periodo del ciclo de vida en que las personas transitan de la niñez a la condición adulta, y durante el cual se producen importantes cambios biológicos, psicológicos, sociales y culturales, que varían según las sociedades, culturas, etnias, clases sociales y género (Rodríguez, 2002).-grupo de personas cuya edad se encuentra comprendido ente los 15 y 24 años”. Asamblea General de las Naciones Unidas en 1985.-dos etapas: de 15 a 18, adolescente, y de 19 a 24, joven propiamente. Organización Mundial de la Salud.-que tiene una duración de 14 a 30 años: de 14 a 18, joven adolescente; de 19 a 24, joven propiamente dicho, y de 25 a 30, adulto joven de la Organización Iberoamericana de Juventud.
A partir de estas y otras definiciones, el mismo investigador plantea que este concepto de jóvenes hace referencia a la edad del sujeto, características biológicas y rasgos socio-psicológicos, elementos que caracterizan al individuo. Mientras en la categoría juventud no encuentra una satisfactoria explicación en el orden biológico ni cronológico, sino a partir de una práctica cultural acumulada (Gómez, L., 2004).
Por su parte, la investigadora mexicana Anna M. Fernández Poncela reseña quela juventud es también una generación como representación de un conjunto de individuos nacidos en fecha similares y que de alguna manera comparten experiencias históricas parecidas. Como construcción sociocultural, la juventud es fruto de la interacción de las condiciones sociales y las imágenes culturales que cada grupo o sector elabora en cada momento histórico sobre un grupo de edad (Fernández, 2003, pp. 23-24).
Mientras que José Manuel Valenzuela sostiene que “es una construcción sociocultural, históricamente definida, cuyos sujetos arman su identidad según umbrales simbólicos de adscripción o pertenencia, donde se delimita quiénes pertenecen al grupo juvenil y quienes quedan excluidos” (Valenzuela, 1977, p.14).
El sociólogo chileno Jorge Baeza Correa, muestra un interesante análisis acerca de la conceptualización de juventud a partir de tres aristas fundamentales: la juventud como categoría etaria, como etapa de maduración y como cultura. La primera de ellas alude, no sólo a los límites etarios sino también a la inserción del joven en el mundo adulto mediante la obtención de un trabajo y la constitución de su propia familia. La segunda se centra en los cambios fisiológicos y psicológicos que corresponden al llamado período de “moratoria”, donde hay una posposición de los roles adultos para desarrollar conocimientos y habilidades que lo preparen para los mismos; todo lo cual redunda en su construcción identitaria. La tercera se asocia a los modos de pensar, sentir y actuar que atraviesan las actividades de los jóvenes y los distinguen de otros grupos de jóvenes y de otras generaciones, lo que permite hablar de la existencia de culturas juveniles (Baeza, 2003).
Al interior de las concepciones sobre juventud, quedan expuestos los referentes que permiten establecer correspondencias entre ellas. Los mismos pudieran ser resumidos de la siguiente forma:-La juventud es un constructo social e histórico.-Según el desarrollo ontogenético tiene límites etarios flexibles.-Es un proceso de constantes transformaciones que se inicia con la maduración sexual reproductiva y culmina con la inserción social y autónoma en el ámbito público y familiar.-Es un período intermedio, con profundas fuerzas capaces de cambiar, transgredir preceptos, reestructurar modos de pensamientos y visiones del mundo circundante.-Contiene en sí misma una gran diversidad, asumida individual o grupalmente y asignada al mismo tiempo por el resto de las generaciones, en función de razas, religiones, valores, comportamientos, aficiones, territorios, sexos, etcétera.-Es una etapa de aprehensión de valores, normas, principios, formación de habilidades y capacidades, que se reciben a través de la socialización en los espacios familiares, escolares, grupales y por los medios de comunicación.
A partir de estos referentes, podemos abordar a la identidad juvenil como un proceso intersubjetivo de conformación de límites no estáticos, que se construyen en los ámbitos de interacción social sin abandonar las identificaciones tradicionales como, por ejemplo: ser cubanos, ser habaneros, etc. desde las cuales se conforman los imaginarios colectivos sobre la juventud. Es decir, las identificaciones juveniles pasan por el prisma de las autopercepciones, creaciones o imaginaciones tanto de los propios jóvenes, como de la sociedad en su conjunto.
En el desarrollo del concepto de identidad parece importantísimo iniciar a partir de la relación de identificación- diferencia, donde los jóvenes no únicamente se muevan en el límite de la identidad, sino que ellos mismos construyen nuevos procesos de identificación. También en el caso particular de la dimensión relacional del concepto juventud, se diría que esta dimensión relacional incluye a lo no juvenil, incluye cuáles son los campos de interacción con otros grupos juveniles y por lo tanto distintas formas de construcción de esa dimensión de lo juvenil (Valenzuela, 1996).
Para la comprensión de la identidad juvenil, es necesario un análisis sobre aquellas características de los jóvenes que matizan la conformación de su sentido de pertenencia como generación. Desde el punto de vista sociopsicológico, el arribo a la juventud, entraña una sucesión constante de cambios que adquieren significaciones importantes para los implicados, los cuales comienzan a debatirse en asuntos relacionados con su vida pasada, presente y futura, que tal vez, nunca antes habían cuestionado. Las relaciones sociales se tornan más amplias, diversas y extensas, por lo que influyen casi de manera determinante en comportamientos y actitudes. Unido a esto, desde el punto de vista intelectual, su pensamiento es más abstracto, lógico y teórico, lo que les posibilita la adquisición de una autovaloración, autodeterminación e incluso, autoeducación más consciente, todo lo cual redunda en la construcción de su identidad.
En este período, los jóvenes no solo alcanzan un mayor cuestionamiento sobre el mundo sino también sobre los grupos que conforman su sociedad. La selección e incorporación a estos grupos es más activa y consciente y sus pertenencias dejan de asumirse como naturales y eternas, razón por la cual, es muy común encontrarse muchachas y muchachos, que formando parte de determinados grupos hoy, mañana ya no se identifican con los mismos y modifican rápidamente sus comportamientos, formas de vestir, actuar y expresarse en el medio social.
Uno de los rasgos más característicos de la Juventud es justamente, su constante tendencia al redescubrimiento de su forma de ser, existir, pensar y relacionarse con los demás. Ser joven es enfrentarse al redescubrimiento del cuerpo, de la sexualidad, de sus potencialidades e insuficiencias. Es uno de los momentos más propicios para experimentar y buscar ser creativos, a riesgo de enfrentar los marcos convencionales o caer en la simulación de atributos y capacidades (Krauskopf, 2003).
Los adolescentes y jóvenes propiamente dichos se descubren como personas en la búsqueda del sentido de su existencia individual. Claro está que este proceso de autorreconocimiento comienza mucho antes, cuando el niño o niña logra una conciencia de mismidad-autoconciencia- y un sentido de continuidad subjetiva que le permite reconocerse como la misma persona a lo largo de su vida. Sin embargo, el desarrollo infantil transcurre en un estado, en el que aún se carecen de determinados recursos personológicos para pensar, crear, consolidar, argumentar y modificar los sentidos y significados que se reciben constantemente y que sustentan su imagen de sí. Estos recursos se adquieren con el desarrollo, al enfrentarse a las responsabilidades de una vida, que se aleja cada vez más del juego y se acerca a la independencia, a las posibilidades profesionales y laborales, a la inserción en espacios sociales antes negados, a las nuevas relaciones interpersonales y, en definitiva, a las características de la existencia adulta.
Es por eso que, al hablar de identidad juvenil, debemos tener presente no solo la identidad de los jóvenes consigo mismos como individuos -cómo estos se autoperciben y autocategorizan dentro de la colectividad-; sino también, su identidad con la categoría juventud, a partir de las características que los adultos y la población en general han legitimado y naturalizado para estas edades en cada época histórica. “Los jóvenes no son un grupo per se al margen de la sociedad, están sumergidos en el mundo de las relaciones con otros sectores y con la sociedad en su conjunto. Como actores sociales conforman un universo social discontinuo y cambiante, sus características son fruto de una suerte de negociación-tensión entre la categoría sociocultural asignada por la sociedad particular y la actualización subjetiva que sujetos concretos llevan a cabo a partir de la interiorización diferenciada de los esquemas de la cultura vigente (Renguillo,1965).
Es así que, los referentes expuestos hasta el momento permiten comprender la necesidad de estudiar la identidad de los jóvenes, que cambia y evoluciona junto al entorno social y por lo tanto puede ser portadora de las contradicciones del mundo que le rodea. En cada uno de los sistemas y estructuras sociales las identidades juveniles estarán matizadas por las realidades del medio. La juventud cubana no está al margen de estos condicionamientos.
El proceso de construcción de la identidad juvenil, comprende problemas asociados a nuevas y profundas estratificaciones y diferenciaciones sociales, a conflictos de valores, a la conjugación de nuevas formas de identificarse con determinados grupos, al predominio de la ética del “tener”, por encima del “ser”, al enfrentamiento entre las novedosas oportunidades de estudio y trabajo que brindan los actuales Programas de la Revolución y las tendencias de algunos jóvenes a la inmediatez, para satisfacer sus necesidades materiales, en detrimento de la preparación y superación intelectual. Además, la introducción de símbolos, valores morales, códigos culturales, comunicacionales y la apertura al capital extranjero, genera inevitablemente, reflexiones críticas hacia lo externo y como es lógico, hacia lo interno, hacia nuestra realidad nacional.
CONCLUSIONES
Es importante tener presente que el joven del que hablamos hoy, no es precisamente aquel que se formó en medio de la lucha por la independencia de la nación y que vivenció el triunfo y las primeras transformaciones de la Revolución; momentos claves, que, junto a otros, sintetizan los orígenes de nuestra sociedad actual. Es justamente aquel que nació con el surgimiento y/o profundización de estos problemas y para los cuales, el conocimiento relativo a la formación de nuestra nacionalidad y el sistema político y social de Cuba, son solo las memorias de las memorias de sus abuelos. Esos recuerdos constantemente se entremezclan con las experiencias actuales de una sociedad en proceso de construcción, que, defendiendo sus principios, se enfrenta a una “invasión” de imágenes, representaciones y significados transmitidos por un mundo globalizado, consumista y neoliberal.
Entre la juventud cubana coexisten diversos modelos de identidad, con los cuales se conforman sentidos de pertenencias que se expresan en los discursos y comportamientos juveniles. El proceso de consolidación de la cultura y la nación, experimentado por todo nuestro pueblo, conduce inevitablemente, sobre todo a los más jóvenes, a enjuiciar desde la posición que les ha tocado vivir, las clásicas interrogantes: ¿quién soy?, ¿qué soy? y ¿a dónde voy? Contribuir a identificar el entramado de significaciones de estas interrogantes, así como la pertenencia a determinados grupos, sería de gran ayuda para la consolidación de nuestros valores y sentimientos de nación.
BIBLIOGRAFÍA
Baeza Correa, J. (2003). Culturas juveniles. Acercamiento bibliográfico” En Teología y Pastoral para América Latina. Vol. XXIX. No 113, marzo 2003. ITEPAL, Bogotá, Colombia.
Beck, U. y Beck-Gernsheim, E. (2003). La individualización. El individualismo institucionalizado y sus consecuencias sociales y políticas. Editorial Paidós Ibérica. Barcelona.
Camilleri, C. (1985). Antropología cultural y educación. UNESCO, Madrid.
Casaña, Á. y Álvarez, C. (2004). Emigración e identidades: Una experiencia de reconstrucción de identidades mediante talleres interactivos. (Informe). Centro de Estudios de las Migraciones Internacionales. Universidad de la Habana.
Cristóbal, A. (1995). Precisiones sobre nación e identidad. Revista TEMAS, no 2. Ciudad de La Habana.
Cruz, M. (2002). Política y nacionalismo. Identidad en tiempos de diferencia. Revista TEMAS, no 29. Ciudad de La Habana.
Dayrell, J. (2005). Juventud, grupos culturales y sociabilidad. Jóvenes. Revista de Estudios sobre Juventud, no. 22. Centro de Investigaciones y Estudios sobre Juventud. Secretaria de Educación Pública. Instituto Mexicano de la Juventud.
De la Torre, C. (1995). Conciencia de mismidad: identidad y cultura cubana. Revista TEMAS No 2. Ciudad de La Habana, 1995.
De la Torre, C. (2001). Las identidades. Una mirada desde la Psicología. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello. La Habana.
Fernández Poncela, A. M. (2003). Cultura política y jóvenes en el umbral del nuevo milenio. Colección Jóvenes No. 12. Centro de Investigaciones y Estudios sobre Juventud, Instituto Federal Electoral, Secretaría de Educación Pública, Instituto Mexicano de la Juventud.
García, A. M. (2002). Identidad Cultural e Investigación. Centro de Investigación y Desarrollo de la Cultura Cubana Juan Marinello. La Habana.
Krauskopf, D. (2003). Las consecuencias de riesgo en la fase juvenil. En México-Quebec. Nuevas miradas sobre los jóvenes, no. 13. Instituto Mexicano de la Juventud, Secretaría de Educación Pública, Office Québec- Ameriques pour la jeunesse, Observatoire jeunes et Societe.
Manila, G. y Colom, A. (1995). El modelo cultural en la construcción de la antropología de la educación. En Noguera, J. (Ed.). (1995). Cuestiones de antropología de la educación. CEAC. Barcelona.
Martín Barbero, J. (s.f). Jóvenes, comunicación e identidad. Pensar Iberoamérica. Revista de Cultura. Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Material de Internet.
Mesa Peña, J. y Hernández, D. (2004). Transformistas, travestis y transexuales: un grupo de identidad social en la Cuba de hoy. Revista TEMAS No 36. Ciudad de La Habana. Enero-marzo.
Romero, M. I. (2006). La identidad: un enclave de resistencia cultural. Revista Cubana de Pensamiento Socioteológico, no. 40, abril-junio,
Ubieta Gómez, E. (1993). Ensayos de identidad. Editorial Letras Cubanas, La Habana.
UJC Documentos. Reflexiones teóricas y metodológicas sobre la juventud cubana. (Curso de posgrado a dirigentes juveniles/Publicación interna).
Valenzuela, J.M. (1996). Cultura Juvenil. En Padilla Herrera, Jaime. (Compilador): La construcción de lo juvenil. II Reunión Nacional de Investigadores sobre Juventud. México.
Valenzuela, J.M. (1997). Culturas juveniles. Identidades transitorias. Revista de Estudios sobre Juventud. Cuarta Época, n. 3. México.

