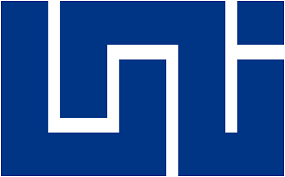

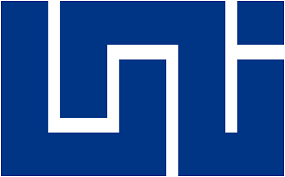

Articulos
Estudio de la resiliencia urbana del Distrito II de la ciudad de Managua 2024
Study of the urban resilience of District II of the city of Managua 2024
Revista Arquitectura +
Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua
ISSN-e: 2518-2943
Periodicidad: Semestral
vol. 9, núm. 18, 2024
Recepción: 06 septiembre 2024
Aprobación: 04 noviembre 2024
Resumen: El imperativo de la resiliencia urbana pone de relieve la necesidad de un cambio de paradigma en la planificación y el desarrollo urbanos. En lugar de centrarse en las ganancias a corto plazo y el crecimiento económico, las ciudades deben priorizar la sostenibilidad, la equidad y la resiliencia a largo plazo. El Distrito II de la ciudad de Managua es un sector de importancia para la ciudad, con características físicas, naturales, ecológicas y urbanas que lo vuelven atractivo para la aplicación de este estudio. Al no encontrarse una metodología específica para brindar una valoración numérica, pero considerando la basta fundamentación acerca de la temática, se elaboró una propuesta exploratoria que se centra en evaluar la resiliencia urbana, utilizando cinco variables claves: Equipamientos Urbanos, Áreas Verdes y Espacios Abiertos, Infraestructura y Servicios Básicos, Uso de Suelo, y Ecología Urbana, buscan medir cómo estas áreas pueden adaptarse y recuperarse frente a eventos adversos. Los resultados sugieren que en la actualidad el sector tiene una resiliencia urbana intermedia, con fortalezas en algunos componentes, a la vez que se hace necesario adoptar un enfoque holístico que integre la planificación urbana, el desarrollo de infraestructura y la participación comunitaria, con el foco puesto en la creación de un entorno urbano más resiliente y sostenible.
Palabras clave: Condiciones-Climáticas, Gestión-ambiental, Infraestructura, Nicaragua, Resiliencia.
Abstract: The imperative of urban resilience highlights the need for a paradigm shift in urban planning and development. Instead of focusing on short-term gains and economic growth, cities must prioritize sustainability, equity, and long-term resilience. District II of the city of Managua is an important sector for the city, with physical-natural, ecological, and urban characteristics that make it attractive for the application of this study. In the absence of a specific methodology to provide a numerical assessment, but considering the extensive foundation on the topic, an exploratory proposal was developed focusing on evaluating urban resilience using five key variables: Urban Equipment, Green Areas and Open Spaces, Infrastructure and Basic Services, Land Use, and Urban Ecology, aiming to measure how these areas can adapt and recover from adverse events. The results suggest that the sector currently has intermediate urban resilience, with strengths in some components, while highlighting the need to adopt a holistic approach that integrates urban planning, infrastructure development, and community participation, with a focus on creating a more resilient and sustainable urban environment.
Keywords: Environmental-management, Infrastructure, Nicaragua, Resilience, Risks.
Introducción
En un contexto global cada vez más vulnerable a desastres y con mayores desafíos ambientales, fortalecer la resiliencia urbana se ha convertido en un imperativo para el desarrollo sostenible de las ciudades. Este artículo sostiene que la resiliencia urbana no es un estado estático, sino más bien un proceso continuo de adaptación y mejora, que requiere un enfoque multifacético que aborde la compleja interacción de factores físicos, sociales y ambientales. A través de un análisis detallado del Distrito II de Managua, un sector que, a pesar de contar con algunas medidas de planificación y protección, aún enfrenta desafíos significativos en su capacidad para resistir y recuperarse de eventos adversos Universidad del Bío-Bío. (2023).
El Distrito II cuenta con una población aproximada de poco más de 117.000 habitantes, distribuidos en 10.5 kilómetros cuadrados, siendo el distrito mayoritariamente de uso habitacional, posee un alto valor por su historia.
Es esencial reconocer que la resiliencia urbana no es un logro de una sola vez, sino más bien un proceso continuo de aprendizaje, adaptación y mejora. El Distrito II de Managua, con su combinación única de características físicas, sociales y ambientales, siendo un sector de los primeros fundacionales de la ciudad, presenta un estudio de caso muy atractivo para examinar las diferentes relaciones y complejidades de un sector urbano. Por ejemplo, la relación e influencia térmica que moldea su clima por la cercanía del lago de Managua o lago Xolotlán que, sumado con su topografía suave en el borde norte, moldea microclimas diferentes que el resto de la ciudad.
Al mismo tiempo, el hecho de poseer algunos de los barrios y edificios industriales más antiguos, ha generado un olvido de los mismos en lo referente a inversión y mejoras, siendo que estas se dan entorno de los nuevos proyectos residenciales y comerciales de la ciudad. Además de esto, el sector se ve atravesado por varias fallas sísmicas, incluidas las que se activaron en 1972 provocando los más grandes daños a la ciudad en su historia reciente.
Este estudio proporciona una comprensión integral de cómo variables como la vialidad, las temperaturas, humedad relativa, vientos y existencia de áreas verdes, interactúan y afectan la capacidad del sector para afrontar eventos que impacten negativamente. Se destaca también que la infraestructura de la región, incluidos sus sistemas de transporte, y servicios públicos, es inadecuada para resistir los impactos de ciertos eventos como las lluvias y canalización de escorrentías generadas por las mismas.
Metodología
Esta metodología forma parte de una investigación exploratoria, de tipo secundario, donde a partir de un estudio de caso y reconociendo bien las definiciones y conceptos vinculantes a la resiliencia urbana, se propone una valoración de la situación de un sector específico. Se desarrolló la propuesta a partir del trabajo colaborativo, con fundamento en revisión documental de metodologías similares, la modelación de instrumentos prácticos y objetivos en base de criterios normativos, y experiencias previas en trabajos similares.
Esta propuesta tiene por objeto estudiar el nivel de resiliencia urbana en un sector específico de la ciudad, considerando los principales eventos que en la historia reciente han marcado cambios significativos en el sector, siendo las escalas espaciales sugeridas por los autores para su mejor manejabilidad abarca hasta 25 km2 como máximo (barrio, distrito, delegación, otro similar).
El término de resiliencia urbana contempla muchos aspectos y de igual manera su abordaje puede ser muy extenso en dependencia de las variables que se consideren para su análisis. Conforme a esta propuesta de metodología, se consideran cinco variables principales del sistema urbano, las cuales son (ver Figura 1):
Equipamientos Urbanos,
Áreas verdes y espacios abiertos accesibles,
Infraestructura y servicios básicos,
Uso de suelo y ecología urbana

La metodología emplea tres métodos específicos: el Método Histórico, que analiza eventos pasados que impactaron el área; el Método Analítico, que correlaciona variables como clima y servicios; y el Método Sintético, que resume los datos más relevantes del estudio.
La ciudad y su sistema urbano son tan amplios que poseen varios componentes que se pueden abordar como variables del mismo, y estos conforme pasa el tiempo siguen incorporando nuevos elementos, se trabajan estas variables dado su relevancia y vinculación con las acciones y evidencias de mejoría que se vinculan al término de Resiliencia Urbana. En la tabla 1. se presentan brevemente la descripción de las variables de análisis:
| Variables | Descripción | Indicadores |
| Equipamientos Urbanos | Referido a las instalaciones y servicios destinados a satisfacer las necesidades sociales, culturales, deportivas y educativas de la población en áreas urbanas. Se consideran como equipamientos primordiales en este sentido los vinculados a la Salud, Educación e instituciones vinculadas a la respuesta ante eventos perjudiciales para el sector urbano. | - Número de escuelas- Accesibilidad a centros de salud (distancia promedio en km). Número de instalaciones deportivas- Disponibilidad de bibliotecas públicas (cantidad por distrito)- Instituciones de bomberos, organizaciones civiles, cruz roja y afines |
| Áreas Verdes y Espacios Abiertos Accesibles | Zonas naturales o semidesarrolladas dentro del entorno urbano que proporcionan beneficios ecológicos, recreativos y de bienestar a los residentes. | - Superficie de áreas verdes por habitante (m²/persona)- Proximidad promedio de áreas verdes a los hogares (distancia en metros)- Número de parques con accesibilidad universal.- Existencia de corredores verdes y áreas de este tipo en vías de gran movilidad. |
| Infraestructura y Servicios Básicos | Sistemas y servicios fundamentales necesarios para el funcionamiento de una comunidad, tales como el suministro de agua, electricidad, alcantarillado y transporte. También se incluye las vialidades, especialmente conforme tipo de calles y carreteras y su interconexión optima en el sector (interno y con el exterior también). | - Porcentaje de hogares con acceso a agua potable y electricidad.- Cobertura de red de alcantarillado (porcentaje de la población servida).- Acceso a la red de transporte público.- Disponibilidad de conexión a internet de alta velocidad (% de hogares).- Calidad de las vías vehiculares y peatonales. |
| Uso de Suelo | Referido a la distribución y utilización del terreno dentro de un área urbana, incluyendo zonas residenciales, comerciales, industriales y recreativas. Estas en los escenarios óptimos deben ser resultado de ejercicios de planificación, respetando normativas y planes para el o los sectores urbanos, sean estos generales o sectoriales. | - Porcentaje de suelo destinado a uso residencial.- Densidad de uso comercial (número de comercios por km²).- Proporción de suelo industrial frente a otros usos.- Espacio destinado a áreas recreativas (ha/km²).- Cambios en el uso de suelo (variación anual en porcentaje).- Procesos de gentrificación existentes en el sector.- Morfología y trama urbana.- Idoneidad y coherencia entre usos |
| Ecología urbana | Relaciones entre los seres humanos y su entorno natural en áreas urbanas, buscando un equilibrio sostenible entre el desarrollo urbano y la conservación del medio ambiente. Se toman en consideraciones la flora y fauna local (silvestre, urbana o mixta) que tiene un rol de importancia en el sector. De igual manera se incluye la consideración de los ecosistemas naturales existentes o vinculados al sector. | - Índice de biodiversidad urbana (número de especies por área).- Porcentaje de cobertura vegetal en la ciudad.- Calidad del aire (mediciones de contaminantes como PM2.5 y NO2).- Número de proyectos de infraestructura verde (techos verdes, jardines verticales). Eficiencia en el uso de recursos (consumo de agua y energía per cápita).- Manejo adecuado de ecosistemas naturales propios (lagos, lagunas, ríos, cerros, etc.). |
Una vez definidas las variables y sus indicadores que se integran en componentes de análisis que se denominarán; Elementos asociados a la capacidad de respuesta, Componentes espaciales y construidos de la Ciudad (Existencia y funcionalidad de los componentes + Posición-heterogeneidad espacial), se procede a la estimación de la Resiliencia Urbana - RU para el sector. La determinación de la RU entonces se plantea por los autores como la Ecuación 1, que se basa en el análisis de estas variables y componentes, conforme a los estándares establecidos en las tablas presentadas previamente.
 [Ecuación 1]
[Ecuación 1]
De acuerdo a la modelación, se establecieron 3 rangos conforme a la relación (división) de los componentes estudiados (elementos asociados a la capacidad de respuesta/Componentes espaciales y construidos de la Ciudad), que produjo datos equitativos entre de 0.571 a 0.14 para medir escenarios de evaluación, que sugieren 3 opciones de resultados según la calificación obtenida:
E. Óptimo (0.571 - 0.428) - Se refiere a sectores que cuentan con una infraestructura y servicios robustos, políticas de planificación urbana bien implementadas, alta eficiencia en la respuesta ante emergencias y un entorno comunitario cohesionado. Estos elementos permiten una adaptación y recuperación rápida frente a eventos adversos.
E. Intermedio (0.427 - 0.285) - Corresponde a áreas urbanas con una moderada capacidad de resiliencia. Estas ciudades pueden tener algunas deficiencias en infraestructura o en la implementación de políticas, pero cuentan con ciertos sistemas de soporte y redes comunitarias que ayudan en la recuperación ante desastres.
Bajo o Nulo (0.284 - 0.140) - Se refiere a sectores con una capacidad de resiliencia limitada. En estos casos, la infraestructura es inadecuada o deficiente, las políticas de planificación urbana son escasas o inexistentes, y hay una falta de cohesión y recursos comunitarios para enfrentar crisis, lo que las hace vulnerables a los impactos negativos de eventos adversos.
Desarrollo
Definición de resiliencia urbana y sus alcances
La gestión de riesgos es un aspecto determinante de la prevención y mitigación de desastres, en particular en regiones propensas a la actividad sísmica. Las consecuencias devastadoras de los terremotos pueden tener impactos económicos, sociales y ambientales de gran alcance, por lo que es esencial adoptar un enfoque integral para evaluar y gestionar el riesgo.
Antes de abordar las definiciones de resiliencia urbana, es importante recalcar como esta surge a partir del riesgo de la existencia de un territorio. Generalmente se maneja el riesgo a través de los modelos sociales y ambientales de desarrollo, junto con un urbanismo incoherente, pueden incrementar la exposición y vulnerabilidad de una ciudad o área local determinada. En consecuencia, esto puede agravar el riesgo de desastre. Esta relación se puede resumir en la Ecuación 2 según la UNDRR por sus siglas en inglés (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) .
 [Ecuación 2]
[Ecuación 2]Una vez aclarado lo mencionado, podemos determinar algunos elementos que generan e incluso fomentan los riesgos en los territorios, y asumiendo que la resiliencia es el elemento que mantiene un equilibrio en la ecuación, definimos lo que se deduce como “Resiliencia Urbana” en este estudio.
De manera similar, Molpeceres, (2023) examinaron la interconexión entre la vulnerabilidad socioambiental, y los impactos en la salud en el corredor costero y periurbano de Mar del Plata, Argentina. Su estudio enfatiza la interdependencia de los factores ambientales y sociales en la configuración de la vulnerabilidad y sus implicancias para la salud pública.
Sin embargo, aún existen lagunas de conocimiento sobre los mecanismos específicos a través de los cuales los modelos de desarrollo social-ambiental y la planificación urbana contribuyen al aumento de la vulnerabilidad. En el ámbito arquitectónico, es fundamental reconocer cómo la planificación urbana y el diseño de infraestructuras pueden mitigar o exacerbar los riesgos asociados a la vulnerabilidad social y ambiental. La integración de estrategias de diseño urbano sostenibles y resilientes debería ser una prioridad para reducir la exposición a los desastres naturales. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (s.f.). Así mismo la arquitectura debería centrarse en crear espacios que no sólo respondan a las necesidades funcionales de las comunidades, sino que también promuevan su bienestar y seguridad frente a los riesgos potenciales; ya que la complejidad de la vulnerabilidad a los desastres exige un enfoque multidisciplinario que tenga en cuenta las intrincadas relaciones entre los factores sociales, ambientales y de desarrollo urbano.
En este contexto, la resiliencia urbana se refiere a la capacidad de un sistema urbano de mantener su continuidad operativa después de impactos o catástrofes, facilitando al mismo tiempo la adaptación y transformación hacia una mayor resistencia. En esencia, un distrito resiliente es aquel que evalúa, planifica y actúa de manera proactiva para prepararse y responder de manera efectiva a una amplia gama de desafíos, ya sean repentinos o graduales, esperados o inesperados. Las investigaciones han identificado dos cualidades clave de la resiliencia: inherencia (mantenimiento de funcionalidades durante las crisis) y flexibilidad (adaptación y respuesta durante el evento). Estas características son aplicables a la infraestructura, la organización institucional y los sistemas sociales y económicos (Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. , 2003).
El concepto de resiliencia urbana es multifacético y abarca varias dimensiones que contribuyen a la capacidad de una ciudad para resistir y recuperarse de las perturbaciones. Por ejemplo, Sotto (2019) destacaron la importancia de los instrumentos legales para implementar la sostenibilidad urbana, destacando la necesidad de políticas y regulaciones efectivas para apoyar el desarrollo urbano resiliente. Por otro lado, Santos (2017) exploró el papel de la morfología urbana y los corredores de ventilación en el apoyo a la resiliencia urbana, arrojando luz sobre los aspectos físicos que contribuyen a la resiliencia en los entornos urbanos. Además, Giner (2016) se centró en la infraestructura y los espacios verdes como componentes cruciales de la resiliencia urbana, proporcionando estrategias para la regeneración de los corredores fluviales urbanos. Estos hallazgos subrayan colectivamente la naturaleza multidimensional de la resiliencia urbana, que abarca aspectos legales, físicos y ambientales.
La ciudad como un sistema socio ecológico y cambiante
Un sistema socio-ecológico (SSE) es un concepto utilizado para describir la interacción compleja y dinámica entre sistemas humanos (sociales) y sistemas naturales (ecológicos). Estos sistemas están interrelacionados y co-evolucionan, influenciando mutuamente en diversas formas. La definición de un sistema socio-ecológico según la SCA (Social Security Administration) refiere a la interacción regular entre factores biofísicos y sociales, con propiedades emergentes, y capacidad auto-organizativa Norberg y Cumming (2008) y Folke (2005).
Por ejemplo, los estudios sobre la gestión y gobernanza del agua en zonas de humedales, como el estuario de Bahía Blanca en Argentina (Speake et al., 2020), pueden proporcionar información sobre la relación entre el desarrollo urbano, los sistemas ecológicos y el bienestar humano. En el caso de la ciudad de Managua (Distrito II), no existen investigaciones directas sobre la dinámica socio-ecológica del sistema urbano. No obstante, el conocimiento de otras áreas urbanas o delegaciones pueden ser útiles para comprender los desafíos y oportunidades que enfrenta el Distrito II como sistema socio-ecológico.
Además, es necesario integrar el análisis socio-ecológico en contextos urbanos específicos para entender los desafíos y oportunidades únicos de cada ubicación. Siendo así un punto de partida para conocer el Distrito II, ya que es relativamente pequeño en comparación con otros distritos de Managua. Su extensión territorial es de aproximadamente 10.5 kilómetros cuadrados, en el año 2005 tenía una población de 117 303 habitantes y una densidad poblacional de 9 414,5 personas por km² según el Instituto Nacional de Información de Desarrollo – INIDE (INIDE 2005). La población del Distrito II es heterogénea en términos socioeconómicos, existen zonas de clase media y áreas con condiciones más vulnerables; la economía local está compuesta principalmente por pequeñas y medianas empresas, mercados locales, y actividades comerciales.
Los componentes sociales del Distrito II de Managua incluyen la población, la vivienda, las escuelas, los mercados y los servicios públicos. Estos elementos son fundamentales para crear un sentido de comunidad y cohesión social, esenciales para el crecimiento y la existencia continua del distrito. En general estos equipamientos se encuentran distribuidos de manera bastante regular y heterogénea, siendo accesibles a la mayoría de la población.
Por otra parte, los elementos ecológicos del distrito, como masas de agua locales, espacios verdes urbanos y biodiversidad, son igualmente importantes, ya que afectan directamente el bienestar social de la comunidad. Por ejemplo, la eliminación inadecuada de desechos puede contaminar los suministros de agua, representando una grave amenaza para la salud pública. De manera similar, la degradación de los espacios verdes urbanos puede llevar a una pérdida de biodiversidad, afectando los servicios ecosistémicos del distrito. En contraste, la protección de estos componentes ecológicos es crucial, ya que puede traer numerosos beneficios sociales, como la mejora de la calidad del aire y el agua, el aumento de la seguridad alimentaria y la mejora de los espacios recreativos.
Asimismo, la preservación de los espacios verdes urbanos también puede mitigar el efecto de isla de calor urbana, reducir la contaminación acústica y proporcionar hábitats para la vida silvestre urbana. Por lo tanto, es esencial priorizar la protección de estos componentes ecológicos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del distrito.
La forma y cambios de la ciudad y el Distrito II
Managua, la capital de Nicaragua, es una ciudad con aproximadamente 1.2 millones de habitantes. Se extiende sobre un área de 267.2 km² (EcuRed, s.f.). Es un centro importante de actividad económica y cultural, con una mezcla de arquitectura moderna y colonial. Las principales actividades económicas incluyen el comercio, la industria manufacturera y el turismo, con una creciente importancia en el sector de servicios. Además, la ciudad es conocida por su vibrante vida urbana y su proximidad a lugares de interés natural y turístico como lagunas y parques naturales.
Desde su designación como capital en 1852, Managua ha experimentado transformaciones significativas, convirtiéndose en una ciudad principal que concentra las actividades económicas y administrativas del país, albergando a los sectores económicos más altos. En las últimas tres décadas, ha habido un creciente interés en el estudio de la arquitectura moderna en América Latina, incluyendo Managua, con numerosos estudios de casos específicos. En el ámbito normativo y urbanístico, se han realizado importantes avances desde la creación del primer Plan Regulador de Managua en 1954, con actualizaciones y nuevos planes a lo largo de los años, especialmente después de los desastres como el terremoto de 1972. Estos planes han guiado la distribución de zonas y el uso del suelo, promoviendo un desarrollo urbano más eficiente y ordenado, con la creación de células urbanas y supermanzanas (Hernández et al, 2024).
El Distrito II de la ciudad, conocido por su carácter tradicional e histórico, contó en los años noventa con un Plan Parcial de Ordenamiento Urbano - Sector Norte-Central, que también abarcaba el Distrito IV. Este plan resaltaba importantes restricciones físico-naturales, como la presencia de fallas geológicas activas, la costa del Lago de Managua y las áreas naturales protegidas como la Loma y Laguna de Tiscapa, y la Laguna de Asososca. En cuanto a las zonas residenciales, se identificó una "zona mixta de vivienda y servicio (Mvs 1/2)" que integraba viviendas y servicios para facilitar una transición entre áreas habitacionales y zonas con mayor actividad urbana, fomentando la construcción de viviendas en altura y la localización de servicios a lo largo de las vías principales. El barrio San Antonio se encuentra dentro de esta zona mixta (Dirección de Urbanismo, 2000).
Este distrito, se caracteriza por contener muchos barrios y edificios tradicionales, y con alto valor histórico. Es además donde se ubica el centro tradicional patrimonial de la ciudad, en donde en la actualidad se ubican importantes atractivos turísticos, y uno de los cementerios más grandes de la ciudad, el “Cementerio Occidental”. Destacan dos lagunas, y su límite al norte con el Lago Xolotlán (de Managua), ver Figura 2.

La década de los sesenta y setenta fueron muy importantes para el tema del desarrollo de la ciudad, y consecuentemente el Distrito II de Managua. Al recorrer los barrios y sectores más antiguos (los ubicados cerca del Lago de Managua), aún se puede apreciar un poco de la arquitectura y estilos que predominaron en aquella época, y la trama ortogonal que demarcaba una ciudad ordenada en su circulación y movilidad peatonal y vehicular, con centros (administrativos, culturales, comerciales) claros.
El primer evento de relevancia que se destaca fue el regreso (mediados de los cincuenta y década de los sesenta) y ejercicio profesional de los primeros arquitectos nicaragüenses. Los estilos arquitectónicos emergieron así en pleno auge a nivel mundial. Los arquitectos aplicaron las corrientes estilísticas impregnadas en las edificaciones capitalinas de la primera mitad del siglo XX, retomando elementos del Art Deco, Neoclásico y Ecléctico, tanto en la estética de los edificios como en la organización urbana. Esta corriente arquitectónica (moderna), ha perdurado y sigue siendo relevante en la ciudad hasta la fecha, representando una singularidad en la historia arquitectónica de Managua que a su vez sirve de pauta y modelo para otras ciudades de la región, especialmente en tipologías de equipamientos, edificios institucionales y de tipo comercial que proyectaban a Managua como una ciudad a la altura de las demás capitales de la región (Hernández et al, 2024).
En 1972 Managua concentraba en aquel momento el 20 por ciento de la población del país, así como casi toda la industria, comercio, actividad financiera y administrativa. El terremoto causó daños en aproximadamente 27 km2, de los que, según informes del Comité Nacional de Emergencia, 400 000 m2 fueron edificios de comercio y bodegas y 340 000 m2 oficinas públicas y privadas, esto sin contar los espacios habitacionales destruidos. La ciudad y su dinámica quedaron canceladas y la calle cambió su funcionalidad, en un primer momento como espacio de refugio, albergue y subsistencia, y conforme pasaban los meses, sobre todo lo que había sido el centro de la ciudad se convirtió en un sitio abandonado e inhóspito (Hernández, 2019). El Terremoto de Managua de 1972: reconfiguración y resignificación de la ciudad. Managua: Centro Nacional de Investigación, documentación e información de artes plásticas.
A partir del año 1990, el país ha logrado generar cierto progreso en las áreas de construcciones comerciales, gubernamentales, la ampliación de la red vial y viviendas unifamiliares, la cuales deben interpretarse como aquellas que se sitúan en parcelas independientes y sirven de residencia habitual permanente o temporal, para una sola familia. Sin embargo, el alto crecimiento poblacional de Managua continúa representando un grave problema, generando déficit en diversos aspectos tales como el acceso a suelo urbano, la conexión a las redes de infraestructura, vivienda y empleo. Toda esta problemática ha generado invasiones y tomas ilegales de tierra, que han incrementado los déficits en la cobertura y calidad en los servicios básicos, y una ocupación irregular de población espontánea, ilegales, en áreas no aptas para uso habitacional (Parés, 2006).
Esta capa es de considerable utilidad, ya que delimita las zonas susceptibles de ser afectadas por la activación de fallas en caso de un terremoto con características similares al sismo de 1972, o incluso de mayor magnitud (ver Figura 3). Esta información resulta crucial para el cálculo preciso de la amenaza sísmica en áreas específicas, según el INIDE (2008). Aunque la imagen se centra en el municipio de Managua, se ha realizado una división por distritos para enfocar el análisis de manera más precisa en cada zona, dando enfoque al Distrito II.

Resultados y análisis
Aportes desde lo normativo
Partiendo de las definiciones de resiliencia urbana planteadas anteriormente, el estudio consideró 5 criterios que se revisaron a partir de visitas al sitio, estudio de los antecedentes históricos, consultas con algunos pobladores del sector y la revisión normativa y documental. Los criterios considerados fueron:
Conocimiento de amenazas
Normativas urbanas
Educación ambiental
Existencia de cuerpos de rescate
Programas de innovación-reciclaje y economía emergente
Se comprobó de acuerdo a la revisión de autores como Hernández (2024), que el sector tiene conocimientos importantes de los eventos que son antecedentes de impactos negativos en el desarrollo y la vida cotidiana del sector, recordando que este contiene barrios históricos que sobrevivieron al terremoto de 1972 y sus pobladores mantienen memoria histórica de los sucesos. El tema normativo, se abordó desde el punto de vista urbano, ambiental y de innovación como una amalgama, descubriendo en sitios oficiales y académicos nacionales variedad de documentos, instrumentos e iniciativas aplicables al distrito, que promueven fortalezas desde el nivel individual, familiar y comunal (ver tabla 2):
| Ítem | Documento | Campo de aplicación | Localización | Autor |
| 1 | Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano 2022 - 2026 de Nicaragua | Nacional | https://www.pndh.gob.ni/documentos/pnlc-dh/PNCL-DH_2022-2026(19Jul21).pdf | Plan de gobierno |
| 2 | Plan de Ordenamiento Territorial Municipal de Nicaragua | Nacional | DECRETO No. 78 - 2002 sobre el ordenamiento territorial de Nicaragua | Asamblea Nacional |
| 3 | Plan de respuesta familiar | Nacional | https://www.sinapred.gob.ni/images/plan_familiar/plan_de_respuesta_familiar.pdf | SINAPRED |
| 4 | Plan Nacional de Respuesta con Enfoque Multiamenaza | Nacional | https://www.sinapred.gob.ni/images/aprendamos_de_prevencion/Plan_Nacional_de_Respuesta_con_Enfoque_Multiamenaza_Nicaragua_2020.pdf | SINAPRED y OMS |
| 5 | Guía para la participación de las Personas con discapacidad en los planes De respuesta familiar, comunitario y Municipal | Familiar, Comunitario y Municipal | https://www.sinapred.gob.ni/images/aprendamos_de_prevencion/guia_para_inclusion__Personas_con_discapacidad.pdf | SINAPRED |
| 6 | Proyecto del Plan maestro para el Desarrollo urbano del Municipio de Managua en la república de Nicaragua | Ciudad | https://openjicareport.jica.go.jp/pdf/12291662_01.pdf | ALMA Y JICA |
| 7 | Inventario de espacios verdes urbanos en el distrito II de Managua | Sectorial | http://ribuni.uni.edu.ni/4623/ | UNI |
| 8 | Cobertura espacial de los centros de desarrollo | Sectorial | https://core.ac.uk/download/pdf/35140839.pdf | UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA |
| 9 | Infantil en el Distrito II de Managua | |||
| 10 | Renovación del parque urbano y áreas verdes de reparto San Antonio, Distrito II, Managua | Sectorial | https://core.ac.uk/download/pdf/45286465.pdf | UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA |
| 11 | Intervenciones en el centro tradicional y patrimonial de la ciudad de Managua; estrategias, cambios y conflictos espaciales | Sectorial | https://camjol.info/index.php/arquitectura/article/view/15437 | Revista Arquitectura + |
| 12 | En retrospectiva; aportes de los instrumentos de planificación urbana en la ciudad de Managua, Nicaragua | Sectorial | https://www.camjol.info/index.php/arquitectura/article/view/14491 | Revista Arquitectura + |
| 13 | Guía del emprendedor | Nacional | https://www.nicaraguacreativa.com/wp-content/uploads/2021/03/Actualizacion-de-la-Guia-del-Emprendedor-2021_compressed.pdf | Nicaragua Creativa |
| 14 | Plan de Revitalización del Centro Tradicional y Patrimonial de Managua | Sectorial | ALMA |
En el recorrido del barrio se pudo identificar muchos equipamientos de parques, espacios baldíos cerrados y áreas verdes en la vía pública, esto principalmente entorno a los límites norte (contiguo al lago) y al oeste del distrito. Respecto a la vialidad, en la parte norte del distrito se identificaron avenidas y calles más amplias Ver figura 4 que permiten un mejor impulso de los vientos provenientes del noreste de la ciudad, y congruente con el tema de las pendientes bajas y moderadas ahí mismo además de la baja rugosidad urbana dado que las edificaciones mayoritariamente tienen alturas promedio de 1 y 2 pisos.

Se aprecia que las zonas habitacionales (mayoría de uso de suelo en el sector) son de densidad media a baja, contando con equipamientos de salud y educación con cobertura casi total en radios de 500 m que permiten la atención de la mayoría de la población Ver figura 5 y 6. El sector más desfavorecido a este respecto es la parte norte, en sectores que antes del terremoto obedecían a usos industriales y actualmente están en desuso.


Oportunidades ambientales
Con base en lo expuesto anteriormente, a continuación, se presentará la aplicación de la metodología en el Distrito II, junto con los resultados bioclimáticos obtenidos, los cuales nos permitieron evaluar las condiciones durante el mes de julio.
Se establecieron 12 puntos de muestreo distribuidos en el Distrito II, separados por un radio de 750 metros aproximadamente, con el objetivo de cubrir todos los sectores importantes, ver Figura 7. A través de estos puntos, se recopilaron los datos climáticos detallados en la Tabla 3, los cuales proporcionarán una visión integral del aspecto bioclimático de la zona durante la temporada de invierno. Dichos datos fueron exportados a diferentes ecuaciones que nos permiten visualizar la sensación térmica, velocidad del viento, humedad relativa, promedios y zona de confort climático.

Los principales resultados obtenidos se presentan en la Tabla 3, destacando que el promedio de temperatura máxima es de 34.7°C, para las mínimas con 23°C, y velocidades medias de viento de 1.75 m/sg con humedad relativa de 58%.
| Ítem | Fecha de aplicación | Temperatura max (°C) | Temperatura min (°C) - 11° | Velocidad del viento (m/s) | Humedad relativa (%) | Coordenadas | Observaciones |
| 1 | 16/7/2024 | 35.9 | 19.7 | 3.9 | 51.7 | 12°09'07.5"N 86°18'25.5"W | Participantes: Joceyn Ochoa y Arq. Erasmo Aguilar |
| 2 | 16/7/2024 | 34.6 | 23.6 | 1.42 | 52.8 | 12°08'50.2"N 86°18'23.5"W | Participantes: Joceyn Ochoa y Arq. Erasmo Aguilar |
| 3 | 9/7/2024 | 33 | 23 | 1.44 | 65.3 | 12°09'12.3"N 86°18'06.1"W | Participantes: Joceyn Ochoa y Arq. Erasmo Aguilar |
| 4 | 25/7/2024 | 34.4 | 23.4 | 1.36 | 47.7 | 12°08'46.3"N 86°18'00.9"W | Participantes: Joceyn Ochoa y Arq. Erasmo Aguilar |
| 5 | 9/7/2024 | 34 | 23 | 2.18 | 63.1 | 12°09'18.1"N 86°17'40.1"W | Participantes: Joceyn Ochoa y Arq. Erasmo Aguilar |
| 6 | 25/7/2024 | 35.7 | 24.7 | 1.7 | 53.8 | 12°08'45.6"N 86°17'40.1"W | Participantes: Joceyn Ochoa y Arq. Erasmo Aguilar |
| 7 | 4/7/2024 | 36.5 | 25.5 | 0.4 | 68.8 | 12°09'33.6"N 86°16'58.8"W | Participantes: Joceyn Ochoa y Arq. Erasmo Aguilar |
| 8 | 3/7/2024 | 34.7 | 22.7 | 0.86 | 65.5 | 12°09'03.4"N 86°16'54.4"W | Participantes: Joceyn Ochoa y Arq. Erasmo Aguilar |
| 9 | 22/7/2024 | 32.5 | 21.5 | 1.9 | 61.1 | 12°08'36.3"N 86°17'05.1"W | Participantes: Joceyn Ochoa y Arq. Erasmo Aguilar |
| 10 | 3/7/2024 | 36.4 | 24.4 | 1.62 | 48.9 | 12°09'31.2"N 86°16'35.7"W | Calles más anchas/ continuo hacia campo beldío teatro |
| 11 | 3/7/2024 | 35.6 | 23.6 | 3.23 | 60 | 12°09'17.6"N 86°16'30.6"W | Participantes: Joceyn Ochoa y Arq. Erasmo Aguilar |
| 12 | 22/7/2024 | 33.12 | 22.12 | 1.04 | 59.3 | 12°08'36.4"N 86°16'37.0"W | Participantes: Joceyn Ochoa y Arq. Erasmo Aguilar |
Durante la temporada de invierno en el Distrito II de Managua, la sensación térmica puede ser notablemente incómoda, especialmente en condiciones de lluvias extremas. La combinación de alta humedad y temperaturas moderadas puede generar una sensación de calor sofocante, incluso cuando las temperaturas no son particularmente elevadas. Estas condiciones también pueden incrementar la percepción de frío en algunos momentos, debido al viento y la humedad persistente. Además, las lluvias intensas pueden agravar la sensación de incomodidad, ya que la humedad en el aire y el suelo aumenta, afectando la percepción térmica y creando un ambiente menos confortable para los habitantes de esta zona. Como se evidencia en la tabla 4 la percepción climática estaba mayormente en posible fatiga o posible insolación.

Las investigaciones bioclimáticas sugieren que la variabilidad climática tiene un impacto significativo en los patrones de precipitación y las fluctuaciones de temperatura en entornos urbanos. Por ejemplo, González (2011) exploró los posibles efectos del cambio climático en la ocurrencia de incendios forestales en el centro-sur de Chile, y señalaron que patrones similares podrían observarse en Managua. Donde las condiciones climáticas cambiantes podrían exacerbar los riesgos del calor urbano y los peligros ambientales relacionados. Sus hallazgos sugieren que comprender los factores climáticos locales es esencial para la planificación urbana y la preparación ante desastres.
Por su parte, Olcina (2020) examinó las implicaciones más amplias del cambio climático en las regiones costeras del Mediterráneo, destacando los desafíos únicos que enfrentan las áreas urbanas debido a sus contextos geográficos y sociales. Esta perspectiva puede aplicarse también al Distrito II en Managua, donde los cambios en los patrones de precipitación podrían aumentar la frecuencia de inundaciones o sequías, afectando la resiliencia y adaptabilidad de la población en situaciones vulnerables. Al realizar un estudio preliminar, las tablas 5 y 6 nos permiten observar la variación de la temperatura y la humedad relativa a lo largo del día. Estos datos proporcionan una representación gráfica clara del comportamiento climático, facilitando la comprensión de las fluctuaciones y patrones atmosféricos.


Se analizan las reacciones de distintos puntos en el Distrito II en relación con la evaporación, radiación solar y ventilación. Estas variables permiten determinar si un sector en específico se encuentra dentro de la zona de confort climático tal y como podemos observar en el Figura 8.

Fortalezas urbanas del sector
De acuerdo a las normativas aplicable tanto a nivel general como a nivel particular de la ciudad de Managua, destacando que hay un importante antecedente referente a normas, criterios y leyes que fortalecen el actuar de los pobladores, autoridades y demás actores, se identifican estos como una oportunidad importante que aporta a la resiliencia del sector. A esto se suma el aprendizaje y conocimiento generacional de los pobladores (adultos y adultos mayores) que transmitieron sus experiencias y vivencias al gran terremoto de 1972.
Después del terremoto, se implementaron medidas regulatorias y técnicas de construcción para prepararse ante posibles sismos en el futuro, recordemos que a la fecha no existía un Reglamento Nacional de Construcción vigente. Dado que la mayoría de edificios colapsados eran de tipo habitacional, se enfatizó la precaución en el uso de materiales o técnicas vinculadas al adobe y taquezal para la construcción y se considera la construcción con concreto, siguiendo normativas constructivas de México o Estados Unidos (Hernández, 2019).
Se identificaron muchos espacios con potencial para reverdecer el Distrito II, siendo que existen muchos puntos en toda la mancha urbana con esa virtud, además de barrios o colonias en las cuales en cada vivienda existe al menos un árbol bien desarrollado que aporta al confort de los pobladores (Ver figura 9).

Otros elementos importantes que fortalecen la capacidad de respuesta del Distrito II están vinculados con otros equipamientos como instalaciones de respuesta y salvamento en el sector, ya que cuenta con 2 estaciones de bomberos, dos instalaciones de Cruz Roja, y varios centros de acopio de reciclaje. Otros equipamientos muy importantes son los deportivos que incluyen el Polideportivo Alexis Arguello y las Piscinas M. Richardson que se ubican al límite este del Distrito II, el estadio de futbol Cranshaw y el antiguo estadio nacional de Baseball.
Aplicación de la metodología
Las zonas vulnerables son aquellas que presentan orientación a determinar las UEE que exponen alto riesgo por estar expuestas a la erosión, inundación, deslizamientos y otros procesos que afectan o hacen vulnerables al territorio y a sus poblaciones, así como los derivados de las existencias de las fallas geológicas (D'Trinidad, 2022)
El Distrito II de Managua es una zona que combina áreas urbanas densamente pobladas con sectores que enfrentan altos niveles de vulnerabilidad ante fenómenos naturales. Aunque es una región con un gran potencial de desarrollo, sufre de problemas significativos relacionados con la infraestructura, la planificación urbana y la gestión de riesgos. La presencia de fallas geológicas y la exposición a inundaciones y deslizamientos requieren una atención especial y un enfoque proactivo en la gestión del territorio. Es crucial mejorar la resiliencia de las comunidades locales mediante inversiones en infraestructura adecuada y programas de educación y preparación para desastres. Esto no solo protegerá a los habitantes, sino que también permitirá un desarrollo más sostenible y seguro en el futuro.
Una vez recopilada la información se asignaron datos completar los valores de la ecuación (Elementos asociados a la Capacidad de respuesta, Existencia y funcionalidad de los componentes, Posición-heterogeneidad espacial), estos valores se presentan en las tablas 7,8 y 9.
| Elementos asociados a la Capacidad de respuesta | |||||
| Criterio | Calificación | Subtotal | |||
| Óptimo (4) | Deseable (3) | Aceptable (2) | No deseable (1) | ||
| Conocimiento de amenazas | 2 | 2 | |||
| Normativas urbanas | 2 | 2 | |||
| Educación ambiental | 3 | 3 | |||
| Existencia de cuerpos de rescate | 2 | 2 | |||
| Programas de innovación-reciclaje y economía emergente | 1 | 1 | |||
| Total= | 10 | ||||
| Variable | Existencia y funcionalidad de los componentes espaciales urbanos | Subtotal | |||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| Equipamiento urbano | 4 | 4 | |||
| Áreas verdes y espacios abiertos accesibles | 3 | 3 | |||
| Infraestructura | 2 | 2 | |||
| Uso de suelo | 2 | 2 | |||
| Ecología urbana | 3 | 3 | |||
| Subtotales= | 14 | ||||
| Variable | Posición-heterogeneidad espacial | Subtotal | ||
| 3 | 2 | 1 | ||
| Equipamiento urbano | 2 | 2 | ||
| Áreas verdes y espacios abiertos accesibles | 3 | 3 | ||
| Infraestructura | 2 | 2 | ||
| Uso de suelo | 2 | 2 | ||
| Ecología urbana | 2 | 2 | ||
| Subtotales= | 11 | |||
| Total= | 25 | |||
Los resultados obtenidos revelan que el Distrito II cuenta con cierta planificación y medidas de protección; sin embargo, persisten áreas vulnerables, que se encuentran mayoritariamente en el sector noreste, coincidiendo con barrios y sectores industriales antiguos del distrito, esto indica que la capacidad de respuesta y recuperación de momento no es la más óptima. Aunque también se presume que las infraestructuras y servicios del distrito son capaces de soportar eventos adversos hasta cierto punto, su resistencia no es completa. De acuerdo a la calificación otorgada a los componentes utilizando la Ecuación 2, los resultados obtenidos son los siguientes:
Elementos asociados a la capacidad de respuesta = valor de 10
Componentes espaciales y construidos de la Ciudad (Existencia y funcionalidad de los componentes + Posición-heterogeneidad espacial) = 14 + 11 = 25
Resiliencia Urbana = 10 / 25 = 0.4
El resultado de RU=0.4 se ubica en el umbral de “Escenario Intermedio (0.427 - 0.285)”, lo que significa que el Distrito II posee una moderada capacidad de resiliencia, con algunas deficiencias en infraestructura (especialmente educación y salud en el sector noreste, contiguo al borde del lago) aunque también demuestra fortalezas en las actitudes y capacidades de la población, que se recuperó del embate del terremoto de 1972, construyendo y mejorando sus viviendas.
Estos resultados demuestran que en el entorno de los componentes analizados existe un cierto equilibrio en la actualidad, que se puede potenciar para mejorar ante las incertidumbres que depara el porvenir y que cada vez son más recurrentes. Potenciar algunos elementos y mantener otros como, por ejemplo, el desarrollo de infraestructura verde (más parques y espacios verdes), puede ayudar a mitigar los impactos de las inundaciones y las olas de calor, al tiempo que proporciona espacios recreativos para las comunidades locales. De manera similar, la implementación de planes familiares de respuesta ante eventos naturales (sismos, terremotos o inundaciones), puede ayudar a reducir los riesgos asociados con los desafíos ambientales y las debilidades de la infraestructura en sitios puntuales del Distrito II. Esto implica adoptar un enfoque participativo que involucre a los actores locales, incluidos los líderes comunitarios, los residentes y las autoridades locales, en los procesos de planificación y toma de decisiones.
La Figura 10 presentan de manera visual los resultados obtenidos en cuanto a existencia y funcionalidad, así como los elementos asociados a la capacidad de respuesta. Como se puede observar, se identifica una simetría notable en la reacción, la cual se inclina más hacia el equipamiento y las áreas verdes. Esto sugiere que, en situaciones vulnerables, es esencial contar con estos recursos, ya que proporcionan un amparo necesario, evitando la necesidad de comenzar desde cero.

Conclusiones
Partiendo desde dos puntos importantes como lo son la interconexión entre vulnerabilidad y resiliencia urbana ya que la resiliencia urbana surge como respuesta a la vulnerabilidad socio-ambiental generada por un desarrollo urbano incoherente. La capacidad de una ciudad para resistir y recuperarse de desastres depende de cómo se gestionan los riesgos inherentes al territorio, incluyendo la planificación urbana y los modelos de desarrollo social y ambiental.
Las dimensiones multifacéticas de la resiliencia urbana dado que incluye aspectos legales, físicos, y ambientales. El marco legal debe ser robusto para apoyar la sostenibilidad, mientras que la morfología urbana y la infraestructura verde desempeñan un papel esencial en la creación de entornos urbanos que puedan resistir y recuperarse de perturbaciones.
Aunque el Distrito II posee planificación y medidas de protección, aún presenta áreas vulnerables que limitan su capacidad de respuesta y recuperación en eventos adversos, siendo la principal amenaza los sismos, y eventualmente otra de las afectaciones notables son las inundaciones puntuales por colapso del sistema de drenaje.
Se considera exitoso el pilotaje de esta metodología en la cual se plantea el estudio de la Resiliencia Urbana aplicando valores que se vinculan a escenarios y capacidades del sector estudiado, siempre considerando la posibilidad de mejorarla en próximas experiencias. La importancia de la resiliencia urbana como un enfoque integral, en la situación en el Distrito II se destaca al momento de abordar la resiliencia urbana desde un enfoque multidisciplinario que incluya la planificación urbana efectiva, el fortalecimiento de la infraestructura, y la protección de los sistemas ecológicos para lograr una resistencia completa. Se evaluaron estas variantes y se obtuvo un porcentaje de Resiliencia Urbana (RU) que, aunque no alcanzó el nivel óptimo esperado, cumplió con ciertos criterios clave. Los resultados revelan una situación intermedia, lo que indica un amplio margen de mejora en la zona. Esta evaluación proporciona un panorama detallado que destaca las áreas específicas donde se pueden implementar mejoras significativas para fortalecer la resiliencia urbana en el sector estudiado.
Es importante reconocer algunas limitaciones inherentes a la metodología empleada y al contexto específico de la ciudad. En primer lugar, al tratarse de una investigación de tipo exploratorio y secundaria, basada en la revisión de literatura y estudios de caso, el análisis es en sí mismo subjetivo y dependiente de la interpretación de los datos disponibles. Además, la selección del contexto histórico y geopolítico de Managua, siendo está que enfrenta desafíos y particularidades propios, limita la capacidad de extrapolación de los resultados obtenidos. Ya que Managua tiene una historia recientemente marcada por eventos naturales y socioeconómicos; afectado el desarrollo y la estructura urbana de manera única, lo cual dificulta la generalización de los hallazgos a otros contextos urbanos sin considerar sus propias características locales y regionales.
Esta investigación sobre resiliencia urbana se presta para incluir un análisis comparativo entre Distrito II de Managua y otras ciudades y/o dependencias con características similares para identificar aspectos universales y específicos de la resiliencia. Al igual que es fundamental desarrollar indicadores cuantitativos más específicos que consideren variables sociales como el acceso a recursos, servicios y la cohesión comunitaria. Además, se debe enfocar la investigación en la adaptación al cambio climático, evaluando el papel de infraestructuras verdes, y utilizar herramientas tecnológicas como GIS para mapear vulnerabilidades urbanas. La implementación de metodologías participativas y estudios a largo plazo también es crucial para captar diversas perspectivas y evaluar la efectividad de las intervenciones, lo que contribuirá a la creación de estrategias más robustas y efectivas para mejorar la resiliencia en contextos urbanos.
Finalmente resaltó la importancia de contar con metodologías flexibles que permitan adaptarse a las diversas realidades urbanas, ya que la resiliencia urbana no solo depende de factores físicos o infraestructurales, sino también de las dinámicas sociales, políticas y económicas que moldean cada ciudad o dependencia urbana. En la generalización de estos hallazgos requeriría una mayor adaptación de los instrumentos de análisis y la inclusión de variables específicas a otros entornos urbanos. En un contexto más amplio, se necesitaría una comparación con otras áreas urbanas que compartan características geográficas o socioeconómicas similares para validar y ajustar las conclusiones obtenidas en el Distrito II de Managua.
Referencias
Cutter, S. L., Boruff, B. J., & Shirley, W. L. (2003). Social vulnerability to environmental hazards. Social Science Quarterly, 84(2), 242-261.
Cutter, S. L., Ash, K. D., & Emrich, C. T. (2014). The geographies of community disaster resilience. Global Environmental Change, 29, 123-135.
Dirección de Urbanismo. (2000). Plan Parcial de Ordenamiento Urbano “Sector Nor-Central”. Alcaldía de Managua, Managua.
Molpeceres, María Celeste., Loyza, María Belén., Zulaica, María Laura., Calderón, Gabriela., & Mujica, C. M. (2023). Vulnerabilidad socioambiental, agroquímicos e impactos en la salud en el corredor costero y periurbano sur de Mar del Plata (Buenos Aires, Argentina). Revista Internacional de Contaminación Ambiental. http://doi.org/10.20937/rica.54289
Norberg, J., & Cumming, G. S. (2008). Complexity theory for a sustainable future. Columbia
Folke, C., Hahn, T., Olsson, P., & Norberg, J. (2005). Adaptive governance of social-ecological systems. Annual Review of Environment and Resources, 30, 441-473.
D´trinidad Almanza, Karolina1, Blandón Iglesias, Erin. (2022). Ordenamiento Territorial a nivel de Zonificación Ecológica Económica en la UEE Los Tubos de ENACAL, Distrito II de Managua, 1-3
Giner, J. (2016). Infraestructura y espacios verdes: Estrategias para la regeneración de los corredores fluviales urbanos. Landscape and Urban Planning, 149, 100-112.
EcuRed. (s.f.). Managua. EcuRed. https://www.ecured.cu/Managua
Hernández-Medrano, M. A., Hernández-Donaire, R. E., Gutiérrez-Robleto, D. A., & Aguilar-Arriola, E. J. (2024). Evolución de la arquitectura moderna en Managua durante el siglo XX. Revista Arquitectura +, 9(17), 27–49. https://doi.org/10.5377/arquitectura.v9i17.17914
Hernández, A. D. (2019). El Terremoto de Managua de 1972: reconfiguración y resignificación de la ciudad. Managua: Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas. https://discursovisual.net/dvweb45/PDF/11_El_Terremoto_de_Managua_de_1972_reconfiguracion_y_resignificacion_de_la_ciudad.pdf
Instituto Nacional de Información de Desarrollo (2005). VIII Censo de Población y IV de Vivienda. Managua, Nicaragua.
Speake, María Angeles, Carbone, M., & Spetter, C. V. (2020). Análisis del Sistema socio-ecológico del estuario Bahía Blanca (Argentina) y su impacto en los servicios ecosistémicos y el bienestar humano. Investigaciones Geográficas, 121-145. http://doi.org/10.14198/ingeo2020.scs
Sotto, E., Sánchez, A., & Gómez, M. (2019). Dimensiones conceptuales de la sostenibilidad urbana: Importancia de los instrumentos legales. Journal of Urban Planning and Development.
Santos, R. G. (2017). Morfología urbana y corredores de ventilación en la resiliencia urbana. Urban Studies, 54(8), 1756-1772.
Parés Barberena, M. (2006). Estrategia municipal para la intervención integral de asentamientos humanos espontáneos de Managua, Nicaragua. Santiago, Chile: Naciones Unidas.
González-Reyes, Álvaro., Aravena, J.., Muñoz, A. A.., Soto-Rogel, Pamela., Aguilera-Betti, Isabella., & Toledo-Guerrero, Isadora. (2017). Variabilidad de la precipitación en la ciudad de Punta Arenas, Chile, desde principios del siglo XX. Anales Del Instituto De La Patagonia, 45, 31-44. http://doi.org/10.4067/S0718-686X2017000100031
González, Mauro E.., Lara, Antonio., Urrutia, R.., & Bosnich, Juvenal. (2011). Cambio climático y su impacto potencial en la ocurrencia de incendios forestales en la zona centro-sur de Chile (33º - 42º S). Bosque, 32, 215-219. http://doi.org/10.4067/S0717-92002011000300002
Olcina, Jorge. (2020). Clima, cambio climático y riesgos climáticos en el litoral mediterráneo. Oportunidades para la geografía., 66, 159-182. http://doi.org/10.5565/rev/dag.629
Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE). (2008). Evaluación de la amenaza sísmica en áreas específicas de Nicaragua. INIDE.
Universidad del Bío-Bío. (2023). Académica DIMAD realza el valor de la madera en la construcción resiliente. https://fi.ubiobio.cl/noticia/academica-dimad-realza-el-valor-de-la-madera-en-la-construccion-resiliente/#:~:text=El%20rol%20de%20la%20madera%20radica%20en%20su%20capacidad%20para,frente%20a%20terremotos%20e%20incendios
United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (s. f.). No natural disasters. https://www.undrr.org/our-impact/campaigns/no-natural-disasters

