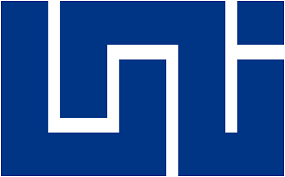

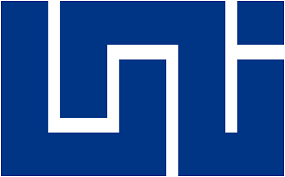

Ensayo
El Lenguaje Semiótico en la Arquitectura: Entre signos y significados
Semiotic Language in Architecture: Between signs and meanings
Revista Arquitectura +
Universidad Nacional de Ingeniería, Nicaragua
ISSN-e: 2518-2943
Periodicidad: Semestral
vol. 8, núm. 16, 2023
Recepción: 16 Octubre 2023
Aprobación: 30 Noviembre 2023
Autor de correspondencia: fabian.baez@ugc.edu.co

Resumen: Darle un sentido metodológico a los procesos de la enseñanza – aprendizaje en arquitectura es fundamental para la formación tanto del discente como de los docentes, por ello, que en el marco de la investigación titulada: Los Nueve Lenguajes de la Arquitectura, se brinda una caracterización a diversos lenguajes que conforman la arquitectura, es así que en este documento se integra el lenguaje semiótico no como un acto caprichoso ni vano, por el contrario, se busca reconocer la semiótica más allá de un concepto y de la simplicidad de su significado (que para nada es simple), que hace que se infunda un profundo dogma de toda su lógica, uso y desarrollo dentro de la formación del futuro arquitecto y aún más cuando se busca que este se implemente dentro del uso cotidiano durante su vida profesional. De otra parte, al indagar autores y pensadores entorno a la semiología o semiótica en arquitectura, se evidencia una inmersión por parte de profesionales de otras disciplinas, quienes presentan un amplio conocimiento; impactando a aquellos investigadores que se involucran en esta temática ortodoxa en la fundamentación de la arquitectura. La metodología de este ensayo, parte de una investigación central titulada: Los Nueve Lenguajes de la Arquitectura, en este sentido, se define un enfoque cualitativo-descriptivo, que a través de la recolección y análisis de datos (no numéricos) para explorar significados e interpretaciones. Este ensayo no es concluyente en el uso del término semiología o semiótica, pero da pautas en el uso y su generalidad dentro del acervo arquitectónico.
Palabras clave: Arquitectura, Semiótica, Semiología, Lenguaje, Pedagogía.
Abstract: Giving a methodological sense to the teaching-learning processes in architecture is essential for the training of both students and teachers. Therefore, within the framework of the research titled "The Nine Languages of Architecture," a characterization is provided for various languages that constitute architecture. This document integrates semiotic language not as a capricious or vain act; on the contrary, it seeks to recognize semiotics beyond a concept and the simplicity of its meaning (which is by no means simple). This recognition infuses a profound dogma of its entire logic, use, and development within the education of future architects, particularly when aiming for its integration into everyday professional life. Additionally, when exploring authors and thinkers on semiotics in architecture, an immersion is evident among professionals from other disciplines, presenting extensive knowledge. This impact influences researchers involved in this orthodox theme in the foundation of architecture. The methodology of this essay stems from a central investigation titled "The Nine Languages of Architecture," defining a qualitative-descriptive approach that involves collecting and analyzing non-numerical data to explore meanings and interpretations. Although this essay does not conclusively define the use of the term semiotics or semiology, it provides guidelines regarding its usage and general applicability within the architectural domain.
Keywords: Architecture, Semiotics, Semiology, Language, Pedagogy.
Introducción
“–La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta o pocos más desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer, que ésta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.–¿Qué gigantes? –dijo Sancho Panza”. Miguel de Cervantes Saavedra.
La semiótica y la semiología son dos conceptos que yacen de las ciencias sociales, los cuales fueron generados a principios del siglo XX; el primer término fue desarrollado por el filósofo norteamericano Charles Sanders Peirce (1839-1914), y el segundo por el filósofo suizo Ferdinand de Saussure (1857-1913), y posteriormente ampliado por el lingüista Louis Hjelmslev (1873-1950), enfocándose en el sistema no lingüístico, y reafirmando al lenguaje como sistema social y cultural donde se involucra el signo, el significado, el sintagma y el paradigma. Ahora bien, la vinculación de las palabras: cultura, sociedad, signo, símbolo y territorio en el léxico de la arquitectura se han vuelto cotidianas y de gran valor, dada la heterogeneidad de las necesidades humanas y por su puesto del espacio, en defensa de una singularidad arquitectónica especialmente en el contexto Latinoamericano.
En este sentido, Báez y González (2021) realizan una valoración a priori a cerca de la definición del lenguaje semiótico, que genera hallazgos que se toman para generar el análisis, desarrollo e hipótesis que conduzcan a la generación de conclusiones para el presente ensayo:
Los signos de comunicación en el desarrollo del diseño arquitectónico se ven evidenciado en efectos que sugiere el diseñador a través de la circulación y el uso de barreras físicas o creadas, para inducir al usuario a reconocer la espacialidad sus límites y propiedades (p.78).
En ese orden de ideas, la estructura del presente escrito validaría o no la concepción inicial del lenguaje semiótico al ampliarlo o redefinirlo, posiblemente transformando su imagen en el concepto de lenguaje semiología. Todo esto contribuye a la organización de la metodología presentada para la enseñanza-aprendizaje de la arquitectura a través de los Nueve Lenguajes de la Arquitectura, donde se incorpora la semiótica como un lenguaje, dado su impacto en la arquitectura, a veces incluso desarrollándose de manera inconsciente. No obstante, es crucial reconocer su capacidad para influir en la comunicación arquitectónica con el usuario, la construcción y la ciudad. Surge así la siguiente pregunta: ¿Cómo deben los arquitectos abordar esta conexión activa entre el cuerpo humano y sus creaciones a través de la semiología?
Gran parte de la efectividad de una buena arquitectura en definitiva es la conjunción de la transversalidad con otras disciplinas, en particular con las ciencias sociales, reafirmando la empatía con el usuario al considerar la evaluación de los sentimientos, clasificándolos así:, negativos (tristeza, miedo, hostilidad, frustración, ira, desesperanza, culpa, celos), positivos (felicidad, humor, alegría, amor, gratitud, esperanza) y neutros (compasión y sorpresa) que se pueden exteriorizar en el ser humano al momento de visualizar, apreciar, incorporarse, percibir, entre otros, una edificación posiblemente nueva, o una edificación ya reconocida e identificada, estableciendo así el propósito que evalúa la semiótica. A propósito de ello, Park (1974), manifiesta:
La ciudad es, más bien, un estado de la mente, un conjunto de costumbres y tradiciones, de sentimientos y actitudes organizadas inherentes a estas costumbres y trasmitidas con su tradición. La ciudad no es, en otras palabras, simplemente un mecanismo físico y una construcción artificial. Está implicada en los procesos vitales de las personas que la componen; es un producto de la naturaleza y particularmente de la naturaleza humana (p.195).
Atendiendo el postulado anterior, una vez más se identifica la ciudad como una estructura dinámica en constante desarrollo donde predominan las relaciones entre las personas y donde cada experiencia sensorial cuenta con las edificaciones existentes y aquellas aún en proceso de construcción. Por ejemplo, en el marco de la Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura CLEFA 2023 (organizada y liderada por la Universidad La Gran Colombia, Sede Bogotá), desarrollada en la ciudad de Bogotá, Colombia, un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI), de la ciudad de David, Panamá, quienes en su recorrido por la urbe visualizaron la construcción del: Museo de la Memoria Histórica de Colombia, un edificio emplazado en un predio de 1.6 hectáreas, delimitado por la Avenida Teusaquillo, la carrera 29ª y la avenida Jorge Eliecer Gaitán o calle 26. Este proyecto se concibe dentro una alameda que se articula con el Centro Administrativo Distrital (Ortiz, s.f) .
Al momento de observar ese proyecto arquitectónico, se indago a los estudiantes de arquitectura de la UNACHI, sobre la percepción de la edificación a lo cual respondieron que daba una sensación de apatía y sentimientos negativos inspirados por la edificación. Lo que más destacaron es la forma de remate de la cubierta con unas formas triangulares bastante puntiagudas e intimidantes, la falta de ventanas como elemento de interacción interior – exterior y aunque el aspecto del concreto no es desagradable si es demasiado frio para su entender (ver Figura 1).
Con lo anterior, se plantea las interrogantes: ¿ este efecto de “rechazo visual”, sería parte de la intención proyectual de los diseñadores, con el propósito de transmitir sentimientos de dolor que emerge de la historia, y celebrar la esperanza y anhelos por un futuro? En ese sentido, se logra esa semiótica entre signos de comunicación, individuos, modos de producción, funcionamiento y recepción. ¿Se cumplió con la regla del significado asociativo?.

En este punto y antecediendo la estructura de referentes en el desarrollo de este artículo, es importante citar al sociólogo Wirth, L (1938), quien entre sus estudios incluye el documento: El urbanismo como modo de vida, el cual puede ser estudiada desde tres niveles de análisis: 1. Desde un punto de vista ecológico, evidenciando la ciudad como estructura material formada por una población, una tecnología y un orden ecológico; 2. La ciudad como un sistema con una estructura especifica social, incorporando en su seno distintas instituciones encargados de suministrar servicios a cargo antes de la familia y con unas típicas relaciones sociales; y 3. La ciudad es también como conjunto de personas implicadas en conductas colectivas, sometidas a las influencias de fuerzas, símbolos y poderes, más allá de su control.
Estos tres niveles, base de la Teoría Sociológica de la Ciudad, reafirman que la ciudad no es una mole de concreto, dado que al identificar una estructura de medio ambiente, cargado de una estructura social referenciada en familias independientemente de la actual conformación o clasificación de estas, aborda sentimientos que imprimen ese sentido de pertenencia de lugar y sobre todo esa inspiración de comunicación con los lugares por los cuales se vive cotidianamente y que son puntos de referencia para la vida social.
De allí que el interés por el Lenguaje Semiótico, el cual se abordará desde el punto de vista de varios autores a través de sus disciplinas, contribuye a que la arquitectura se exprese, se entienda y se lea de forma semiótica adecuadamente. Entre la selección de autores se empezará por Jacques Lacan que recrea todo un trabajo entre el significante con significado; se proseguirá con Charles Morris y sus fundamentos de la teoría de los signos; como tercer exponente se presentará a Geoffrey Leech con semántica; un cuarto exponente con Umberto Eco y enfocado a la sección C de su obra la estructura del ausente y por último Luis Vaisman en semiología arquitectónica.
Desarrollo
Sobre el lenguaje y el sujeto
Sobre el lenguaje y el sujeto, en primera instancia hay que precisar que es el Algoritmo Saussureano, término acuñado por Jacques Lacan (1981 – 1901) en honor a Ferdinand de Saussure (1857-1913), que indica la esquematización del signo lingüístico procesado por la psiquis en la que se encuentra relacionado el concepto y la imagen acústica. En ese sentido, Becerra (2017) lo presenta como los elementos del circuito de la palabra entre sujetos (ver Figura 2.). Tal circuito se lee siguiendo el orden ascendente en la numeración, siendo el punto 1 el lugar de partida, tal como se sigue a continuación:

2. Se sigue un proceso fisiológico, en donde el cerebro transmite a los órganos de la fonación un impulso correlativo a la imagen.
3. Luego, se haya un proceso físico que se pone en juego cuando las ondas sonoras se propagan de la boca de A al oído de B.
4. Una vez llegan las ondas sonoras al oído, llega la información al cerebro y se constituye en B el proceso de asociación entre el concepto e imagen acústica, generándose de nuevo el proceso, ahora en B.
5. Si B habla a su vez, este nuevo acto seguirá, a partir de las ondas sonoras emitidas por B.
6. Que serán recepcionadas por el oído de A. Y se continúa cuantas veces sean necesario el circuito. (p. 184).
Para Lacan el sujeto nace, se proyecta, y emerge del lenguaje a través de los signos que representan cada objeto y cada elemento que se encuentra identificado dentro de su entorno social, ya que el sujeto por sí solo no podría reconocer un lenguaje, en tanto que este es aprendido durante todo su desarrollo desde el nacimiento hasta llegar a la adultez, el lenguaje siempre estará directamente relacionado con el “otro” u “otros”, es por ello por lo que la interpretación del lenguaje será siempre colectivo, será social; por tal razón el lenguaje siempre será la estructura de cualquier comunidad.
Es incluso extraordinario pensar, en el contexto Latinoamericano, el cambio de significado que palabra o grupo de palabras posee en cada región o país, sin ir más lejos las expresiones en el léxico usada en la construcción, entre el gremio de constructores es bastante amplia y de allí la importancia de reconocer estos al momento de ejercer como profesionales de la arquitectura. Como modelo se presenta algunos términos de ese léxico de construcción de Colombia frente a los usados en El Salvador: a) tanque subterráneo – cisterna; b) caja de inspección – caja de registro; c) malla electrosoldada – electro malla; d) pañete – repello; e) tanque elevado – Rotoplas; f) grifo – chorro (S. Caicedo, comunicación personal, 12 de noviembre 2023). Básicamente se presenta una variación de términos de referencia, pero el significado sigue siendo el mismo.
Retomando el tema del Algoritmo Saussureano, es importante afirmar que nada tiene que ver con una representación matemática, simplemente es una forma práctica de como Lacan, afirma que el significado entendido como el inconsciente es la parte biológica del sujeto asociado con la realidad percibida, fluye por debajo del significante que es la parte psicológica y consciente del sujeto plasmada en la imagen e interpretada por la palabra, es por ello, que tanto significante como significado deben interactuar como asociados pues nunca podrán estar independientes y estos dos componentes se estructuran en enlace de cadenas, con un amplia relación diádica como si fuesen una unidad. Para ampliar su conocimiento se presenta la Figura 3.

Para cerrar este aporte por parte de Lacan se resalta que su experticia se basa en su trabajo como médico, psiquiatra y psicoanalista, donde profundiza los términos significante y significado del lenguaje que como ya se mencionó son una unidad, dentro de su contexto psicológico y biológico, es por ello por lo que se considera importante mencionar en palabras de Francioni (1983), lo que es el lenguaje para este profesional:
La objetividad matematizable del “orden simbólico” explica, pues, por qué el lenguaje, que para Lacan es la “condición” misma del inconsciente, es decir, del verdadero sujeto, se presenta como el otro impersonal, pero autentico y autenticante, respecto de cada una de las múltiples experiencias egológicas, subjetivamente “imaginarias”. Pero esta impostación antipsicologista extrema, que se propone programáticamente desmitificar las ilusiones “conciencialistas” radicales, encuentra luego dificultades al interpretar de manera tan reductiva (“matemática”) la dinámica de los procesos metafóricos y metonímicos. De hecho, estos procesos que, precisamente para Lacan, constituyen la vida lingüística misma del inconsciente (en su liberarse de la censura), implican conjuntamente de una manera “latente” o bien “patente” (E, 315; S, 510) el “significado”, debido a lo cual, las motivaciones de “contenido” y de “sentido”, de tipo “conciencialista” vuelven a ser reintroducidas en los presuntos juegos automáticos de las “letras” en el inconsciente. (p. 69).
Signos y lenguaje
Cada paso que se da en la exposición de este artículo se busca meticulosamente el sentido mental que hile referentes y autores (los cuales en su gran mayoría provienen del siglo XX), pero que sin lugar a duda se convierten en un modelo, no solamente en la búsqueda de ese sentido sobre lo que se está denominando como Lenguaje Semiótico, presentándose una vez más el desafío de la integración entre la arquitectura y las ciencias sociales. Es por ello, por lo que Charles Morris (1901 – 1979) filósofo y semiótico estadounidense, es una fuente importante dada su publicación de 1938 (publicada en 1985), obra que se refiere a los fundamentos de la teoría de los signos, de la cual se pretende abordar en las siguientes líneas. Inicialmente para Morris (1985), en su introducción resalta.
Los hombres son, de entre los animales que usan signos, la especie predominante. Naturalmente, existen otros animales que efectivamente responden a determinadas cosas como signos de algo, pero esos signos no alcanzan la complejidad y elaboración que encontramos en el habla, la escritura, el arte, los mecanismos de verificación, la diagnosis médica y los instrumentos de señalización propios de los humanos. Los signos y la ciencia están inextricablemente conectados, habida cuenta de que la ciencia, simultáneamente, ofrece a los hombres signos más fiables y expresa sus resultados en sistemas de signos. La civilización humana depende de los signos y de los sistemas de signos, y al propio tiempo la mente humana es inseparable del funcionamiento de los signos, si es que, en verdad, la mentalidad misma no debe identificarse con ese funcionamiento. (p. 23).
La importancia de la semiótica es sin lugar a dudas su doble relación existente con la ciencia formales, naturales, humanas, sociales y aplicadas, resaltando que por sí misma la semiótica es una ciencia, pero es esta ciencia a su vez la que se convierte en una herramienta unificadora de cada una las mencionadas, pues es la resultante de los estudios e investigaciones que se desarrollen en cualquier de estas disciplina convertida en signos, por eso, la semiótica se debe considerar como una ciencia de ciencias, o sea, una meta ciencia. Haciendo esta claridad sobre la semiótica se retozará a otro concepto a clarificar el cual se designa “semiosis”.
El proceso en que algo funciona como signo puede denominarse semiosis. Comúnmente, en una tradición que se remonta a los griegos, se ha considerado que este proceso implica tres (o cuatro) factores: lo que actúa como signo, aquello a que el signo alude, y el efecto que produce en determinado intérprete en virtud del cual la cosa en cuestión es un signo para él. Estos tres componentes de la semiosis pueden denominarse, respectivamente, el vehículo sígnico, el designatum, y el interpretante; el intérprete podría considerarse un cuarto factor. Estos términos explicitan los factores implícitos en la afirmación común de que un signo alude a algo para alguien. (p. 27).
En un contexto arquitectónicos, lo anterior se puede explicar cómo: Cualquier estudiante o profesional de arquitectura al momento de escuchar o pronunciar “planos arquitectónicos” inmediatamente se interpreta como signo al conjunto de trazados y proyecciones en forma de plantas, alzados, cortes de una edificación, que pueden presentarse en formato papel o medio digital a una escala predeterminada. La teoría de Morris está conformada por seis elementos que son el vehículo sígnico que actúa como signo: el designatum el contenido asociado a la expresión, el interpretante que viene siendo la disposición de un intérprete a responder al signo, el intérprete que es cualquier organismo que para algo es un signo, el denotatum, hace referencia a la realidad extra lingüística y el significatum que es el significado que el signo adquiere de la conducta.
Por tanto, los elementos principales de la teoría de Morris son el signo, el designatum y el interpretante del interprete. Para tener más claridad y teniendo en cuenta el ejemplo anterior, se elabora la siguiente metáfora: Un arquitecto de Colombia le envía unos planos a otro colega de Panamá. El signo son los planos, el designatum la región geográfica del envío de los planos, el interpretante e interprete es el colega de Panamá, significatum es la conducta para prepararse a la verificación del contenido de los planos y el denotatum es el contexto de donde se va a desarrollar el proyecto.
De otra parte, teniendo en cuenta lo explicado en los fundamentos de la teoría de los signos, se debe considerar el capítulo sobre las dimensiones y niveles de la semiosis, en este punto se habla de la triada de la semiosis (vehículo sígnico, designatum, interprete). Transversalmente la semiótica posee tres ramas subordinadas: sintáctica, semántica y pragmática; he ahí que el lenguaje puede caracterizarse en función de estas dimensiones. La semántica se encarga del estudio de la relación existente entre los signos y los objetos que representan. La pragmática por su parte analiza los signos en relación con sus intérpretes. Y finalmente la semántica se ocupa de la relación de los signos con su designatum y con los objetos que la expresan.
En cuanto al capítulo final del libro sobre la unidad semiótica, en resumen, se presentan dos elementos a tratar: 1. El significado en algunos casos va a corresponder al designatum, en otros casos al denotatum, o posiblemente al interpretante, en otros particulares a lo que el signo implica o al proceso de la semiosis. 2. El signo está especificado por sus reglas y es objetivo, estos pueden ser universales y universalidad, los signos universales pueden indicar cualquier cosa es decir tener relaciones con cualquier signo e implicar universalidad. Morris (1985), a su manera explica:
Decir que un vehículo sígnico determinado es un «universal» (o algo general) significa meramente decir que forma parte de una clase de objetos que tienen la propiedad o propiedades necesarias para despertar ciertas expectativas, combinarse de formas especificadas con otros vehículos sígnicos y para denotar ciertos objetos, es decir, que es un elemento de una clase de objetos que están sujetos en su totalidad a las mismas reglas de su uso sígnico. Así, «casa» y «CASA» pueden tener el mismo vehículo sígnico, pero «casa» y «Haus» no; el hecho que «la casa sea roja» cumpla con las reglas del castellano mientras que «la Haus es roja» no las cumpla, muestra que los vehículos sígnicos no son los mismos, puesto que las reglas de uso son (en parte) diferentes. Ninguna de las disciplinas interesadas en los signos se ocupa de la descripción física completa del vehículo sígnico, sino que se ocupa de este sólo en la medida en que cumple con las reglas de uso. (p. 97).
Hablemos de semántica
Geoffrey Leech (1936 – 2014) aborda en su libro de Semántica una serie de conceptos cruciales para este ensayo, centrándose particularmente en el estudio del significado. En sus primeros cuatro capítulos, el autor explora detalladamente el significado, concluyendo cada sección con un resumen. De esta manera, el enfoque de este ensayo analiza y reinterpreta estos conceptos desde la perspectiva de los arquitectos. Aunque los estudiosos primarios de este tema provienen de campos como la psicología, la lingüística y la filosofía, se buscará aplicar estos fundamentos en el ámbito de la arquitectura, explorando cómo el significado se vincula con la mente, el lenguaje y la forma en que se conoce y se entienden las cosas. Con relación al capítulo 1 se interpreta:
Los significados del significado. He intentado en este capítulo señalar tres cuestiones fundamentales acerca del estudio del significado, a saber: 1. Que es un error tratar de definir el significado reduciéndolo a conceptos de otras ciencias que no sean la del lenguaje (por ejemplo a base de la Psicología o de la Química). 2. Que la mejor manera de estudiarlo es considerándolo un fenómeno lingüístico por derecho propio, y no algo «fuera del lenguaje». Esto quiere decir que investiguemos lo que es «saber una lengua» semánticamente; por ejemplo, saber lo que lleva consigo el captar relaciones semánticas entre oraciones, y cuáles de éstas tienen sentido y cuales no la tienen. 3. Que el punto (2) presupone una distinción entre «conocimiento del lenguaje» y «conocimiento del mundo real». (Leech, 1981, p.26).
Jacques Lacan, al igual que Leech, comienza su enfoque abordando el significado, destacando la importancia de la precisión en el uso y sentido de las palabras al construir oraciones. Este aspecto es fundamental para la comprensión entre interlocutores, especialmente cuando se trata de un contexto social específico, una profesión o una actividad económica compartida. Consideremos la frase: "El mortero posee poca compresión", común en el lenguaje arquitectónico. Esta afirmación puede suscitar diversas interpretaciones o contradicciones. ¿Se refiere al mortero utilizado en la construcción con baja resistencia a la compresión, indicando su uso en interiores? ¿O podría referirse a otra cosa, como una lechada o incluso un utensilio para triturar condimentos? El significado varía según el contexto y puede generar múltiples interpretaciones entre hablantes y oyentes. Es esencial comprender el significado y el contexto en el que se utilizan las palabras, ya que estas pueden cambiar o ser objeto de diversas interpretaciones. Con base al capítulo 2
Siete tipos de significado. Ya que este capítulo ha introducido toda una serie de términos para nombrar otros tantos tipos de significado, es justo que acabe con un cuadro sinóptico y un par de sugerencias para simplificar la terminología: He empleado en este cuadro SENTIDO como una forma abreviada de «significado conceptual» - o «significado», en el sentido más estricto – y de ahora en adelante voy a utilizarlo con toda la libertad por su mayor claridad y comodidad. A su vez, para el término «significado» en su sentido más amplio, que abarca los siete tipos enumerados, es útil contar con la alternativa terminológica VALOR COMUNITARIO. (Leech, C. 1981, p. 44), ver Tabla 1.
| 1 | Significado Conceptual o Sentido | Contenido lógico, cognoscitivo o denotativo. | |
| 2 | Significado Asociativo | Significado Connotativo | Lo que se comunica en virtud de aquello a lo que se refiere el lenguaje. |
| 3 | Significado Social | Lo que se comunica sobre las circunstancias sociales del uso del lenguaje. | |
| 4 | Significado Afectivo | Lo que se comunica sobre los sentimientos y actitudes del que habla o escribe. | |
| 5 | Significado Reflejo | Lo que se comunica merced a la asociación con otro sentido de la misma expresión. | |
| 6 | Significado Conlocativo | Lo que se comunica merced de a la asociación con las que las palabras que suelen aparecer en el entorno de otra palabra. | |
| 7 | Significado Temático | Lo que se comunica por la forma en que el mensaje está organizado respecto del orden y énfasis. | |
Según la clasificación presentada por Leech, y visualizado en la Tabla 1, son siete maneras distintas de ver el significado: 1. Significado conceptual, denotativo o cognoscitivo es el que podemos encontrar en un diccionario; 2. Significado connotativo, cambia de valor comunicativo a lo que ella se refiere, el límite entre estos dos primeros significados es el lenguaje y el mundo real; 3. Significado social, éste está vinculado con los aspectos geográficos y grupos sociales donde se usa la lengua la variación estilística son las siguientes: dialecto, tiempo, área, rango, modalidad, singularidad, quiere decir ello que es la variedad del uso del lenguaje estableciendo una comunicación dependiendo de las circunstancias de uso de lenguaje; 4. Significado afectivo, se formula a través de los sentimientos y actitudes de aquel que comunica, es decir de un cambio de tono que involucra emoción, por lo tal es muy subjetivo; 5. Significado reflejo, se presenta en donde exista un significado conceptual múltiple o sea tiene otro sentido la misma expresión; 6. Significado conlocativo, las palabras adquieren significado con otras que se asocian en su entorno y podrán tener un sentido contario si se usan en ambientes diferentes. En cuanto al significado asociativo que se convierte en un término sumario, identifica la particularidad que poseen el significado reflejo, conlocativo, afectivo y social con el significado connotativo por ello se debe analizar muy bien la estructura semántica multidimensional. 7. Significado temático, el mensaje que se transmite dado al orden de las palabras en una oración eso es dado a una construcción gramatical.
Como parte del ejercicio pedagógico, resulta vital familiarizarse con estos siete tipos de significados, lo cual implica ejercitar la memoria en relación con el vasto acervo profesional arquitectónico que continuaremos adquiriendo a lo largo de nuestra trayectoria en el ejercicio de esta profesión. Es importante reafirmar que la arquitectura es una disciplina intrínseca a las ciencias sociales y que nuestro compromiso profesional radica en servir y proveer resguardo a la humanidad en su sentido más amplio. En este contexto, se extrae un párrafo del escrito "Arquitectura y Escultura" del escultor Héctor Alejandro Hernández Pinto, publicado por la Agremiación Colombiana de Facultades de Arquitectura (ACFA) en su artículo titulado "El oficio del Arquitecto".
Si pensamos en la diferencia entre arquitectura y escultura, veremos que depende de su funcionalidad, y que lo que hace que una obra de arquitectura sea catalogada como tal es que esta puede ser habitada o no. (Hernández, 2022, p. 87).
El reconocimiento del lenguaje como la herramienta fundamental en el proceso de comunicación marca el punto de partida en la adquisición de conocimiento. No obstante, su importancia trasciende la mera interpretación de la realidad, ya que posibilita la clasificación y conceptualización de las experiencias. Conforme el individuo se desarrolla, incorpora nuevos signos, evidenciando la utilidad práctica del lenguaje como fundamento del conocimiento presente y futuro. En el libro de Leech (1981), se encuentra el resumen del tercer capítulo titulado "Conceptos con armazón".
Excepto en lo que se refiere a la satisfacción inmediata de las necesidades biológicas, el hombre vive en un mundo de símbolos, no de cosas (General System Theory Teoría General de Sistemas, p. 245). Esta afirmación de Ludwing von Bertalanffy está lo suficientemente próxima a la verdad como para justificar el énfasis de este capítulo sobre la forma en que el lenguaje determina y refleja al tiempo nuestra comprensión del mundo en que vivimos.
Al concebir el lenguaje como fuente para sus usuarios de un sistema de categorías conceptuales, hemos indicado: 1. Que los conceptos varían de lengua a lengua, y en ocasiones son arbitrarios, en el sentido de que imponen una estructura que no es necesariamente inherente a los datos de la experiencia. 2. Que es una cuestión disputada en qué medida varían los conceptos de lengua a lengua, y en qué medida es posible postular universales semánticos comunes a todas las lenguas humanas. 3. Que, aunque el sistema conceptual de una lengua predispone a sus usuarios a realizar unas distinciones en lugar de otras, la medida en que el hombre se encuentra «esclavizado», a este respecto por su lenguaje queda aminorada por sus diferentes potencialidades de creatividad inherentes al sistema mismo (p. 65).
Como parte final de las lecturas de Leech (1981), se incluye el capítulo 4. Semántica y sociedad. Prácticamente induce al lector a entender la semántica a partir de las necesidades y requisitos sociales, sin tener en cuenta y casi que desplazándolas de las condiciones morales y para ello determina las cinco funciones del lenguaje en la sociedad, lo que el interpreta como ingeniería asociativa y la función fática. El resumen que presenta el autor de este capítulo es el siguiente.
Según el esquema presentado al principio del capítulo, el lenguaje tiene, por lo menos, cinco funciones en la sociedad: (i) transmitir información (informativa); (ii) expresar los sentimientos y actitudes del hablante o del escritor (expresiva); (iii) controlar o influir en la conducta de los demás (conativa); (iv) crear un efecto artístico (estética); (v) mantener los vínculos sociales (fática). Resultando, además, que de la abundancia de abusos o errores en la comunicación supone el que se confundan estas funciones.
He analizado sobre todo las funciones conativa y fática del lenguaje, pues ellas hacen ver de un modo especialmente claro cómo puede estar el lenguaje al servicio de, o en interacción con, otros factores de la sociedad. Por otra parte, el estudiar tales funciones es también pertinente para acabar con la falacia de que el principal objetivo del lenguaje es, en todo momento transmitir información, y con la falacia subsiguiente de que el significado conceptual es el componente semántico más importante en todos los mensajes.
El lenguaje conativo (generalmente en la propaganda y en el lenguaje intencionado) subraya el poder efectivo y asociativo de las palabras, resultando a menudo que el significado conceptual se subordina al asociativo y se manipula en servicio de éste.
Asimismo, la función fática desplaza el significado conceptual de su posición central en el proceso comunicativo: que información se transmita puede muy bien ser un problema insignificante en comparación con el de que se mantenga realmente una comunicación; así pues, lo que resulta crucial no es lo que se diga, sino el hecho de que se diga.
Aun reconociendo el indudable poder que el lenguaje puede ejercer sobre las actitudes y las conductas de los seres humanos, es erróneo suponer que la esfera social, aún más, incluso, que en la esfera psicológica, el hombre es esclavo y el lenguaje el tirano: la relación entre éste y la organización o el control social es algo muy complejo y que supone dependencia reciproca; la cual significa que deberíamos, en bien de la humanidad, adoptar la costumbre de analizar crítica y seriamente las comunicaciones lingüísticas, igual que hacemos con las instituciones políticas y sociales (p. 88).
Queda claro que, el viaje por estos cuatro capítulos sobre semántica busca inducir al lector a reconocer la arquitectura más allá del hecho arquitectónico, definiéndolo como la percepción de las propiedades tangibles del objeto arquitectónico, identificados estos como materialidad para la construcción desde el burdo concreto hasta la finura del mármol, el sitio donde este se implanta, la ciudad donde va a pertenecer su arquitectura y el país donde va a estar localizado. La importancia del lenguaje no se debe presentar únicamente para que unos pocos entiendan la arquitectura sino como esta influye en la sociedad y como es interpretada usando los siete tipos de significados o a través del significado asociativo. Definitivamente se involucran las cinco funciones en la sociedad con lo que se ha denominado en este articulo el lenguaje semiótico, elemento de hablar y escuchar el mensaje de la arquitectura por medio de sus obras, sobre todo en aquellas de valor presente o sea, las de actualidad.
¿Que se comunica con la Arquitectura?
Umberto Eco (1932-2016) es, sin duda, un referente destacado en semiótica, estética, lingüística y filosofía debido a su profundo análisis plasmado en diversos ensayos sobre estas áreas. En su perspectiva, el sentimiento estético se asemeja a un acto cognitivo. Por lo tanto, se realizará una breve aproximación a su obra: La Estructura Ausente, en su versión en castellano publicada en 1999, con especial atención en la sección C de este libro.
Si la semiótica no es solamente la ciencia de los signos reconocidos en cuanto a tales, sino que se puede considerar igualmente como la ciencia que estudia todos los fenómenos culturales como si fueran un sistema de signos – partiendo de la hipótesis de que en realidad todos los fenómenos culturales son un sistema de signos, o sea, que la cultura esencialmente es comunicación -, uno de los sectores en el que la semiótica encuentra mayores dificultades, por la índole de la realidad que pretende captar, es el de la arquitectura. (Eco, 1999, p. 279).
La destrucción del anterior paradigma, conlleva a revisar los fenómenos arquitectónicos tanto en los diseños del hecho arquitectónico como de la proyección urbanística; esta aseveración se presenta dado que en un principio los objetos arquitectónicos del hecho arquitectónico cumplen con su función específica (cubierta, ventana, puerta, etc.), pero son dichas funciones las que le otorgan un valor comunicativo o sencillamente un acto de comunicación, es por ello que hay que entender que la arquitectura habla, pero hay que reconocer sus signos para poder identificar la transmisión del mensaje.
En ese sentido, se entiende que la arquitectura fue creada por el ser humano como parte de su instinto de conservación y protección, pues vio en la caverna un sitio de refugio; he allí donde se empiezan a generar los primeros principios, que a su bien Umberto Eco bautizó como códigos arquitectónicos y el principio caverna; se convierte en objeto de comercio comunicativo, entendiéndose éste en la acción que se ejerce en la sociedad con códigos en función de uso, de los cuales la arquitectura tiene infinidades entre ellos el ejemplo más clásico es escalera, rampa, ascensor elementos que sirven para movilizar entre niveles o plantas. Es de aclarar que se incluyó el ascensor por ser un elemento de uso de actualidad y que casi todas las edificaciones hoy en día las presentan, así sea simplemente una plataforma de elevación vertical o ascensor para silla de ruedas, cuya función principal es el generar accesibilidad a gente con movilidad reducida.
Por otra parte, es de mencionar que en toda sociedad existen códigos de experiencias resultados de la interacción social y estos generan una identificación de espacios, usos y función o funciones; este código de experiencias esta entrelazado con el significado adquirido dentro del grupo social inmediato, es así como por ejemplo, las palabras aposento, pieza, cuarto, alcoba, habitación, significan lo mismo y solo son reconocidas entre culturas, parte de este proceso se revisó en el numeral 2.1 con Lacan y su Algoritmo Saussureano.
Cuando se habla del signo arquitectónico, prácticamente se hace un retroceso en la lectura 2.2: Signos y Lenguaje, donde Charles Morris con su teoría de signos (vehículo sígnico, designatum, interpretante - interprete) enmarca la presencia de un significante en términos del objeto u hecho arquitectónico, con una función establecida y por supuesto vigente en términos de uso social y/o cultural. Como muestra de ello se presenta:
Escuela – Estudiantes – Aprendizaje
Vivienda – Familia – Refugio
Hospital – Enfermos – Medicina
El efecto de la denotación arquitectónica se puede definir como la capacidad de los objetos arquitectónicos para cambiar de una función utilitaria a una función estética con un ligero cambio en el mensaje. Esta versatilidad tiende a presentarse debido a diversos procesos de experiencia. En los objetos arquitectónicos, pueden cambiar en términos de modelos y materialidad, pero su significado nunca se pierde. Este concepto se alinea con lo que Morris expone como signos universales, implicando universalidad en la arquitectura. Eco (1999) manifiesta al respecto:
En términos comunicativos, el principio de que la forma sigue a la función quiere decir que la forma del objeto no solamente ha de hacer posible la función, sino que debe denotarla de una manera tan clara que llegue a resultar deseable y fácil, y orientada hacia los movimientos más adecuados para ejecutarla (p. 292).
Las codificaciones que los arquitectos adquieren durante su formación universitaria y a lo largo de su carrera profesional deben guiar constantemente, en sus diseños, las pautas para la habitabilidad, las cuales se convierten en un conjunto complejo de estímulos. Esto no implica que dejen de crearse nuevos espacios con funciones diferentes, tal vez respetando códigos ya establecidos o incluso rompiendo con ellos para introducir nuevas dinámicas funcionales, siempre adaptadas a la evolución de la función social. Como se ha visto, dos de los tres principios vitruvianos: Utilitas (utilidad) y Venustas (belleza) se mantienen relevantes y en constante cambio, pero siempre dentro de un ámbito simbólico.
En el contexto del proceso evolutivo histórico, es relevante mencionar el fenómeno de consumo de las formas en arquitectura. Este fenómeno se ve influido por los avances del progreso tecnológico, como las revoluciones industriales, la movilidad social marcada por tendencias cambiantes, y la difusión de sistemas de comunicación, que aportan herramientas y tecnologías disruptivas, influyendo en la modificación de los códigos arquitectónicos. Es esencial reconocer que en este siglo XXI, este proceso se encuentra en constante evolución, lo que demanda una atención constante a los cambios repentinos que puedan surgir.
Por su parte los primeros códigos arquitectónicos son los denominados códigos tipológicos los cuales son netamente semánticos y que se encuentran muy involucrados al historicismo dado que cada la imagen que se articula se presenta con un momento histórico determinado, de tal forma que se busca otro análisis a través de la geometría euclidiana, sin embargo, el uso de esta va más hacia el arte resolviendo fenómenos pictóricos que hacia la arquitectura.
Si la arquitectura es el arte de la articulación de los espacios, la codificación de la articulación de los espacios podría ser la que Euclides dio en su geometría. Los elementos de articulación primaria podrían ser, los choremas (chora=espacio, lugar), cuyos elementos de articulación secundaria son los stoichea (los elementos de la geometría clásica), que se componen en sintagmas más o menos complejos. (p. 309). A continuación, se presentará una clasificación de los códigos arquitectónicos que Eco (1999, p. 311) relaciona, ver Tabla 2
| 1 | Códigos sintácticos | En este sentido, es típica una articulación que corresponde a la ciencia de la construcción. La forma arquitectónica se divide en travesaños, techos, suelos, bóvedas, repisas, arcos, pilares, encofrados de cemento. No hay referencia ni a la función ni al espacio denotado, solamente una lógica estructural: las condiciones estructurales para la denotación de espacios. A nivel de una segunda articulación con otros códigos, existen las condiciones estructurales para la significación, aunque no se haya llegado al significado. De la misma manera que en la música las relaciones de frecuencia producen sonidos que llegaran a denotar intervalos dotados de significado musical. | |
| 2 | Códigos semánticos | a. Articulación de elementos arquitectónicos. | 1. Elementos que denotan funciones primarias: techo, terrado, cúpula, escalera, ventana (…) |
| 2. Elementos que connotan funciones secundarias «simbólicas», metopa, frontón, tímpano, (…) | |||
| 3. Elementos que denotan «carácter distributivo», y que connotan ideologías del modo vivir: aula común, zona de día y de noche, sala de estar, comedor (…) | |||
| b. Articulación de géneros tipológicos. | 1. Tipos sociales: hospital, villa, escuela, castillo, palacio, estación (…) | ||
| 2. Tipos espaciales: templo de planta circular, de cruz griega, planta abierta, laberinto (…) | |||
A pesar de la presentación en la Tabla 2 de una relación detallada de códigos arquitectónicos, tanto sintácticos como semánticos, es esencial reconocer que, a pesar de proporcionar un carácter u orden estructurado, estos códigos pueden ser desafiados por nuevas dinámicas sociales. Durante el confinamiento debido al COVID-19, se observó cómo algunos espacios evolucionaron en función del uso y la higiene, desafiando esos esquemas establecidos y ampliando el espectro y significado de la arquitectura hacia una arquitectura de servicio con una connotación específicamente social.
Aunque los códigos mencionados por Eco se categorizan principalmente como léxicos de tipo iconológico, estilístico o retórico, y se presentan como esquemas establecidos, sirven como base para explorar y verificar nuevas dinámicas en la arquitectura. Un claro ejemplo es el concepto de familia: mientras que en la época en que Eco escribió su libro se refería principalmente a la familia nuclear (padre, madre e hijos), en el siglo XXI se ha ampliado la diversidad familiar, incluyendo familias biparentales sin hijos, familias con hijos, familias homoparentales, familias reconstituidas, monoparentales, de acogida, adoptivas, extensas, entre otras. Esta variedad refleja la multiplicidad de formas de comunicación arquitectónica disponibles para el arquitecto, más allá de la concepción predeterminada. Este enfoque se conecta con el tema posterior de la arquitectura como una forma de comunicación de masas, como señala Eco (1999).
La idea de que es una forma de comunicación de masas está bastante difundida. Una operación dirigida a grupos humanos, para satisfacer algunas de sus exigencias y persuadirlos de que vivan de una manera determinada, puede conceptuarse de comunicación de masas, incluso en términos puramente corrientes, en la acepción normal de la palabra, sin referencias a una problemática sociológica concreta (p.315).
La arquitectura parece tener unas características afines a los mensajes de masas, que se relacionan y de las cuales hablaremos más adelante, ver Tabla 3
| a | El razonamiento arquitectónico es persuasivo: | Parte de unas premisas admitidas, las reúne en argumentos conocidos y aceptados e induce al consentimiento de un tipo determinado. |
| b | El razonamiento arquitectónico es psicológico: | Con una suave violencia, se me inclina a seguir las instrucciones del arquitecto, el cual, no solamente señala las funciones sino que las promueve o induce. |
| c | El razonamiento arquitectónico se disfruta con desatención: | De la misma manera que se disfruta un film y de la televisión, de los comics, de las novelas de misterio. |
| d | El mensaje arquitectónico: | Puede estar repleto de significados aberrantes sin que el destinatario advierta que está perpetrando una traición. |
| e | En este sentido, el mensaje arquitectónico oscila entre un máximo coercitivo (tienes que vivir así) y un máximo de irresponsabilidad (puedes utilizar esta forma como quieras). | |
| f | La arquitectura está sujeta a olvidos y a sucesiones de significados rápidos: | Sin que pueda defenderse con un recurso filológico. |
| g | La arquitectura se mueve en una sociedad de mercado: | Está sujeta a oscilaciones y determinaciones del mercado, el arquitecto debe insertarse en un circuito tecnológico y económico. |
En la Tabla 3, se observan características arquitectónicas que parecen tener un trasfondo filosófico debido a la interpretación que se le asigna a cada una. No obstante, se vislumbra la presencia del arquitecto, quien se comunica con su sociedad y toma decisiones. Este profesional puede ser flexible en su razonamiento o adoptar posturas radicales. Se percibe una arquitectura orientada hacia un amplio servicio y universos sensoriales, ya que debe interpretar los significados culturales en esferas de intimidad y sociabilidad. Se puede decir que el ser humano posee tres esferas sensoriales: visual, olfativa y táctil. Eco menciona esta claridad, aunque se debe a los estudios de Hall, E (1959) sobre proxémica, que destaca la importancia de la comunicación en los espacios. La proxémica codifica las distancias entre espacios en tres tipos: a) Manifestaciones infraculturales, arraigadas en el pasado biológico del individuo; b) Manifestaciones proculturales, de índole fisiológica; c) Manifestaciones microculturales, objeto principal de la proxémica, y que se diferencian en: 1) configuraciones fijas; 2) configuraciones semifijas; 3) configuraciones informales. La Tabla 4, está más vinculada a la actividad del arquitecto en relación con estas configuraciones.
| 1 | Configuraciones fijas | Son las que normalmente reconocemos como codificadas; por ejemplo, los planos urbanos, con la determinación de bloques de construcciones y sus dimensiones. |
| 2 | Configuraciones semifijas | Se refieren a la concepción de los espacios interiores o exteriores, divididos en centrípetos y en centrífugos. |
| 3 | Configuraciones informales | Se llaman así porque generalmente se codifican de una forma inconsciente, aunque por ello no sean menos determinables. |
| 4 | Distancias intimas | Fase de acercamiento: es la del contacto erótico, que implica un envolvimiento total. |
| Fase distanciada: (de 15,24 a 20,32 cms), es la distancia que se considera aceptable en una fiesta. | ||
| 5 | Distancias personales | Fase de acercamiento: (de 45,72 a 76,20 cms), es la que se considera aceptable en las relaciones cotidianas entre dos conyugues. |
| Fase distanciada: (de 45,72 a 121,92 cms), constituye el límite de dominio físico. | ||
| 6 | Distancias sociales | Fase de acercamiento: (de 121,92 a 213,36 cms), es la distancia de relaciones impersonales, negocios, staff … |
| Fase distanciada: (de 213,36 a 365,76 cms), es la que el burócrata establece respecto al visitante. | ||
| 7 | Distancia pública | Fase de acercamiento: (de 365,76 a 762 cms), usada para las relaciones oficiales. |
| Fase distanciada: (más de 762 cms), establece la inaccesibilidad del hombre público. |
El estudio de los espacios arquitectónicos realizado por Hall (1959) no se limita simplemente a la esfera de intimidad, pública o privada. También se adentra en aspectos como el volumen de la voz, las sensaciones térmicas, olfativas y visuales. Este estudio detallado de la proxémica amplía la comprensión de la semiótica en la arquitectura. Para concluir, se destaca el siguiente párrafo de Eco (1999).
El arquitecto, está condenado, por la misma naturaleza de su trabajo, a ser con toda seguridad la única y la última figura humanística de la sociedad contemporánea; obligada a pensar la totalidad precisamente en la medida en que es un técnico sectorial, especializado, dedicado a operaciones específicas y no hacer declaraciones metafísicas. (p.334)
Semiología y/o Semiótica en Arquitectura
En líneas anteriores se había mencionado la vinculación dentro del léxico de los arquitectos los términos cultura, sociedad, signo, símbolo y territorio, palabras protagónicas para la coexistencia del diseño arquitectónico y del diseño urbano, dando claridad a este aspecto cada vez más se ha sumergido en la educación la transversalidad de otras disciplinas enfocando a la integralidad de los trabajos, conllevando a una mejor respuesta en términos de los costó - beneficio social y comunitario, ya que la respuesta en diseño arquitectónico no puede ser ni debe ser universal, teniendo en cuenta que las necesidades humanas son individuales y socialmente diferentes en todas las latitudes del globo terráqueo y más aún en América Latina, es por ello, que para entender la semiótica en la arquitectura, se ha de citar una parte del libro Carne y Piedra de Richard Sennett (1997).
Me impulsó a escribir esta historia el desconcierto ante una problemática contemporánea: la privacidad sensorial que parece caer como una maldición sobre la mayoría de los edificios modernos; el embotamiento la monotonía y la esterilidad táctil que aflige el entorno urbano. Esta privación sensorial resulta aún más asombrosa por cuanto los tiempos modernos han otorgado un tratamiento privilegiado a las sensaciones corporales y a la libertad de la vida física. Cuando comencé a explorar la privación sensorial en el espacio, tuve la impresión de que el problema se limitaba a un fracaso profesional: los arquitectos y urbanistas contemporáneos de alguna manera habían sido incapaces de establecer una conexión activa entre el cuerpo humano y sus creaciones. Con el paso del tiempo me di cuenta que el problema de la privación sensorial en el espacio tiene causas más amplias y orígenes históricos más profundos. (Sennett, 1997, p.18).
En términos metafóricos, el hábitat y la relación de los individuos entre sí han de vincularse siempre con su espacio social, como espacio de encuentro de actividades humanas: políticas, de ocio, culturales, educativas, entre otras; que se han de presentar donde la sociedad se disemine bien sea en ciudades pequeñas, poblados rurales, ciudades intermedias o ciudades metropolitanas, cada uno de estos espacios mantiene características especiales y espaciales, que solo la cultura como termino polisémico engloba siempre dentro de un contexto de realidad histórica, es allí donde la proximidad sensorial debe ser activada por parte del arquitecto diseñador estableciendo una interacción entre sus creaciones y sus ocupantes. A este punto es conveniente saber de dónde viene la palabra semiótica deriva de la raíz griega semeîon (signo) y sema (señal), lo que permite afirmar que esta se ocupa del estudio de los signos.
Para ello, es preciso remontar el contexto histórico donde la arquitectura se tornó insípida, común, repetitiva e incluso vulgar, generada por el fenómeno de la posguerra, en el marco de la segunda guerra mundial, donde se orientaron esfuerzos a una recuperación del continente europeo dado el estado catastrófico de sus edificaciones, especialmente aquellas cuyo uso es residencial, es en este entorno donde se estableció una arquitectura moderna e internacional, sin referentes históricos y con la industrialización y automatización de la construcción, llegando al punto de generarse frases de grandes arquitectos como: La casa es la máquina de habitar (Corbusier, 1923). Quizás, sin considerar las implicaciones futuras, las construcciones desconectadas del contexto social, desinteresadas por la cultura local y la identidad de sus habitantes, perdieron contacto con la historia y la semiología. En el año 1959, el Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM) llegó a su fin sin que esto tuviera un impacto significativo o conclusiones concretas sobre los efectos del movimiento en las ciudades.
Asimismo, resalta el arquitecto de origen italiano Aldo Rossi, considerado uno de los principales representantes del Movimiento Postmodernista y el primer italiano en recibir el premio Pritzker. Su pensamiento y notas se dieron a conocer a través de su obra "La arquitectura de la ciudad", donde se evidencia su pasión por el desarrollo de una ciencia urbana y su admiración por el Método Estructuralista propuesto por Saussure en lingüística. Según Saussure, el lenguaje es "un producto social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones adaptadas por el cuerpo social para permitir el ejercicio de esta facultad". En consecuencia, la lengua se convierte en "una totalidad en sí misma y un principio de clasificación" (Saussure, 1945, p. 45). Luque (1996) resalta la interesante aplicación del estructuralismo en las ciencias sociales, relacionándolo con el arquitecto y su obra:
Rossi afronta en su ciencia urbana una tarea en todo similar desde el punto de vista epistemológico: al considerar la ciudad como arquitectura, quiere disponer de un principio de clasificación que le permita ver la ciudad como una realidad en sí. Para ello ha de utilizar el mismo método empleado por Saussure, pero ha de estar especialmente atento para no incluir en ese método los aspectos específicos de la lingüística o de la semiótica.
En consecuencia, antes de continuar con el examen de la ciencia urbana, nos interesa identificar los elementos esenciales que constituyen el método estructuralista. Para ello nos veremos obligados a realizar un excurso a través de la lingüística y de la metodología estructuralista, alejándonos por el momento del campo de la arquitectura; sin embargo, como podemos comprobar, este camino resulta el más adecuado para comprender la utilización del método estructuralista en el discurso rossiano y, por tanto, para respetar el contenido específicamente arquitectónico de su ciencia urbana (p.158).
Hay que ser reiterativos en contextualizar el estructuralismo lingüístico como el estudio del fenómeno de la comunicación como una realidad social y como un sistema de signos a través de la lengua, parte esencial del lenguaje teniendo en cuenta que para existir debe haber una interacción del acto comunicativo entre emisor, receptor y mensaje. Pero como se vincula lo anterior en términos arquitectónicos para ello se acude a lo que menciona Vaisman (2017):
La semiología arquitectónica es una aproximación teórica a la arquitectura que intenta dar cuenta de ella en tanto fenómeno comunicativo. La justificación de este enfoque descansa, por una parte, en la fundamentación adecuada de la hipótesis que la arquitectura sea, aunque no únicamente, sí centralmente, un fenómeno de comunicación; y, por otra parte, en que su modo de ser fenómeno de comunicación se abre efectivamente a la comprensión a través de los instrumentos y métodos -no del todo decantados y mucho menos unánimemente aceptados- que provee esa disciplina en formación que se ha dado en llamar semiología por unos y semiótica por otros (p.19).
Cuantas veces en los cursos de taller y/o diseño se escucha por parte de los docentes, la expresión: “El edificio debe hablar por sí solo”, pero nunca se dio la indicación de cómo debe ser ese medio de comunicación con el cual se debe interactuar, ¿quién es el emisor?, ¿quién es el receptor?, y ¿cuál es el mensaje que se debe transmitir? Generalmente la respuesta siempre fue dada intuitivamente representada en planimetría junto con una representación tridimensionalidad.
Así, dentro del desarrollo de la investigación acerca de los nueve lenguajes de arquitectura, se crea el Semillero de Investigación Quo Vadis Arquitectura, un espacio que pretende generar un acercamiento a la metodología del Design Thinking, en donde se ponen a prueba las técnicas de exploración del problema. Para el caso del lenguaje semiótico se hizo una aproximación de dos técnicas denominadas persona y el mapa de empatía, los cuales se presentarán en la Tabla 5 y Tabla 6.
| Nombre del Cuadrante | Descripción | Propuesta de Valor | Indicadores |
| Personalizar | Características Demográficas | ¿Quién es el personaje? | Edad |
| Pareja | |||
| Familia | |||
| Profesión | |||
| Ubicar y contextualizar | Escenarios donde ocurre la acción | Definir el espacio y el conjunto de circunstancias que se consideran el entorno de la persona donde queremos visualizarlo | Lugar |
| Momento | |||
| Acciones | |||
| Comprender y definir | Necesidades/motivaciones/creencias | Del personaje más el espacio surgen intersecciones que dan lugar a los condicionamientos y matices del usuario, aquello que lo guía, dirige o incentiva | Necesidades |
| Motivaciones | |||
| Creencias |
El reconocimiento del usuario debe ser sistemático, nada debe ser tomado al azar, por eso es necesaria la construcción de este instrumento (tabla) y desarrollarla de tal forma que la decisión que se tome sea asertiva e indique con claridad que tipo de sujetos permanentes o transeúntes se aprestaran por el entorno de la edificación o vayan a usufructuar de ella; por eso es importante dentro de la labor el trabajo de campo, puesto que el contacto del investigador con el sitio ayuda a apreciar la realidad de la necesidad, problema, producto o servicio al cual se va a enfrentar, en estos momentos existen herramientas de georreferenciación que nos aproximan a los lugares, pero el contacto con las personas y el entorno son inevitables para el éxito de los proyectos arquitectónicos y urbanos.
La propuesta de valor mencionada en la tercera columna constituye la esencia de un diseño centrado en el usuario, siendo esta la primera premisa del Design Thinking; de lo contrario, la propuesta carece de vitalidad. Estos simples análisis promueven el fortalecimiento de la capacidad del estudiante para discernir las características de los usuarios. Además, proporcionan herramientas que facilitan el proceso de investigación, que en el ámbito académico a menudo puede ser caótico, especialmente en el último año del proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura de la Universidad La Gran Colombia, el Trabajo de Grado es una de las alternativas más habituales para obtener el título de arquitecto. El Mapa de Empatía, como se detalla en la Tabla 6 por Gasca (2016), se define como:
Es una herramienta que permite visualizar en profundidad aspectos emocionales y racionales de nuestro usuario al plasmar sus actos y sentimientos. Con dicha técnica tratamos de entender su punto de vista respecto a una necesidad/problema/producto/servicio (p.56).
La operatividad se desarrolla a través de tres preguntas guía, que se muestran en la primera columna de la Tabla 6. Se debe responder sobre la acción relacionada con la necesidad, problema, producto o servicio (pudiendo seleccionar cualquiera de estas acciones) para que las opiniones sean concluyentes. A partir de estas respuestas, se deben generar conclusiones basadas en los aspectos emocionales asociados con cada pregunta guía y registrarlas en la tercera columna. Finalmente, el resultado se evaluará en cualquiera de las dos columnas siguientes, ya sea en términos de esfuerzos o resultados, lo que indicará en qué área debe enfocarse el diseñador para mejorar el plan, o confirmar los beneficios del proyecto en el sector. La referencia a puntos de dolor, es una traducción literal del inglés, aunque realmente hace alusión a los problemas identificados.
| Pregunta orientadora | Actuación de la necesidad/problema/ producto/servicio | Aspectos Emocionales | Esfuerzos (Puntos de dolor. Miedos) | Resultados (Beneficios) |
| ¿Qué piensa y que siente? | Opiniones y hechos sobre la necesidad, problema, producto o servicio. | Principales preocupaciones | ||
| Aspiraciones | ||||
| Inquietudes | ||||
| ¿Qué ve y que oye? | Cosas/acontecimientos que el mismo aprecia/datos que le son relatados | Entorno | ||
| Amigos | ||||
| Mercado | ||||
| ¿Qué dice y que hace? | Acciones y comportamientos que desarrolla emociones y sentimientos internos | Actitud en público | ||
| Comportamiento hacia los demás |
Luis Vaisman (1936-2020), fue un Arquitecto y Licenciado en Filosofía con mención en Literatura general de la Universidad de Chile, quien durante sesenta años de vida se desempeñó como profesor en diferentes áreas del conocimiento tanto de la arquitectura. Reconocido autor de diferentes libros entre ellos Semiología Arquitectónica: Una presentación. Publicado en el año 2017. Este documento se convierte en una contribución de parte del maestro a la teoría de la arquitectura, busca con esta obra entender la evolución de la arquitectura del siglo XX. Vaisman (2017), justifica la semiología arquitectónica en las siguientes palabras:
La semiología arquitectónica es una aproximación teórica a la arquitectura que intenta dar cuenta de ella en tanto fenómeno comunicativo. La justificación de este enfoque descansa, por una parte, en la fundamentación adecuada de la hipótesis que la arquitectura sea, aunque no únicamente, si centralmente, un fenómeno de comunicación; y, por otra parte, en que su modo de ser un fenómeno de comunicación se abra efectivamente a la comprensión a través de los instrumentos y métodos -no del todo decantados y mucho menos unánimemente aceptados – que provee esa disciplina en formación que se dado en llamar semiología por unos y semiótica por otros (p.19).
El entendimiento del usuario resulta esencial durante la evolución del lenguaje semiótico. No obstante, es igualmente crucial reconocer los elementos distintivos de la edificación para facilitar esa interacción comunicativa. En relación a esto, Vaisman (2017) aborda lo que él denomina como: Dimensiones Semiológicas de la Arquitectura, réplicas, signos, un diseño general espacio-temporal, pautas de utilización, retórica y simbolismo, los cuales se detallan en la Tabla 7.
| 1 | Replicas o «imagen». | Recordemos que, según Lacan, el ser humano, debido a su impotencia natal, no consigue darse consistencia y un esquema corporal sino aprehendiéndose a partir de objetos o, más exactamente, de formas que le sirven de espejo. Tales son las simulaciones o replicas, los imagos, imágenes constituyentes antes constituidas. Basta comprender su definición para ver que la arquitectura, del cuarto a la región, es una proposición primordial de imagos. |
| 2 | Signos. | Como los imagos se dan encerradas en su contorno y operan solamente por impacto, el ser humano, para completar su consistencia, está obligado a identificar del mismo modo a signos, los cuales tienen como propiedad el ser articulados y formas sistemas. La arquitectura propone: |
| 2.1. | Signos Emblemáticos (facultativos): | La columna, la cúpula, el techo plano o en pendiente designan la arquitectura civil, religiosa, cotidiana, urbana, campesina, etc., |
| 2.2. | Redundancias (facultativos): | La moldura de la puerta o del cielo raso subraya la puerta y el cielo raso, |
| 2.3. | Funciones ejercitables: | La puerta da órdenes (abrir, cerrar, pasar, etc.) por el solo hecho de que es una puerta, |
| 2.4. | Funciones nominables: | La puerta remite también al lenguaje, donde ella está incluida en los paradigmas y sintagmas que se relacionan con la vivienda, con todas sus connotaciones y analogías, hasta la Sublime Puerta y la Porte Coeli, |
| 2.5. | Funciones manifestadas (Facultativas): | Sucede a menudo que una parte de una obra arquitectónica no solamente tenga una función, sino que la manifieste, sea por redundancias, sea por su articulación en el sistema de signos (puesto que significación viene de signum facere) |
| 2.6. | Estructuras constructivas nominables: | |
| 2.7. | Estructuras constructivas manifestadas (facultativas): | Cuyos ejemplos clásicos son las nervaduras góticas. |
| 2.8. | Caminos: | Toda obra de arquitectura propone también, a nuestro derredor, caminos, los cuales, si reflexionamos acerca de ellos, no son solamente accesos y vías en el sentido conductista del término, sino además aperturas de «proyectos». |
| 3. | Un partido global de espacio - tiempo: | Es lo que hace que, independientemente de sus funciones, de sus emblemas, de sus órdenes pragmáticas, etc. Una escultura emita un mensaje global diferente que una obra arquitectónica. |
| 4. | Reglas de uso: | Que combinan todos los elementos precedentes según ejes paradigmáticos. |
| 5. | Una retórica (facultativa): | Pues la arquitectura, a su modo, usa, como el lenguaje, metáforas, metonimias, paranomasias, anáforas, hipérboles, etc. |
| 6. | Un símbolo en sentido pleno (facultativo y muy raro): | Finalmente puede suceder que una obra de arquitectura se presente como una obra de arte mayor. En este caso, el partido global de espacio – tiempo se convierte en un símbolo en el más pleno sentido, es decir, el objeto se convierte en un fragmento del mundo que es por sí solo un mundo, en razón de ciertas estructuras perceptivas y motrices que procuran una aprehensión inmediata y total. |
Ejercicio de percepción
Con base en la pregunta clave, ¿Cómo abordan los arquitectos la relación entre el ser humano y sus creaciones mediante la semiología?, plantea un desafío central. La arquitectura va más allá de ser una mera técnica de construcción; es una respuesta basada en ciencias sociales que busca comprender el comportamiento humano. Requiere una metodología que identifique códigos emocionales universales. El Lenguaje Semiótico se alza como distintivo arquitectónico donde se reflejan las emociones, manifestando sentimientos y cultura, interactuando con el entorno. Para que la edificación comunique efectivamente, debe considerar al usuario y su entorno con empatía. En la contemporaneidad, función, construcción y belleza persisten como pilares de la buena arquitectura.
En este ensayo, se intenta responder a la genialidad de autores como Jacques Lacan, Charles Morris, Geoffrey Leech, Umberto Eco y Luis Vaisman, presentando diferentes herramientas de recopilación de información que pueden evaluar el Lenguaje Semiótico, acercando al diseñador a una metodología para comprender la comunicación de su obra con el usuario. El ejercicio se llevará a cabo en un espacio urbano-arquitectónico previamente diseñado y construido, idóneo para revisar la semiótica. La Figura 4 exhibe el sitio y los aspectos arquitectónicos a evaluar.

Descripción del Lugar (Significante / Significado): En la ciudad de Bogotá D.C., Colombia, Localidad de Chapinero en el barrio de la Porciúncula entre las carreras 10 y 11, calles 72 (avenida Chile) y 73, se encuentran ubicados tres hechos arquitectónicos, de gran relevancia para la ciudad y quienes son usuarios permanentes o transeúntes, y presentan las siguientes características:
2. Corresponde al Centro Comercial Avenida Chile, conocido anteriormente como Centro Comercial Granahorrar inaugurado en el año de 1982, su función principal es ser un centro de comercio y financiero. El estilo arquitectónico es contemporáneo donde se observan fachadas en granito y cuatro torres recubiertas por vidrio espejo. Está compuesto por cuatro niveles comerciales que rodean un patio formando una centralidad.
3. Corresponde al Convento de la Comunidad Franciscana, es una edificación con acceso restringido para visitantes, la edificación es de varios niveles que empata con la altura del Centro Comercial. Su estilo arquitectónico presenta una continuación en las fachadas en materialidad en granito y fachada flotante con vidrio espejo encajando con el diseño del centro comercial.
Teniendo en cuenta la descripción anterior, que enfatizó en el significante y significado de cada una de las construcciones del lugar, considerando su función, uso, estilo arquitectónico y algunas generalidades sobre las edificaciones (ver Tabla 8). En la Tabla 8, se presenta un análisis que contribuye a resaltar la comunicación existente entre las obras arquitectónicas y el sujeto, en este caso, el grupo de investigación.
| N° | Vehículo Sígnico o signo | Designatum | Interprete |
| 1 | Parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles | Culto Católico | Construcción religiosa del siglo XX, de estilo Neogótico tardío. |
| 2 | Centro Comercial Avenida Chile | Comercio | Construcción para intercambio comercial de estilo Contemporáneo fachadas en granito y vidrio espejo. |
| 3 | Convento de la Comunidad Franciscana | Religioso | Construcción para vivienda, estudio y trabajo bajo la fe del cristianismo, de estilo Contemporáneo fachadas en granito y vidrio espejo. |
La elaboración de la Tabla 9 usando los siete tipos de significados (Leech) cruzados con los códigos arquitectónicos (Eco), podría ser uno de los instrumentos de recopilación de información de la investigación, para la valoración del lenguaje semiótico, es bien importante el conocer las definiciones de cada uno de los términos usados, para hacer una efectiva valoración se considera una valoración numérica para establecer límites superiores e inferiores y verificar la fuerza de los códigos arquitectónicos frente a sus significados. De este esquema es recomendable hacer uno por cada hecho arquitectónico a analizar.
| Códigos Arquitectónicos Significados | Códigos sintácticos | Códigos Semánticos | ||||||||||
| Cubiertas Planas | Cubierta Inclinada | Fachada en Bloque | Fachada en Granito | Fachada en Vidrio Espejo | Articulación de Elementos Arquitectónicos | Articulación de géneros tipológicos | ||||||
| Elementos Denotan Funciones | Elementos Connotan | Elementos Denotan | Tipos Sociales | Tipos Especiales | ||||||||
| 1 | Significado Conceptual o Sentido | |||||||||||
| 2 | Significado Asociativo | Significado Connotativo | ||||||||||
| 3 | Significado Social | |||||||||||
| 4 | Significado Afectivo | |||||||||||
| 5 | Significado Reflejo | |||||||||||
| 6 | Significado Conlocativo | |||||||||||
| 7 | Significado Temático | |||||||||||
La Tabla 10 incorpora en la columna las Características Arquitectónicas que prácticamente son la voz de lo que quiere la comunidad, frente a los Efectos de Denotación Arquitectónica que es la versatilidad que poseen los objetos arquitectónicos para mutar de una función utilitaria a una estética, ahora bien en estas variables de columnas además de vincularse una escala numérica también el investigador debe valorar la inclinación del interés dado que a pesar que ambas son atribuciones de índole social en una se valoran más las funciones la otra al mensaje que proyecta la arquitectura.
Para el caso del Complejo Iglesia de la Porciúncula, Centro Comercial Avenida Chile, se podrían presentar varios análisis y en razón a las comunidades existentes cerca a estos hechos arquitectónicos, existen cerca varias sedes de universidades tanto públicas como privadas que es una población basta significativa, de otra parte existen establecimientos financieros fuera de los existentes en el Centro Comercial, además de la zona residencial próxima. En el caso de la Parroquia de la Porciúncula es la más visitada no solamente por su estructura arquitectónica sino porque hay muchas celebraciones de rito católico (bautizos, primeras comuniones, confirmaciones, matrimonios, entre otros).
| Efectos de Denotación Arquitectónica Características Arquitectónicas Afines mensajes de masas | Iglesia de la Porciúncula | Centro Comercial Avenida Chile | |||||||||
| Totalmente en Desacuerdo | En Desacuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | De acuerdo | Totalmente de Acuerdo | Totalmente en Desacuerdo | En Desacuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | De acuerdo | Totalmente de Acuerdo | ||
| 1 | El razonamiento arquitectónico es persuasivo | ||||||||||
| 2 | El razonamiento arquitectónico es psicológico | ||||||||||
| 3 | El razonamiento arquitectónico se disfruta con desatención | ||||||||||
| 4 | El mensaje arquitectónico | ||||||||||
| 5 | La arquitectura está sujeta a olvidos y a sucesiones de significados rápidos | ||||||||||
| 6 | La arquitectura se mueve en una sociedad de mercado | ||||||||||
La configuración de la Tabla 11 reúne manifestaciones proxémicas de Hall (en la columna vertical), que es la valoración la comunicación de los espacios teniendo en cuenta su proximidad con el usuario, enfrentada con las funciones sociales del lenguaje de Leech, la recomendación que hemos referenciado durante el presente numeral es que se debe tener presente la definición de cada uno de los elementos que componen estas figuras.
De otra parte en este tipo de análisis se evocan diferentes fenómenos es posible que incluso se use el concepto “Magdalena de Proust” o “Efecto Proust” que es el fenómeno humano memorístico que consiste en definir situaciones en las que un estímulo sensorial hace rememorar una parte del pasado que esté asociado a un sabor, olor o sonido. Es de recordar que Hall realizo estudios para analizar las distancias de volumen de la voz, la recepción de las sensaciones térmicas u olfativas, de visión, entre otros; que pueden ser fuentes de análisis para interpretar efectivamente las funciones sociales.
En el caso del centro Comercial Avenida Chile, haciendo un recorrido se evidencio que en sus lugares de comercio posee cuatro librerías y espacios para la lectura tanto para aquellos que lleven sus propios libros, como estanterías donde se puede disfrutar de un buen libro. Se presentan bastantes galerías de variedad de café, galerías de arte, pero por el contrario no se evidencia la existencia de un bar, cosa curiosa dada la proximidad con sedes universitarias y centros financieros. De otra parte, los espacios urbanos son ocupados por comercios temporales de acuerdo a la actividad comercial del mes.
| Funciones Sociales Manifestaciones Proxémicas | Iglesia de la Porciúncula | Centro Comercial Avenida Chile | |||||||||
| Transmitir Información | Expresar los sentimientos y actitudes del hablante | Controlar o influir en la conducta de los demás | Crear un efecto artístico | Mantener los vínculos sociales | Transmitir Información | Expresar los sentimientos y actitudes del hablante | Controlar o influir en la conducta de los demás | Crear un efecto artístico | Mantener los vínculos sociales | ||
| 1 | Configuraciones fijas | ||||||||||
| 2 | Configuraciones semifijas | ||||||||||
| 3 | Configuraciones informales | ||||||||||
| 4 | Distancias intimas | ||||||||||
| 4.1 | Fase de acercamiento | ||||||||||
| 4.2 | Fase distanciada | ||||||||||
| 5 | Distancias personales | ||||||||||
| 5.1 | Fase de acercamiento | ||||||||||
| 5.2 | Fase distanciada | ||||||||||
| 6 | Distancias sociales | ||||||||||
| 6.1 | Fase de acercamiento | ||||||||||
| 6.2 | Fase distanciada | ||||||||||
| 7 | Distancia pública | ||||||||||
| 7.1 | Fase de acercamiento | ||||||||||
| 7.2 | Fase distanciada | ||||||||||
En la última presentación, representada en la Tabla 12, se establece una relación entre los códigos emocionales universales, divididos en la triada vitruviana (utilitas, soliditas, venustas). Estos códigos se extraen del libro de Menéndez (2016) y de las Dimensiones Semiológicas de la Arquitectura de Vaisman (2017). A partir de estos dos autores, se ha creado la Tabla 12, titulada "Análisis Dimensiones Semióticas / Códigos emocionales Universales", que requiere que cada investigador complete las columnas según la escala Likert para su posterior interpretación. En términos generales, para utilizar esta escala psicométrica, se recomienda una valoración en cinco niveles. El resultado identifica las dimensiones semiológicas de la arquitectura que son sólidas y aquellas que podrían necesitar reforzarse. Asimismo, se aborda qué tipo de conexión activa busca el diseñador arquitectónico con sus obras, ya que estas deben reflejar un espíritu sinérgico con el usuario, el ciudadano, el ser humano que aprecia o convive con esa arquitectura.
A pesar de la fuerte connotación religiosa en el lugar, el Convento casi que pasa desapercibido, dada la arquitectura con la cual se realizó pues no muestra características de ser un sitio donde viva una comunidad religiosa, posiblemente por ese código de experiencia donde se consideran este tipo de arquitecturas muy tipo claustro y casi que colonial.
| Códigos Emocionales Universales | Función (Utilitas) | Construcción (Soliditas) | Belleza (Venustas) | |||||||||||||||||||||||||
| Lo que es bellos es sano | Fácil legibilidad de un espacio | Curiosidad | Coherencia del uso con los significados y emociones | Coherencia con la Información | Jugar con la Forma | Metáforas | Ritmos y repeticiones | Sin riesgo | Respeto Status | Figura Humana | Proporción y Geometría | Complejidad y Contradicción | Agrupaciones varias | Simplificar | Contraste | Simetría | Seguridad | Sosiego y Serenidad | Agresividad | Encanto | Cariño | Exclusividad | Alegría | Fiesta | Modernidad | Responsabilidad social y Ambiental y ambiental | ||
| Generadas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiones Semiológicas de la Arquitectura | ||||||||||||||||||||||||||||
| Replicas o imágenes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signos Emblemáticos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signos Redundantes | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signos Funciones Ejercitables | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signos Funciones Nominales | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signos Funciones Manifestadas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signos Funciones Estructuras Constructivas Manifestadas | ||||||||||||||||||||||||||||
| Signos Caminos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Un partido Global de Espacio-Tiempo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reglas de Uso | ||||||||||||||||||||||||||||
| Retórica | ||||||||||||||||||||||||||||
| Símbolo | ||||||||||||||||||||||||||||
Conclusiones
El desarrollo y la aplicación de la semiótica y la semiología han transformado la comprensión de los signos y el lenguaje. En el ámbito de la arquitectura, estas disciplinas se han erigido como fundamentos esenciales para entender la interrelación entre cultura, sociedad, signos y territorio. En diferentes análisis sobre el lenguaje semiótico, se subraya la influencia de la arquitectura en la comunicación con quienes la experimentan, planteando una reflexión sobre cómo los arquitectos abordan la comunicación entre el ser humano y sus creaciones mediante la semiología.
La conjunción entre las ciencias sociales y la arquitectura resalta la importancia de considerar los sentimientos que una edificación evoca en sus usuarios, ya sean positivos, negativos o neutros. Esta conexión se manifiesta en la percepción de estudiantes de arquitectura (extranjeros) respecto a un objeto arquitectónico determinado, generando preguntas sobre la intención del diseño en la transmisión de emociones especificadas y su relación con los signos de comunicación y su interpretación. Así, el enfoque sociológico de Wirth, al analizar la ciudad desde distintos niveles, añade un contexto valioso al estudio semiótico en la arquitectura al resaltar la conexión entre espacios y la vida social de las personas, destacando que la ciudad no es solo una estructura física, sino un entorno cargado de significados, símbolos y relaciones sociales.
La relevancia del lenguaje semiótico, explorado por autores como Lacan, Morris, Leech, Eco y Vaisman, radica en su contribución para expresar, comprender y analizar la arquitectura desde una perspectiva semiótica. Su influencia permite analizar cómo los signos arquitectónicos se comunican e interactúan con la sociedad, redefiniendo la relación entre la creación arquitectónica y quienes la experimentan. Por lo tanto, este ensayo aborda la genialidad de estos autores al presentar herramientas de recopilación de información que ayudan a evaluar el Lenguaje Semiótico, acercando a los diseñadores arquitectónicos a una metodología para comprender la comunicación de sus obras con los usuarios. Este análisis se desarrolla en un contexto urbano-arquitectónico, resaltando la importancia de entender como la arquitectura se comunica con las personas y su impacto en la vida cotidiana.
De otra parte, las herramientas que se han incluido para el análisis semiótico, no son rígidas sino por el contrario dan esa facilidad de uso e incluso se tendría que usar un lenguaje un poco más asequible para realizar entrevistas, encuestas u otros medios a los usuarios permanentes o transeúntes, para evidenciar la percepción del lugar o del futuro lugar, ya que este trabajo se puede realizar con el animo de entender el futuro de la edificación, su entorno y la sociedad.
En resumen, el análisis semiótico destaca la complejidad y la interacción entre la arquitectura, el entorno social y la percepción humana, subrayando la importancia de comprender cómo la arquitectura se comunica con las personas y cómo influye en sus vidas diarias. Solo queda cultivar a los lectores, ya sean arquitectos o futuros arquitectos, para que adopten el lenguaje semiótico como parte integral en la concepción de diseños arquitectónicos o urbanos. En este punto, se comprende y asimila cómo lograr que una edificación se exprese y comunique por sí misma, revelando su significado intrínseco. Es importante recordar y afirmar que este enfoque metodológico no se limita únicamente a las edificaciones ya construidas, sino que también facilita una evolución objetiva del entorno social y cultural donde se llevará a cabo la obra arquitectónica.
5. Referencias
Báez, F & González, K. (2021). ¿Arquitectura, parte integral de las Ciencias sociales?, Nexo Revista Científica, 34 (5), 75-82. DOI: 10.5377/nexo. v34i05.13111
Becerra, F. (2017). La noción de lenguaje en Jacques Lacan: Del Signo Lingüístico en Saussure al Algoritmo Saussureano en Lacan. Revista Filosofía UIS. 16 (1), 180-192, http://dx.doi.org/10.18273/revfil.v16n1-2017009
Bertalanffy, L. (1973). General System Theory. Harmondsworth: Penguin.
Dorfles, G. (1966). Símbolo, comunicación y consumo. Barcelona: Lumen S.A.
Eco, U. (1999). La Estructura Ausente. España: Lumen S.A.
Francioni, M. (1983). Psicoanálisis, Lingüística y Epistemología en Jacques Lacan. Argentina: Gedisa S.A.
Gasca, J. y Zaragozá, R. (2016). Designpedia. 80 herramientas para construir tus ideas. Madrid, España: Colección LEO.
Hall, E (1959). The Silent Language. Nueva York. Dobleday.
Hernández, H. (2022). Arquitectura y Escultura. El Oficio del Arquitecto, pp 87 – 95. Bogotá D.C. ACFA.
Koenig, G. (1964). Analisi del linguaggio architettonico. Florencia: Fiorentina.
Le Corbusier. (1923). Vers une architecture [hacia una arquitectura]. G. Crés & Cie
Leech, G. (1981). Semántica. (2a ed.). Madrid, España: Alianza.
Luque, J. (1996). La Ciudad de la Arquitectura una Relectura de Aldo Rossi. España: Oikos-Tau.
Menéndez, P. (2016). Ambiente humano para ciudades felices. Colombia: ECOE ediciones.
Morris, C. (1985). Fundamentos de la teoría de los signos. Buenos Aires, Argentina: Paidós.
Ortiz, J. (s.f). El carácter único del edificio se afianza en la memoria colectiva, que simboliza los esfuerzos de las víctimas del conflicto y de quienes pensaron en la paz. https://museodememoria.gov.co/diseno-del-edificio/un-museo-en-el-corazon-de-la-ciudad/
Park, R. (1974). The City: Suggestions for the investigation of human behavior in the urban environment. Chicago: University of Chicago
Saussure, F. (1945). Curso de Lingüística General. Buenos Aires: Losada.
Sennett, R. (1997). Carne y Piedra. Madrid: Cultura Libre.
Wirth, L. (1938). Urbanism as a way of life. American Journal of Sociology, 44, 1-24.
Vaisman, L. (2017). Semiología arquitectónica: una representación.
Notas de autor
fabian.baez@ugc.edu.co

