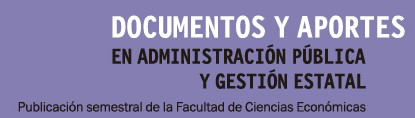1. INTRODUCCIÓN
La geografía planetaria es muy dispar, pero, hasta que el nivel de los mares lo permita, en todo horizonte marino es siempre posible encontrar una isla. Los tamaños y características de las islas son disímiles, pero lo cierto es que a partir de las nuevas zonas marinas incluidas en la Convención del Mar de 1982 (Convemar), la importancia de éstas para fines económicos se ha realzado de manera notoria. En efecto, dado que la Convemar concede espacios como la Zona Económica Exclusiva por la cual se pueden explotar recursos1 hasta las doscientas millas náuticas contadas desde las líneas de base, en ciertas zonas del planeta ha habido una carrera por tratar de generar las condiciones necesarias para reclamar esos espacios marinos para usufructuar sus recursos, particularmente el Mar del Sur de China.
En la mencionada zona ha habido una intención expresa por aprovechar diversas rocas que sobresalen del mar y hacerlas aparecer como islas o crear a partir de ellas islas artificiales, algunas de ellas con un claro carácter militar (Center for Strategic and International Studies, 2017). El objetivo subyacente de esa búsqueda por catalogar como islas ciertos islotes, cayos o rocas, se debe principalmente a que el artículo 121 numeral 2 de la Convemar otorga a una isla el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de la misma manera que ocurre con una extensión terrestre. Es decir, en otras palabras, que una isla tiene los mismos espacios marinos concedidos por la Convemar a territorios costeros de un Estado2.
Por supuesto, los beneficios económicos de los citados espacios marinos son un gran botín para quien quiera explotarlos, y por esta razón, entre otras de tipo geopolíticos y geoestratégicos, países como China pretenden que los cayos, islotes y rocas bajo su soberanía sean considerados como islas para acceder a los recursos que los circundan, bajo la idea de que son aguas pertenecientes a su zona económica exclusiva. Aunque desde los años setenta hay un claro ánimo reivindicativo, esta conducta se ha presentado particularmente enfática desde 1992, año en que China concedió licencias de explotación y exploración a la entonces empresa de hidrocarburos Mobil (Nonjon, 2014, p. 589). Por supuesto, los Estados con intereses en esa área3 no han sido pasivos, y entre ellos se destaca lo realizado recientemente por Filipinas.
En efecto, el 22 de enero de 2013, la República de Filipinas inició un procedimiento arbitral contra la República Popular China en virtud del Anexo VII de la Convemar ante la Corte Permanente de Arbitraje. El arbitraje trataba varios asuntos, pero para los efectos de este artículo nos centraremos en lo concerniente al análisis de la determinación conceptual de aquello que se considera isla de conformidad con el Derecho Internacional, pues si bien el laudo arbitral solo es obligatorio para las partes4, sus criterios pueden ser muy relevantes para evitar o solucionar probables conflictos jurídicos por las condiciones de determinadas islas en el mundo en general, y en América Latina en particular, región en la cual hay multitud de islas y muchos Estados que son islas.
A fin de desarrollar la problemática planteada, en primer lugar se revisará el régimen de islas en Derecho Internacional. Posteriormente, y de manera extensa, se analizará la interpretación realizada por el Tribunal Arbitral respecto de qué se debe entender por isla en Derecho Internacional, y finalmente se expondrán las respectivas conclusiones.
2. EL RÉGIMEN DE ISLAS EN DERECHO INTERNACIONAL
La idea de tratar las islas de la misma manera como si fueran tierra tiene sus antecedentes en algunas negociaciones diplomáticas entre Estados para regular la pesca. Dado que los peces no se someten a los dictámenes y limitaciones geográficas humanas, éstos no discriminan entre islas o tierra para establecer su hábitat, sino que lo hacen de conformidad con su conveniencia para subsistir. Bajo ese principio de la naturaleza, los Estados empezaron a determinar zonas de pesca en las cuales ellos tenían jurisdicción exclusiva, con el objetivo de poder explotar esos recursos y evitar así conflictos con pescadores de otros países, como ocurrió a finales del siglo XIX en el Mar del Norte, lugar en el cual se estipuló que las costas de sus respectivos países5 incluían las islas y bancos adyacentes a éstas6.
Curiosamente, aunque las islas fueran un tema importante, no había en ese entonces una regulación para determinar qué era una isla, jurídicamente hablando, y sólo hasta la Conferencia de Codificación de la Haya de 1930 se dio el primer intento de los Estados para definir legalmente qué era una isla. El Subcomité encargado del tema propuso un borrador en el cual se establecía que las islas naturales eran aquellas que no estaban continuamente sumergidas y que estaban situadas fuera de la costa (Jayewardene, 1990, p. 4). Posteriormente en el Reporte de la Comisión de Derecho Internacional de 1956, se estableció que una isla es un área de tierra rodeada por agua, que en circunstancias normales está permanentemente por encima de la línea de marea alta, y que tiene derecho a su propio mar territorial (Terasaki, 2014, p. 6). Bajo un concepto similar pero con diferencias, y tras las negociaciones diplomáticas de rigor, la Convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua de 1958 estableció en su artículo 10 que una isla: «(…) es una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar.»
Esta concepción empezó a generar reparos en las negociaciones de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar (UNCLOS III), particularmente cuando se abordó la ampliación de las zonas marinas sujetas a jurisdicción del Estado de tres millas náuticas, que era la regla de Derecho Consuetudinario vigente en ese momento, a doce millas náuticas de mar territorial, más la novedad de la Zona Económica Exclusiva7 que puede extenderse hasta doscientas millas náuticas e incluso más si se considera la figura de la plataforma continental extendida (Franckx, 2014, p. 100–101). Con los nuevos cambios en los espacios marítimos introducidos por la Convemar, una pequeña roca en la mitad de cualquier océano, aislada completamente de tierra firme, tiene el potencial de generar un área marítima de 125.664 millas cuadradas (Schofield, 2012, p. 322). Es por estas posibilidades de expansión territorial tan bastas y su consecuente importancia económica, que las islas toman un rol fundamental en las Relaciones Internacionales y en el Derecho Internacional del Mar.
Pero no toda formación que sobresalga del mar es susceptible de ser considerada como isla según la Convemar de 1982, a diferencia de lo acontecido en las citadas regulaciones de la Convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua. El artículo 121 Convemar, de manera solitaria, es la única regulación8 de toda la convención que se dedica a determinar el régimen de las islas. El primer numeral del mencionado precepto legal establece que una isla es «una extensión natural de tierra, rodeada de agua, que se encuentra sobre el nivel de ésta en pleamar». Como se puede apreciar fácilmente si se hace un parangón con el artículo 10 de la Convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua de 1958, este concepto es idéntico, no varía de una convención a otra.
Las variaciones entre la Convención de 1958 y la Convemar de 1982 en materia de islas se dan a partir del párrafo segundo del artículo 121 Convemar, por el cual se establece que «salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma continental de una isla serán determinados de conformidad con las disposiciones de esta Convención aplicables a otras extensiones terrestres». El quid del asunto para determinar si una isla tiene derecho a los espacios marítimos enunciados en el mencionado párrafo segundo está en interpretar el párrafo 3 del artículo 121 Convemar, según el cual «Las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental.» Es la interpretación del texto anterior a lo que nos dedicaremos en las siguientes líneas, basándonos en lo expresado en el laudo arbitral entre Filipinas y China, y con el telón de fondo de la problemática propia del Mar del Sur de China.
3. INTREPRETANDO EL PÁRRAFO 3 DEL ARTÍCULO 121 CONVEMAR
Antes de entrar al análisis de la interpretación del párrafo 3 del artículo 121 Convemar (en adelante 121.3), es necesaria una breve referencia a la problemática por la cual Filipinas demandó a China. La molestia filipina, y de los Estados fronterizos de esa zona, se basa fundamentalmente en las pretensiones chinas por extender su soberanía y jurisdicción sobre una serie de islas y áreas acuáticas del Mar del Sur de China, también conocido como Mar de China Meridional, basándose en la aplicación de títulos históricos que sustentan el concepto de «Nine Dash Line», que según la geógrafa marina china Wang Ying en términos prácticos implica que el océano, las islas y los arrecifes pertenecen a China y que China tiene derechos soberanos (Beech, 2016). Por supuesto, esta posición es rechazada por los Estados que tienen intereses en esa zona, y por eso la demanda de Filipinas busca deslegitimar legalmente las pretensiones chinas, y hacer prevalecer el Derecho Internacional ante las diversas violaciones9 que en el sentir filipino comete China (Gudev, 2017, p. 148).
Entrando en materia, uno de los puntos fundamentales para resolver, aunque sea de manera teórica, el conflicto en el Mar de Sur de China, tiene relación con el carácter de las formaciones geológicas en la región, es decir si son o no islas. Antes de que se iniciaran por parte de China las concesiones petroleras de los años noventa, algunos estudiosos consideraron que las formaciones que sobresalían del mar y que eran reclamadas por los chinos en el Mar de Sur de China eran islas (Murphy, 1995 p. 187). Si en verdad eran islas de acuerdo con los criterios que el Derecho Internacional establece para tal efecto, la posición china se vería ampliamente favorecida porque de conformidad con el citado régimen de islas de la Convemar, las islas conceden los mismos espacios marinos que la costa, valga decir: mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental, de conformidad con el artículo Convemar.
No obstante la creencia china, el Tribunal Arbitral tuvo un enfoque diferente y para fundamentar sus argumentos, en el Laudo analizó casi todas las palabras del artículo 121.3 para encontrar el sentido legal aplicable al caso, de conformidad con lo establecido en las disposiciones de los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados (Philippines v. China, 2016, párrafo 476, p. 205)10, y esta es la interpretación de los conceptos contenidos en el artículo 121.3 formulados por el Tribunal:
-
«Rocas»: Para
analizar el término «rocas» era determinante saber si éste debía ser interpretado desde un punto de vista geológico. El tema de la composición física de la roca fue
revisado por muchos estudiosos interesados en la interpretación del artículo 121.3 Convemar, como es el caso del
professor Franckx, para quien el
término roca debía entenderse de manera genérica, sin un significado restrictivo de manera que pudiera incluir
islas compuestas de roca o arena (2014, p. 115). De esa forma fue considerado el término por el Tribunal Arbitral, basándose a su
vez en los postulados en ese sentido de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el caso Nicaragua v. Colombia11, en el cual se consideró el término roca
sin consideración al material o a la composición geológica. El resultado de esa interpretación del Tribunal Arbitral es que el término «roca» para los propósitos de aplicar el artículo
121.3 no necesariamente implica que la formación geológica deba estar compuesta por roca, valga la redundancia, porque puede estar compuesta por desechos biológicos, arena o cualquier otro tipo de composición (Philippines v. China, 2016, para 482, p. 206). Con esta interpretación hecha por el
Tribunal Arbitral, las preocupaciones sobre la composición de la formación geológica desaparecen porque el material de la cual está constituida es indiferente.
Respecto de esta interpretación del Tribunal Arbitral sobre la composición de aquello que debe entenderse como «roca», muchas personas se preguntarán si era necesario hacerla. Para autores como Alex G. Oude Elferink, de acuerdo con los travaux préparatoires, en los registros de la negociación se dejó en claro que el término «roca» se usó para referirse a un tipo específico de formación geológica y no para ser considerada como sinónimo de «isla». Para el mencionado autor, esta era la intención de los redactores de la Convemar que al introducir el término «roca» en el párrafo 3 del artículo 121, la disposición no sería aplicable a islas de un cierto tamaño. El hecho de que las rocas se distinguían de los islotes en la Convemar, sugiere que una formación de menos de un kilómetro cuadrado podría ser relevante para definir el tamaño superior que una roca podría tener en virtud del artículo 121 (3) (Oude Elferink, 2016)12. Esta crítica podría ser válida, pero hay argumentos para descartarla. La interpretación según los travaux préparatoires es importante como una aplicación del artículo 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, pero el Tribunal Arbitral hizo ese ejercicio y encontró que la historia de la negociación demuestra claramente la dificultad para establecer, en abstracto, una línea clara para todos los casos (Philippines v. China, 2016, párrafo 537, página 225). A esta dificultad de crear reglas genéricas en un campo tan difícil por la multitud de circunstancias especiales propias de la morfología terrestre, deben agregarse los entornos especiales de este caso que hacen que la interpretación del Tribunal sea muy útil por muchas razones.
La primera es que el difícil contexto político y militar del área, y el comportamiento de China13 hacen necesaria una interpretación lo más clara posible. Complementando lo anterior, la interpretación del Laudo podría ser utilizada por otros Tribunales o para futuras negociaciones porque esta interpretación permite saber qué es una roca sin argumentos científicos especiales o discusiones sobre el material. Finalmente, los críticos sobre el tamaño para considerar una roca, islote o isla se resuelven mediante una lectura del Laudo según el cual: «el Derecho Internacional no prescribe ningún tamaño mínimo que una formación en el mar debe poseer para considerarse una isla» (Phillipines v China, 2016, para 538, p.). Esta declaración también fue hecha por la Corte Internacional de Justicia en el caso relativo a la delimitación marítima (Qatar v Bahrein). Por supuesto, es lógico que una pequeña formación geológica de menos de 1 kilómetro cuadrado, como sostiene Oude Elferink, podría considerarse una roca, pero con todos los cambios geológicos y geográficos de la Tierra, y las actividades de los volcanes o el cambio climático pueden generar variaciones por las cuales no sea fácil determinar una regla para las islas y el Tribunal Arbitral tienen en cuenta estas posibles circunstancias sobrevinientes.
-
«no aptas»: la interpretación de este término genera mayores elucubraciones para el Tribunal Arbitral,
y en consecuencia es muy corta. El Tribunal expresa simplemente que el término indica un concepto de capacidad. Si
la formación en su forma natural
tiene la capacidad de mantener la habitación humana o una vida económica es una isla, de lo contrario es una roca (Philippines v. China, 2016, para 483, p. 206).
-
«mantener»: el
Tribunal considera que el sentido corriente de «mantener» tiene tres componentes. El primero es el concepto del sustento y la provisión de elementos esenciales para proveer las posibilidades de vida. El segundo es un concepto temporal: el sustento y la provisión
deben ser durante un período de
tiempo prolongado, y no una sola vez o de una corta duración. El tercero es un concepto cualitativo que implica al
menos un «estándar apropiado» mínimo. Por
lo tanto, en relación con el sustento de la habitación humana, «mantener» significa proporcionar lo que es necesario
para salvaguardar a los seres humanos vivos y sanos durante un período continuo
de tiempo, de acuerdo con una norma
adecuada. En relación con una vida económica, «mantener» significa proporcionar lo que es necesario no solo
para comenzar, sino también para continuar, una actividad a lo largo de un período de una manera que permanezca viable de forma continua (Philippines v. China, 2016, para 487, p. 207).
-
«habitación humana»: este es uno de los
términos más polémicos del juicio. Aunque China no participó en este proceso arbitral, sus académicos han dejado muy claro
desde hace mucho tiempo que ha habido una habitación china en el área. Estudiosos como Choon-ho Park durante los años
setenta expresaron que las islas
estaban habitadas por la población china (1978, p.29), y muchos autores actuales tienen la misma idea (Zhang,
2016; Yu, 2013; Shen, 2002; Gong, 2013). China como Estado, y no formando parte de los procedimientos de arbitrales, hizo en diciembre de 2014 un «Documento de posición del
Gobierno de la República Popular de China sobre
el tema de la jurisdicción en el arbitraje del mar Meridional de China iniciado por la República de Filipinas».
(Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular de China, 2014). En ese documento,
China argumenta sobre su soberanía en
las presuntas islas, la presencia permanente de sus tropas en la zona, la falta de jurisdicción del Tribunal y establece su posición sobre el procedimiento de
arbitraje, pero curiosamente el documento no dice una palabra sobre la habitación de la población china en las
presuntas islas, siendo un tema importante
para sus pretensiones y que varios de sus académicos, como los citados entre otros, tienen argumentación que sustentaría la presencia china desde tiempos pretéritos.
El Tribunal Arbitral no consideró elementos históricos para interpretar el concepto de «habitación humana», sino que se ciñó a lo que estaba obligado, que era buscar una interpretación de acuerdo con el significado de las palabras. En opinión del Tribunal, el uso en el Artículo 121 (3) del término «habitación» incluye un elemento cualitativo que se refleja particularmente en las nociones de asentamiento y residencia que son inherentes a ese término. La mera presencia de un pequeño número de personas en una presunta isla no constituye residencia permanente o habitual allí y no lo hace equivalente a la habitación. Más bien, el término habitación implica una presencia no transitoria de personas que han elegido permanecer y residir en la isla de una manera asentada. La habitación humana requeriría todos los elementos necesarios para mantener a las personas con vida en la isla, pero también requeriría condiciones suficientemente propicias para la vida humana y el sustento de vida de las personas para habitar, en lugar de simplemente sobrevivir en la formación geológica (Philippines v. China, 2016, para 489, p. 208).
Antes de la interpretación del Tribunal, había dos posibilidades para entender este concepto académicamente. Por un lado, un estándar en el cual hay una comunidad estable de residentes permanentes que viven de la isla y utilizan el área marítima circundante. Por otro lado, existía la percepción de que una capacidad abstracta, presente o incluso futura, es suficiente para cumplir con este criterio de «habitación» (Franckx, 2014, p.115). Con la interpretación del Tribunal, la mera presencia de personas no es suficiente para consolidar la «habitación humana». Además, no es suficiente la posibilidad de habitación humana hacia futuro. En la interpretación del Tribunal es necesaria la presencia actual de personas y exige que la isla proporcione elementos para que la población viva. En ese sentido, la interpretación del Laudo está más cerca de la primera posición.
-
«o»14: esta palabra causa
serios problemas para la interpretación del Artículo 121.3 UNCLOS. El tema a resolver para el Tribunal debe ser si los criterios
de capacidad para sostener «habitación humana» y una «vida económica
propia» se
requieren ambos en conjunto para que una isla tenga derecho a los espacios
marítimos concedidos por la Convemar, o si con una sola de esas condiciones, «habitación humana» o vida económica propia», será suficiente (Philippines v. China, 2016, para 493, p. 209).
El Tribunal observa que la actividad económica es llevada a cabo por humanos y que los seres humanos raramente habitarán en áreas donde no es posible la actividad económica o el sustento. Los dos conceptos están así vinculados en términos prácticos, independientemente de la construcción gramatical del Artículo 121.3. Sin embargo, el texto parece abierto a la posibilidad de que una presunta isla pueda mantener la habitación humana pero no ofrezca recursos para apoyar una vida económica, o que una presunta isla pueda mantener una vida económica sin las condiciones necesarias para mantener la habitación directamente en ella (Philippines v. China, 2016, para 497, p. 210).
De acuerdo con esa consideración, el Tribunal concluyó que la forma de interpretar la palabra «o» debe ser la siguiente: «el texto del Artículo 121.3 es disyuntivo, de modo que la capacidad de mantener la habitación humana o la vida económica de su propio sería suficiente para dar derecho a una zona económica exclusiva y plataforma continental, a una isla15. Sin embargo, como cuestión práctica, el Tribunal considera que una isla normalmente solo poseerá una vida económica propia si también está habitada por una comunidad humana estable. Una excepción a esa visión debe ser notada para el caso de las poblaciones que se sostienen a través de una red de islas relacionadas. El Tribunal no cree que las islas puedan o deban considerarse de manera atomizada. Una población que es capaz de habitar una zona solo haciendo uso de múltiples islas no deja de habitar la isla debido a que su habitación no se sustenta en una sola isla individual. Del mismo modo, una población cuyo sustento y vida económica se extiende a través de una constelación de islas no está impedida de reconocer que tales islas poseen una vida económica propia simplemente porque no todas las islas están directamente habitadas (Philippines v. China, 2016, para 544, p. 228).
Lo anterior significa en palabras simples que «habitación humana» y «vida económica propia» no tienen que cumplirse al mismo tiempo porque la palabra «o» da ese efecto. Ahora el problema es definir «vida económica propia» ya que este término es demasiado amplio para ser interpretado, por lo que el mero potencial de la pesca en alta mar o la explotación de los recursos minerales sería suficiente para entrar en el ámbito del párrafo 2 (Franckx, 2014, p. 115), y algunos autores chinos piensan que dado que Scarborough Shoal tiene vida económica propia, se puede establecer que es una isla del Artículo 121 (2) y, por lo tanto, tiene derecho a generar los espacios marinos de la Convemar (Song, 2015, p 355). En las siguientes líneas se verá cómo interpreta el Tribunal estas circunstancias.
-
«vida económica propia». Este es otro concepto polémico y en nuestro criterio el
Tribunal incurre en una contradicción con su propia interpretación, porque cuando interpreta la palabra «o» establece, como se vio antes, una disyuntiva entre el términos «habitación humana» y «vida económica propia», pero cuando el Tribunal analiza el concepto «vida económica propia» concluye que los dos términos deben estar interconectados y el término «vida económica propia» debe ser tributario de la «habitación humana». La expresión literal en el Laudo es:
«El término «vida económica propia» está
relacionado con el requisito de habitación
humana, y los dos irán en la mayoría de los casos de la mano. El Artículo 121 (3) no se refiere a una isla que tiene valor económico, sino a sostener la «vida económica». El Tribunal considera que la «vida económica» en
cuestión será normalmente la vida y los medios de subsistencia de la población humana que habita y
reside en una isla o conjunto de islas.
Además, el Artículo 121 (3) deja en claro que la vida económica en cuestión debe pertenecer a la isla como «propia». La vida económica, por lo tanto, debe estar orientada en torno a la isla en sí misma y no enfocarse únicamente en las aguas o fondos marinos del mar territorial circundante. La actividad económica que depende por completo de los recursos externos o que se dedica a
utilizar una isla como objeto de actividades extractivas sin la participación de una población local también quedaría corta con respecto a este vínculo necesario con la función en sí misma. La actividad económica extractiva para explotar los
recursos naturales de una isla en beneficio de una población en otra parte constituye ciertamente la explotación de recursos para obtener beneficios económicos, pero no puede considerarse razonablemente que constituya
la vida económica de una isla como propia» (Philippines v. China, 2016, para 543, p. 228). «Una isla que solo es capaz de mantener la habitación a través de la entrega continua de suministros desde
el exterior no cumple con los requisitos del Artículo 121 (3). Tampoco tiene actividad económica la
(formación geológica) que permanece completamente dependiente de los recursos
externos o aquella que se dedica a usar una isla como objeto de actividades extractivas, sin la participación de una población local» (Philippines v. China, 2016, para 547, p. 229).
Este enfoque del Tribunal hace que algunas actividades, como la pesca en alta mar o la explotación de recursos minerales, no
puedan argumentarse para cumplir el
requisito de «vida económica propia», porque la formación geológica en sí misma (o grupo de formaciones
geológicas relacionadas) debe tener la capacidad
de apoyar una vida económica independiente, sin depender principalmente de la
infusión de recursos externos o servir puramente como un objeto para actividades extractivas, sin la participación de una población local (Philippines v. China, 2016, para 500, p.
211). Eso significa también que la población temporal como tropas militares para argumentar la presencia soberana o la población transitoria como sucede con algunas actividades turísticas no son
suficientes para argumentar la habitación humana. Es necesario que la población se establezca permanentemente
en la isla que se considerará isla para los propósitos del Derecho Internacional si se aplica esa condición.
4. CONCLUSIONES
Para un Estado archipelágico16, como Filipinas, que tiene aproximadamente 7.100 islas dispersas en un área superior a 10.000 millas, ha sido complejo ajustarse a las disposiciones de Derecho Internacional del Mar a lo largo de su historia. Por mucho tiempo sus pretensiones en se basaban en tres tratados suscritos entre España y Estados Unidos (Davenport, 2015: 139). Sólo hasta 2009 Filipinas corrige sus líneas de base para acercarse a las provisiones que al respecto tiene la Convemar (Havas Oegroseno, 2014: 132). Este fallo, aunque el presidente Duterte no lo quiera aplicar, genera un nuevo constreñimiento interno para la política exterior filipina, pues si desconoce los efectos del laudo arbitral, otros Estados le puedan esgrimir la figura del Estoppel, por la cual la parte que ha sido condescendiente o ha tenido aquescencia con una situación particular, no puede posteriormente desafiar esa misma situación (Shaw, 2011: 102).
Por otra parte, aunque los Estados que constituyen América Latina han consolidado sus fronteras con meridiana claridad desde hace un buen tiempo, todavía existen conflictos latentes, como es el caso de la frontera entre Belice y Guatemala; o el de Colombia y Venezuela por el Golfo de Coquivacoa, entre otros, y existen conflictos fronterizos que se han dirimido o están dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia como acontece con los juicios entre Nicaragua versus Costa Rica, Honduras y Colombia; o Bolivia versus Chile17. Además, los diversos movimientos telúricos, expulsión de magma marina y terrestre, cambio climático, entre otras múltiples manifestaciones que el planeta Tierra nos puede brindar, pueden cambiar la geografía que conocemos en el continente y en el planeta. De esta manera pueden surgir islas o formaciones geológicas que sobresalgan en el mar.
Este fallo arbitral puede clarificar las situaciones que a futuro se pueden presentar en la región y evitar conflictos innecesarios. Si algún Estado quiere hacer valer la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental otorgadas por la Convemar, respecto de una formación geológica que sobresale en el mar, según este fallo debe probar que pueden sostener la habitación humana y la vida económica propia. No basta para configurar el estatus de isla la presencia temporal de personas, y menos aún si para el sustento de esas personas se requieren provisiones provenientes de fuera de la presunta isla. Se requiere entonces de una presencia permanente y que se sustente a sí misma. Este criterio afecta a formaciones geológicas que sobresalen del mar, sean cayos o islotes, que se utilizan para actividades extractivas únicamente, sin que haya población residente.
Otro punto relevante a considerar, y que puede complicar de alguna manera las potenciales reclamaciones, es que el término «roca» no obedece a un criterio geológico, sino que el material del cual está conformada la formación geológica puede ser de otra naturaleza, como arena o restos biológicos. Valiéndose de esta interpretación, y dada la amplia diversidad de materiales geoquímicos de las formaciones geológicas que están por encima del mar en lugares como el Mar Caribe (Álvarez et al., 2014)18, podrían presentarse muchas reclamaciones en el sentido de querer hacer pasar ciertas formaciones como islas, y por contraposición muchas reclamaciones en el sentido de que no lo son. Pero cualquiera que sea el sentido de la reclamación, lo importante es que para tener el carácter de isla, ésta debe tener la capacidad de sostener la habitación humana y la vida económica propia. Mientras se pruebe esa capacidad será isla, y mientras no, será roca y no tendrá derecho sino a mar territorial, de manera que la Zona Económica Exclusiva y la Plataforma Continental le serán negadas. Esa es la importancia de este fallo arbitral, que si bien se concibió para la problemática específica del Mar del Sur de China, es posible aplicarla a otras zonas del planeta, con lo cual hay una lección muy importante para nuestra región latinoamericana.
BIBLIOGRAFÍA
Álvarez–Gutiérrez, Yeniffer, et al. (2014). «Descripción e Interpretación Geológica de las Islas de Providencia y Santa Catalina», Boletín de Ciencias Tierra, Número 35, p. 67–81.
Beech, Hanaah (2016). «Just Where Exactly Did China Get the South China Sea Nine-Dash Line From?», Time. Disponible en: http://time.com/4412191/nine-dash-line-9-south-china-sea/ Fecha de Consulta: 20 de enero de 2018.
Center for Strategic and International Studies (2017). «China’s Coninuing Reclamations in the Paracells, Asia Maritime Transparency Initiative. Disponible en: https://amti.csis.org/paracels-beijings-other-buildup/ Fecha de consulta: 18 de enero de 2018.
Chatin, Marie–France (2017). «Assiste-t-on á une revanche du national dans les affaires du monde?» Géopolitique, le débat. Radio France International, 20/05/2017. Disponible en: http://www.rfi.fr/emission/20170520-geopolitique-assiste-on-une-revanche-national-affaires-monde. Fecha de consulta: 18 de enero de 2018.
Convention for Regulating the Police of the North Sea Fisheries (1882). Disponible en: https://iea.uoregon.edu/treaty-text/1882-policenorthseasfisheryentxt Fecha de consulta: 19 enero 2018.
Convención sobre Mar Territorial y Zona Contigua (1958). Disponible en: http://www.sct.gob.mx/JURE/doc/192-mar-territorial-zona-contigua.pdf Fecha de Consulta: 19 de enero de 2018.
Convención del mar (1982). Disponible en: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/convemar_es.pdf Fecha de consulta: 16 de enero 2018.
Corte Permanente de Arbitraje (2016). In the Matter of the South China Sea Arbitration (Philippines vs. China). PCA Case No. 2013/19. Laudo, 12 July 2016. Disponible en: https://pca-cpa.org/wp-content/uploads/sites/175/2016/07/PH-CN-20160712-Award.pdf
Corte Internacional de Justicia (2001). Case Concerning Maritime Delimitation (Qatar v Bahrain), Sentencia de 16 de marzo 2001. Disponible en: https://www.icj-cij.org/docket/files/87/7027.pdf
Corte Internacional de Justicia (2012). Territorial and Maritime Dispute (Nicaragua v. Colombia), Sentencia 19 Noviembre 2012. Disponible en: http://www.icj-cij.org/files/case-related/124/124-20121119-JUD-01-00-EN.pdf
Davenport, Tara (2015). «The archipelagic regime», en The Oxford Handbook of the Law of the Sea, Donald Rothwell et al. (Eds). Oxford, Oxford University Press.
Franckx, Erik (2014). «The Regime of Islands and Rocks», in Attard, David et al. (edit.), The IMLI Manual on International Maritime Law: Volume I: The Law of the Sea (Oxford, Oxford University Press) pp. 99–124.
Gong, Xiangqian (2013). «Recent Developments in China’s Policy Over the South China Sea Dispute», Journal of East Asia and international law, Vol. 6, Nº 1: pp. 257–267.
Gudev, Pavel (2017). «China’s Policy and the International Law of the Sea», en Russia: arms control, disarmament and international security, IMEMO supplement to the Russian edition of the SIPRI Year–book 2016. Edited by A. Arbatov, S. Oznobishchev, (Moscow: IMEMO), pp. 146–160.
Havas Oegroseno, Arif (2014). «Archipelagic States: From Concept to Law», en The IMLI Manual on International Maritime Law, Volume I The Law of the Sea, David Joseph Attard (editor general), Oxford, Oxford University Press.
Jayewardene, Hiran (1990). The Regime of Islands in International Law (Netherlands, Springer Netherlands).
Murphy, Brian K (1995). «Dangerous Ground: The Spratly Islands and International Law», Ocean and Coastal Law Journal. Vol. 1, Nº 2: pp. 187–212.
Nandan, Satya y Rosenne, Shabtai (2002). United Nations Convention on the Law of the Sea 1982. A Commentary, Volume III (The Hague, Martinus Nijhoff Publishers).
Nonjon, Alain et al. (2014). Géopolitique des Continents (Paris, Ellipses).
Orrego Vicuña, Francisco (1989). The Exclusive Economic Zone: Regime and Legal Nature under International Law, (Cambridge, Cambridge University Press).
Oude Elferink, Alex G. (2016). «The South China Sea Arbitration’s Interpretation of Article 121(3) of the LOSC: A Disquieting First». The JCLOS Blog, The blog of the K.G. Jebsen Centre for the Law of the Sea. Disponible en: http://site.uit.no/jclos/2016/09/07/the-south-china-sea-arbitrations-interpretation-of-article-1213-of-the-losc-a-disquieting-first/. Fecha de Consulta: 17 de enero 2018.
Park, Choon–ho (1978). «The South China Sea disputes: Who owns the islands and the natural resources?», Ocean Development & International Law, vol. 5, Nº 1: pp. 27–59.
Schofield, CH. (2012). «Island or Rocks: Is that the Real Question?: The Treatment of Islands in the Delimitation of Maritime Boundaries», en MN Nordquist (ed.) The Law of Sea Convention: US Accession and Globalization (The Hague, Martinus Nijhoff), pp. 322–325.
Shaw, Malcolm (2011). International Law, sixth edition, 5th printing, Cambridge, Cambridge University Press.
Song, Yann–Huei (2015). «The South China Sea Arbitration Case Filed by the Philippines against China: Arguments concerning Low Tide Elevations, Rocks, and Islands», China Oceans Law Review, vol. 2015, Nº 1: pp. 294–360.
Sohn, Louis B.; Noyes, John E.; Franckx, Erik; Juras, Kristen G. (2014). Cases and Materials on the Law of the Sea (Netherlands, Brill Nijhoff, second edition).
Terasaki, Naomichi Hiro (2014). «The Regime of Islands in International Conventions (Part 1)», Review of Island Studies, disponible en: https://www.spf.org/islandstudies/research/docs/a00010r.pdf Fecha de consulta: 19 de enero de 2018.
Yu, Jia (2013). «International perspective on the dotted line in the South China Sea», China Legal Science Nº 1: pp. 26–56.
Zhang, Linping (2016). «A Review of the 4th Forum on Regional Cooperation in the South China Sea – the Symposium on Cross–Strait Cooperation in the South China Sea», China Oceans Law Review, vol. 2016, Nº 2: pp. 280–300.
Notas
1 Concretamente el artículo 56 Convemar permite: «Derechos de soberanía para los fines de exploración y explotación, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con miras a la exploración y explotación económicas de la zona, tal como la producción de energía derivada del agua, de las corrientes y de los vientos.»
2 El texto completo del artículo 121 Convemar es el siguiente: Artículo 121. Régimen de las islas
- 1.
Una isla es una extensión natural de
tierra, rodeada de agua, que se encuentra
sobre el nivel de ésta en pleamar.
- 2.
Salvo lo dispuesto en el párrafo 3, el
mar territorial, la zona contigua, la zona económica exclusiva y la plataforma
continental de una isla serán
determinados de conformidad con las disposiciones
de esta Convención aplicables a otras extensiones terrestres.
- 3.
Las rocas no aptas para mantener habitación humana o vida económica propia no
tendrán zona económica exclusiva ni
plataforma continental.
3 Junto con China, en el Mar del Sur de China están presentes Brunei, Filipinas, Indonesia, Malasia, Taiwán, Vietnam.
4 Cabe aclarar que China no fue parte del procedimiento arbitral, pero en todo caso éste se adelantó pese a la ausencia china.
5 Alemania, Bélgica, Dinamarca, Francia, Países Bajos y el Reino Unido.
6 Así fue establecido por el artículo 2 de la Convention for Regulating the Police of the North Sea Fisheries, suscrito en La Haya el 6 de mayo de 1882, y que entró en vigor el 15 de mayo de 1884. Su tenor literal es: «The fishermen of each country shall enjoy the exclusive right of fishery within the distance of 3 miles from low-water mark along the whole extent of the coasts of their respective countries, as well as of the dependent islands and banks.»
7 Entre los estudiosos de esta figura se discute si es una zona de alta mar con algunas funciones jurisdiccionales del Estado ribereño, o si es un territorio bajo jurisdicción del Estado que tiene un régimen en el que se permiten las libertades de alta mar. Sobre el particular vid. (
Orrego Vicuña, 1989), (
Sohn et al., 2014, p 488 y ss.)
8 Se debe dejar en claro que la Convemar hace diversas referencias al término islas (ver artículos 6,7,10, 38, 46, 47), pero el único artículo que establece el régimen de las islas es el artículo 121. Existen, sin embargo, regulaciones relativas a las islas artificiales en los artículos 11, 60, 80 y 147, que no generan zonas marítimas por sí mismas y no afectan la delimitación. Para una explicación de estos regímenes particulares vid. (
Nandan y Rosenne, 2002, p. 324 y ss.)
9 Entre tales violaciones están:
-
restricción del derecho de paso inocente para buques militares
extranjeros a través del mar territorial de 12 millas náuticas;
-
intenta expandir sus responsabilidades de seguridad dentro de la zona contigua de 24 millas;
-
no reconocimiento de la libertad de navegación para buques de guerra extranjeros dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de 200 millas;
-
no reconocimiento del espacio aéreo sobre la ZEE
como internacional para limitar los vuelos de los aviones de reconocimiento;
-
introducción
de un sistema estrictamente regulado
para llevar a cabo investigaciones científicas marinas dentro de la ZEE china, que va más allá del alcance de las
regulaciones convencionales.
10 Philippines V. China (2016), para 476, p. 205. El Tribunal concluye de acuerdo con los travaux préparatoires que el artículo 121.3: (i) es una disposición de limitación (para. 535, p. 224); ii) las definiciones del Artículo 121.3) no se examinaron aisladamente, sino que se debatieron con frecuencia en el contexto de otros aspectos de la Convención (para. 536, p. 224); (iii) los redactores aceptaron que hay islas de diversas características: vastas y pequeñas; estéril y exuberante; rocoso y arenoso; aislado y próximo; denso y escasamente poblado, o no poblado en absoluto (para. 536, p. 225).
11 En el caso Disputa Territorial y Marítima (Nicaragua / Colombia) la Corte Internacional de Justicia expresó: «El Derecho Internacional define una isla por referencia a si está «formada naturalmente» y si está por encima del agua en marea alta, no por referencia a su composición geológica... El hecho de que la isla esté compuesta de coral es irrelevante». Nicaragua V. Colombia (
2012) para 37, p. 645.
12 Este argumento del tamaño para diferencias islas de rocas fue esgrimido en 1973 por Estados Unidos en las negociaciones sobre el régimen de islas de la Convemar pero no fue finalmente considerado (
Jayewardene, 1990, p. 5).
13 Para Marie–France Chatin, expert francesa en Geopolítica, uno de los temas más importantes y tensos temas en la política mundial es la situación del Mar del Sur de China, Chatin (
2017).
14 Recordando las disposiciones del artículo: «las rocas que no pueden sostener la habitación humana o la vida económica propia no tendrán zona económica exclusiva ni plataforma continental».
15 El espacio que corresponde al mar territorial se le ha otorgado a rocas en casos como el Nicaragua V. Colombia (
2012).
16 Según el artículo 46 de la Convención del Mar un Estado de esta característica para los efectos de esa Convención:
-
Por «Estado archipelágico» se entiende
un Estado constituido totalmente por uno o varios archipiélagos y que podrá incluir otras islas;
-
Por «archipiélago» se entiende un grupo de islas,
incluidas partes de islas, las aguas que las
conectan y otros elementos naturales, que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos
naturales formen una entidad
geográfica, económica y política
intrínseca o que históricamente hayan sido considerados como tal.
18 Estos autores plantean que en el contexto regional caribeño las islas, islotes y cayos de la zona están compuestas por Series Volcánicas Antiguas, Series Volcánicas Jóvenes, Ambientes Calcáreos y Arrecifales, y Depósitos Deltaicos y Terrestres.