
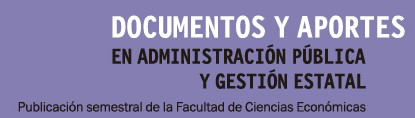

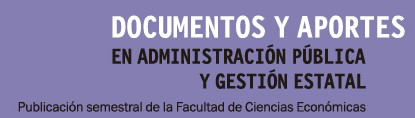
Artículos
DESREGULACIÓN ECONÓMICA EN EL AGRO EN LOS 90S. UN ANÁLISIS SOBRE SU PROBLEMATIZACIÓN PÚBLICA Y PRIVADA A PARTIR DEL ESTUDIO DE CASOS
Documentos y Aportes en Administración Pública y Gestión Estatal
Universidad Nacional del Litoral, Argentina
ISSN: 1666-4124
ISSN-e: 1851-3727
Periodicidad: Semestral
vol. 17, núm. 29, 2017
Recepción: 08 Abril 2017
Aprobación: 29 Septiembre 2017
Resumen: Durante el período neoliberal, el Estado reconfiguró su forma de accionar en diversos espacios de la sociedad. En ese contexto, la promulgación del Decreto de Desregulación Económica 2284 de 1991 tuvo un fuerte impacto en el sector rural ar- gentino. Por ello analizamos el proceso de proble- matización del tema por parte de diversos actores, la toma de postura del Estado materializada en el texto del Decreto y algunas de las reacciones que suscitó, a la luz de los aportes clásicos de Oszlak y O’Donnell. Así ahondamos en la comprensión de las estrategias y formas de comunicación que se articulan en el proceso de adopción de una política pública. En términos metodológicos, analizamos el contenido de una recopilación de discursos apa- recidos en la prensa gráfica especializada durante los años 1990 y 1991 y trabajamos con técnicas de análisis del discurso el cuerpo del Decreto 2284 y publicidades empresariales. Este artículo concluye que aun cuando la posición a favor de la desregulación estatal del sector agropecuario tenía consenso entre los actores hegemónicos, la intensidad de la política pública trascendió sus expectativas potenciando profundas transforma- ciones económicas, sociales y políticas.
Abstract: During the neoliberal period, the State reconfigured its way of acting in diverse spaces of the society. In that context, the enactment of the Decreto de Des- regulación Económica 2284 de 1991 had a deep impact in the Argentinian rural sector. Because of that, we analyze the problematization process of the issue by different agents; the position took by the State materialized in the text of the Decree; and some reactions that it aroused, based in the classic contributions of Oszlak and O’Donnell. In this manner, we deepen our understanding of the strategies and forms of communication that are articulated in the process of adopting a public policy. In methodological terms, we reviewed the content of some discourses published in special- ized newspapers between 1990 and 1991 and we apply discourse analysis techniques on the original Decree, and two company’s advertising. This paper concludes that even when a favorable position about agrarian deregulation had consen- sus between hegemonic agents, the intensity of the public policy transcended its expectations, empowering profound economic, social and politi- cal transformations.
1. INTRODUCCIÓN
Las transformaciones acaecidas en los mundos rurales argentinos durante las últimas décadas responden a la superposición de procesos diversos. Sin embargo, uno de los puntos centrales al momento de reconstruir las características de la estructura agraria del país es la debilidad del entramado institucional estatal para regular elementos clave de los mercados agropecuarios tales como los precios, las cuotas de producción, la logística y comercialización, etc. A pesar de la intensidad de esta ausencia, este panorama es relativamente reciente y cuenta con un hito fundante: el Decreto 2284 de 1991 de Desregulación Económica.
En este contexto, el objetivo de este trabajo será analizar la desregulación económica en general, y la del sector agropecuario en particular, a partir del concepto de política pública propuesto en el clásico texto de Oszlak y O’Donnell (1995). Con ello se busca aportar tanto al campo de los estudios sociales agrarios al reflexionar sobre las condiciones estructurales que afectan al sector como al campo de la ciencia política al desarrollar una propuesta metodológica que operacionaliza la construcción de una política pública específica. Para abordar el objetivo, proponemos una reflexión teórica acerca de las principales características de la producción agropecuaria contemporánea con el concepto de agronegocio (Giarracca y Teubal, 2008), a partir de la cual se desprende un somero desarrollo acerca de las capacidades regulatorias del Estado y la mencionada definición de políticas públicas. Considerando que Oszlak y O’Donnell (1995) le asignan un rol muy importante a la construcción de un asunto como problema social, proponemos en el apartado metodológico señalar las fuentes específicas con las que se reconstruyó dicho proceso como así también las herramientas que a ellas se le aplicaron. En lo que respecta al análisis propiamente dicho, dividimos su presentación en tres partes coincidentes con el ciclo de la política pública. La primera corresponde a la construcción de la regulación/desregulación como problema en la mirada de los medios especializados. Allí se prioriza el análisis de contenido de diversas notas, editoriales y entrevistas periodísticas aparecidas en los años 1990 y 1991. La segunda etapa se centra en la toma de posición del Estado materializada en el Decreto 284/91 de Desregulación Económica, el cual es analizado a partir de las herramientas del análisis del discurso sin desdeñar elementos de su contenido. Finalmente, abordamos algunos de los impactos y réplicas del Decreto en la administración pública nacional y en actores del sector agropecuario a partir de fuentes periodísticas y dos publicidades empresariales.
2. MARCO TEÓRICO
Existen diversas perspectivas que abordan los cambios en la producción agropecuaria argentina a partir de las últimas décadas del siglo XX1, en nuestro caso nos interesa reconstruir la propuesta de Giarracca y Teubal (2008) quienes definen el modelo de desarrollo agrario contemporáneo como agronegocio. Para los autores, el nacimiento de este modelo se da a partir de las década de 1970 motivado por la profunda transformación de las condiciones políticas y los arreglos institucionales que delineaban los esquemas de desarrollo de los años anteriores. El punto de inflexión fue la última y más violenta dictadura cívico–militar que se instauró en Argentina en 1976 a partir de la cual se desplegaron mecanismos de disciplinamiento social (entre los que se destacan la represión y desaparición de personas) en pos de la reconcentración de poder en torno a los actores político–económicos que impulsaban el modelo neoliberal. Al terrorismo de Estado se sumó la violencia económica surgida tanto de las medidas regresivas aplicadas por el gobierno de facto, como de la articulación entre los «golpes económicos» de los primeros años de democracia y las políticas públicas, que con el argumento de la estabilización, afectaron las condiciones de vida de la sociedad. En este contexto, la apertura de la economía al mercado mundial, el sobredimensionamiento del sector financiero y el aumento de la deuda externa se impusieron como axiomas del modelo económico. En paralelo, las políticas de ajuste estructural combinaron las privatizaciones delos bienes y espacios públicos con la flexibilización del mercado laboral.
En los mundos rurales, el primer hito tecnológico del período puede rastrear- se hacia mediados del siglo XX, cuando comienza a difundirse la «Revolución Verde» que implicó la introducción y masificación de las semillas híbridas, principalmente de maíz, trigo y arroz, el deterioro de la diversificación productiva y el incremento del uso de insumos comerciales (fertilizantes químicos, plaguicidas, etc.). En nuestro país, este proceso de carácter global comenzó algunos años después e implicó la creciente transnacionalización de la industria de insumos y los desarrollos científicos a la par de una mayor dependencia tecnológica por parte de los productores directos. De esta manera, las grandes empresas adquirieron mayor autonomía y capacidad de decisión sobre qué, cómo y con qué producir, desplegando procesos de concentración horizontal y vertical, a la vez que las escalas de producción de los diversos cultivos se incrementaban a la par de la desaparición de explotaciones agropecuarias (Teubal y Rodríguez, 2002).
Asimismo, el requerimiento de maquinaria moderna para desarrollar las nuevas formas de producción, que en el caso de la Argentina se encarna en el trinomio semilla transgénica2/glifosato/siembra directa, llevaron al fuerte endeudamiento de los actores agrarios, al punto tal que hacia la segunda mitad de los 90’s había más de 12 millones de hectáreas hipotecadas en los bancos (Teubal, 2006: 19). Este proceso se dio en paralelo al incremento de la demanda de ciertos commodities agrarios, principalmente la soja, que impulsó un avance de la frontera agropecuaria presionando sobre los territorios de comunidades campesinas, indígenas y productores chacareros y se extendió a ecosistemas ricos en biodiversidad como las yungas y los montes nativos.
Entre esta miríada de características, Giarracca y Teubal (2008) proponen como una de las principales condiciones de posibilidad del modelo del agronegocio, la desarticulación del andamiaje institucional que desde la década de 1930 mantenía cierta estabilidad en los esquemas económicos a través de subsidios, precios sostén y demás. El Decreto de desregulación económica número 2284 de 1991 eliminó la mayoría de las juntas reguladores e institutos nacionales vinculados a los diversos cultivos del país afectando notablemente la producción de alimentos básicos que se encontraron a merced de los mercados mundiales.
Es justamente sobre este último punto donde centraremos nuestro análisis al abordar el proceso de construcción de la política pública de desregulación del sector agropecuario. Como premisa para ello consideraremos que más allá de sus voluntades e intereses, los gobiernos concretos que asumen la conducción del Estado emiten decisiones diversas e incluso contradictorias entre sus propias agencias. La presión de los grupos de interés locales e internacionales; la influencia de ciertas corrientes o paradigmas administrativos; las protestas de movimientos sociales y actores de la sociedad civil permean e influyen de múltiples maneras en las esferas del Estado nacional, provincial o municipal. De ello resultan dos consecuencias: por un lado, es imposible encontrar una coherencia total en las acciones estatales; por el otro, las esferas estatales se inscriben en un inestable equilibrio entre la autonomía y la subordinación a ciertas dinámicas de los grandes actores económicos, cuya configuración dependerá de las prácticas políticas al interior del Estado y entre sus agencias y distintos grupos de interés. Esta situación se condensa, desde la perspectiva de diversos teóricos del Estado capitalista, como la tensión entre la función estatal de garantizar la acumulación privada de capital y la de legitimar cierto orden social y político a partir del proceso de socialización (Offe, 1990). En palabras de O’Donnell, el Estado capitalista
garantiza y organiza la vigencia de —principalmente— las relaciones socia- les capitalistas, es garante y organizador de las clases que se enlazan en esa relación. Esto incluye a las clases dominadas, aunque su garantía de éstas sea en el sentido de reponerlas o reproducirlas, como tales clases dominadas (1996:15).
A esta caracterización analítica del Estado, O’Donnell sumará la expresión cristalizada del mismo en un aparato estatal percibido, vivido y actuado por diversos actores y sujetos sociales. A los fines de este trabajo, demarcaremos los límites «concretos» del Estado al conjunto de instituciones nacionales o locales donde: se elaboran el derecho y su contralor; se configuran instituciones que llevan adelante estas reglas; se ordena el funcionamiento de los poderes del Estado, su centralización, administración y circunscripción territorial; se fijan las reglas impositivas y de financiamiento; y las relaciones con otros estados (Delorme, 1996). Más allá de las prerrogativas de ordenamiento, en el Estado pueden encontrarse al menos dos de los cuatro elementos que conforman el régimen de política económica. El primero de ellos está constituido por las formas de intervención, entendiendo como tales a los instrumentos macro-económicos típicos del Estado: presupuesto, dinero, tasa de cambio, política ingresos, etc. El segundo, un poco más complejo, refiere al marco institucional de intervención donde se despliegan diversos organismos y agencias encargadas de la concepción y/o de llevar adelante la política económica. Aquí se imbrican distintos niveles espaciales (local; nacional; internacional; supranacional) y los aparatos del Estado comparten en mayor o menor medida su influencia con organismos extragubernamentales (Lordon, 1996)3. En este marco, nos interesa ver las transformaciones que sufrieron algunos de los organismos estatales de intervención y regulación a comienzos de la década de 1990 en lo que respecta a sus potestades (el hacer) como en su forma de interpelación (el decir).
Pero para que el análisis «histórico» y la delimitación de las áreas temáticas de interés sean posibles es necesario optar por una definición de políticas públicas que permita reconstruir el rol del Estado en el agro nacional y regional. Tal como afirmamos anteriormente, el Estado no puede considerarse una institución homogénea sino más bien una arena de conflicto donde tienen lugar interacciones que pueden derivar en una determinada toma de posición del Estado que, a pesar de cierta estabilidad, nunca es definitiva. Este proceso puede asumir un carácter negociado o abiertamente conflictivo, producto del enfrentamiento entre unidades dentro del aparato estatal que tienen variables grados de autonomía. Esta idea es propuesta por Oszlak y O’Donnell para quienes las políticas públicas son «un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación con una cuestión que concita la atención, interés o movilización de otros actores en la sociedad civil» (Oszlak y O’Donnell, 1995:112 y 113).
La anterior definición implica considerar al menos dos tópicos. Por un lado, el reconocimiento de ciertas cuestiones que son socialmente interesantes e involucran a diversos actores no estatales con las unidades de deliberación y ejecución del Estado. En este sentido, las políticas públicas se desarrollan en contextos sociales complejos donde «el proceso social tejido alrededor del surgimiento, tratamiento y eventual resolución de la cuestión» (Oszlak y O’Donnell, 1995:120) es de vital importancia. Por el otro lado, la reconstrucción de un enmarañado proceso que dé sentido a diferentes tomas de posición con sus consecuentes acciones y/o omisiones frente a estas problematizaciones de la sociedad civil. En definitiva se trata de hallar algún sentido ordenador que dé unidad en la dispersión de los cursos de acción de las unidades del aparato estatal.
La puesta en práctica de esta definición pondrá en evidencia la historicidad de aquellos temas que son considerados como problemáticos por algunos sectores de la sociedad. Por ello, reconstruir las dinámicas que se desarrollan entre los actores públicos y privados y los efectos de las políticas estatales sobre un sector, en este caso el agropecuario, muestra las limitaciones de los argumentos que sustentan las nociones del Estado mínimo. Como ya lo había expresado Polanyi (1957) a mediados del siglo XX o como lo enuncia Evans hacia finales de dicho período (1996), para que el mercado pueda sostener su funcionamiento y expandir su lógica, el Estado debe poner su estructura al servicio de ese proyecto y permitir mediante ciertas políticas la difusión de la lógica del beneficio. Lo que se minimiza del Estado son aquellas instituciones de bienestar cuyo objeto es atenuar las consecuencias negativas de la expansión mercantil (bienestar y seguridad laboral; salud y educación universal y gratuita; políticas proteccionistas para la producción local; etc.), las cuales en su mayoría fueron resultado del triunfo de luchas sociales.
3. ACLARACIONES METODOLÓGICAS
Para dar cuenta de nuestro problema de investigación recurrimos a una estrategia metodológica conformada por tres tipos de materiales: artículos periodísticos de medios especializados, publicidades empresariales aparecidas en dichos espacios, y el texto mismo del decreto de desregulación. Con los dos primeros componentes del corpus se reconstruyó la forma en que los medios de comunicación gráficos más importantes del país problematizaron en sus páginas los alcances de la desregulación económica ya sea tanto a partir de notas y editoriales como de entrevistas y reproducciones de discursos de referentes del sector. Por su parte, el texto del Decreto 2284/91 examinado bajo la óptica del análisis del discurso permite reconstruir diversos elementos del instrumento legal que dio un marco central a la política desregulatoria del Gobierno encabezado por Carlos Saúl Menem.
Puntualmente, las notas periodísticas analizadas fueron extraídas de los suplementos semanales del sector agropecuario de Clarín y La Nación, usando como criterio principal de selección su referencia al tema de la regulación/ desregulación del sector. El recorte temporal incluyó todos los suplementos aparecidos 1 año antes y un año después de la puesta en vigencia del Decreto 2284/914, dando como resultados un total de 532 notas periodísticas. Sobre ellas realizamos un análisis de contenido en el cual se rastrearon consignas y núcleos de sentido para identificar principalmente la producción de signos de diversos actores (no todos obviamente), referenciándose a lo largo de este trabajo aquellos parágrafos que consideramos ejemplificadores. Como lo ha planteado McLuhan (1996) la prensa gráfica tiene una forma confesional colectiva que proporciona una participación comunal que lejos de caracterizarse por una visión única del mundo se construye a partir de un mosaico temático y actitudinal. En general, los medios masivos, y entre ellos los diarios, se conforman en «un dispositivo espacio–temporal en el seno del cual son reunidas palabras y formas visibles como datos comunes, como maneras comunes de percibir, de ser afectado y de dar sentido» (Rancière, 2011:102). Es la instancia de la reiteración de los temas en el espacio dialógico y en otros lugares del campo de lo social lo que pone en evidencia la fortaleza de los medios para imponer temas, forjar deseos y creencias. Allí es donde los medios, y entre ellos la prensa gráfica, muestran su potencial de formación de lo sensible y de los públicos, actualizando y efectuando lo que «se dice».
Directamente articulado al punto anterior se encuentran las publicidades gráficas. En este trabajo analizamos un ejemplo a fin de reponer aquellas referencias que puedan aparecer sobre las visiones del mundo que presentan las empresas en el juego entre la imagen y texto como anclaje, considerando los conceptos nodales a los que evoca. Con este análisis puede delinearse un esquema de las representaciones, imágenes y consignas que se proponen por medio de la imagen publicitaria. Para ello utilizamos un clásico trabajo de Roland Barthes (1986) sobre el análisis de la imagen publicitaria o publicidades con fuerte presencia de imágenes. Allí Barthes, construye la idea de que la imagen publicitaria consta de tres mensajes. Un primer mensaje de sustancia lingüística encarnado en las referencias textuales como los títulos, descripciones, diálogos, etc. Un segundo mensaje icónico codificado conformado por una serie de signos discontinuos que se anclan en saberes contextuales e históricos a los que recurre la composición y son indispensables para descifrar el mensaje que se encuentra principalmente en la imagen, pero también en la relación de ésta con el texto del anuncio publicitario (imagen connotada o simbólica). Y finalmente, un mensaje icónico no codificado exclusivo de la fotografía que Barthes sitúa en el plano meramente perceptivo y que la imagen genera en sí misma (imagen denotada o literal). Para el autor esta última imagen nunca se encuentra en estado puro y su distinción es meramente operativa, sin embargo, la utópica literalidad entre lo fotografiado y la fotografía «produce la conciencia del haber estado ahí» (Barthes, 1986:40) y con ella pule las aristas de la connotación, de la puesta en escena, de la fotografía, especialmente la publicitaria, dándole «naturalidad» al mensaje simbólico. Es el registro de la connotación donde nos centraremos para analizar las publicidades consideradas en esta investigación pues el registro de la denotación parece mantenerse en el espacio de una naturalidad que, más allá del efecto de enmascaramiento de los procedimientos de connotación, se presenta muy difícil de apropiar. En este sentido nos centraremos en las condiciones de producción de la imagen o fotografía publicitaria y en su articulación con otras fotografías e imágenes que se nos presenten como cercanas a aquello que buscan expresar mediante el mensaje connotado.
Finalmente, al momento de analizar el texto del Decreto de desregulación lo abordamos en tanto enunciado. En palabras de Bajtín
Solo el enunciado es el que posee una actitud inmediata hacia la realidad y hacia el hablante real (sujeto). En la lengua existen tan sólo las posibilidades potenciales (esquemas) de estas actitudes (las formas pronominales, temporales y modales, los recursos léxicos, etc.). Pero el enunciado se determina no tan sólo por su actitud hacia el objeto y hacia el sujeto hablante o autor (y por su actitud hacia la lengua como sistema de posibilidades, como dación), sino también directamente hacia otros enunciados en los límites de una esfera de comunicación dada (y esto nos importa más que cualquier otro aspecto). El enunciado no existe realmente fuera de esta actitud (sólo existe en cuanto texto). Tan sólo un enunciado puede ser correcto o incorrecto, verdadero, autentico, falso, bello, justo, etcétera (2011:310).
Justamente, en el enunciado se conjuga lo que preexiste al momento de la enunciación, el momento creativo de interpelación y referencia al otro, y la crónica ineludible a algo que puede «tematizarse» en términos de rectitud, verdad, autenticidad, belleza, justicia, etc. «Lo creado siempre se crea de lo dado (la lengua, un fenómeno observado, un sentimiento vivido, el sujeto hablante mismo, lo concluido en su visión del mundo, etc.). Todo lo dado se transforma en lo creado» (Bajtín, 2011:308). La instancia dialógica es una característica irreductible del enunciado en tanto el autor (el yo) se expresa considerando a un destinatario (el tu) real o virtual apropiándose de ese locus que conforma el lenguaje y optando entre las diversas configuraciones o posibilidades de expresión. Esa otredad que pone «al otro ante mí» asigna al enunciado el carácter de una respuesta y la posibilidad de una lucha de sentidos que de alguna manera configura un enfrentamiento entre fuerzas sociales y políticas que marcan la expresión. Asimismo, Bajtín deja expresa la existencia supuesta en el diálogo de un tercero «cuya comprensión de respuesta absolutamente justa se prevé o bien en un espacio metafísico, o bien en un tiempo históricamente lejano» (2011:315). El destinatario superior encarnado en la tercera persona del diálogo es, en cierto modo, el referente eterno que permite la recuperación y puesta en diálogo de los enunciados más allá de su tiempo inmediato y que a su vez reactualiza las disputas de sentido cada vez que se problematizan los valores puestos en juego en la enunciación. Para la operacionalización de esta perspectiva nos valemos de las herramientas propuestas por Maingueneau (2009), entre las que se destaca el reconocimiento de la imagen del enunciador, la escenografía y los diversos elementos del lenguaje que se ponen en juego en el momento realizativo5 que supone la puesta en vigencia de un decreto presidencial.
4. ANÁLISIS
4.1. LA DESREGULACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO COMO PROBLEMA
Considerando la centralidad del Estado y sus políticas públicas como uno de los macro–actores6 más influyentes en la configuración del agronegocio, nos parece pertinente reconstruir el proceso de surgimiento de la desregulación como cuestión. En este análisis «encontramos la agenda pública, entendida como una cuestión que es relevante para los actores sociales; y el momento de la agenda estatal en donde es tomada por el Estado como una cuestión sobre la hay que actuar» (Cardozo, 2012:59).
Tal y como señalamos anteriormente, adherimos a la postura que enraíza las bases del agronegocio en la última dictadura militar pero que adquiere mayor potencia a partir de la década de 1990 (Giarracca y Teubal: 2008). En este contexto, podríamos caracterizar el Decreto 2284/1991 de Desregulación Económica como uno de los hitos fundantes a partir de los cuales se despliega una nueva institucionalidad. Así, según plantea la propia norma, el Estado abandona ciertas facultades de regulación para reconstruir un mercado libre y competitivo «a fin de asegurar una más justa y equitativa distribución del ingreso» (Poder Ejecutivo Nacional, 1991:9).
Hacia 1990 el andamiaje neoliberal estaba en pleno auge y los valores de estabilidad, economía libre de precios y dólares, el descenso del gasto público y las privatizaciones se planteaban como el camino indicado para solucionar la crisis del país y evitar los futuros picos inflacionarios. En este contexto comenzó a debatirse en los medios especializados los procesos de desregulación y privatización del mercado de productos agropecuarios. Desde la mayoría de las entidades gremiales el discurso y la práctica neoliberales habían calado hondo. En el caso de la Sociedad Rural Argentina (SRA) existía una clara convergencia con los valores liberales tradicionalmente esgrimidos por la entidad (Medina, 3 de marzo de 1990:1). Desde Confederaciones Rurales Argentina (CRA) se difundía la hipótesis de un estado excesivamente grande que generaba las sombras que ahogaban la iniciativa privada y permitían la proliferación de los parásitos (metáfora que servía tanto para definir ala burocracia como a aquellos productores subvencionados por el Estado) (de Campos, 7 de abril de 1990:1). En tanto Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA) consideraba que sólo en un contexto de libertad de mercado el resultado de la empresa dependería de la eficiencia, la tecnología y la habilidad comercial y financiera, cualidades que definían al empresario modelo que la institución impulsaba (Ruete Güemes,10 de marzo de 1990:1).
En estos argumentos, los mecanismos regulatorios estatales solían ser presentados como un constreñimiento frente al contexto internacional favorable. De las entidades más numerosas, sólo Federación Agraria Argentina (FAA) continuaba en la defensa de las políticas regulatorias y el rol del Estado principalmente en lo referente a los precios sostén para ayudar a los pequeños productores y a las acciones de la Junta Nacional de Carnes (JNC) para atacar la concentración del comercio. El presidente de la entidad, Humberto Volando, solía tener palabras muy críticas a las medidas implementadas por el gobierno de Carlos Menem. Tal es así que lo definía por su «intoxicación de ideologismo liberal» y por promover «una lucha salvaje de sálvese quien pueda, en el que no todos pueden salvarse» (Clarín, 10 de febrero de 1990:3 y Medina, 3 de marzo de 1990:1).
En términos de políticas puntuales, entre 1990 y 1991 se llevó a cabo una importante liberalización del comercio a partir de la baja y/o eliminación de los derechos de exportación que al inicio del periodo se ubicaban en el 23% para el trigo, el 17 para el maíz, el 10 para el sorgo, el 26 para la soja y el 27 para el girasol, con gravámenes algo inferiores para sus derivados. En el plano institucional, los argumentos en torno a la ineficacia y los problemas generados por los distintos órganos de regulación eran moneda corriente por esos años. Asimismo, se potenció el desmantelamiento técnico de la Secretaria de Agricultura de la Nación y la Junta Nacional de Granos (JNG) que había comenzado durante la gestión de Martínez de Hoz al frente del Ministerio de Economía. A ello se sumó el vaciamiento económico y de recursos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la JNC, el Fondo de Educación Cooperativa, el Fondo del Tabaco, el Instituto de Vitivinicultura, etcétera7.
Como ejemplo de esta dinámica, el reclamo desde varios sectores a favor de la privatización del Mercado de Liniers fue una de las discusiones centrales en 1990 a raíz de los conflictos laborales y la posibilidad de traslado del predio. Por su parte la JNC sufrió un proceso de paulatino debilitamiento a partir de la periódica postergación en la conformación de su directorio y el nombramiento de un histórico empleado del frigorífico Swift como presidente de la entidad. El titular planteaba que «no es función del Estado determinar quién se queda y quién se va [del mercado]. El estado tiene que controlar que el mercado funcione con transparencia y garantizar la competencia» (Naishtat, 12 de mayo de 1990:8). En este marco la Junta promovió la privatización de frigoríficos ala vez que se ampliaron las gestiones para buscar nuevos mercados.
Por su parte, la JNG sufrió también la venta de sus activos y el vaciamiento aun cuando se mantenía con fondos genuinos e incluso giraba dinero a otras dependencias del Estado. Finalmente, se destacaba el caso del INTA que pasó a retiro a los investigadores de mayor edad en el marco de una dirección en manos de un joven técnico formado en los grupos CREA y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) que defendía la reforma del Estado y planteaba que el INTA debía ser más permeable a la participación de los «usuarios». Este cambio de estrategia de la agencia estuvo a la par de la concentración de las dependencias en diversas áreas geográficas y un recorte masivo de las tareas de extensión. Las ideas de desregular y racionalizar se conjugaban con una noción muy particular de la autonomía que era entendida como la capacidad de obtención de recursos de privados para independizarse de los recursos del Estado8.
Para la segunda mitad de 1991, la plataforma neoliberal de la privatización y la desregulación se había fortalecido como lugar común en un plano amplio de la sociedad y por tanto también en el sector agrario. Esta situación se articulaba con el mencionado vaciamiento que se estaba produciendo de las propias instituciones del Estado, que dificultaban aún más el desempeño correcto de sus funciones. En este proceso se redujo la planta de empleados de la Secretaría de Agricultura de la Nación y de todas las Juntas. De hecho, a comienzos del citado año se iniciaron los planes de reestructuración que despidieron una gran cantidad de empleados y redujeron los recursos para intervenir. Sin embargo, la mayoría de las posiciones críticas a la regulación de la economía no pedían abiertamente la eliminación de los organismos sino una reconversión en donde el Estado conservara cierta participación en la orientación de la producción. A pesar de privatizar los puertos más importantes, se pretendía que la JNG mantuviera su rol en las zonas marginales para garantizar determinadas políticas y precios justos (Clarín, 16 de febrero de 1991:8). Es por ello que el Decreto de Desregulación causó sorpresa a algunos sectores. Una sorpresa potenciada por la radicalidad de la medida que buscaba instaurar la libertad absoluta de mercado.
4.2. EL DECRETO 2284/91 COMO EXPRESIÓN DE LA TOMA DE POSICIÓN DEL ESTADO
El decreto 2284/91 de Desregulación Económica vio la luz el 31 de octubre de 1991 de manera bastante imprevista, incluso, como veremos, para algunos de los máximos afectados. Por su alcance y contexto adquirió el statu de hito de la institucionalidad pública neoliberal en diversas instancias de la vida y, por lo tanto, consideramos que merece un análisis taxonómico de su contenido y estructura enunciativa valiéndonos de algunas herramientas de análisis del discurso.
Centrándonos en el documento propiamente dicho, el primero de los elementos a considerar es la imagen del enunciador. Esto parecería una obviedad para un documento de carácter estatal que además está refrendado por ciertas autoridades (el presidente de la Nación y algunos de sus ministros), cuya firma es indispensable para que el documento adquiera el carácter operativo que ostenta. El enunciador era el presidente como encarnación de uno de los poderes del Estado y era su participación una circunstancia indispensable para activar muchas de las cualidades realizativas (Austin, 2008) del documento. Sin embargo, existen ciertos recursos que construyen una escenografía particular y a la vez invisten al enunciador de características excepcionales. El decreto abundaba en referencias al carácter excepcional y crítico del escenario socio–político y por tanto del contexto de producción del propio documento. En el segundo párrafo se buscaba justificar esto a partir de la alusión a la Ley 23.696 como la norma que fijaba el estado de emergencia vigente desde 1989 que no sólo permitió acelerar el proceso de privatización de los activos públicos sino también sentó las bases para la utilización de decretos como forma operativa de legislar. En definitiva, la imagen del enunciador era la del propio presidente de la nación sumergido en un momento de excepción que lo obligaba a asumir facultades legislativas.
Por las numerosas referencias encontradas, el avance en las atribuciones del Poder Ejecutivo era un hecho que debía justificarse por diversos caminos. En primer lugar, el estado de excepción se presentaba como el momento natural del surgimiento de un legislador que pudiera garantizar la continuidad del Estado en tiempos de crisis, cumpliendo con «la suprema necesidad de la vida del Estado» (Poder Ejecutivo Nacional, 1991:11). En segundo lugar, y a pesar de reconocerse que la situación estaba en vías de recuperación, se planteaba la necesidad de acelerar los tiempos de la decisión y para ello resultaba indispensable saltar la discusión y la demora implícita en la dinámica del Poder Legislativo9. A esto el argumento sumaba la necesidad del factor sorpresa al afirmar que
la obligatoria y saludable publicidad de los proyectos que se gestan en el área de Gobierno, se contrapone con la imperiosa exigencia de que las nuevas reglas del juego económico se pongan en vigencia sin un conocimiento previo de los operadores económicos, lo que podría generar una inestabilidad persistente en los mercados durante todo el tiempo que demandaría la sanción por el HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN, con el consecuente perjuicio social que ello importaría (Poder Ejecutivo Nacional, 1991:11).
Finalmente el tercer argumento para justificar la asunción de capacidades legislativas se anclaba en la voz autorizada. En los párrafos finales de los considerandos se citaba tanto la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como a referentes del derecho (Joaquín V. González y Rafael Bielsa).
Si la crisis de la normalidad institucional, jurídica y económica (encarnada ésta última en la hiperinflación) constituía el antecedente del decreto, la construcción de una economía popular de mercado era su objetivo manifiesto. Ahora bien, el sentido que este concepto encerraba se disputaba en una serie de objetivos secundarios que tendrían como resultado, tal y como citamos anteriormente, una más justa y equitativa distribución del ingreso. Como es bien conocido, la estrategia propuesta para el mejoramiento de la asignación del ingreso y la estabilidad económica contenía todos los ingredientes del «coctel» neoliberal: profundización de la libertad económica; libre acceso a los mercados; intensificación en la circulación de información; reforma del Estado; eliminación de las intervenciones; etc. Es en estas últimas cuestiones donde se centraba el Decreto de desregulación pues el fin inmediato era la eliminación del andamiaje institucional que regulaba diversos sectores de la economía. Dentro de la lógica argumentativa del documento, la apertura delos mercados generaría la reactivación de la economía y con ello se daría final estado de emergencia que le había dado origen a la medida. En términos prácticos, esta secuencia, copiando la tradicional receta liberal, proponía que una mayor libertad de mercado redundaría en una estabilidad de los precios cuyos valores actuales estaban alterados por las intervenciones y monopolios legales impulsados por el propio Estado (Poder Ejecutivo Nacional, 1991:9).
El diagnóstico que recoge el decreto anclaba las causas de los problemas de la Argentina de su tiempo en diversos hitos a lo largo del siglo XX. El primero de ellos era la construcción, en la década de 1930, de un amplio andamiaje institucional orientado a la protección de diversas ramas del sector agropecuario. Según la letra y el espíritu del decreto su existencia terminó generando una proliferación excesiva de entes del Estado que restringieron por mucho tiempo los derechos constitucionales de comerciar, trabajar y ejercer industria lícita. El segundo hito lo conformaba el hecho de que muchas de las regulaciones fueron creadas e implementadas por gobiernos de facto. Sin embargo, el peso de este argumento flaqueaba un par de párrafos después cuando se reconocía el carácter legal y legítimo de todo otro conjunto de medidas aprobadas por el Congreso de la Nación durante los períodos democráticos que también se eliminarían. El argumento de fortaleza no era tanto el carácter democrático dela norma sino la forma en que ella restringía las «libertades económicas». Finalmente, se señalaba el contexto más inmediato signado por el estancamiento y el endeudamiento de la economía argentina, que sin embargo, según el mismo decreto, «la Nación está superando» (Poder Ejecutivo Nacional, 1991:9)10.
En paralelo, se enumeraban antecedentes coincidentes con las tendencias y propuestas en el decreto. La Constitución Nacional y su protección a la libertad de comercio se convirtieron nuevamente en el recurso de mayor autoridad. Así, el derecho a comerciar del artículo 14 devino en el argumento de fuerza para atacar todas las normas de regulación por ser meramente circunstanciales. Según esta perspectiva, el decreto vendría a restituir los lineamientos constitucionales, contaminados por años de normas excepcionales que se habían extendido por demás. De esta forma, el derecho a la libertad de comercio se transmutaba en la obligación del libre comercio como forma privilegiada del intercambio.
También los procesos de integración regional se esgrimían como argumentos centrales en pos de la desregulación del comercio tanto interior como exterior. Por último, puede entreverse el enmarcado del decreto en un bloque mayor que conforma la consolidación del neoliberalismo en aquellos años: la Ley de convertibilidad Nº 23.928; la Ley de Emergencia Económica Nº 23.697; la Ley Nº 22.211 que eliminaba las desgravaciones impositivas a las tierras de baja productividad; etc. Todas ellas conformaban un entramado institucional que se contraponía a aquel que se estaba desarmando, impulsando el funcionamiento del libre mercado. Tal y como mencionamos anteriormente, aquí también operaron los procesos señalados por Polanyi (1957) en su clásico análisis de las transformaciones económicas desde los inicios del capitalismo. La instauración del libre mercado requirió de la participación activa del Estado para ponerlo en funcionamiento pero también para sostenerlo una vez que el mismo estaba más o menos desarrollado. Justamente este paquete de medidas (leyes, decretos, fallos judiciales, etc.) conformaban el contra-andamiaje que se erigió para impulsar el libre mercado y a la vez desplazar las instituciones reguladoras de la producción y el comercio.
Las razones coyunturales mencionadas en el documento nos sugieren que los motivos últimos de la desintegración de las diversas agencias, entes y normas era su mera capacidad de intervención sobre alguna variable del mercado. Aun cuando esta cualidad haya sido potencial o el devenir de los gobiernos anteriores haya licuado las prerrogativas de las juntas reguladoras, mercados nacionales y demás, el decreto requería de su desaparición. A ello se sumaba también una reforma impositiva aduanera que implicaba «la simplificación de los tributos sobre el comercio exterior, limitando exclusivamente los mismos a la percepción de derechos de importación destinados a Rentas Generales, por lo que cabe derogar todas [sic] los restantes tributos ajenos a este principio» (Poder Ejecutivo Nacional, 1991:10).
En términos de la performatividad de este discurso es importante reconocer que el hecho de tratarse de un decreto emanado del Poder Ejecutivo Nacional-que cumplía una cierta rutina institucionalizada- hizo que a partir de la parte resolutiva todos los artículos tengan un fuerte componente realizativo (Austin, 2008). Las circunstancias apropiadas y las resoluciones se encadenaban con otras acciones «físicas» (cierre de los edificios, redistribución y retiro de los trabajadores, etc.). En términos inmediatos, el decreto procedía a dictar una serie de medidas que impulsaron el libre comercio en el interior del país. En los primeros artículos del Capítulo I (Poder Ejecutivo Nacional, 1991:11) hay disposiciones que tendían a configurar uno de los axiomas más importantes del libre mercado: el libre acceso a la información de los consumidores como antesala para la justicia que emana de la mano invisible. Asimismo, se avanzó sobre sectores puntuales tales como el transporte automotor, el comercio mayorista de alimentos, los honorarios por servicios profesionales, el sector farmacéutico (venta de medicamentos libres fuera de las farmacias), la actividad portuaria y comercial.
Los dos siguientes acápites son los que más se vinculan con el tema del presente trabajo pues sus artículos son los que afectaban de manera más intensa al andamiaje institucional que venía regulando la actividad agropecuaria y alimentaria desde la década de 1930. En el capítulo II, el decreto avanzaba sobre la «desregulación del sector externo» suprimiendo las restricciones y cupos a las importaciones y exportaciones, abriendo las fronteras para el ingreso y egreso de mercancías. En este apartado comenzaban a referenciarse las particularidades de los productos agropecuarios dentro del esquema del comercio exterior argentino, pero el espíritu de libre mercado acotaba toda especificidad de la materia a cuestiones meramente técnicas y de sanidad que quedaron a cargo del SENASA. El tercer capítulo tenía como objetivo la eliminación y redefinición de los entes reguladores. En el artículo 34 se disponía de la disolución de todas las unidades administrativas de rango inferior a una Dirección Nacional que hubieran tenido a su cargo prerrogativas eliminadas por el propio decreto. El artículo en particular y la norma en general no enumeraban exactamente qué dependencias eran alcanzadas por la decisión por lo que dejaba al momento de la instrumentación una discrecionalidad muy amplia al respecto.
En el artículo 34, el decreto se tornaba mucho más específico. Allí se disponía la disolución de la JNG, la JNC, el Instituto Forestal Nacional, el Mercado de Concentración Pesquera, el Instituto Nacional de la Actividad Hípica, la Corporación Argentina de Productores de Carne y el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Las funciones remanentes de estos organismos quedaron en manos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y algunos otros organismos como así también el personal que estaba afectado a ellos. Seguidamente, el artículo 45 disolvía la Comisión Reguladora de la producción y comercio de la Yerba Mate, el Mercado Consignatario Nacional de Yerba Mate y la Dirección Nacional del Azúcar. En paralelo, se liberaba el cultivo, cosecha, implantación, industrialización y comercio de la yerba mate, la caña de azúcar y la vid, como así también el mercado lácteo. En lo referente a la vid, se mantenía el Instituto Nacional de Vitivinicultura pero sus prerrogativas se limitaron a la fiscalización de los productos y ya no a políticas de índole comercial y productiva. En definitiva, se eliminó toda capacidad de intervención de las agencias estatales sobre los mercados agroalimentarios más importantes del país en coincidencia con la voluntad de dejar que cada uno de los mercados se autoregule. Es paradójico que, tanto en los considerandos como en la parte resolutoria, las referencias a los productores que fueron afectados por la desaparición de los organismos fueron muy escasas y oblicuas. La reducción de los costos de producción por la liberalización del transporte y del comercio eran las únicas menciones a estos actores productivos, y en ninguno de los casos había alusiones a las consecuencias de estas medidas sobre los productores agropecuarios de los sectores mencionados.
Las preocupaciones recogidas en el documento se centraban en la «capacidad distorsiva» de los organismos pero en ningún momento consideraban los mecanismos de contención implícitos en algunas de sus políticas, como era el caso de los precios sostén. El olvido de estos agentes se combinaba con el ascenso referencial que adquiría el sujeto consumidor como arquetipo del concurrente al mercado. Para la letra del decreto, su perfeccionamiento como actor económico requería correr el velo de las instituciones de intervención y dotarlo de la información completa de los vaivenes del mercado para que pudiera actuar de la manera más racional posible, no sólo para su propio beneficio sino como axioma del correcto proceso de autoregulación del mercado.
En paralelo, la reforma fiscal propuesta en el capítulo IV suprimió todos los gravámenes que sostenían los organismos de intervención pero además eliminó ingresos y regímenes de promoción destinados al impulso de la Marina Mercante, la industria naval, aeronáutica y de maquinaria vial, ciertas áreas de la siderurgia, etc. Los apartados siguientes (capítulos V, VI y VII) versaban respectivamente sobre el mercado de capitales, el sistema de seguridad social y la negociación colectiva. El primero de ellos concedía ciertas prerrogativas a la Comisión Nacional de Valores y liberaba los topes de aranceles a los operadores; el segundo instituía el Sistema Único de la Seguridad Social centralizando los aportes y facultades que hasta el momento tenían diversos organismos (Cajas de subsidios y asignaciones), conectados directamente con las actividades económicas: comercio, industria, estiva, naval, etc. Finalmente, el capítulo VII trataba sobre la negociación colectiva y avanzaba en la tendencia hacia su descentralización iniciada por el Decreto Nº 200 de 1988. Estas medidas permitieron una reducción de la cantidad de negociaciones, una superación del número de acuerdos por empresa sobre los de rama, la inclusión de cláusulas de flexibilidad en los convenios y que el salario pasara de estar determinado por la negociación, a quedar en manos de las empresas de acuerdo a sus propios criterios y políticas11.
El último apartado del decreto quedaba reservado para las Disposiciones Generales. Allí se marcaban los lineamientos para el retiro voluntario de los trabajadores de los organismos disueltos y el despido de aquellos que no se plegaron a esta política. Asimismo, se disponía la creación de un Comité Técnico Asesor para la Desregulación encargado de acelerar el proceso de desregulación en múltiples áreas como el transporte de pasajeros, las frecuencias de radio y televisión, correos, telefonía celular, estaciones de servicio, provisión de insumos para el Estado, obras públicas, agencias de cambio, el sector algodonero y las actividades mineras (Poder Ejecutivo Nacional, 1991:14). De esta manera se ampliaba el proceso de desregulación a sectores de la economía aún no alcanzados por el decreto.
4.3. MÁS ALLÁ DEL DECRETO. LAS REPERCUSIONES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL Y LA TOMA DE POSICIÓN DE OTROS ACTORES SOCIALES
En síntesis, el análisis del Decreto de Desregulación Económica nos permite ver los lineamientos básicos sobre los que se asentaría el proceso de organización económica en los próximos años, con un estado que disolvía sus organismos de control en varias áreas entre las cuales el sector agrario fue una de las más importantes. La performatividad del decreto se expresó en al menos dos niveles. El primero radicaba en el carácter oficial del documento y en la capacidad que el mismo tiene, a partir de su enlace con otros actos, de transformar la realidad material y simbólica. En términos de Lazzaratto (2006),podemos afirmar que el decreto afectó la sustancia y la forma del contenido en tanto literalmente transformó el ordenamiento de la regulación económica dando mayor influencia al mercado, a la vez que hizo desaparecer organismos públicos completos (quitándole su razón de estado, despidiendo a los trabajadores y disponiendo de los inmuebles). En el segundo nivel, el decreto conformó un dispositivo de enunciación privilegiado (una forma de expresión)a partir del cual se determinaba un contenido o sustancia inviolable. En este sentido, los actores referenciados en el documento, como así también los contextos y razones sobre los que se asentaba la parte resolutiva, ponían en relevancia ciertas construcciones del mundo que en ese momento lideraban la batalla epistemológica. En definitiva encarnaba ese «discurso hegemónico de un modelo civilizatorio» (Lander, 2003:11) que es el neoliberalismo.
Pocas referencias se encontraban a los actores perjudicados pero ya comenzaban a delinearse las características de los sujetos predilectos del modelo neoliberal: los consumidores, y con ellos la alusión a la plena información aprehendida de manera individual como requisito para el correcto funcionamiento de la lógica económica organizada desde el mercado. En este contexto el objetivo de una distribución más justa y equitativa del ingreso (Poder Ejecutivo Nacional, 1991:9) tenía el alcance del propio modelo pues la forma que proponía el decreto para mejorar la situación de las categorías sociales más desfavorecidas era la estabilización y/o reducción de los precios afectados por las medidas de intervención. Así, era el mercado a través de su expresión más justa, el precio, quien asistía a los sectores más vulnerables. Bajo estos argumentos la estabilidad económica y la desregulación serían los objetivos primarios de un proyecto socio–económico que anclaba la justicia en el ámbito de lo privado, pues «la caracterización de una regla ética como norma jurídica de orden público implica reconocer el fracaso de la ética y solamente puede justificarse si con ellos se sirve mejor el interés de toda la comunidad» (Poder Ejecutivo Nacional, 1991:9). Así la desregulación no sólo era propuesta como económicamente beneficiosa sino también como éticamente buena y correcta.
Las posiciones mayoritarias que generó la medida planteaban que el sector pampeano se beneficiaría por el mejor tipo de cambio, la baja de costos en transporte y puertos que generaría el fin del monopolio estatal y la llegada de la competencia. Por su parte se reconocía que la situación más traumática sería la de las economías regionales marcadas por la lejanía de los mercados, costos internos más altos que los internacionales, minifundio, atraso tecnológico, concentración industrial12. Sin embargo, la eliminación de la JNG fue vista con preocupación por varios sectores por sus funciones indelegables y también por lo traumático del proceso13. En este punto resultaba ejemplificadora la anécdota del propio presidente de la JNG (Guillermo Moore de la Serna),que tras su renuncia, declaró que el decreto que eliminó el organismo lo tomó por sorpresa. Tras participar de los primeros días de la liquidación, Moore dela Serna renunció por estar en desacuerdo con una medida que desintegraba un organismo de gran importancia en la economía a favor de ciertos niveles burocráticos y las transnacionales del comercio exterior cuyo poder era limitado por la institución (Clarín, 30 de noviembre de 1991:3 y Correch, 30 de noviembre de 1991:2).
En lo que refiere a los resultados inmediatos, efectivamente la privatización de los elevadores favoreció a las empresas tanto por la venta de instalaciones rentables y en funcionamiento como porque sólo 5 de los elevadores de granos privatizados quedaron como servicio público (Buenos Aires, Quequén, Bahía Blanca, Rosario y San Nicolás), con la obligación de recibir todo el cereal de aquellos que quisieran operar por ahí. El resto de los activos de la JNG, que incluían un número importante de silos e instalaciones estratégicas, fueron vendidos sin mayores reparos (Müller, 28 de diciembre de 1991:2).
El decreto de desregulación efectivamente fue un golpe de efecto a favor de los actores concentrados y el mundo financiero al punto que los mercados mostraron una suba del 7% al día siguiente de su anuncio. Por su parte, el entonces presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires (BCBA) celebró la extinción de la JNG con los mejores argumentos del momento al decir que «La mejor defensa [de los precios de los productos argentinos en el exterior] es el propio mercado con su transparencia y con la competencia libre entre operadores […] por suerte a este monstruo [la JNG] le ha llegado su hora» (Roberts, 16 de noviembre de 1991:1 y 2). Pero los intereses de la entidad no eran meramente ideológicos, pues existía el rumor de que «cuando en menos de 90 días […] caiga la guillotina sobre un gigante como la Junta Nacional de Granos» la BCBA será la gran heredera pues asumirá algunas tareas de control y estadística, certificados de calidad (Roberts, 16 de noviembre de 1991:1). Si bien con el correr de los días esta información comienza a ponerse en duda y aparecerán todas las demás bolsas y cámaras cerealeras ofreciendo un consorcio para administrar las funciones de la JNG, había quedado en evidencia la importancia que estos actores tendrían en el escenario futuro al punto tal que la SRA y CRA rápidamente pidieron su incorporación a la BCBA (La Nación, 7 de diciembre de 1991:5).
La actitud celebratoria no se acotó al mundo financiero. Algunos días después de la publicación del decreto, específicamente el sábado 16 de noviembre, en los suplementos Clarín Rural y Campo de La Nación se publicaron dos publicidades de la empresa Monsanto14 donde quedaba en evidencia la articulación del acontecimiento político con los intereses de la empresa15. En ambos medios gráficos, la publicidad tuvo un espacio muy importante aunque en Clarín tuvo un mayor destacado por encontrarse en una página impar y ocupar más de la mitad de la superficie de la misma mientras que en La Nación estaba en una página par y, por el tamaño mayor del diario, la publicidad abarcaba poco más de un cuarto de página. En lo que respecta a la imagen, las dos publicidades eran idénticas. En primer plano un campo con su tierra desnuda, al parecer recién sembrado o con el cultivo apenas brotando, con la marca de las melgas cuya perspectiva remite a la figura central de la composición: un enorme envase de Roundup16 fuera de toda escala. El formato cilíndrico del mismo y su parte superior nos remiten a la figura de un silo de acopio de semillas de gran escala. Con este recurso, el elemento de connotación refuerza la cualidad extraordinaria de la presentación del producto, una capacidad de 400 litros (la presentación estándar era un bidón de 20 litros) con un sistema de dosificación y regulación automática del producto. En términos de la relación entre la imagen y el texto, se destacaba que el tipo de labor que tenía el terreno de la imagen no parecía corresponder al tipo de trabajo resultante tras la aplicación de la siembra directa. A pesar que la leyenda del aviso hablaba de la «última innovación tecnológica para regular mejor su siembra directa», la imagen mostraba un campo trabajado de manera tradicional. Puede pensarse que esto se debía a la escasa difusión de la técnica —que apenas cubría unas 100.000 hectáreas en todo el país, (Elías, 9 de junio de 1990: 1)—, pero también a una apuesta de la empresa por difundirla considerando la estrecha relación del glifosato con estas prácticas.
Más allá de estos detalles, lo interesante de estas publicidades era el fuerte énfasis que se le puso al contexto de enunciación. En este sentido, la presentación del producto parece compartir la importancia con el posicionamiento en torno a un hecho por demás trascendente para la estructura agraria como lo fue el mencionado decreto. Aunque el sentido era compartido puede observarse un mensaje lingüístico diferente en cada medio. La imagen 1 del Anexo muestra la publicidad aparecida en Clarín Rural. Allí lo que se destacaba era la sorpresa («No todas las sorpresas vienen de la Casa Rosada. Monsanto también sorprende»), cuya idea se completaba en las primeras líneas del texto complementario cuando decía: «Pensando en las necesidades de un país en apertura, donde la competencia es mayor…» y al final del mismo con la frase «y descubra una grata sorpresa para la productividad de su campo». Si bien no hay una celebración literal al decreto, buscaba conectarse esta medida con la necesidad de competitividad de las explotaciones rurales y la articulación entre el nuevo contexto de desregulación del agro y las tecnologías de punta del modelo del agronegocio. En el caso de La Nación (imagen 2 del Anexo),la referencia al contexto se resolvía en el título: «En tiempos de desregulación, Monsanto sorprende con una medida para regular mejor». Aquí lo que se deslizaba era el traspaso de las instancias de regulación desde el estado a los actores privados que la enfocaban en términos productivos. En síntesis, podríamos afirmar que en el marco de un clima favorable a los procesos de desregulación, las publicidades se plegaban en este sentido aunque destacando la sorpresa que implicaba, incluso para algunos de los más acérrimos defensores de la desregulación, la intensidad y los alcances de la medida. Así la marca de la libertad de mercado impulsada desde el Estado mostraba su coincidencia con uno de los actores y productos paradigmáticos de los agronegocios: Monsanto y el glifosato.
5. CONCLUSIONES
La década de 1990 puede considerarse el período de mayor fortaleza y consolidación del discurso y la práctica neoliberal, y como tal atravesó todos los rincones de la vida social de la Argentina. Los mundos rurales no fueron la excepción y la construcción de la política de desregulación de las diversas actividades agropecuarias tuvo momentos diversos. Los momentos previos a la promulgación del Decreto 2284 en octubre de 1991 muestran un consenso parcial de los actores más concentrados en torno a avanzar con la desregulación de las actividades. Sin embargo, más allá de las pocas oposiciones abiertas (como fue el caso de la FAA), es difícil encontrar voces en el sector que vislumbraran el alcance propuesto en el texto del decreto. Esta medida sorprendió incluso a aquellos que desde hacía años presionaban a favor de una economía abierta al mundo, o lo que es lo mismo, más permeable a los intereses de las grandes corporaciones nacionales e internacionales. El cuerpo del Decreto tiene diversas marcas que ponen en evidencia la utilización de diversos recursos discursivos a fin de sostener la política, entre los que se destacan la recurrencia al estado de emergencia, la utilización de citas de autoridad para justificar la alteración de los mecanismos institucionales tradicionales, y la articulación de las medidas con un objetivo altruista condensado en la idea de la «economía popular de mercado». Finalmente, la reacción y la crítica de diversos actores estatales no lograron detener la desaparición de las estructuras de regulación que habían contenido las economías regionales y a los actores más desfavorecidos. Como contracara, la publicidad analizada sirve como ejemplo de la capacidad de adaptación y el ascenso de algunos actores económicos que hasta el momento sólo habían logrado avanzar tímidamente sobre las tierras más productivas del país. En todo este camino analítico se vislumbra la profunda interacción, y mutua influencia, entre los mecanismos comunicativos que se despliegan con una política pública y los consensos que se van construyendo alrededor de la misma.
Finalmente, los mencionados elementos dejan entrever que el proceso de construcción de una política pública dista de ser lineal. Los discursos recopilados por los medios de comunicación, aun los de tirada masiva, muestran que los referentes entrevistados problematizaban de manera diversa la regulación que el Estado realizaba por medio de sus instituciones. Sin embargo, el Decreto 2284/91 trascendió las expectativas de los actores que más fervientemente bregaban por la desregulación de la economía. Por ello tras este análisis queda abierta la pregunta acerca de la articulación/tensión entre las demandas del sector agrario, las políticas públicas llevadas a cabo a comienzos de los 90’s y la influencia de otros actores nacionales e internacionales que trascendían al mundo rural.
BIBLIOGRAFÍA
Austin, J.L. (2008). Cómo hacer cosas con palabras: palabras y acciones. Buenos Aires: Paidós.
Bajtín, M. (2011). Estética de la creación verbal. Buenos Aires: Siglo XXI.
Balsa, J. (2006). El desvanecimiento del mundo chacarero. Transformaciones de la estructura agraria, las formas sociales de producción y los modos de vida en la agricultura bonaerense, 1937–1988. Bernal: Universidad Nacional de Quilmes.
Barsky, O. y Gelman, J. (2009). Historia del agro argentino. Desde la Conquista hasta comienzos del siglo XXI. Buenos Aires: Sudamericana.
Barsky, O. y Pucciarelli, A. (Comp.) (1997). El agro pampeano. El fin de un período. Buenos Aires: Oficina de publicaciones del CBC/FLACSO.
Barthes, R. (1986). Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos, voces. Barcelona: Paidós.
Basualdo, E.M. (2000). Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política. Buenos Aires: FLACSO/Página 12/Universidad Nacional de Quilmes/IDEP.
Basualdo, E.M. (2013). «El auge de la producción agropecuaria pampeana durante el predominio sojero: evolución y características estructurales» en F. Basualdo, M. Barrera y E. M. Basualdo, Las producciones primarias en la Argentina reciente. Minería, petróleo y agro pampeano. Buenos Aires: Atuel.
Basualdo, E.M. y Khavisse, M. (1993). El nuevo poder terrateniente. Investigación sobre los nuevos y viejos propietarios de tierras de la Provincia de Buenos Aires. Buenos Aires: Editorial Planeta.
Bisang, R.; Anlló, G. y Campi, M. (2008). «Una revolución (no tan) silenciosa. Claves para repensar el agro en Argentina». Desarrollo Económico, 48(190), 165–208.
Calandra, M.G. (2009). «El INTA y sus órdenes simbólicos en pugna» en C Gras y V. Hernández (Coord.), La Argentina rural. De la agricultura familiar a los agronegocios. Buenos Aires: Biblos.
Cardozo, N.D. (2012). «Algunas reflexiones sobre Guillermo O’Donnell y su contribución a la teoría del Estado y los estudios sobre políticas públicas en América Latina». Studia Politicæ, (26), 39–72. Recuperado de http://bibdigital.uccor.edu.ar/ojs/index.php/Prueba2/article/ view/905/798
Cloquell, S. (Coord.) (2007). Familias Rurales. El fin de una historia en el inicio de una nueva agricultura. Rosario: Homo Sapiens Ediciones.
Costantino, A. (2016). «El capital extranjero y el acaparamiento de tierras: conflictos sociales y acumulación por desposesión en Argentina». Revista de Estudios Sociales (55), 137–149.
Delorme, R. (1996). «El estado relacional integrado complejo (ERIC)» en R. Boyer e Y. Sai- llard (Ed.), Teoría de la regulación: estado de los conocimientos. Buenos Aires: Oficina de publicaciones del CBC. Vol. I.
Domínguez, D. y Sabatino, P. (2006). «Con la soja al cuello: crónica de un país hambriento productor de divisas» en H. Alimonda (Comp.) Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana. Buenos Aires: CLACSO.
Evans, P. (1996). «El Estado como problema y como solución». Desarrollo Económico, 35(140), 529–562.
Giarracca, N. y Teubal, M. (2008). «Del desarrollo agroindustrial a la expansión del “agro- negocio”: el caso argentino» en B. Mançano Fernandes (Org.), Campesinato e agronegócio na América Latina: a questão agraria atual. São Paulo: Expressão Popular.
Giarracca, N. y Teubal, M. (Comp.) (2010). Del paro agrario a las elecciones de 2009. Tramas, reflexiones y debates. Buenos Aires: Antropofagia.
Giarracca, N. y Teubal, M. (Coord.) (2005). El campo argentino en la encrucijada: estra- tegias y resistencias sociales, ecos en la ciudad. Buenos Aires: Alianza.
Girbal–Blacha, N. (2013). El poder de la tierra en la Argentina. De la cultura agrícola al agronegocio. Estudios rurales, 3(4), 103–115.
Gras, C. y Hernández, V. (Coord.) (2009). La Argentina Rural. De la agricultura familiar a los agronegocios. Buenos Aires: Biblos.
Gras, C. y Hernández, V. (Coord.) (2013). El agro como negocio. Producción, sociedad y territorios en la globalización. Buenos Aires: Biblos.
Hocsman, L. (2014). «Tierra, capital y producción agroalimentaria: despojo y resistencias en Argentina (1982–2012)» en G. Almeyra, L. Concheiro Bórquez, J.M. Mendes Pereira y C.W. Porto–Gonçalves (Coord.), Capitalismo: tierra y poder en América Latina (1982–2012)Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. México D.F.: AUM/Ediciones Continente/CLACSO.
Lander, E. (2003). «Ciencias sociales: saberes coloniales y eurocéntricos» en E. Lander (Comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales. Perspectivas latinoamericanas. Buenos Aires: CLACSO.
Lattuada, M. y Neiman, G. (2005). El campo argentino. Crecimiento con exclusión social. Buenos Aires: Capital Intelectual.
Lazzarato, M. (2006). Políticas del acontecimiento. Buenos Aires: Tinta Limón.
Lordon, F. (1996). «Teoría de la regulación y política económica» en R. Boyer e Y. Saillard (Eds.), Teoría de la regulación: estado de los conocimientos. Buenos Aires: Oficina de publicacionesdel CBC. Vol. I.
Maingueneau, D. (2009). Análisis de textos de comunicación. Buenos Aires: Nueva Visión.
Martínez Dougnac, G. (Comp.) (2013). De especie exótica a monocultivo. Estudios sobre la expansión de la soja en Argentina. Buenos Aires: Imago Mundi.
Martinez Dougnac, G. (2016). Monocultivo sojero, concentración económica, acaparamiento y despojo de tierras: formas actuales de la expansión del capital en la agricultura argentina. Rosario: Legem.
McLuhan, M. (1996). Comprender los medios de comunicación. Las extensiones del ser humano. Barcelona: Paidós.
O’Donnell, G. (1996). El estado burocrático autoritario. Triunfos, derrotas y crisis. Buenos Aires: Editorial de Belgrano.
Offe, C. (1990). Contradicciones en el Estado de Bienestar. Madrid: Alianza.
Oszlak, O. y O’Donnell, G. (1995). «Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación» Redes, 2(4), 99–128.
Palmisano, T. (2015). Los señores de la tierra. Transformaciones económicas, productivas y discursivas en el mundo del agronegocio bonaerense (Tesis no publicada para optar al grado de Dr. en Ciencias Sociales). Buenos Aires: Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires.
Polanyi, K. (1957). The Great transformation: the political and economic of our time. Boston: Beacon Press.
Rancière, J. (2011). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial.
Teubal, M. (2006). Expansión del modelo sojero en la Argentina. De la producción de alimentos a los commodities. Realidad Económica (200), 71–96.
Teubal, M. y Rodríguez, J. (2002). Agro y alimentos en la globalización. Una perspectiva crítica. Buenos Aires: La colmena.
Trajtemberg, D.; Senén González, C. y Medwid, B. (2010). «Los determinantes de la negociación colectiva en la Argentina. Debates teóricos y evidencias empíricas» en Serie Trabajo, ocupación y empleo (9).
Villulla, J.M. y Fernández, D. (Comp.) (2010). Sobre la tierra. Problemas del desarrollo agrario pampeano. Buenos Aires: Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires.
OTROS RECURSOS
Clarín (3 de marzo de 1990). Defensa de la JNC. Clarín Rural. Buenos Aires.
Clarín (10 de febrero de 1990). Falta un programa y el agro se descapitaliza. Clarín Rural. Buenos Aires.
Clarín (5 de enero de 1991). Transformación del INTA: Una reestructuración conflictiva. Clarín Rural. Buenos Aires.
Clarín. (16 de febrero de 1991). Reestructuración de organismos: Empieza la etapa de discusión. Clarín Rural. Buenos Aires.
Clarín. (2 de noviembre de 1991). El campo sin sostén. Clarín Rural. Buenos Aires.
Clarín. (30 de noviembre de 1991). Panorama agropecuario: El desguace del campo. Clarín Rural. Buenos Aires.
Correch, C. (16 de noviembre de 1991). Más sobre la desregulación. La Nación, sección El campo, ciencia, técnica y producción. Buenos Aires.
Correch, C. (30 de noviembre de 1991). Pese a los tropiezos, adelante. La Nación, sección El campo, ciencia, técnica y producción. Buenos Aires.
de Campos, A. (7 de abril de 1990). El campo y la hora de las veredas. La Nación, sección El campo, ciencia, técnica y producción. Buenos Aires.
Elías, J. (9 de junio de 1990). Tres, dos, uno… ¡Labranza cero! La Nación, sección El campo, ciencia, técnica y producción. Buenos Aires.
Huergo, H. A. (2 de noviembre de 1991). Granos y oleaginosas: Mejora de la rentabilidad. Clarín Rural. Buenos Aires.
La Nación (2 de noviembre de 1991). Para Menem, la Argentina no podía esperar. La Nación. Buenos Aires.
La Nación (9 de noviembre de 1991). Lo que sobran son dudas en el sector de los cereales. La Nación, sección El campo, ciencia, técnica y producción. Buenos Aires.
La Nación (7 de diciembre de 1991). Interés de entidades por tomar funciones de la JNG. La Nación, sección El campo, ciencia, técnica y producción. Buenos Aires.
Medina, R. (3 de marzo de 1990). Panorama agropecuario. Expectativa ante el futuro paquete. Clarín Rural. Buenos Aires.
Müller, H. (10 de agosto de 1991). El INTA, tras la desregulación. La Nación, sección El campo, ciencia, técnica y producción. Buenos Aires.
Müller, H. (28 de diciembre de 1991). Fin de año, con créditos y concesiones. La Nación, sección El campo, ciencia, técnica y producción. Buenos Aires.
Naishtat, S. (17 de marzo de 1990). Reportaje a Guillermo Ball Lima. El rol de los legisladores. Clarín Rural. Buenos Aires.
Naishtat, S. (12 de mayo de 1990). Reportaje a García Lenzi de la JNC. «Exportaremos cortes caros». Clarín Rural. Buenos Aires.
Poder Ejecutivo Nacional (1991). Decreto Nº 2284 Desregulación Económica Boletín Oficial. Buenos Aires. 1 de noviembre.
Roberts, C.R. (16 de noviembre de 1991). Bolsa de Cereales: la gran heredera. La Nación, sección El campo, ciencia, técnica y producción. Buenos Aires.
Ruete Güemes, A. (10 de marzo de 1990). Del maquillaje al estrecho sendero de la libertad. La Nación, sección El campo, ciencia, técnica y producción. Buenos Aires.
ANEXO


Notas

