
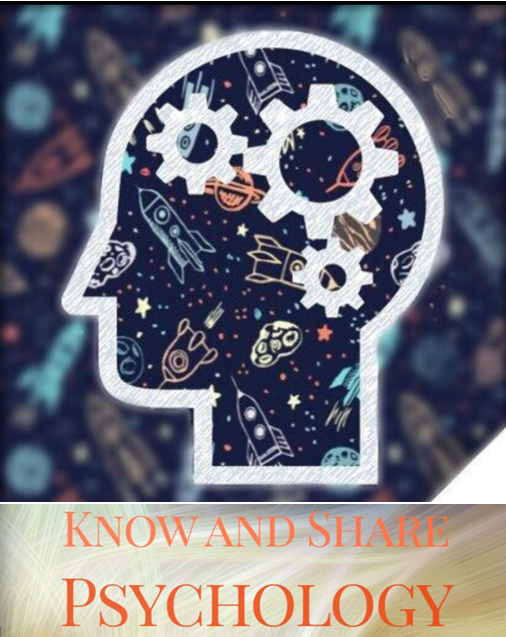

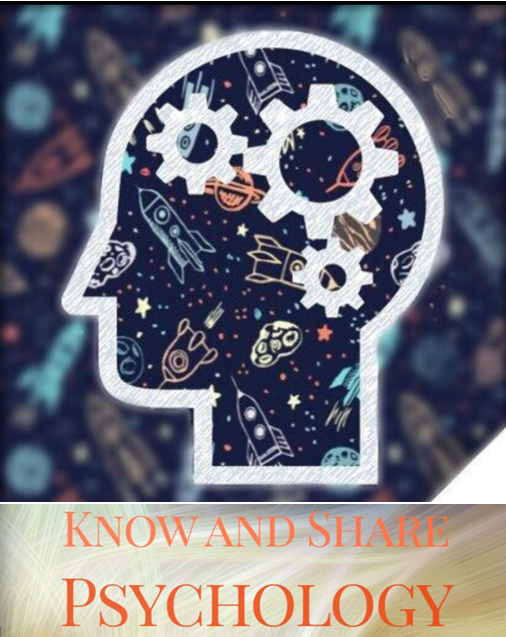
Trabajos fin de estudios
RESILIENCIA Y ENVEJECIMIENTO
Know & Share Psychology
Universidad de Almería, España
ISSN-e: 2695-723X
Periodicidad: Cuatrimestral
vol. 2, núm. 2, 2021
Recepción: 13 Julio 2020
Aprobación: 27 Marzo 2021

Resumen: Actualmente, y por desgracia, sigue habiendo muchas familias donde el adulto pasa a ser un segundo plano, donde no se le escucha, no se le valoriza o se siente “antiguo”. Sumándose a ello las situaciones por pérdida o duelo del entorno social y familiar. Es esta sensación las que les lleva a pensar y sentir que su vida ya no vale nada, que en vez de sumar, resta en la familia, y es ese momento donde en el siguiente proyecto se van a plantear y estudiar dos posibles situaciones. Por un lado, encontramos la aceptación, donde el adulto entiende la situación sin una posible marcha atrás. Esto provoca la sensación dicha anteriormente, además de enfermedades tales como la depresión y deterioros cognitivos y físicos. Por otro lado, tenemos la opción de salir, de plantearse un comienzo nuevo. Aquí es donde el adulto se pregunta, hacia dónde quiere ir y con quién. Son estos los caminos que llevan al adulto a abismarse en el túnel oscuro o a encontrarse como personas y encontrarle sentido a la vida. Finalmente, se exponen los recursos personales propios de la resiliencia que van a contribuir en la segunda opción hacia un envejecimiento de calidad y tal vez longevo.
Palabras clave: Resiliencia, envejecimiento, herramientas, empoderamiento.
Abstract: Currently, and unfortunately, there are still many families where the adult becomes a background, where he is not listened to, is not valued or feels "old". Adding to this the situations for loss or grief of the social and family environment. It is this feeling that leads them to think and feel that their life is no longer worth anything, that instead of adding, it remains in the family, and it is that moment where in the next project two possible situations will arise and study. On the one hand, we find acceptance, where the adult understands the situation without a possible backtracking. This causes the aforementioned sensation, in addition to diseases such as depression and cognitive and physical impairments. On the other hand, we have the option to go out, to consider a new beginning. This is where the adult asks himself, where he wants to go and with whom. These are the paths that lead the adult to plunge into the dark tunnel or to meet as people and find meaning in life. Finally, the personal resources of resilience that will contribute in the second option towards quality and possibly long-lasting aging are exposed.
Keywords: Resilience, ageing, tools, empowerment.
Introducción
La elección del presente trabajo o proyecto de investigación se debe a dos vertientes muy diversas, la primera de ellas hace referencia al concepto de “resiliencia” como causa de una elección personal de la terminología por representar y dotar de determinadas capacidades a los seres humanos y por ser a día de hoy un concepto que carece de conocimiento social; la segunda, referida al ámbito del envejecimiento o mejor dicho de las personas mayores de más de sesenta y cinco años de edad, sostiene sus motivos en un contacto previo con este colectivo durante la realización de las prácticas curriculares correspondientes al cuarto curso del grado de Trabajo Social. Gracias a este contacto previo se ha podido conocer más el colectivo adquiriendo unos conocimientos que han servido de gran ayuda o apoyo en la redacción de dicho proyecto, desde la determinación del objetivo general tanto como de los objetivos más específicos.
Marco teórico
Un acercamiento del Trabajo Social a la Resiliencia
En primera instancia, la praxis del Trabajo Social del Siglo XXI requiere de futuras investigaciones que permitan obtener nuevas competencias de los usuarios para así poder trabajar de una forma más efectiva y positiva en cuanto a la resolución de sus problemas, o la llamada práctica basada en las ideas de resiliencia, de recuperación, de posibilidades y de transformación (Saleebey, 1996). Begun (1993) además aseguró que esta praxis iba a necesitar el manejo de referencias teóricas avanzadas sobre los comportamientos de las personas y de la sociedad en general que mejor se adaptaran a los diversos problemas de la vida.
Conforme a Germain (1990), desde hace tiempo los Trabajadores Sociales se encuentran comprometidos con las prácticas que se dedican exclusivamente a la capacidad, a la fortaleza y a las protecciones de los usuarios. Estos son sus incentivos para el autocrecimiento, autodirección y autocuidado. Los propios Trabajadores Sociales y el correspondiente equipo multidisciplinar ya están utilizando el concepto de resiliencia con sus usuarios de manera cada vez más frecuente (Bernard, 1993; Nash y Fraser, 1998). Aunque actualmente no se hable de las prácticas en torno a la resiliencia, son empleadas por los trabajadores sociales. Es vital que los profesionales del Trabajo Social entiendan la forma en que las personas responden positivamente ante las situaciones y de qué manera usan esa sabiduría para empoderarse de herramientas, como, por ejemplo, la fortaleza. La conceptualización del término se establece en Trabajo Social sobre ese enfoque de fortalezas y se ha incluido en la teoría ecológica y de desarrollo que nos da un enfoque multisistémico de las conductas resilientes (Villalba, 2006; Greene y Conrad, 2002).
La teoría ecológica de Bronfenbrenner es una de las aclaraciones más aceptadas en cuanto a las influencias sociales en el desarrollo de las personas. Defiende que el entorno en el que crecemos afecta a todos los planos de nuestra vida. Esos factores sociales son los que van a determinar nuestra forma de pensar, gustos y emociones (Rodríguez, 2018).
Desde esta perspectiva ecológica, Gilgun (1996) expuso además que el contexto de la resiliencia introduce al Trabajo Social en un lenguaje atestado de conceptualizantes generativas y de argumentos que pueden anticipar el conocimiento para explicar la prospección, la evolución de proyectos, la praxis directa y la política social.
Por otra parte, según Fraser y Galinsky (1997), este enfoque tiene la capacidad de poder ofrecerle a los profesionales, en este caso a los trabajadores sociales, una perspectiva basada en el aprendizaje de ciertas conductas humanas. Explicaron que estos métodos prácticos se realizaban mejor si empleaban investigaciones de autores basadas en la resiliencia; ellos llaman a esto las teorías de la conducta humana. Esta actitud proviene de la curiosidad que se establece entre las grandes murallas que distancian a los trabajadores sociales e investigadores de la profesión (Howard y Jenson, 1999).
La investigación ecológica además apunta a que los factores de riesgo tienen más fuerza que los factores de protección. Esto es, en un gran nivel de riesgo los factores de protección o no suceden o son muy bajos para defender la adversidad. Por ello, se ha de tener cuidado con las intervenciones basadas sólo en el enfoque de las fortalezas, los factores de protección y resiliencia (Fraser, Richman y Galinsky, 1999). Posiblemente, el factor protección actúa de manera más eficiente en un grado de medio riesgo donde los problemas no son una amenaza de por vida y los riesgos no son lo suficientemente fuertes como para hacernos cambiar el proceso de vida humana. Esto es, el abastecimiento de servicios, disminución de riesgos y el crecimiento de las protecciones es primordial en la profesión.
El boceto de la resiliencia debe basarse en la búsqueda exhaustiva de los elementos, que tienen que realizarse antes, durante y después del suceso traumático. Su estructura y la manera de hacerle frente participan el éxito o el fracaso de la resiliencia. La representación del tiempo cambia con los años (Cyrulnik & Ploton, 2018). La resiliencia en la vejez es un proceso cambiante, donde el entorno y los recursos del adulto (creatividad y humor) interactúan para permitirle adaptarse y desarrollarse, sin tener en cuenta la problemática. Con el paso de los años y el respectivo avance de los años, las personas tienden a revivir los recuerdos de su niñez y las diferentes etapas de su vida (Anaut, 2018).
La resiliencia en la vejez se entiende como la edificación del proceso donde las personas llevan a cabo una integración positiva a pesar de las adversidades de la vejez, y superan la última etapa de la vida seguros y conscientes de ellos y gozando de la plena salud emocional (Uriarte, 2014).
Terminologías
Concepto y contexto histórico de “envejecimiento
La transición demográfica y la divulgación de sus efectos hacia el mundo desde el siglo XX han formulado nuevos retos en el saber. Esta transición y su consecuencia directa, el denominado envejecimiento poblacional, alteran las circunstancias sociales de obtención de conocimiento. Estos cambios coincidieron con el aumento de la cualidad negativa de los estereotipos de edad, circunstancia de la que se encuentran al menos dos interpretaciones. (Mingorance et al. 2016). Por una parte, una apunta a que en los primeros pasos de la especie humana, los mayores eran los más débiles de esa época y se les concebía como un peso. A finales del siglo XIX y comienzos del XX, ya en una sociedad de comercio burgués, ya no se veía a los mayores por su rol económico, y fue a partir de ahí cuando lo material cobró más sentido que la etapa de la vejez. Los conflictos existentes de la época estaban cimentados en el estereotipo de persona joven o persona mayor, es decir, ya existían discriminaciones como actualmente (Mingorance, 2013). Ya a finales del siglo la situación no mejoraba, desencadenándose aún más prejuicios contra la vejez, aproximándose a la auge industrial y económico.
En la lengua española, el término vejez es definido de un modo instrumental, es decir, que hace referencia al último camino de la vida, desde diversos puntos de vista tales como el laboral, reproductor… conllevando procesos implícitos. Todos entendemos vejez como una cualidad de ser viejo, por lo tanto, a las personas que han vivido durante más años se les llama viejos.
Adicionalmente, desde una perspectiva biológica, el envejecimiento se define como una evolución asociada normalmente al descenso de la eficiencia del funcionamiento orgánico, y que conlleva a la muerte antes o después. En este punto de vista se habla de que hay una necesaria declinación de las funciones desde la aparición de la vejez (65 años en adelante) que es identificado con el deterioro orgánico y celular (Zetina, 1999).
Según Uriarte (2014), el envejecimiento es una etapa más del ciclo de vida humano donde actualmente está cobrando un papel principal debido a la disminución de la tasa de mortalidad. Las personas viven su vejez con total plenitud y cada vez son más las personas que alcanzan edades avanzadas con una notable calidad de vida. Se cree que el ciclo del envejecimiento, el factor genético no es el único culpable, aunque está comprobado que las mujeres tienen su tasa de mortalidad a una edad más avanzada que los hombres. Con el paso de los años aumenta el porcentaje de sufrir enfermedades, disminuye la esperanza de vida, y otras secuelas. Esa acumulación de cambios son los responsables del llamado envejecimiento. Se trata además de una respuesta a los cambios ambientales y, sobre todo una explicación biológica (Gaviria, 2007).
En contraposición encontramos a Andrés (2002), en su artículo “Vejez y persona vieja” donde hace referencia al término persona “vieja” como una manera de vivir de cada persona que le va a dirigir por un camino más acertado u otro más adverso, y no como una etapa no causal de la historia de vida de la persona.
Según la OMS (2019), con el crecimiento de la esperanza de vida y la caída de la tasa de fecundidad, el porcentaje de personas mayores de 60 años se está acrecentando cada vez más, y lo hace aún más rápido que cualquier otro grupo de edad. El envejecimiento de la sociedad puede tratarse de un éxito de las políticas de salud pública y la evolución socioeconómica. Además, constituye un desafío para la población, que tendrá que ceñirse a ello para favorecer por completo la salud y con ello la capacidad funcional, la contribución social y la seguridad de los mayores.
Adicionalmente, para este proyecto de investigación además de conocer la trayectoria del término resultaría interesante explicar y conocer conceptos básicos como “gerontología” y “Trabajo Social gerontológico” para conocer desde más cerca el trabajo que realizan los trabajadores sociales.
En 1903 Michel Elie Metchnikoff le da sentido al término “gerontología” definida como aquella ciencia que estudia el proceso que produce que los seres vivos envejezcan y en general de todas las personas desde diversos puntos como el biológico, psicológico, socio – económico y cultural (Filardo, 2011). Para la RAE (2014), la “Gerontología” es la ciencia que trata sobre la vejez y sobre los fenómenos que la enmarcan como tal; la “vejez” es la cualidad de viejo, de edad, senil, senectud o a los achaques, manías, actitudes propias de la edad de los viejos.
Por consiguiente, encontramos una de las definiciones sobre “Trabajo Social Gerontológico” que lo define como la práctica o la disciplina científica encargada de buscar y entender las causas de las diversidades sociales tanto individualmente como colectivamente de este colectivo de mayores, y además se encarga de estudiar y conseguir que estas personas se responsabilicen mediante acciones preventivas o transformadoras en el ámbito de la superación (Martín y Bravo, 2003).
Esta intervención tiene la finalidad de conocer y transformar la realidad de las personas mayores para que, de alguna manera, los trabajadores sociales sean de ayuda en la consecución del bienestar de este colectivo. En suma, es necesario instruirse en la materia para diagnosticar estas necesidades sociales, ya que deben de ser el núcleo de cualquier acción social, convirtiéndolos en partícipes activos y protagonistas de ellas. El trabajador social deberá estar instruido en la materia como se ha dicho anteriormente, en concreto ha de tener en cuenta los factores personales, físicos, culturales, intelectuales, y económicos, además de todos los grados de sociabilidad: la familia, los vecinos, conocido y entorno social del que forman parte, instituciones, etc. Por lo tanto, se ha de enmarcar a la persona en todas sus posiciones y entornos (Martín y Bravo, 2003).
Concepto y contexto histórico de “resiliencia”
La resiliencia, o capacidad de superar las situaciones con la aptitud de obtener un resultado exitoso a pesar de las diversas circunstancias (enfermedades crónicas, víctima de violencia de género, etc.) resulta últimamente una gran tendencia, convirtiéndose en un término muy utilizado por la sociedad.
El concepto hace referencia a una energía confrontada a la catástrofe potencial de la adversidad: no existe manera de hablar de resiliencia sin antes haber sentido diversas adversidades que den lugar a unas consecuencias negativas (Luthar, Cicchetti y Becker, 2003; Masten y Obradovic, 2007).
En su sentido, la adversidad se concibe como el foco principal del término resiliencia, el afrontarla acarrea resultados como la superación, y todos los impedimentos que han surgido en el evento problemático se enfocan en el empeño, en la voluntad de la persona afectada, para así construir un camino hacia la cima (Cyrulnik y Eguibar, 2003). En las dos últimas décadas considerables estudios se han originado en Europa y en Estados Unidos (Badilla, 1999); en hispanoamérica, la antonomasia del concepto de resiliencia en español se introdujo en la etapa de la vejez a partir de la década de los 90 (Uriarte, 2014).
Existen problemas a la hora de definir el concepto, pero entendemos que implica una aptitud positiva o efectiva a la hora de hacerle frente a la fatalidad (Becoña, 2006).
• La resiliencia es ante todo una conceptualización de acción, con una posible profundización por parte de las ciencias o las experiencias determinadas. Es una interacción entre los recursos propios y los sociales (Gardiner, 1994).
• La perdurabilidad de la propia identidad a pesar de los variopintos cambios, tanto biológicos como sociales o psicológicos. Se le llama resiliencia a la forma de modificar las capacidades, así como superar los tabús sociales a cerca del envejecimiento: molesto, enfermedades, deterioro cognitivo y físico, irreversible… (Uriarte, 2014).
• No se trata de atributos o de una extensión estática, sino de la articulación progresiva de los saberes y contenidos que se obtienen de las adversidades sociales (Saleebey, 1996).
• El poder de recuperarse y conservar un comportamiento adaptativo después del inicio del evento estresante (Garmezy, 1991).
• Manifestar comportamientos y actitudes positivas a pesar de las diversas problemáticas de la vida (Luthar, 2003).
• Patrones positivos de adaptación en situaciones adversas (Masten y Powell, 2003).
• Tras eventos adversos desgarradores, se le proporciona a la persona una serie de habilidades, que previamente no tenía para así poder afrontar el problema.
• Aguante del cuerpo humano a sucesos trágicos que producen impactos en el estado cognitivo.
Metodología
Contexto de estudio
El presente proyecto se elaboró durante los meses de marzo hasta abril, concretamente desde el 20 de marzo hasta el 20 de abril del año 2020, y se procedió a su realización vía redes sociales ya que, se imposibilitó su realización por vía física debido a los problemas ocasionados por el Covid-19 y el respectivo estado de alarma, que obligaba a España a permanecer en casa, a excepción de causas justificadas, de suma obligatoriedad y/o urgencia. Es por ello que se seleccionó la alternativa de las encuestas online (anexo 1), aunque su difusión resultó una tarea compleja debido a que el colectivo escogido no tenía las herramientas necesarias a su disposición, tales como un teléfono con acceso a datos móviles o wifi y sus respectivas redes sociales. En este sentido, para la localización de las personas encuestadas se procedió a la información mediante redes sociales (Instagram y Facebook) de un cartel informativo explicando las razones para su posible participación. Como bien he explicado anteriormente, un alto porcentaje de este colectivo no disponía de esta vía, con lo cual, la mayoría de los mensajes recibidos para la participación resultaron ser de familiares/amistades de dicho colectivo. Adicionalmente, el resto de las encuestas recibidas han sido posibles gracias a la ayuda por parte de amistades, donde se pasó el enlace web y éstos se pusieron en contacto con sus más allegados para su cumplimentación. En cambio, la obtención de los resultados de las personas encuestadas resultó una tarea veloz, ya que, una vez localizado el colectivo, la mayoría de estas personas que se habían prestado voluntarias al estudio fueron bastante eficaces en cuanto a voluntariedad.
Objetivos
Objetivo general.
Conocer las herramientas de empoderamiento de las personas resilientes
Objetivos específicos
Comprobar el grado de conocimiento de la terminología “resiliencia” en el colectivo de personas mayores residentes de la provincia de Almería.
Comprobar la etapa de vida detonante de las adversidades de este colectivo dada la relevancia que supone para la aplicación de las respectivas herramientas resilientes.
Dar a conocer el ámbito de la tercera edad identificando, conociendo y aplicando los conocimientos adquiridos de forma correcta.
Formulación de preguntas para la muestra
La encuesta (anexo 1) del presente proyecto se desarrolla a lo largo de siete páginas, en primer lugar (página 1) nos encontramos con la identificación de los datos personales (sexo, edad, estado civil y actividad laboral) de la persona entrevista con el objeto de conocer el colectivo al que nos referimos; la segunda página está relacionada con el estilo de vida de estas, que nos va a proporcionar información relativa al tercer objetivo específico del proyecto, es decir, dar a conocer el ámbito de la tercera edad. En tercer lugar, nos encontramos con una de las partes más importantes de la encuesta, la autoevaluación (página 3-4-5) y el entorno social (página 6), la cual consta de un total de quince preguntas con la opción de cinco elecciones posibles (siempre –casi siempre – nunca – casi nunca – NS/NC). El objetivo de estas persigue la consecución del mismo objetivo específico del trabajo, es decir, seguir conociendo el ámbito de la tercera edad identificando y aplicando los conocimientos adquiridos de forma correcta. Las preguntas primordiales para su consecución van desde “dependo más de mí mismo/a que de otras personas” para demostrar el grado de autonomía del colectivo, o “normalmente soluciono mis problemas de una manera u otra” para conocer el grado de resolución de las situaciones adversas y seguidamente la aplicación de herramientas para ello, hasta “cuando te encuentras con dificultades, ¿tienes el apoyo que necesitas?” para conocer el entorno social de estos. En último lugar (página 7) se encuentra el núcleo principal de la encuesta (conocimiento del concepto) que nos va a proporcionar la información necesaria para el cumplimiento del objetivo general del presente proyecto (conocer las herramientas de empoderamiento de las personas resilientes) hasta sus dos objetivos específicos (comprobar el grado de conocimiento de la terminología “resiliencia” en el colectivo de personas mayores residentes de la provincia de Almería; comprobar la etapa de vida detonante de las adversidades de este colectivo dada la relevancia que supone para la aplicación de las respectivas herramientas resilientes). Para ello se han empleado preguntas como “¿has escuchado hablar alguna vez del concepto resiliencia?” o sub-preguntas como “si lo has escuchado alguna vez, ¿a día de hoy, lo consideras un don innato, o más bien, una práctica aprendida?” correspondientes al anteriormente mencionado objetivo específico de la comprobación del grado de conocimiento de la terminología. Para el segundo objetivo específico de comprobación de la etapa detonante se les pregunta directamente a las personas entrevistadas que “indiferentemente del conocimiento del concepto, ¿en qué etapa de tu vida te diste cuenta de que tu día a día estaba cambiando?”; finalmente, para la consecución del objetivo general sobre el conocimiento de herramientas resilientes se les expone a los entrevistados una serie de herramientas posibles (autoestima, empatía, autonomía, humor o creatividad), además de otra posible opción a responder (otra respuesta) para conocer aún más herramientas empleadas. Como parte final del conocimiento del colectivo relacionado directamente con la capacidad de persona resiliente se presenta una elección bastante personal y reflexiva sobre la persona individual, es decir, cómo se considera la persona desde positiva, donde todo tiene un lado bueno, negativa, donde es mejor ver todo negro y no decepcionarse hasta la opción de depender del problema al que me vea expuesto. Es una pregunta que indirectamente nos va a mostrar si este colectivo carece de una capacidad propia de la “resiliencia”, es decir, la positividad.
Justificación de la opción metodológica e instrumentos empleados
Se ha realizado un total de 100 encuestas de tipo descriptivas con preguntas cerradas (solo se acepta la elección de una respuesta simple), con una metodología cuantitativa elaborada y llevada a cabo mediante la aplicación gratuita de encuestas “Survey Maker”.
Respecto a la metodología cuantitativa, tradicionalmente se ha definido como una “antonomasia”, es decir, como un ejemplar integral sobre cómo efectuar el análisis científico y como interpretar sus resultados. En este sentido, además de contener técnicas para el análisis de datos o elaboración de información, también contienen un enfoque epistemológico en cuanto a la realidad, su forma de conocerla y de los resultados que la investigación nos va a propiciar. Tiene como base epistemológica el positivismo o el funcionalismo, como énfasis la exploración de objetividad, de relaciones causales y de generalización, como estrategia de recogida de datos la estructuración y sistematicidad y como percepción de la realidad social una interpretación estática y fragmentada Fue E. Durkheim uno de las primeros sociólogos en emplear las aplicaciones de medición cuantitativa con su clásico estudio “El Suicidio”, donde adopta correlaciones entre las tasas y las variables socioambientales (Canales, 1998). En todo caso, la cimentación de una representación sobre la realidad empleando tablas de valores puede variar los resultados de dicha realidad, y esto es, que provee de unos datos donde la sociedad queda interpretada específicamente como unas “valores” en una determinada variable.
Anteriormente mencionado, la elaboración de las encuestas se ha llevado a cabo con la App gratuita “Survey Maker”, que permite crear encuestas, enviar a los participantes correos electrónicos con enlaces a las respectivas encuestas, analizar los resultados con gráficos y explorar manualmente las respuestas. Los enlaces a encuestas que se envían a los participantes redirigen al sitio web de la aplicación al que se puede acceder desde cualquier explorador. Además, estos cuestionarios cuantitativos pueden contener varias páginas y cada una de esas páginas varias preguntas, bloques de texto, imágenes, etc. La aplicación fue creada con la plataforma de desarrollo de aplicaciones MobileTogetherDesigner.
En este sentido, ha proporcionado la elaboración de dicha encuesta, con un acceso total a su edición, prueba de enlace, realización mediante correo electrónico y posterior vía red social (WhatsApp/ Instagram / Facebook), y sobre todo ha facilitado el posible análisis de respuestas y exploración de tablas de resultados.
Por otra parte, se ha de hacer referencia a los gráficos que se mostrarán a continuación para el adecuado análisis de los resultados. La elaboración de cada uno de ellos es propia del autor del presente proyecto, ayudado de la página web gratuita “ChartGo”. Se trata de un sitio web administrado por una familia, donde desarrollan software y además trabajan en la programación de dicha página. La misión de ChartGo se basa en crear gráficos que sean vibrantes, llamativos, rápidos y fáciles de crear; ofrecen diferentes tipos, desde gráfico de barras, gráfico de línea y gráfico de pastel. Asimismo, los cuadros (cuadro 1, cuadro 2, cuadro 3) también gozan de una elaboración propia realizados mediante la inserción de tablas de Libre Office.
Población y muestra
En lo que concierne a los requisitos propios de la persona encuestada deben ser que, su rango de edad esté comprendido en la etapa de la tercera edad, que va desde los sesenta y cinco años en adelante; que sea residente actual de la provincia de Almería, y que esté dispuesto a participar en el proyecto de investigación con respuestas objetivas respondidas desde la sinceridad.
Análisis de datos
Encuestas
Tras la investigación cuantitativa y el estudio exhaustivo de los resultados gerontológicos de las encuestas se han podido investigar diferentes cuestiones que se van a analizar a lo largo del apartado. En primer lugar, como podemos observar en la gráfica 1 de barras por columnas situada en la parte inferior, observamos que el mayor porcentaje de personas entrevistadas pertenece al género femenino, con un 70%, a diferencia del masculino, que tiene un 30%.

Representación por género.
Elaboración propiaLas edades en cambio (gráfico 2) abarcan como el porcentaje más alto del 52 % en el primer intervalo (60 - 70 años); en segundo lugar, con un 45 % destacan las edades de 70 - 80 años; en tercer lugar, un 3% de personas entre 80 - 90 años; por último, de 90 años en adelante no ha habido ninguna persona entrevistada. Además, todos los entrevistados respondieron sin pudor a sus respectivas edades, hecho por el cual se entiende que, conforme las personas avanzan en edad pierden ciertos pudores sobre este tabú; la asimilan. Aunque también puede entenderse en sentido contrario, desde el punto de vista del anonimato, que les proporciona una determinada tranquilidad sobre los prejuicios.

Representación por edad.
Elaboración propiaEn cuanto a la tercera pregunta de la página 1 de la encuesta (anexo 1) encontramos el estado civil de las personas entrevistadas. Los datos obtenidos fueron un 15 % solteros/as; un 27 % casados/as; un 33 % viudos/as y un 25 % divorciados/as. De éstas, un 96 % se encuentra jubilado/a (en todos sus sentidos) y el resto (4 %) cotizando aún a la Seguridad Social. En resumen, la mayoría de los entrevistados se encuentran viudos/as y en situación de jubilación, hecho que se ciñe al colectivo escogido y a sus marcadas características, como veremos a lo largo del apartado. Adicionalmente, otra de las características de los entrevistados es que, hoy, un 73 % de ellos viven solos en su domicilio; el resto (27 %) conviven en el domicilio de un familiar/amigo/vecino.

Comparativa de los posibles tipos de vida
Elaboración propiaCentrando la atención ahora en la segunda pregunta (¿Qué tipo de vida sueles tener actualmente?) (gráfico 3) localizada en la página 2 de la encuesta (anexo 1), existe un número de personas entrevistadas que actualmente llevan un tipo de vida sedentario (65%) respecto a los demás (vida activa 30%; vida muy activa 4%; NSNC 1%).

Representación enfermedades/tiempo libre.
Elaboración propiaCon dichos resultados (cuadro 1) se deduce que el incremento de la esperanza de vida repercute, aunque no necesariamente, en la calidad de vida y salud de la persona. Esto es, comparando las condiciones de salud entre los entrevistados, se observa una paridad de resultados de personas mayores que o padecen una enfermedad leve en este momento, a corto o largo plazo y/o una enfermedad crónica, de por vida. Se concluye así que, las personas mayores que mantienen una vida mayormente sedentaria (ej.: diversidad funcional) son más propensas a experimentar enfermedades (ej.: obesidad), a la vez que su tasa de mortalidad disminuye antes que aquellas personas que sí desarrollan actividades sociales en su entorno o mantienen una vida activa o muy activa.
El siguiente cuadro, situado en la parte inferior de la página representa los resultados correspondientes a las preguntas vinculadas desde la página 3 (autoevaluación) de la encuesta (anexo 1) hasta la página 6 (entorno social).
De los resultados que aparecen en la tabla superior extraemos una serie de resultados tanto generales como específicos. En cuanto a los resultados generales encontramos que, en la realización de la encuesta, sólo un mínimo porcentaje de las personas encuestadas (26 personas) han mostrado desinterés en cuanto a seleccionar la casilla de “NSNC”. Esto puede darse por dos posibles razones: la primera, que este determinado colectivo de personas ha sentido cierto pudor a la hora de responder la pregunta (a pesar de ser una respuesta anónima) o segundo, que simplemente esas mismas personas desconozcan su propia respuesta.

Autoevaluación
Elaboración propiaRespecto a los resultados más específicos encontramos una gran variedad, desde claros porcentajes que muestran la total autonomía que tiene este colectivo hasta su extremo opuesto que muestra una gran dependencia social y emocional. Resultados como que un 42% de las personas entrevistadas casi siempre dependen más de sí mismas que de las demás personas de su entorno, o que un 56% de las mismas dicen poder estar solos casi siempre si han de estarlo en algún momento de su vida nos demuestra en todo momento el poder de autonomía adquirido como resultado de su historia de vida. De manera totalmente opuesta nos encontramos porcentajes tales como que un 56% de las personas entrevistadas casi nunca tienen plena confianza en sí misma, por lo tanto, se vuelve a mostrar la cara dispar de los resultados. Se entiende además que el resultado de que un 71% de este colectivo siempre se sienta orgulloso de lograr lo que se proponen como objetivos o metas de vida puede estar relacionado o influir de alguna manera en el carácter de estas personas con el resultado de que un 42% cambia sus hábitos poco efectivos y tiene el don de solucionar sus problemas casi siempre tanto de una manera como de otra, de forma que esta habilidad para resolver problemas de manera creativa puede darse gracias a que poseen habilidades que les permite manejar sus emociones y así poder admitir los posibles fracasos, o no hacer propios las adversidades del entorno. Otros resultados nos destacan características de optimismo, autorrealización u obediencia propia: un 56% dice realizar casi siempre todo aquello que se propone o planea realizar, aunque también un 59% de ellos suelen realizar sus obligaciones aun no queriendo. Esto es, los dos son altos porcentajes y suelen involucrar en gran medida a la persona, queriendo o no cumplir con sus obligaciones o proposiciones. Lo que está claro es que un 65% de ellas siempre se lamentan si no pueden hacer nada, lo cual muestran una actitud bastante cumplidora y realizada en sus vidas.
A pesar de los resultados optimistas, destacar como el último porcentaje a analizar de la página 4 de la parte de “autoevaluación”, que un 68% casi siempre suele percibir más lo desfavorable que lo favorable en su vida, lo cual causa una incertidumbre, contradiciendo todos los resultados anteriormente mencionados, ya que pone al descubierto otra característica más de este colectivo, la negatividad frente a las posibles adversidades o situaciones desconocidas. Pasando a analizar las tres últimas filas del cuadro 2 (preguntas 13, 14 y 15) es decir, la página 6 de la encuesta (anexo 1) relacionada con el entorno social nos encontramos con un colectivo sin apoyo alguno (un 32% nunca lo tiene y un 33% nunca) en momentos de adversidad o dificultad a pesar de disfrutar siempre con sus familiares o amistades (65%) o de haber cultivado amistades verdaderas a lo largo de sus vidas sociales (un 40% siempre y un 44% casi siempre). Les resulta fácil disfrutar de su entorno social pero no sienten el apoyo necesario cuando lo necesitan, lo cual tiene sus consecuencias negativas tanto sociales como psicológicas.
Entre los factores de riesgo básicos en la decadencia de la calidad de vida de las personas mayores, además de la baja actividad física y calidad de salud, encontramos una futura consecuencia de exclusión social o rechazo (aislamiento del entorno social) por no sentirse acompañado en los momentos difíciles de la vida y tener que solventarlos individualmente.
Encontramos además situaciones por viudedad o soledad propiciado por el abandono por parte de los hijos o red familiar. Todos estos factores causan finalmente la disminución de la calidad de vida de las personas mayores, que han de requerir de “herramientas resilientes” para afrontar su situación de vejez acrecentada por la baja calidad en salud.
A continuación, en la página inferior nos encontramos con la última tabla a analizar (cuadro 3) que nos permitirá conocer las herramientas de empoderamiento de las personas resilientes (objetivo general del presente trabajo) además de comprobar el grado de conocimiento de la terminología y la etapa de vida detonante de las adversidades (objetivos específicos del presente trabajo).

Como podemos observar, el grado de conocimiento de las personas mayores sobre la terminología de “resiliencia” es escasa, un 25 de estas han escuchado sobre él, pero de ellas, sólo un 7% sabría definirlo. Las demás personas (75%) no lo han escuchado nunca y tampoco sabrían definirlo. Estos datos dejan al descubierto la gran de necesidad de realizar dicho trabajo y poder dar a conocer el concepto de “resiliencia” a este determinado colectivo, las personas mayores. Es de gran interés investigar el origen de la resiliencia, y por ello, en la encuesta se desarrolló y preguntó a los voluntarios la subpregunta de que, si lo habían escuchado alguna vez, ¿cómo lo consideraban hoy, como un don innato o como una práctica aprendida? En los resultados correspondientes (gráfica 5) podemos observar dichos porcentajes: aproximadamente un 1% seleccionó la casilla de “NSNC”; un 27% estimado piensa que se trata de una práctica aprendida; y con un mayor porcentaje (72%) dicen ser un don innato desde el momento en el que naces; atribución biológica.

Concepto como don innato/práctica aprendida
Elaboración propiaIndiferentemente del conocimiento del concepto, se consideró apropiado y de gran interés científico conocer la etapa de vida predominante de dicho colectivo donde se diese a conocer mayormente un cambio en el ciclo de vida (vejez). Los resultados obtenidos son claros: un 89% de las personas entrevistadas consideran que su vida cambio considerablemente entre los cincuenta y sesenta y cinco años de edad, es decir, en la segunda etapa del ciclo de vida humano, la madurez. El resto del porcentaje se distribuye de manera igualitaria (6% madurez y 6% tercera edad). En ninguno de los casos las casillas de juventud (18-35 años) y no sabe no contesta (NSNC) fueron seleccionadas.
A la hora de preguntar sobre el tipo de carácter propio, la balanza de los resultados se inclina más hacia un tipo de carácter que depende del problema al que se vea expuesta la persona (50%), es decir el otro 50% restante se encuentra distribuido entre un tipo de carácter positivo, donde todas las cosas tienen un lado bueno (30%) o un carácter negativo, donde primero es mejor verlo todo negro para así no decepcionarte. En ningún caso, las personas entrevistadas se decantaron por la casilla “NSNC”, lo cual implica un grado alto de interés sobre su autopercepción.
Llegados a este punto del conocimiento propio de este colectivo de personas mayores, se muestran las respuestas correspondientes a la última pregunta de la página 7 de la encuesta (anexo 1), es decir, uno de los núcleos claves y principales del proyecto, las herramientas de empoderamiento.

Herramientas de empoderamiento
Elaboración propiaLas personas resilientes, sin ser conscientes de ello llevan a la práctica métodos resilientes como los talleres mindfulness, teniendo la capacidad de ver el pasado como un ayer sin culpabilidad, similar a un futuro sin incertidumbres o dudas. Tienen la capacidad de aceptación personal en el presente disfrutando así de los pequeños detalles de la vida. Además, gozan de una aptitud optimista, teniendo un punto objetivo de la vida y sus alcances. Consideran que, a pesar de tener un mal día, el mañana podrá ser mejor aún. En cuanto a la flexibilidad, las personas resilientes adaptan los planes sin cerrarse a un cambio y pueden optar por cambiar las metas si es necesario. Por último, son personas con una personalidad tenaz, es decir, tienen una percepción de lucha bastante firme como parar conseguir todo lo que se proponga.
Respecto a las herramientas mencionadas en la tabla superior (cuadro 3), se puede comprobar que las personas mayores parecen haber transformado positivamente sus emociones (sublimación) mediante herramientas basadas en el humor o la creatividad, y haber tomado conscientemente las decisiones (24% autonomía) para disminuir así los problemas en salud y poder controlar mejor la situación.
Discusión
En relación con el resultado mayoritario y femenino de las personas entrevistadas, Artal-Sanz y Tavernarakis (2009) exponen que el sexo femenino vive más años que el masculino debido a la acumulación de mutaciones perjudiciales en el ADN mitocondrial, hallado solo en vías maternas; para Zetina (1999), estas consecuencias se deben a los cambios demográficos de la población española.
Otro aspecto a resaltar, es que resulta bastante preocupante el porcentaje de mayores que viven en soledad; para Yanguas et al (2018), esta influye en múltiples dimensiones, como por ejemplo en la salud física, donde el funcionamiento vascular empeora, produce hipertensiones (tensión arterial alta), provoca estrés, obesidad, problemas del sistema inmune y reduce la capacidad funcional entre otras, pero también en la salud psicológica, desde episodios depresivos, problemas de salud mental, visual, memoria, funciones ejecutivas, incluso el aumento de la mortalidad.
Como respuesta de dichos resultados, destacar la gran relevancia que conlleva la realización de la actividad física para el buen mantenimiento óptimo de salud de las personas mayores, además de servir de ayuda como una herramienta de prevención frente a la mortalidad prematura. El desarrollo adecuado de la actividad física en personas mayores ayuda a paliar los pensamientos negativos y aumentar los positivos (Salinas, Kamal y Viciana, 2010). De la misma manera, De la Revilla y Espinosa (2003) exponen que un determinado enfoque familiar en el campo de la atención a las enfermedades forma parte de un movimiento intelectual y tecnológico. Adicionalmente, (Ramos, 2002) defiende la importancia de gozar de buena salud, estar dotado de habilidades funcionales que hagan valerte por ti mismo, disponer de recursos económicos como es una buena pensión y/o renta, una buena vivienda, mantener buenas relaciones sociales en cuanto a familia y círculo de amistades y encontrarse satisfecho con la vida y sobre todo con uno mismo en la vida que ha elegido y forjado.
Otros autores, como Saavedra y Varas (2013) estiman relevante pertenecer o no a un grupo o a una red social en esta etapa de vida; esta sensación de red social les genera ocasiones de aprendizaje en convivencia, de ayuda mutua, incremento afectuoso y sobre todo les ayuda a generarse una autopercepción positiva de sí mismo.
Según exponen Medina y Carbonel (2006), las personas mayores son cada día más rehaces a realizar acciones que estén relacionadas con la acción voluntaria; se da más en los medios urbanos que en los rurales y el número de mujeres supera al de los hombres. Cuando estos las desempeñan se comportan con más autoestima, generando una mayor calidad de vida, ya que se sienten bien realizando estas acciones que pueden servir de gran ayuda a segundas y terceras personas. Este fenómeno se puede comprobar con el exitoso resultado que se ha obtenido con la elaboración y distribución de las encuestas a dicho colectivo.
Muchas de las investigaciones enfocadas en estas patologías (sentimientos negativos) y por consiguiente en las emociones negativas que las causan, se han planteado actualmente a su estudio centrado en una atención aún mayor en las emociones positivas. Esto es, al parecer el optimismo multiplica estas emociones que a su vez causan beneficios en el bienestar y salud de la persona que las emplea. Así pues, los estudios han evidenciado que poseer una filosofía propia optimista reduce el riesgo de contraer enfermedades cardiovasculares y beneficia al sistema inmunológico (Puig y Rubio, 2013).
Adicionalmente, algunos autores la definen como “una característica psicológica disposicional que remite a expectativas positivas y objetivos de futuro” (Peterson y Bossio, 1991; Screiner y Carver, 1993), es decir, empiezan a estimarlo como una característica de la personalidad ya que se muestra bastante firme a lo largo de la vida.
Algunos de los efectos que producen las emociones según Puig y Rubio (2013) pueden darse en situaciones cuando nuestro estado de ánimo es bueno, las personas somos menos críticas con nosotras mismas y con nuestro entorno social; cuando sentimos un estado de alegría nuestro cerebro rescata aquellos recuerdos buenos que consiguen prolongar y consolidar nuestro bienestar; dichos estados de ánimo positivos hacen que nuestra personalidad sea más flexible frente a las situaciones además de mostrarnos más creativos e imaginativos, y por último, la manera en que respondemos y tomamos decisiones es más rápida y más acertada.
Ahora bien, en cuanto a un individuo con una personalidad resiliente, Puig y Rubio (2013), afirmaban que esta personalidad podría entenderse como un conjunto de rasgos firmes, bien en forma de rasgos innatos o como rasgos adquiridos mediante prácticas llevadas a cabo por el individuo, lo cual van a definir sus comportamientos. De esta manera, el patrón de dicha personalidad firme en el tiempo se basa en una serie de actitudes o de acciones que de alguna manera sirven de ayuda en la transformación de las situaciones adversas que causan estrés y enfermedades en las personas mayores, a convertirlas en situaciones que ofrecen oportunidades de autocrecimiento en la vida. Se confirma así la pregunta de la encuesta (anexo 1) en cuanto a una personalidad resiliente aprendida a lo largo de nuestra vida o como innata, desde el momento en que nacemos y adquirimos rasgos biológicos.
Finalmente, como se ha comprobado, resulta frecuente encontrar valores ausentes en alguna variable de la encuesta (“no sabe, no contesta”). Para mejorar el ajuste de la estimación resultaría interesante investigar otras posibles variables para incluirlas posteriormente en los cuestionarios con el objetivo de predecir de manera más clara los resultados (Mallou, 1998).
Conclusiones
Resulta complejo enmarcar a una persona como resiliente ya que, si nos ponemos a pensar en las situaciones donde nos hemos dotado de fuerza para superar los problemas, todos hemos sido cómplices de la resiliencia. Lo cual, podemos decir que es la culpable de moldear nuestra personalidad a lo largo de nuestra historia de vida, y en este caso, a lo largo de nuestra última etapa.
Para hacernos mayores de forma positiva es imprescindible gozar de salud, tanto física como mental. También se ha comprobado cómo el círculo familiar que rodea al adulto destaca como factor principal, enfocado al amor propio, familiar y social.
Por otra parte, hemos visto que mantener una actitud positiva frente las adversidades es posible incluso sin ser innata y que las personas mayores tienen el suficiente conocimiento de sus capacidades y limitaciones. Se considera un arma de fuego esencial en sus vidas ya que al conocer sus puntos fuertes y débiles pueden crearse un boceto propio con una serie de fines más objetivos en tanto a sus propósitos de vida, sueños o metas, o incluso saber con qué recursos cuentan para alcanzarlos. Adicionalmente, son personas creativas, usando así su creatividad para reutilizar cualquier hilo suelto de vida y poder convertirlo en un abrigo que le sea útil para las adversidades; tienen plenamente confianza en sus capacidades, controlando la necesidad de pedir ayuda a profesionales o de la necesidad de trabajar en equipo si es posible.
Por otro lado, la resiliencia les aporta a las personas mayores resilientes una herramienta esencial, la empatía, considerada como una aptitud primordial hacia los demás, es decir, ponernos en el lugar de la persona que tenemos delante y poder comprender sus actuaciones, tanto como si nos ocurriese a nosotros mismos.
Por si fueran pocas habilidades, este colectivo goza de una actitud positiva y se rodea de gente similar a ellos, cultivando amistades reales, aunque se ha comprobado que a la hora de necesitar de ese entorno social frente a las adversidades no se goza de su ayuda. Es por situaciones así que han de enfrentarse a la vejez con humanos, como el ciclo de vida vital propio que toca vivir, aprendiendo siempre de las piedras que puedan encontrarse por el camino viéndolas como un posible cambio positivo.
En suma, durante todo el proyecto se ha observado la fuerza que tiene el desarrollarnos una autoestima propia, crearnos unas metas y unos objetivos realistas y alcanzables para así poder sentirnos más felices en nuestro día a día, tanto con nosotros mismo como con el entorno social y familiar que nos rodea. La realización de dicho proyecto se realizó durante los meses de confinamiento impuestos por el estado de alarma del Gobierno por motivos del Covid-19, lo cual supone que realizar la encuesta los llevó a distraerse o evadirse de la situación que estas personas mayores están sufriendo. Considero que ahora más que nunca es el momento de que este colectivo emplee sus propias herramientas resilientes para poder superar esta adversidad y salir victoriosos de ella, ya que está teniendo unas consecuencias terribles para ellos desde sociales hasta mentales, desde la soledad, la depresión, episodios de ansiedad o incluso la muerte producida por la pandemia. En este sentido, la actual situación en la que nos encontramos y en la que nos ha colocado el Covid-19 podría traducirse de manera resiliente en estas personas que gracias a sus habilidades positivas van a poder conseguir la aceptación de que debemos hacer frente a una pandemia mundial, que han de adquirir nuevos significados a su existencia frente a estos inminentes cambios, y que han de dar paso a sus habilidades creativas y resilientes para poder generar soluciones ante dicha situación adversa presente y posiblemente futura, ya que es posible que sea prolongable en el tiempo.
Finalmente, se han logrado cumplir todos los objetivos del presente proyecto, desde el objetivo general, donde se han conocido las principales herramientas de empoderamiento usadas por las personas mayores en situaciones de adversidad hasta los objetivos más específicos. Las personas mayores no han escuchado la palabra de la terminología y tampoco saben definirla, lo cual ha demostrado la importancia de dicho trabajo. Así pues, se ha descubierto que aún sin conocer la palabra y su respectivo significado, este colectivo de personas mayores ha empleado y emplea tales herramientas, es decir, son personas resilientes que, durante la etapa predominante de adversidades, como hemos visto que es en la madurez (50-65 años) causada posiblemente por aspectos económicos, sociales o de salud, han desarrollado estas propias capacidades positivas que no enmarcaban conceptualmente. Además, mencionar que gracias al proyecto se ha dado a conocer así el ámbito de la tercera edad y las situaciones que acarrean el paso de los años, desde situaciones problemáticas y negativas hasta situaciones marcadas por una vida que goza de salud, un buen entorno social y, sobre todo, de “resiliencia”.
Referencias
Andrés, H. (2002). Envejecimiento, vejez y persona vieja. PSICO-LOGOS, 12, 43–48.
Artal-Sanz M. et Tavernarakis, N. (2009). Prohibición y biología mitocondrial, Instituto de Biomedicina de Valencia, CSIC, 20 (8), 394-401.
Anaut, M. (2018). Envejecer con resiliencia: Cuando la vejez llega (1.ª ed.). Barcelona: Editorial Gedisa.
Begun, A.L. (1993). Human behaviour and the social environment: The vulnerability, risk, and resilience model. Journal of Social Work Education, 29, 26-36.
Badilla, H. (1999). Para comprender el concepto de Resiliencia. Revista Costarricense de Trabajo Social, 9, 22-28.
Becoña, E. (2006). Resiliencia: Definición, características y utilidad del concepto. Revista de Psicopatología y Psicología Clínica,11(3), 125-146.
Canales, M. (2006). Metodologías de investigación social: Introducción a los oficios. LOM Ediciones.
Cyrulnik, B., Aúz, T. F., y Eguibar, B. (2003). El murmullo de los fantasmas: volver a la vida después de un trauma. Madrid, España: Editorial Gedisa.
Cyrulnik, B., & Ploton, L. (2018). Envejecer con resiliencia: Cuando la vejez llega (1.ª ed.). Barcelona: Editorial Gedisa.
De la Revilla L, Espinosa Almendro JM. (2003). La atención domiciliaria y la atención familiar en el abordaje de las enfermedades crónicas de los mayores. Aten Primaria, 31, 587-91.
Fraser, M.W. y Galinsky, M.J. (1997). Toward a resilience-based model of practice, Risk and resilience in childhood, Washington, DC: Nasw Press.
Fraser, M.W., Rischman, J.M. y Galinsky, M.J. (1999). Risk, protection and resilience: Toward a conceptual framework for social work practice. Social Work Research, 23(3), 131-43.
Germain, C.B. (1990). Life forces and the anatomy of practice. Smith College Studies in Social Work, 60, 138-152.
Garmezy, N. (1991). Resilience in children's adaptation to negative life events and stressed environments, Pediatric Annals, 20, 459-466.
Gardiner, M. (1994). El icono dañado: una imagen para nuestro tiempo. Revista La infancia en el mundo, 5 (3), 24-35.
Gilgun, J.F. (1996). Human development and adversity in ecological perspective, parte 1: A conceptual framework. Families in Society, 77, 395-402.
Greene, R.R. y Conrad, A.P. (2002). Basics Assumptions and Terms. En R. Greene (ed.). Resiliency. An Integrated Approach to Practice, Policy and Research. Washington, DC. NASW Press.
Gaviria, D. (2007). Envejecimiento: teorías y aspectos modulares, Revista Médica de Risaralda, 13(2), 57-60.
Howard, M.O. y Jenson J.M. (1999). Clinical practice guidelines: Should social work develop them? Research on Social Work Practice, 9, 283-301.
Luthar, S., Cicchetti, D. y Becker, B. (2003). The Construct of Resilience: A Critical Evaluation and Guidelines for Future Work. Child development, 71(3), 543-562.
Luthar, S. (2003). Resilience and vulnerability. adaptation in the context ofchildhood adversisties. Cambridge University Press.
Mallou, J., Tobío, T., Carreira, A., Boubeta, A., y Fernández, X. (1998). Estimación de la respuesta de los "no sabe/no contesta" en los estudios de intención de voto. Reis, 83, 269-287. doi:10.2307/40184128
Martín, M., Bravo, J. (2003). Trabajo Social Gerontológico. Aportaciones del Trabajo Social a la Gerontología. Madrid: Editorial Síntesis.
Masten, A.S. y Powell, J.L. (2003). Resilience and vulnerability. adaptation in the context ofchildhood adversistie: A resilience framework for research, policy, and practice. Cambridge University Press.
Mingorance, D. (2013). Estereotipos sobre la vejez. Conceptualización, historia y etiología. Recomendaciones Atenea, X(10), 43-56.
Mingorance, D., Álvarez, H., Amor, G., Avietti, N., Etkin, C., Rincón, M. y Rodríguez, A. (2016) Las expresiones utilizadas para denominar a las Personas Mayores. Un estudio sobre su etimología. Segundo Congreso Latinoamericano para el Avance de la Ciencia Psicológica. CLACIP, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Mingorance, D., Álvarez, H., Amor, G., Rincón, M., Rodríguez, A. (2018). La denominación para las personas mayores. Un análisis genealógico hologramática, Universidad de la Marina Mercante, Instituto de Investigaciones en Psicología, 31(27), 34-63.
Nash, J. y Fraser, M.W. (1998). After-school care for children: A resilience-based approach. Families in Society, 79, 370-382.
OMS (2019). Envejecimiento. https://www.who.int/topics/ageing/es/
Peterson, C., y Bossio, L.M. (1991). Health and optimism. New York: Oxford University Press.
Richardson, G.E., Niger, B.L., Jensen, S., Kumpfer, K.L. (1990). The resilience models. Health Education, 21, 34.
Rodríguez, A. (2018). SALUD MENTAL Investigación y reflexiones sobre el ejercicio profesional. Centro Universitario de Ciencias de la Salud Sierra Mojada Guadalajara, Jalisco, México, Vol. 3.
Salinas, F., Cocca, A., Kamal, M. y Viciana, J. (2010). Actividad física y sedentarismo: Repercusiones sobre la salud y calidad de vida de las personas mayores. Retos, 17, 128.
Saavedra, E., y Varas, C. (2013). Características resilientes y de calidad de vida en adultos mayores: la importancia de tener redes. En: J. H. Ávila-Toscano. Individuo, comunidad y salud mental. Avances en estudios sociales y aplicados a la salud. (pp. 105-123). Barranquilla, Colombia: Ediciones CUR.
Uriarte, J. (2014). Resiliencia y Envejecimiento. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 4(2), 67-77. https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/385216
Yanguas, J. (2018). El reto de la soledad en la vejez, Revista de Servicios Sociales, Universitat de València, 66, 61–75.
Zetina Lozano, M.G. (1999). Conceptualización del proceso de envejecimiento. Papeles de Población, 5(19),23-41. https://www.redalyc.org/articulo.oa? Id=112/11201903

