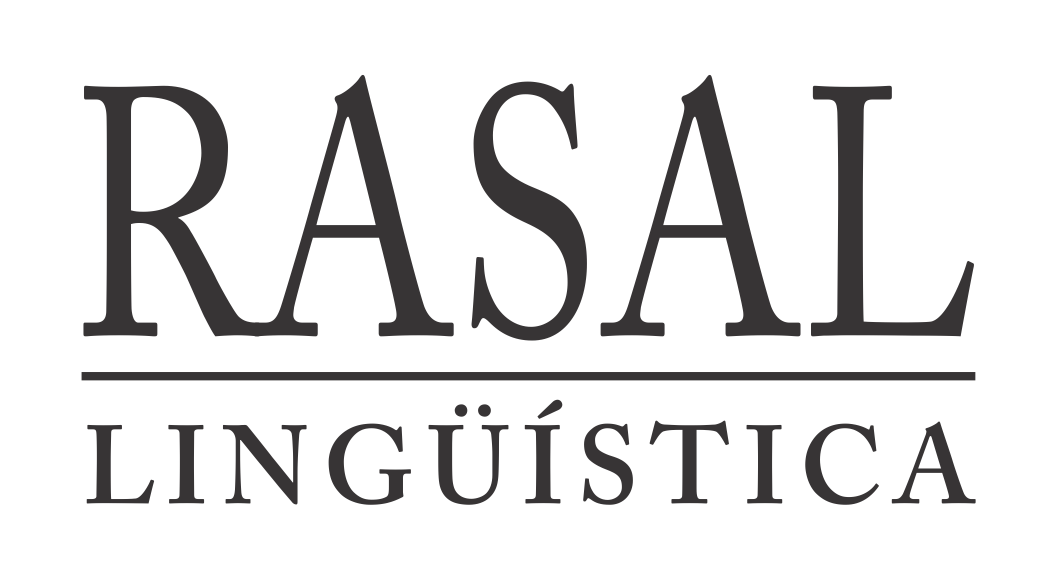1. Introducción
La producción Cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lyra (1980 [1920]) constituye una obra literaria emblemática de Costa Rica, en la que se reelaboran, con lenguaje popular costarricense de principios del siglo XX, historias de diversa procedencia (Rubio Torres, 2020). Para García Rey (2016, p. 22) son precisamente los rasgos dialectales utilizados los recursos que le permiten a dicha escritora entregarles a los niños “literatura propia de su tierra”. En este sentido, las selecciones lingüísticas que emulan la oralidad del momento de escritura funcionan como marcas unificadoras de los cuentos, independientemente de su temática y procedencia, y, al mismo tiempo, se desempeñan como recurso identitario.
En efecto, estos cuentos incorporan diferentes marcas cuya finalidad es reproducir el dialecto costarricense dentro del texto a través de variados procedimientos (Vargas Castro, 2022). En este tipo de producciones, el lector se configura como elemento indispensable durante el proceso creador a través de sus particularidades diasistémicas en el uso del lenguaje, pues se asume el compromiso de que la creación artística privilegie los gustos e intereses del receptor y lo sumerja dentro de su realidad sociocultural con la finalidad de que este se identifique fácilmente con los personajes por utilizar su misma variedad lingüística (Díaz Alarcón, 2017, p. 175).
La “oralidad fingida” se define, entonces, como aquella que “se pretende evocar en un texto escrito” (Brumme, 2008, p. 9) empleando recursos que se consideran propios de la oralidad y que representan algún tipo de variedad lingüística, como lo son las diferencias diatópicas, diastráticas o diafásicas. Para Bürki (2008, p. 35), se trata de un conjunto de técnicas estilísticas seleccionadas por el escritor que desempeñan algún objetivo intrínseco dentro de la ficción. Con esta representación lingüística, se caracteriza la forma de hablar de un personaje o participante en un texto literario.
Estos recursos seleccionados suelen ser utilizados por los hablantes en conversaciones, por cuanto incluyen un componente interactivo (Jucker, 2021). Por lo tanto, se trata de una modalidad que reúne rasgos de lo oral en la escritura, es decir, se ubica entre los polos de la inmediatez comunicativa y de la distancia comunicativa. La “oralidad fingida” busca crear una ilusión de lenguaje hablado con el fin de dotar al texto de autenticidad, realismo y naturalidad (Bublitz, 2017). Dichos recursos lingüísticos ocupan un lugar protagónico en ciertas producciones literarias, de ahí que se consideren imprescindibles de incluir en las traducciones (Calvo Rigual y Spinolo, 2016, p. 15), pues la ausencia de marcas diastráticas y diafásicas puede conducir a una difusión del parámetro de prestigio, lo cual conlleva una alteración de las características fundamentales de los personajes (Assis Rosa, 2015).
En particular, dentro del ámbito pragmático-textual de los rasgos universales de oralidad descritos por Koch y Oesterreicher (2007 [1990]), se incluyen los marcadores discursivos u operadores conversacionales. Estos son una clase heterogénea de palabras y construcciones que cumplen una variedad de funciones, entre las cuales destacan conectar el discurso, marcar relaciones textuales, transmitir la actitud del hablante y organizar la conversación (Llopis Cardona y Pons Bordería, 2021, p. 185), por lo que tienen la propiedad de guiar las inferencias del acto comunicativo en términos morfosintácticos, semánticos y pragmáticos. Además, aquellos vinculados con el registro informal destacan por ser multifuncionales, de ahí su estrecha unión con el contexto.
Este artículo se enmarca dentro del proyecto de investigación La “oralidad fingida” en la traducción de cuentos de Carmen Lyra, inscrito en el Instituto de Investigaciones Lingüísticas de la Universidad de Costa Rica con el número 745-C1-002. En particular, se centra en el ámbito pragmático-textual de los rasgos universales de oralidad descritos por Koch y Oesterreicher (2007 [1990]), dentro del cual se incluyen los marcadores discursivos u operadores conversacionales. Para ello, se realiza un conteo de los marcadores empleados en el texto origen (TO), así como de las técnicas de traducción utilizadas en el texto meta (TM), a partir de las cuales se identifican preferencias en cuanto al método de traducción. Además, se desglosan las diversas propuestas de traducción de cada uno de los tipos de marcadores empleados en el texto en castellano con el fin de analizarlas en términos pragmáticos.
2. La autora y la obra
María Isabel Carvajal, conocida como Carmen Lyra (1888-1949), fue una destacada intelectual con formación pedagógica en la enseñanza infantil (Rubio Torres, 2019), quien influyó en el ámbito social, particularmente en la esfera educativa y la política. Se considera una precursora de las letras femeninas (Mora Zamora, 2020). Su compromiso político y social se manifiesta en muchas de sus producciones, en las cuales se evidencia la desigualdad entre la clase obrera y la burguesía (Rivera Cerdas y Cordero Cordero, 2021). Tuvo que desempeñarse en una época en que, si bien se abría acceso a la mujer a la vida pública, su ámbito de pertenencia era limitado. Por ello, Rivera Rivera (2010, p. 2) afirma que la autora fue sometida a una “purificación, a una purga ideológica” por medio de la imagen de la niña Chavela.
El libro que se va a emplear como versión en español para la presente investigación se titula Cuentos de mi tía Panchita, publicado por primera vez en 1920, el cual incluye, además, Cuentos de tío Conejo. Estos últimos habían sido publicados previamente en la revista San Selerín y en Lecturas (Rojas-González, 2005). Para esta investigación, se trabajará con la versión impresa de 1980, publicada por la Editorial Costa Rica. Dichos relatos han sido divididos en dos categorías por Cantillano (2001); por un lado, se encuentran los de hadas, como “Escomponte pirinola” y “Uvieta” y, por otro lado, los acumulativos o de fórmula como “La cucarachita Mandinga”. Cantillano (2002, p. 34) incluye Cuentos de tío Conejo dentro de la temática de historias de animales, cuyas peculiaridades varían según el contexto de escritura.
De acuerdo con Pacheco Acuña (2004, p. 35-36), Cuentos de mi tía Panchita se cataloga como literatura infantil por sus características folclóricas, por el conflicto entre realidad y fantasía y por su finalidad. La autora afirma que esta producción pertenece al grupo de textos costumbristas, y en él destaca el léxico y expresiones populares costarricenses. Asimismo, las acciones ocurren en escenarios que, si bien no reciben un topónimo concreto, se corresponden con cuadros vinculados con el entorno costarricense, en los que abundan los referentes culturales como lo son los productos alimenticios y objetos de la casa. Por su parte, los cuentos de animales plantean prosopopeyas que constituyen microcosmos humanos presentes en la sociedad.
Un aspecto que destaca de estos cuentos es la incorporación de la “oralidad fingida” como mecanismo identitario y unificador. Ovares y Rojas (2021 [2018]) señalan que el tono coloquial caracteriza la forma de hablar del narrador y de los personajes populares. Además, constantemente se remite a aspectos de la vida cotidiana, como los quehaceres domésticos (tostar café, hacer el almuerzo, quitar del fuego una gran olla de conserva caliente) y la alimentación (quelites, café, tortillas de queso, natilla). De hecho, Villalobos (2013) sostiene que, dentro del rescate del código oral, esta obra incluye gran cantidad de referencias culinarias que comprenden el espacio doméstico como estrategia narrativa.
Para Villalobos (2013), algunos cuentos incluyen la cocina y el fogón, como “La cucarachita mandinga”, “La casita de las torrejas”, “Tío Conejo Comerciante” y “La negra y la rubia”; otros como “Uvieta” y “Escomponte Perinola” implican dar comida al prójimo para recibir alimentos, todos vinculados con la dieta costarricense (leche amarillitica, salchichón, jalea de membrillo y guayaba, pollos asados); y también están aquellos alimentos con propiedades mágicas como en “La Mica” (el cayote, el tacaco). Por ende, se evidencia un sistema metafórico culinario vinculado con el cuerpo humano en donde se emplean recursos idiomáticos dialectales (¡Siempre el peor chancho se lleva la mejor mazorca!) y creaciones de figuras literarias ficcionales (cada hebra era crespa como un quelite de chayote).
El uso del español costarricense es reconocido como el mecanismo por el cual se alcanza un efecto identificador en el que el lector reconoce el entorno y experimenta cercanía con el ambiente descrito, de tal forma que la lectura estimula el efecto de pertenencia al grupo y, con ello, la construcción de la identidad colectiva (Ovares y Rojas, 2021 [2018]). Asimismo, sostiene García Rey (2016) que la diversidad de temáticas se une por medio del lenguaje coloquial, de forma que se constituye como un estilo unificador de los personajes y la narradora. Además, el empleo de lo oral y lo popular es un recurso que fortalece el efecto lúdico de la obra.
3. La traducción
Afirma Vargas Gómez (2015) que la traducción de las literaturas latinoamericanas, en tanto periféricas, tiende a adecuarse al polo de recepción y terminan por generar imágenes parcializadas del TO. Asimismo, dicho autor (Vargas Gómez, 2018, p. 345-346) aduce que muchas de las traducciones de literatura costarricense se encuentran en antologías, las cuales inciden en la percepción del entorno socio-histórico de la cultura de partida, por cuanto el resultado desemboca en una imagen sesgada a partir de los intereses del contexto meta. La producción literaria de Costa Rica es particularmente periférica en comparación con otras tradiciones literarias hispanoamericanas, y el volumen de traducciones es comparativamente menor. Sin embargo, su existencia misma la visibiliza a nivel internacional y de ahí el interés por analizar las selecciones lingüísticas asignadas a la producción artística en otras latitudes.
El libro The Subversive Voice of Carmen Lyra: Selected Works de Elizabeth Rosa Horan (2000), impreso en la Editorial de la Universidad de Florida, reúne traducciones al inglés de una selección de obras de Carmen Lyra. Para esta investigación, interesan, en particular, las secciones II y III, pues en ellas se encuentran Cuentos de mi tía Panchita y Cuentos de tío Conejo respectivamente. Esta producción se caracteriza por estar introducida con una contextualización sobre la autora y su compromiso con el cambio social y también por presentar, al inicio de cada cuento, notas explicativas sobre aspectos culturales que contribuyan a la interpretación del contenido.
Anteriormente, las traducciones se habían limitado a cuentos aislados que se incorporaban dentro de selecciones de textos literarios latinoamericanos. Tal es el caso de la traducción de “Uvieta”, que se encuentra dentro del libro Intercultural Education Series. Selected Latin American Literature for Youth, editado por Earl Jones (1968, p. 122-127) y de “Tío Conejo Comerciante” el cual forma parte de The Golden Land. An Anthology of Latin American Folklore in Literature de Harriet de Onís (1961 [1948], p. 320-324). También Huezo López (2018) tradujo catorce cuentos de Carmen Lyra y empleó seis de ellos como muestra para establecer un análisis sobre estrategias para preservar el humor en su trabajo final de graduación para optar por el grado de maestría.
4. Marcadores del discurso y traducción
Debido a su frecuencia de uso en las interacciones orales, el estudio de los marcadores discursivos constituye un interés constante en el ámbito traductológico. Estos representan un desafío en traducción por sus características de dependencia al contexto, extrema multifuncionalidad en los aspectos interpersonal y textual, así como sus propiedades relacionadas con la estructuración del texto y la incorporación de la actitud del hablante (Furkó, 2020, p. 143). Publicaciones de este tipo desarrolladas con corpus audio-visuales, sea en subtitulación (Rica Peromingo, 2014; Furkó, 2014) o en doblaje (Baños, 2014; Calvo Rigual, 2015), identifican un número considerable de elisiones y varias traducciones posibles para un mismo marcador, así como una misma traducción para varios marcadores de la lengua origen (LO). Además, Furkó (2014) señala que la inclinación hacia la equivalencia formal evidencia un enfoque en el texto y no en las funciones interpersonales de los marcadores discursivos, en tanto que Baños (2014) destaca que la interferencia del TO da como resultado la introducción de marcadores de oralidad poco naturales o no idiomáticos, por lo que considera particularmente importante el uso de recursos pragmáticos propios de la lengua meta (LM) en doblaje para la creación de diálogos más creíbles.
Específicamente con textos literarios, Bordonaba Zabalza (2012) señala al marcador pues como uno de los más proclives a omitirse, y agrega que se ha optado por reformulaciones en algunos casos en los cuales las inferencias contextuales difieren en el TM. Al respecto, Galant (2020) agrega que la inexistencia de una traducción unívoca, en algunos casos, lleva a propuestas que distan de las finalidades pragmáticas del TO. Por su parte, Zubillaga Gómez (2015) identifica como causa para las elisiones la diferencia en las convenciones de uso en la lengua de partida y la de llegada, así como la necesidad de continuar con la investigación sobre dichas partículas pragmáticas.
Por otra parte, Gil (2017) sostiene que la creatividad lingüística en traducción puede conducir hacia un TM más explícito, lo cual resta poeticidad. Por ello, es necesario un análisis hermenéutico del TO que permita identificar las relaciones lingüísticas y culturales, para luego seleccionar los recursos lingüísticos más pertinentes en la LM. En síntesis, siguiendo a González Villar (2015), resulta preciso reconocer la polifuncionalidad de estos elementos, así como identificar su valor textual, interpersonal y expresivo, de tal forma que se determinen las microfunciones en relación con el contexto comunicativo y, a partir de ellas, escoger en la traducción las formas lingüísticas correspondientes.
Vande Casteele y Fuentes Rodríguez (2019), en relación con la traducción de pues, señalan que, al tratarse de un conector cuyo uso deviene de las decisiones de los hablantes, puede emplearse en gran variedad de circunstancias en las que, en la LM, no se requiere o no se utilizaría un marcador. En traducción, su aparición depende de la decisión de hacerlo explícito o, por el contario, de dejarlo sobreentendido. En todo caso, si se apunta hacia una equivalencia funcional, interesa una reformulación con los medios de la otra lengua, de manera que a nivel del enunciado es posible incorporar giros gramaticales, semánticos y pragmáticos que codifiquen el valor de dicho marcador discursivo. Sobre este mismo marcador, Lončar y Mušura (2018) identifican la función comentadora, la enfatizadora, la consecutiva y el refuerzo de la palabra que lo acompaña, y afirman que la naturalidad de la traducción ha de interpretarse no solo a partir del contexto comunicativo, sino también de la variedad dialectal del lector, la cual delimitará sus preferencias en el uso de los marcadores en la versión traducida.
Por su parte, Baran (2012) sostiene que la traducción de los marcadores de alteridad en su corpus está condicionada por los patrones comunicativos organizacionales de la LM. En este sentido, Rozumko (2021) señala que ciertos marcadores tienen un alto grado de gramaticalización, lo cual condiciona su frecuencia de uso en la LO, tal es el caso de indeed. Esto conduce a la aplicación de técnicas de traducción como discordancias funcionales, generalización, particularización, omisiones y dobles equivalentes, que subespecifican la función del marcador. Además, Bellés Fortuño (2016) advierte que la traducción de ciertos marcadores podría no corresponder a una sola categoría semántica y pragmática, por lo que una única traducción no siempre resulta equivalente en todos los contextos.
5. Técnicas y métodos de traducción
Para Molina y Hurtado (2002, p. 509), las técnicas de traducción son procedimientos, por lo general, de carácter verbal, que se pueden rastrear en el resultado final, por medio de los cuales se busca alcanzar la equivalencia traductora. Trabajan a nivel microtextual y deben valorarse en contexto. Por lo tanto, no son en sí mismas apropiadas o inapropiadas, sino que tienen un carácter funcional dependiendo de aspectos como el género textual (folleto turístico, contrato), el tipo de traducción (técnica, literal), la modalidad (escrita, a la vista), la finalidad y las características del destinatario. Estas categorías permiten detectar las modificaciones que se incorporan en el TM y, por ende, son herramientas utilizadas por el traductor que dan cuenta de las soluciones a los desafíos traductológicos. Estas autoras (Molina y Hurtado 2002, p. 507; Hurtado Albir, 2011 [2001], p. 251) agregan que los métodos de traducción evidencian las decisiones macrotextuales tomadas durante el proceso de construcción del TM y resultan particularmente útiles para la presente investigación dos de ellos. Por un lado, se encuentra el literal, en el cual se opta por mayor apego a las formas del TO, hecho que se evidencia en la mayor reproducción de los elementos lingüísticos de la LO. Por otro lado, el interpretativo-comunicativo busca mantener la misma finalidad, función, género y efecto a través de una re-expresión del contenido. Ambos pueden rastrearse a partir de las micro-decisiones que las técnicas de traducción seleccionadas evidencian (Martí Ferriol, 2013). Cabe destacar que estos métodos se vinculan con las normas de Toury (2012, p. 70). La aceptabilidad implica mayor apego a los requerimientos de la LM; en cambio, la adecuación involucra mayor retención de usos lingüísticos de la LO.
En esta investigación, se utilizó la taxonomía de 18 técnicas de traducción propuesta por Molina y Hurtado (2002). Estas se definirán seguidamente y se clasificarán en métodos de traducción según Martí Ferriol (2006, p. 117).
Cuadro 1: Técnicas de traducción clasificadas según el método de traducción

| 1) Calco: una palabra o sintagma extranjero se traduce literalmente (Normal School/École normal)
2) Préstamo: palabra o expresión de otra lengua; puede ser puro o naturalizado, (leader/líder).
3) Traducción literal: incorporación palabra por palabra un sintagma o expresión (they are as like as two peas/ se parecen como dos guisantes).
4) Compensación: introducción de un efecto discursivo del TO en otro lugar (was seeking thee, Flathead/ En vérité, c’est bien toi que je cherche, O Tête-Plate).
5) Equivalente acuñado: término o expresión reconocido (por el diccionario, por el uso lingüístico) como equivalente en la lengua meta, por ejemplo, tío/guy (Martí Ferriol 2006: 352). | 6) Elisión: supresión de elementos lingüísticos del TO (venga/Ø).
7) Compresión lingüística: reducción de elementos lingüísticos (Yes, so what?/¿y?)
8) Particularización: término más preciso (window/guichet).
9) Generalización: término más general o neutro (guichet/window).
10) Transposición: cambio de la categoría gramatical de la palabra (he will soon be back/ no tardará en venir).
11) Descripción: sustitución de un término o expresión por la descripción de su forma y/o función (Panetone/ El bizcocho tradicional que se come en la Noche Vieja en Italia).
12) Ampliación lingüística: aumento de los elementos lingüísticos en la traducción (no way/ de ninguna manera)
13) Amplificación: incorporaciones no formuladas en el TO (Ø/hey). | 14) Modulación: cambio de punto de vista en relación a la formulación del texto original; puede ser léxica o estructural (you are going to have a child/ vas a ser padre).
15) Variación: modificación de elementos relacionados con la variación lingüística, como el tono o el dialecto (introducción de marcas dialectales para caracterización de personajes).
16) Substitución (lingüística o paralingüística): reemplazo de elementos lingüísticos por paralingüísticos (entonación, gestos) o viceversa (Traducir el gesto árabe de llevarse la mano al corazón por gracias).
17) Adaptación: sustitución de un elemento cultural por otro perteneciente a la lengua receptora (Baseball/Fútbol).
18) Creación discursiva: construcción de una equivalencia efímera, la cual no sería predecible fuera de contexto como I do/ en serio, hija/dear (Martí Ferriol, 2006: 333-401). |
Cuadro 1: Técnicas de traducción clasificadas según el método de traducción
6. Los marcadores discursivos como rasgo de la oralidad fingida
Koch y Oesterreicher (2007 [1990]) afirman que la oralidad y la escritura designan la realización material de una expresión lingüística; en el primer caso, se emplea la fonética, mientras que en el segundo, la grafía. No obstante, reconocen que existe una variedad de instancias en donde los rasgos lingüísticos que se esperan no se corresponden con los que presenta un producto lingüístico en particular. Por ello, los autores (2007 [1990], p. 21) retoman a Söll (1985 [1974]), quien diferencia entre medio de la realización (fónico o gráfico) y la concepción (hablada / escrita). De esta forma, se articula una caracterización más detallada de los diversos tipos de géneros textuales y las manifestaciones lingüísticas que se configuran dentro de estos.
En este sentido, la “oralidad fingida” reúne las características de medio escrito y concepción hablada, es decir, se trata de una oralidad que ha sido creada por un escritor y, por lo tanto, debe valerse de recursos propios, para generar la ilusión de autenticidad (Brumme, 2012). Sin embargo, no se trata de una simple plasmación del lenguaje coloquial, sino más bien de un proceso de selección de rasgos de oralidad (Brumme, 2008). Estos confieren autenticidad a los textos ficcionales y los enlaza con la comunidad de habla cuyos usos lingüísticos han sido incorporados en la obra.
Koch y Oesterreicher (2007 [1990]) identifican como rasgos universales aquellos que emergen a partir de las condiciones comunicativas y las estrategias de verbalización propias de la comunicación inmediata. Se trata de estructuraciones lingüísticas generales que se codifican en cada lengua en forma específica. El nivel pragmático-textual es aquel en el que el lenguaje evidencia la relación entre el enunciado, el contexto y los interlocutores. En particular, se centra en las intervenciones del emisor y del receptor, los papeles conversacionales que estos desempeñan y las implicaciones contextuales, afectivas y de intencionalidad de sus intervenciones. En este apartado, se hará una breve definición y descripción de los marcadores discursivos relacionados con la oralidad que se analizarán en esta investigación.
Portolés (2007, p. 25) define los marcadores del discurso como unidades lingüísticas invariables, sin función sintáctica, que guían las inferencias que se realizan en la comunicación. Koch y Oesterreicher (2007 [1990], p. 74) afirman que, en la distancia comunicativa, debido a factores como la falta de familiaridad o de confianza, así como por su carácter altamente monológico, se recurre a elementos más precisos en términos semánticos como los conectores discursivos sin embargo, además, por lo tanto, en primer lugar, entre otros. Por su parte, en la inmediatez comunicativa, hay una configuración inclinada hacia la linealidad en la que los marcadores organizan la información en términos de inicio o fin de la participación.
Para Briz Gómez (2011 [1998], p. 201), la conversación coloquial involucra una serie de desafíos comunicativos que los hablantes deben ir resolviendo sobre la marcha. Resulta preciso organizar la información, engarzar las partes del discurso y delimitar los turnos de habla, para lo cual se utiliza una serie de trazos que el autor denomina marcadores metadiscursivos. Se trata de estrategias empleadas dentro de un plan rápido que permiten asegurar la conformación del discurso. Por lo tanto, estas estructuras lingüísticas contribuyen con la cohesión supraoracional (Halliday y Hasan (2013) [1976], p. 226) y ofrecen guías para realizar inferencias durante el intercambio informativo (Blackemore, 1988; Blass, 1990).
Se delimitan, entonces, los tipos de marcadores que se analizarán en esta investigación al ámbito de la oralidad. Sin embargo, resulta necesario aclarar que existe variación regional no solo en la distribución de los marcadores discursivos del español, sino en sus funciones. Los marcadores son susceptibles a la variación diatópica, diastrática y diafásica y los estudios en este ámbito son aún incipientes (Murillo Medrano, 2019). Por lo tanto, los usos que se describen en este artículo se enfocan en el dialecto costarricense del momento de escritura y la traducción busca dar cuenta de dichos indicios de oralidad. Esta información es fundamental para la localización de la traducción.
Koch y Oesterreicher (2007 [1990], p. 73) destacan, por un lado, los marcadores de la organización discursiva, cuya función es estructurar el acto comunicativo para facilitar el intercambio de información en participaciones orales, en especial aquellas coloquiales. Los autores incluyen dentro de este grupo las siguientes tres funciones, aunque aclaran que, en muchos casos, estos se desempeñan simultáneamente como marcas de turnos de habla, contacto, transición, entre otros: marcadores de inicio en discursos dialógicos (y, pero, pues, sí, bueno, oye, mira, sabes), los marcadores de cierre en discursos dialógicos (no, verdad, eh, sabes) y marcadores de inicio en discursos narrativos (y, entonces, luego). En los cuentos de Camen Lyra se emplearon, ante todo, los primeros.
Además, los autores (2007 [1990], p.73) identifican los marcadores de turno de palabra, los cuales se desempeñan en el plano de la dialogicidad y sirven para delimitar los aportes de cada participante. Se interpretan como marcadores de inicio simultáneamente cuando hay cambio de turno de habla y como mecanismos de mantenimiento de turno si se repiten varias veces dentro de una misma contribución. Por su parte, los marcadores fáticos son aquellos cuya función es mantener el contacto entre los interlocutores y se intensifican según el grado de confianza, espontaneidad e implicación emocional. Estos se dividen en las señales dirigidas por el emisor, (¿eh?, ¿no?, ¿verdad?, venga, sabes, mira, oye, fijate, entre otros) y aquellas del receptor (hm, sí, ya, vale, claro, verdad, no me digas).
De acuerdo con Briz Gómez (2011 [1998], p. 201), los conectores metadiscursivos tienen, en general, una función formulativa, lo cual significa que son una herramienta para resolver los problemas que se generan en la interacción, en especial, durante la conversación coloquial. La comunicación oral se caracteriza por su inmediatez, por cuanto se debe planear lo que se va a decir, vincular unas ideas con otras, mantener el contacto con el interlocutor y dejarle saber cuándo es su turno de habla. Por ende, estos conectores permiten ir estructurando rápidamente un discurso en marcha. El autor (2011, p. 203) señala que se recurre a estas marcas para regresar a lo anteriormente dicho, explicar, precisar y progresar en la conversación.
Briz Gómez (2011 [1998], p. 207) los clasifica en dos grupos. Por un lado, se encuentran los marcadores metadiscursivos de control del mensaje, los cuales señalan las partes del discurso, y se dividen en marcas reguladoras de inicio (bien, bueno, pues), de progresión (es decir, o sea, por cierto, ay) y de cierre (en fin, total, en suma, vale). Por otro lado, están los marcadores metadiscursivos de control de contacto (¿no?, ¿eh?, ¿ves?, ¿sabes?, ¿entiendes?), cuya función es eminentemente interpersonal al reforzar el vínculo entre los participantes. Específicamente sobre hombre, Briz Gómez (2012) le confiere un carácter fático-apelativo, reactivo, intensificador, atenuador o mitigación del desacuerdo o del acuerdo e indicador de cortesía verbal.
Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (2000 [1999]) realizan un desglose amplio de los marcadores del discurso. En esta sección se delimitará la clasificación a aquellos vinculados con la oralidad. En primer lugar, se mencionan los estructuradores de la información, los cuales distribuyen las partes del discurso. Estos se dividen en comentadores, ordenadores y digresores. Interesa aquí destacar los comentadores, cuya función es introducir un nuevo comentario. Dentro de este grupo destaca pues como el más empleado en el discurso oral. Este se ubica al inicio de la participación y la presenta como un aporte novedoso e informativamente meritorio con respecto al discurso precedente. Por ello, con frecuencia marca el inicio de respuestas a interrogaciones, mandatos o enunciados.
Por otra parte, los autores (2000 [1999], p. 4143) destacan los marcadores conversacionales, los cuales no solo cumplen la función transaccional de la conversación, sino además la interactiva, con lo cual se favorece el cambio de tema, conservar o dar el turno de habla, apelar al interlocutor, mostrar acuerdo, voluntad, valores afectivos, entre otros. En primer lugar, los de modalidad epistémica (claro, desde luego, por lo visto) se utilizan, usualmente, en enunciados declarativos y son, en sí mismos, una aserción que muestra la percepción del hablante en torno al mensaje. En segundo lugar, los de modalidad deóntica (bueno, bien, vale) manifiestan la voluntad del hablante y grado de afectividad en relación con lo dicho. En tercer lugar, los enfocadores de la alteridad (hombre, bueno, vamos, mira, oye) incluyen todas aquellas unidades dirigidas hacia el oyente y son indicadores de cortesía verbal, sea esta positiva o negativa. En cuarto lugar, los metadiscursivos conversacionales (bueno, eh, este) consisten en dispositivos estructuradores de la conversación al ser marcas que evidencian el esfuerzo del hablante durante la construcción de su discurso.
7. Metodología
Para la conformación del corpus, se extrajeron los marcadores discursivos de oralidad presentes en el TO. Estos fueron contabilizados con el fin de determinar la cantidad global, aquellos específicos utilizados en el texto y la cantidad de veces en que cada uno fue empleado. Posteriormente, se procedió a rastrear la traducción asignada en el TM. Con la información obtenida, se elaboró un cuadro con la versión castellana e inglesa de estos elementos discursivos. Es importante destacar que, a pesar de que, para esta investigación, el énfasis traductológico está en los marcadores, para analizar el TM se tomaron en consideración indicios lingüísticos aledaños por dos razones: el contexto puede motivar el cambio de uso de un marcador por algún otro elemento de índole pragmática y la forma que se le asigne tiende a depender del acto de habla.
En seguida, se procedió a identificar las técnicas de traducción empleadas en el TM según el planteamiento de Molina y Hurtado (2002). Estas fueron contabilizadas con miras a conocer cuáles de ellas fueron las más utilizadas. Además, por medio de la clasificación de Martí Ferriol (2006, p. 117) se asociaron las técnicas con los métodos de traducción. De esta forma, los resultados arrojaron conclusiones sobre las decisiones macrotextuales de la versión inglesa. Por último, se relacionó el método seleccionado con las normas de Toury (2012, p. 70).
Finalmente, se desglosaron las diversas propuestas de traducción registradas para cada uno de los tipos de marcadores del texto en castellano, con el fin de valorar la incorporación de las funciones pragmáticas, comentar los casos de elisiones, evidenciar aspectos que pueden dar lugar a diversas traducciones y brindar recomendaciones cuando se consideren adecuadas. Con ello, se identificaron tendencias en torno a la traducción de los marcadores, cambios motivados por la naturalidad con la que se perciban los usos en la LM y adecuaciones contextuales.
Este acercamiento permitió abordar, en última instancia, cómo se recreó la “oralidad fingida” en el ámbito pragmático. Además, posibilitó determinar si hubo una retención de funciones pragmáticas y si estas se lograron con marcadores discursivos, o si se recurrió a otro tipo de recurso textual.
8. Resultados
8.1 Datos cuantitativos
Los marcadores discursivos vinculados con la oralidad fingida identificados en el TO son los siguientes:
 Gráfico 1: Marcadores conversacionales del corpus en español distribuidos porcentualmente
Gráfico 1: Marcadores conversacionales del corpus en español distribuidos porcentualmente
Gráfico 1: Marcadores conversacionales del corpus en español distribuidos porcentualmente
De un total de 177 marcadores contabilizados en el texto en castellano, pues se ha empleado en 65 ocasiones, lo que representa un 37%. Es el marcador de la organización discursiva más frecuente, por cuanto se trata de un recurso representativo de la oralidad en términos pragmáticos en los cuentos seleccionados para esta investigación. En segundo lugar, se utilizan mirá/ve, con todas sus respectivas variantes en flexión de persona y número; de ellos se registran 44 apariciones, lo cual equivale a un 25%. En tercer lugar, se ha registrado bueno en 30 oportunidades, es decir, un 17%. La cuarta posición la ocupa hombré, con 19 ejemplos, esto es, un 11%. En menor cantidad, se contabilizan 3 usos de pues bueno/bueno pues, 4 de sabé(s) y 12 de (ah) sí, (claro), los cuales suman 19 casos y constituyen un 10%.
Las técnicas de traducción empleadas en el corpus son las siguientes:
 Gráfico 2: Técnicas de traducción de los marcadores conversacionales en el TM distribuidas porcentualmente
Gráfico 2: Técnicas de traducción de los marcadores conversacionales en el TM distribuidas porcentualmente
Gráfico 2: Técnicas de traducción de los marcadores conversacionales en el TM distribuidas porcentualmente
En el TM, se contabilizaron 180 marcadores discursivos, en tanto se agregaron tres en la versión inglesa ausentes en el TO. La técnica de traducción más utilizada es el equivalente acuñado, de la cual se registraron 84 casos, es decir, un 47%. En segundo lugar, se ha optado por el calco, con 31 ejemplos, lo que representa un 17%. La tercera técnica más recurrente es la ampliación lingüística, en 34 ocasiones, lo que constituye un 19%. En cuarto lugar, se opta por la elisión en 16 oportunidades, esto es, un 9%. Otras usadas en menor cantidad son: 9 creaciones lingüísticas, 3 compresiones y 3 amplificaciones, las cuales suman 15 marcadores traducidos y representan un 8%. Estas técnicas se ilustran en el siguiente cuadro:
Cuadro 2: Ejemplos de técnicas de traducción empleadas en el TM.

| Equivalente acuñado | Pues | Wel |
| Calco | Mire | Look |
| Ampliación lingüística | Miren | Will you look here |
| Elisión | Pues | Ø |
| Creación discursiva
| Pues | Just |
| Compresión | Bueno pues | Well |
| Amplificación | Ø | Hey |
Cuadro 2: Ejemplos de técnicas de traducción empleadas en el TM.
En relación con los métodos de traducción, se tiene:
Tabla 1: Resultados cuantitativos del método de traducción privilegiado en el TM

| Equivalente acuñado (84)
Calco (31)
|
Ampliación lingüística (34)
Elisión (16)
Compresión (3)
Amplificación lingüística (3)
| Creación lingüística (9) |
| 115 | 56 | 9 |
| 64% | 31% | 5% |
Tabla 1: Resultados cuantitativos del método de traducción privilegiado en el TM
A partir de estos resultados cuantitativos, se deduce que existe una intencionalidad por conservar los marcadores discursivos de “oralidad fingida”, por lo que hay un alto uso de equivalentes y calcos. Se demuestra, por lo tanto, la decisión de construir el TM siguiendo el método literal de forma prioritaria y, con ello, la norma de adecuación. La traducción se complementa, principalmente, con el método de la zona intermedia, en particular con ampliación lingüística, elisión, compresión y amplificación lingüística. El método utilizado en menor medida fue el interpretativo-comunicativo, el cual emerge solo cuando se ha juzgado que la presencia de un marcador en el contexto comunicativo resulta ajeno a los recursos estilísticos de la LM.
8.2. Análisis de las propuestas de traducción
8.2.1. Pues
El marcador más representativo cuantitativamente es pues. Para este, se presentan una gran variedad de soluciones: elisión, well, then, just, well then, like this, you see, except y sure. Interesa destacar, ante todo, que, de los 16 marcadores elididos contabilizados en el TM, 15 corresponden a pues. Estos resultados concuerdan con Bordonaba Zabalza (2012), quien señala que se trata de uno de los marcadores con mayor tendencia a ser omitido. Esto se debe, por un lado, a la alta frecuencia de uso y, por otro lado, al grado de naturalidad con que su incorporación se perciba en el TM. Por ende, resulta relevante indagar el contexto de algunas de dichas elisiones.
De acuerdo con Vande Casteele y Fuentes Rodríguez (2019), algunas de las razones que motivan la elisión o traducción cero son la inexistencia de una estructura similar en la LM, la falta de comprensión del TO y la ausencia de un equivalente único. Empero, en el caso de los marcadores discursivos del corpus en estudio, la motivación se podría inclinar también hacia el universo discursivo que se va instaurando en el TM. Para Baker (2000, p. 26), la traducción es un proceso creativo que no se limita a reproducir lo que se encuentra en el TO, sino que cada traductor va dejando su huella en el nuevo texto.
Cuadro 3: Ejemplos de elisiones del marcador pues

| Uvieta | Pues señor, había una vez | Once upon the time |
| La Cucarachita Mandinga | — Pues yo por ser palomita me cortaré una alita. | “Since I’m a pigeon, I’ll cut my win.” |
| Tío Conejo y tío Coyote | ¿Qué más querés? Tío Conejo le dijo: — Pues ni aun así. | “What more do you want?” Uncle Rabbit told him: “None of it, not a bit.” |
| Tío Conejo y tío Coyote | ¡Pues qué era! Pues el pobre tío Coyote. | What was that?! Well, poor Uncle Coyote. |
| Uvieta | Pues para el infierno, pero es ya, con el ya. | “To hell with you, and on the double!” |
| Tío Conejo comerciante | — ¡Tía Zorra de Dios! ¿Adivine quién viene para acá?
Tía Zorra pegó un brinco.— ¿Quién, tío Conejo?— Pues tío Coyote… | “Aunt Fox, goodness gracious! Guess who’s coming this way?” Aunt Fox skipped a beat. “Who is it, Uncle Rabbit?”“It’s Uncle Coyote . . . ”
|
Cuadro 3: Ejemplos de elisiones del marcador pues
Los relatos de Carmen Lyra que se analizan en esta investigación se dividen en dos partes: Cuentos de mi tía Panchita, compuesto por 13 relatos; y Cuentos de tío Conejo, con 10 historias cortas. Del primer grupo, dos inician con la estructura pues, señor; en cambio, del segundo grupo, tres cuentos comienzan con esta misma construcción y dos más lo hacen con los marcadores discursivos pues o bueno, pues. De todos ellos, solo en “Uvieta” se elidió esta marca inicial, como se muestra en el ejemplo 1. Hay, entonces, una tendencia a incorporar estos rastros de oralidad, muy especialmente en Cuentos de tío Conejo. Esto podría deberse a que dichos elementos como mecanismos introductorios permitirían iconizar el carácter irreverente del personaje principal, al encabezar el cuento a partir de estructuras menos tradicionales. En cambio, la selección de Once upon the time en “Uvieta” posibilita organizar el texto a partir de la construcción especializada en inicio de narraciones, sobre todo en los cuentos infantiles.
Otra razón para omitir este marcador conversacional es la generación consistente de un mismo tipo de estructura como ocurre en La cucarachita Mandinga. En este cuento, tras la trágica muerte del ratón Pérez, su esposa, La cucarachita Mandinga, empieza un hilo de llanto y pesadumbre que extiende a diversos participantes. Cada uno de estos se solidariza con el dolor de la viuda y, consecuentemente, reacciona con algún tipo de resolución, a manera de duelo. En la versión en castellano, la primera vez que esta manifiesta el motivo de su tristeza, se encabeza el enunciado con la conjunción subordinante porque. Luego, se van entretejiendo las reacciones de los diversos participantes que escuchan lo ocurrido. Todas estas intervenciones se caracterizan por iniciar con pues y tener rima. En la traducción, se optó por el contenido sobre la forma, pero como compensación, a partir de la primera vez que se le pregunta a la cucarachita el motivo de su tristeza, cada intervención se encabeza con since, que en ese caso es la traducción de porque, pero luego lo es de por, y se omite el pues. De esta forma, se construye una seguidilla de preguntas y respuestas entre cada uno de los participantes que sigue un mismo estilo, tal y como se observa en el ejemplo 2.
En el ejemplo 3, el pues introduce una respuesta contraria a las expectativas. Si bien esta es una función que desempeña well en inglés (Schiffrin, 1996, p. 127), la solución en el TM se inclina por el uso simultáneo de dos construcciones que significan no del todo, para enfatizar la negación y, al mismo tiempo, emular la oralidad. Por otra parte, en el ejemplo 4 se optó por prescindir del primer marcador conversacional para introducir una pregunta retórica, en un contexto en donde la respuesta a dicha interrogante también aparece precedida por el mismo tipo de marcador.
Otra posible causa de elisión es la naturalidad con la que el lector meta pudiera interpretar un acto de habla. En el ejemplo 5, se prefiere maldecir introduciendo la participación lingüística directamente, y en el 6 sucede lo mismo para dar a conocer la llegada de un participante. También se emplea la elisión para auto-identificarse en el cuento Tío Conejo y tío Coyote. Empero, dicha selección no es constante, dado que, en algunas ocasiones sí se traduce:
Cuadro 4: Ejemplos de elisiones y equivalentes acuñados en la traducción del marcador pues

| Tío Conejo y tío Coyote | — ¿Quién está aquí?
Tío Conejo le contestó:
— Pues yo, tío Conejo | “Who’s there?” Uncle Rabbit answered: “It’s me, Uncle Rabbit” |
| Tío Conejo comerciante | — ¿Tía Gallina de Dios! ¿Adivíneme quién viene allí no masito?
— ¿Quién, tío Conejo?
— Pues tía Zorra. | “Aunt Hen, goodness gracious! Can you guess who’s coming along this very way?”
“Who is it, Uncle Rabbit?”
“Well, it’s Aunt Fox.” |
| Tío Conejo comerciante | — ¡Tío Coyote de Dios! ¿Adivíneme quién viene allí no más?
— Diga, tío Conejo
— contestó tío Coyote asustado al ver la cara que hacía tío Conejo.
— ¡Pues tío Tirador! | “Uncle Coyote, goodness gracious! Guess who’s coming right along this way?”
“Tell me, Uncle Rabbit,” answered Uncle Coyote, who was frightened by the face that Uncle Rabbit was making.
“Well, it’s Uncle Hunter.” |
Cuadro 4: Ejemplos de elisiones y equivalentes acuñados en la traducción del marcador pues
El equivalente acuñado más empleado para pues en el TM es well. Estos son algunos ejemplos:
Cuadro 5: Ejemplos de equivalentes acuñados en la traducción del marcador pues

| Tío Conejo y los quesos | Pues señor, es el caso que tío Conejo […] | Well sir, what happened was that Uncle Rabbit […] |
| De cómo tío Conejo salió de un apuro | Pues ahora verán. | Well, now you’ll see. |
| Tío Conejo ennoviado | — Pues no ve, tío Tigre, que me agarró un perro y no sé cómo estoy contando el cuento. | “Well, don’t you see, Uncle Tiger? A dog got me in his clutches and I don’t know how I’m alive to tell the tale.” |
| Cómo tío Conejo les jugó sucio a tía Ballena y a tío Elefante | — ¿Qué es la cosa hombré?
— preguntó Tío Elefante.
— ¿Pues qué me había de pasar? Que le parece que tengo una novillita chúcara que se me ha metido entre un barrial a media legua de aquí y no hay modo de sacarla. | “What is it, man?” asked Uncle Elephant.
“Well, what had to happen to me? How does it seem to you that I have a little cow, not tamed yet, that’s gone and fallen into the mud a half mile from here and I have no way of getting her out?” |
| Tío Conejo comerciante | — Pues métase entre ese horno. | “Well, into this oven.” |
| Tío Conejo y tío Coyote | — Pues ande y vamos. | “Well, c’mon, let’s go.” |
Cuadro 5: Ejemplos de equivalentes acuñados en la traducción del marcador pues
En ellos, pues tiene una función demarcativa en general y, más específicamente, regula el inicio, la progresión, el cierre y los turnos de habla. Se trata, entonces, de un marcador metadiscursivo de control de mensaje (Briz Gómez, 2011 [1998]). Siguiendo a Schiffrin (1996), esa función la cumple, para la lengua inglesa, el marcador well, lo cual justifica que haya sido traducido en esa forma en 37 ocasiones.
En los ejemplos 10 y 11, se muestra la configuración inicial de los cuentos “Tío Conejo y los quesos” y “De cómo tío Conejo salió de un apuro”. Se trata de un recurso del relato que incorpora los rasgos de “oralidad fingida” en todos los personajes, incluida la narradora, a quien, en el universo ficcional, se le ha asignado el nombre de Tía Panchita. Aquí pues es una marca reguladora de inicio que señala “el principio de una intervención iniciativa o reactiva de una secuencia de la conversación” (Briz Gómez, 2011 [1998], p. 211). Como se mencionó anteriormente, su uso para introducir el cuento se presenta como un distanciamiento con la locución tradicional: había una vez, y dota al relato de mayor coloquialidad y cercanía con el lector, en particular porque aparece seguida de elementos con función fática como lo son el vocativo, o bien por la apelación al interlocutor por medio de la conjugación en tercera persona singular. En el TM well desempeña este efecto discursivo.
En el ejemplo 12, pues introduce una respuesta, y en el 13 se encuentra dentro de una pregunta retórica cuya función es enfatizar la contestación que aparece después; en ambos casos se introduce la narración de un suceso. Para Schiffrin (1996, p. 110-111), el marcador discursivo well tiende a emplearse en intercambios pregunta-respuesta, sobre todo en contextos en los que hay varias opciones, existe una posposición de la respuesta, o bien el interlocutor codifica la respuesta a la pregunta en forma de historia. En este último caso, se presenta una experiencia previa contextualizándola de una forma evaluativa. Esto es precisamente el objetivo comunicativo de tío Conejo, quien se caracteriza por enredar a los demás por medio de sus historias para salirse con la suya. De nuevo, en este tipo de casos, well se presenta como un equivalente pragmático de pues, en particular porque su empleo también manifiesta un involucramiento afectivo en lo ocurrido.
Por otra parte, siguiendo a Briz Gómez (2011 [1998], 2010), en algunas ocasiones, pues puede constituir un refuerzo de un acto ilocutivo, como ocurre en los ejemplos 14 y 15. En estos casos, hay un distanciamiento, una pausa en relación con el discurso anterior y un deseo de centralizar la atención en el mandato/solicitud de acompañamiento. Esta introducción a una exhortación la cumple a cabalidad well, en cláusulas que instan al interlocutor a acatar la propuesta, cuya finalidad es extralingüística (Halliday, 2014 [1985]).
Ahora bien, en menor representación, se ha optado por otras traducciones con el objetivo de generar una propuesta más natural que contribuya con la coherencia global del TM. Mientras que then se utiliza en siete ocasiones, well, then aparece solo una vez; ambas soluciones privilegian la cohesión discursiva y, en este sentido, cabe destacar que, dentro de la polifuncionalidad de pues, se tiene su valor ilativo, que podría co-aparecer con su uso como marcador (Briz Gómez 2011 [1998], p. 210):
Cuadro 6: Ejemplos de técnicas alternativas en la traducción del marcador pues

| Tío Conejo y el Yurro | — Pues te me quitás de aquí ya, ya. | “Then scram, get away from me and this place right now.” |
| Juan, el de la carguita de leña | Pues señor; un día […] | Well then, one day […] |
Cuadro 6: Ejemplos de técnicas alternativas en la traducción del marcador pues
El TM se decanta por el significado conclusivo en 16; en cambio, en el 17 se inclina por la técnica de ampliación lingüística como solución para que el marcador se desempeñe como marca de progresión.
En las otras instancias, se recurre a la creación discursiva con propuestas ligadas a la oralidad en la versión inglesa:
Cuadro 7: Ejemplos de la técnica creación discursiva en la traducción del marcador pues

| Cómo tío Conejo les jugó sucio a tía Ballena y tío Elefante | ¿Pues no se me metió la única vaquita que tengo entre un barrial? | You see the only little cow I have has wandered into some quicksand |
| Tío Conejo y los quesos | Pues cómo no […] | “Sure, why not?” […] |
| Uvieta | Pues: ¡Ave María Purísima!, ¡Ave María Purísima! | Like this: ‘Hail Mary! Hail Mary!’ |
| Juan, el de la carguita de leña | — Para todo lo que se te antoje: ¿querés plata? Pues a pedírsela a la varillita. | “For whatever you like. You want money? Just ask the little wand.” |
| Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes | — Nada, pues que usted me dijo […] | “Nothing, except that you told me” […] |
Cuadro 7: Ejemplos de la técnica creación discursiva en la traducción del marcador pues
Dado el alto grado de especificidad de estas soluciones, esto es, su adecuación condicionada al contexto de enunciación, cada una de ellas aparece en solo una ocasión. En los ejemplos 18 y 19 se recurre a un tipo de marcador conversacional alternativo más vinculado con la situación comunicativa específica. Así, en el 18 se prefiere uno fático de emisor, de manera que se genera un énfasis interpersonal, y en el 19 el de modalidad epistémica sure, que refuerza la imagen positiva del interlocutor, así como la aserción y enfatiza el acuerdo.
Los ejemplos 20, 21 y 22 muestran una inclinación hacia soluciones que se integren sintácticamente dentro del enunciado y hagan más explícito el acto de habla en la LM en términos de elementos lingüísticos. En el ejemplo 20 pues es usado por Uvieta para explicarle a San Pedro la forma en que ha estado llamando a las puertas del infierno para que le abran, pero sin éxito; por ello, su traducción introduce la demostración con like this. En el 21 el uso de just como adverbio que modifica el verbo ask enfatiza la simpleza de la condiciones para cumplir los deseos, y en el 22 se utiliza except para introducir el motivo por el cual tío Conejo ha realizado una segunda visita a tatica Dios.
8.2.2. Bueno
Bueno es otro de los marcadores más empleados y presenta las siguientes variantes en su traducción:
Cuadro 8: Ejemplos traducciones del marcador bueno

| Escomponte perinola | Bueno, Juan Cacho quiso ir a darle las quejas a Tatica Dios, de lo que le había pasado y se puso al caite. | Well, Juan Cacho wanted to go off and make his complaints to Granddaddy God about what had happened to him, and he hoofed off. |
| Tío Conejo y tío Coyote | — ¡Bueno, tío Conejo, yo y usté tenemos que arreglarnos…! | “Well, well, Uncle Rabbit, you and I have some scores to settle…” |
| De cómo tío Conejo salió de un apuro | — Bueno, tía Zorra, cuidado me va a chamarrear. | “Good, Aunt Fox, you’d better not be playing tricks on me.” |
| La negra y la rubia | Bueno, que se casara | “Very well, you may marry” |
| El pájaro dulce encanto | le aconsejó que dijera bueno | told him to say sure, great |
| Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes | — Bueno, hombré | “O.K., guy” |
| Tío Conejo y tío Coyote | — Pues bueno, tío Coyote, ¡qué vamos a hacer! | “Well, fine, Uncle Coyote, what shall we do!” |
Cuadro 8: Ejemplos traducciones del marcador bueno
En el corpus en estudio, bueno presenta dos significados que orientan la traducción, según la clasificación de Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (2000 [1999], p. 4054). En un primer grupo, está su función metadiscursiva conversacional, en el que la traducción preferida es well, la cual es la seleccionada en 17 ocasiones. Otra posibilidad se muestra en el ejemplo 24, en donde hay una reduplicación de well. Esta técnica de ampliación se ha utilizado solo una vez y resulta útil para transmitir el sentimiento de desaprobación y desagrado que siente tío Coyote, debido a las acciones previas de tío Conejo.
El segundo grupo lo constituyen aquellos casos en los que bueno es un marcador de modalidad deóntica. Aquí la solución más frecuente es good, la cual aparece en siete ocasiones y se muestra en el ejemplo 25. Otras opciones son very well, sure great, o bien O.K., utilizados en una ocasión cada uno, como se muestra en los ejemplos 26, 27 y 28. Por otra parte, el ejemplo 29 muestra la combinación pues bueno en tanto comentador, en donde bueno se traduce como fine, lo cual ocurre en dos oportunidades en el corpus en estudio. En otras ocasiones, se presenta como well good e incluso como so far so good, mientras que bueno pues se presenta como well then o con la técnica de compresión aplicada, que lo reduce a well.
8.2.3. Hombré
El marcador que presenta mayor variedad en cuanto a traducciones en el TM es hombré, según se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 9: Ejemplos traducciones del marcador hombré

| Tío Conejo y tío Coyote | — ¿Idiai, hombré, a ver qué es la cosa? Echémonos, a ver si vos me podés atajar. | “Come on, man, let’s see what’s what. Let’s go at it and see if you can stop me.” |
| Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes | — Hombré, tu hermano sí que fue tonto. | “Boy, that brother of yours sure was dumb.” |
| Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes | — ¿Qué es la cosa, hombré? | “What is it, guy?” |
| Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes | — Sí, hombré, llévame, no te hagás de rogar. | “Aw, c’mon, pal, take me along, you don’t need to ask me twice.” |
| La suegra del diablo | — Hombré, ¿qué es ese alboroto? | “Hey, man, what’s that racket?” |
| Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes | — Hombré, ¿por qué andás tan alegre? | “Hey, guy, why are you so happy?” |
| Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes | — Hombré, ¿por qué no me llevás? | “Hey, pal, why don’t you take me with you?” |
| Escomponte perinola | — Hombré, Juan, ¿qué es eso? | “Man! Hey, Juan, what’s this?” |
| Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes | — Hombré, tío Conejo, ¿para dónde camina? | “Hey, Uncle Rabbit, where are you headed?” |
| Tío Conejo comerciante | — ¡Pero, hombre, tío Conejo! ¡Buenas patas tiene su caballo! Pase adelante, pase adelante y ahorita almorzamos. | “Well, if it isn’t Uncle Rabbit! A good horse makes short miles! Step in, step in, and we’ll sit down to lunch.” |
| El pájaro Dulce Encanto | — ¿Idiai, hombré, ya olvidaste a lo que venías? | “Idiay, hombré, on with it, man. Did you forget what you came for?” |
Cuadro 9: Ejemplos traducciones del marcador hombré
Comentan Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (2000 [1999], p. 4172) que el marcador hombre ha atravesado un proceso de gramaticalización a partir del empleo como vocativo del sustantivo homónimo. Algunas características son su rechazo a la pluralidad, la no determinación por adyacentes, indiferencia en cuanto a la referencia al sexo masculino o femenino y que puede combinarse con un vocativo propiamente dicho. Esta última propiedad se puede rastrear en los ejemplos 37 y 38.
En consonancia con el cuadro anterior, el cuento en el que se registró este marcador en mayor medida fue en “Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes”, ya que aparece en 9 ocasiones. Esto se debe a que su función pragmática principal consiste en reforzar la imagen positiva al incorporar dentro de la conversación un matiz amistoso, de complicidad, familiaridad y cercanía (Martín Zorraquino y Portolés Lázaro 2000 [1999], p. 4173); por ende, contribuye sustancialmente con la artimaña que utiliza tío Conejo para sacar provecho de los demás, la cual consiste en enredarlos haciéndose pasar por su amigo y, como parte del montaje, acostumbra apelar al interlocutor para mostrarle camaradería. Estos, cuando caen en la trampa de su excesiva cordialidad, lo tratan de la misma manera.
Ahora bien, las traducciones seleccionadas presentan diferentes orientaciones constitutivas. Un primer grupo lo integran aquellas que se decantan por la acepción interjectiva de sustantivos. Así sucede con man, cuyo uso, siguiendo el Diccionario Macmillan (s.f.), expresa sorpresa, admiración o angustia. El Diccionario de Cambridge (s.f.) agrega que este valor está relacionado con la variedad dialectal estadounidense en el registro informal, lo cual lo acerca al objetivo del TM, al vincularlo con la oralidad coloquial. Esta solución es la más frecuente, pues se empleó en cinco oportunidades, una de ellas lo constituye el ejemplo 30; otra posibilidad es boy, a la cual se recurre en tres casos, e implica desaprobación, como lo muestra el ejemplo 31.
Un segundo grupo está compuesto por guy y pal, términos registrados en dos ocasiones cada uno. Estas propuestas de traducción se orientan más por el origen vocativo del término en castellano, pues no presentan valores interjectivos ni son utilizados como expresiones en la LM, aunque también se vinculan con contextos informales. Los ejemplos 32 y 33 evidencian un uso propiamente apelativo.
Todas las otras propuestas de traducción presentes en el cuadro 9 se registraron en solo una oportunidad, pero también pueden ser agrupadas según las inclinaciones pragmáticas. En esta línea de análisis, un tercer grupo está conformado por la unión de la interjección hey, a la cual en el Diccionario Macmillan (s.f.) se le vincula con llamado de atención, y alguna de las propuestas de traducción anteriormente mencionadas. Con esto, se genera una secuencia interpersonal compuesta por una partícula apelativa y un vocativo, como se muestra en los ejemplos 34, 35 y 36. En el caso del 37, se invierte el patrón: primero aparece el término man, pero de forma exclamativa, seguido de hey, con la que, no solo hay un énfasis fático, sino además de sorpresa y decepción por parte de Tatica Dios al encontrar a Juan llorando de frustración por el desafortunado incidente con el borriquito.
En cuarto lugar, se contempla la posibilidad de utilizar una única partícula con valor pragmático, como solo el hey en el ejemplo 38, o bien la compresión en 39, en donde se reduce pero hombre a well. No obstante, el valor de sorpresa que incorpora el marcador de alteridad hombré se recupera con una cláusula condicional negativa que anuncia la presencia de tío Conejo. Para finalizar, el ejemplo 40 incluye una quinta tendencia que consiste en una ampliación lingüística compuesta por los términos en castellano más su traducción; entonces idiai, hombré da como resultado idiay, hombré, on with it, man. De esta manera, se mantiene la huella de los vínculos culturales plasmados en la forma, pero dicho trazo viene acompañado de su respectiva formulación en la LM, para que resulte comprensible al lector (Haywood et al. (2009 [1995]).
Por otra parte, en el TO de “Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes”, hay una evidente intencionalidad de diferenciar entre el marcador de alteridad hombré, el cual sistemáticamente aparece escrito con minúscula y con tilde en la última vocal, reproduciendo la pronunciación coloquial, frente a un personaje del relato a quien se hace referencia como ñor Hombre. Este último viene modificado por la forma de tratamiento de respeto ñor, también transcrito con rasgos de oralidad a través de la aféresis de la primera sílaba; además, se incorpora el sustantivo con la letra mayúscula inicial y la ausencia de la tilde anteriormente mencionada. En el TM, en cambio, estos rasgos se pierden y, cuando tío Conejo se dirige a él en la traducción, lo hace por medio del vocativo guy, lo cual genera el siguiente contraste:
Cuadro 10: Ejemplo de necesidad de diferenciar al personaje ñor Hombre del marcador discursivo

| Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes | — Mire, ñor Hombre, ¿quiere que hagamos un trato? | “Look here, guy, do you want to make a deal?” |
Cuadro 10: Ejemplo de necesidad de diferenciar al personaje ñor Hombre del marcador discursivo
El efecto de esta solución es que se pierde la diferencia entre el marcador de alteridad y el personaje del cuento en el TM. Cabe destacar que tío Conejo utiliza una forma de tratamiento de respeto en el TO para hablar con el humano, y esta es rastreable a través de la conjugación verbal que concuerda con usted, frente a muchas otras instancias en las que tío Conejo recurre al pronombre personal usado por excelencia en Costa Rica para codificar cercanía vos, y el cual se manifiesta tanto por su uso explícito como por la concordancia de la flexión verbal. Dado que el pronombre you de la lengua inglesa fusiona ambos valores, el único mecanismo restante para enfatizar el intercambio verbal con una persona, y distinguirlo de aquellos con animales, es establecer una diferencia en términos lingüísticos entre dicho marcador y ñor Hombre.
8.2.4. Otros marcadores
Los otros marcadores que se registraron corresponden con aquellos que Koch y Oesterreicher (2007 [1990]) denominan fáticos, ya sea de emisor, o de receptor.
Cuadro 11: Ejemplos traducciones de marcadores fáticos

| Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes | — ¡Viera que festarrín! | “What a party it will be!” |
| Cómo tío Conejo les jugó sucio a tía Ballena y a tío Elefante | — Mire, tío Elefante, usté es tan fuerte y tan noble | “Look, Uncle Elephant, you’re so strong and noble” |
| Tío Conejo y tío Coyote | — Mirá, ¿por qué no me soltás y te metés vos en mi lugar? | “Look here, why don’t you untie me and you take my place?” |
| El tonto de las adivinanzas | — Mamá, sabe que he ideado ir yo. | “Mama, you know what, I’ve decided to go.” |
| Tío Conejo y tío Coyote | — Sí, princesa te voy a dar yo sé por dónde. | “Sure, and I’ll give you princess, and I know where.” |
Cuadro 11: Ejemplos traducciones de marcadores fáticos
Marcadores como mire/vea son para Briz (2011[1998], p. 225) metadiscursivos de control de contacto y los considera como formas autorreafirmativas que permiten tanto validar los razonamientos de los hablantes como llamar la de atención del interlocutor. Por su parte, Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (2000 [1999], p. 4181) los clasifican como marcadores de alteridad y enfatizan en el hecho de que han pasado por un proceso de gramaticalización del verbo y, por ende, desematización, en el cual hay una pérdida del significado “observar” para adquirir una nueva funcionalidad pragmática. Con su uso, se atrae la atención del oyente hacia lo que el hablante delimita como informativamente relevante. Funcionan, entonces, como una estrategia de cortesía positiva en donde se busca aproximar al oyente al mensaje para hacerlo coincidir con este.
Si se unen las funciones anteriores con los matices afectivos de estos marcadores discursivos de la oralidad, como generar simpatía y propiciar un ambiente de cordialidad y camaradería, se justifica su frecuencia de uso en los cuentos analizados, particularmente por parte de tío Conejo, quien los utiliza como una de sus estrategias lingüísticas para ganarse el favor y la confianza de los otros, incluso cuando ya le hayan manifestado una irreversible enemistad. En este sentido, es una marca de especial relevancia en traducción, razón por la cual, a pesar de haber sido empleada en 44 oportunidades en el TO, solo fue elidido en una ocasión en el TM.
En efecto, la elisión se muestra en el ejemplo 42 de la tabla anterior. En el TO, el marcador fático viera se encuentra dentro de un enunciado en el Modus exclamativo, es decir, aporta la actitud del hablante en relación con el contenido (RAE, 2010, p. 793). Dicha modalidad se mantiene en la versión inglesa, pero se elimina el elemento de oralidad y se concreta la expresión al agregar el sujeto y el verbo it will be. Si bien esta solución permite insertar la exclamación de una forma más integral en dicha lengua, no se recurre a ningún otro recurso específico de oralidad. El resultado es que en español se plantea el mensaje a partir de una doble funcionalidad, compuesta por la unión de la modalidad exclamativa más el recurso de apelación. Con ello, se busca enterar al interlocutor de la existencia de la fiesta a partir de una emoción: el entusiasmo por estar invitado a esta y, simultáneamente, antojarlo a asistir. La propuesta en inglés, en cambio, se concentra de forma exclusiva en el planteamiento emotivo.
Las otras soluciones varían según la flexión verbal de tiempo, persona y número del castellano, pero las más recurrentes son aquellas mostradas en los ejemplos 43 y 44, esto es, el calco look, o bien ampliaciones lingüísticas como look here. La preferencia por esta última técnica se mantiene en la traducción del marcador fático de emisor sabe, en el ejemplo 45, en donde se opta por you know what. Esta se ha utilizado en busca de una reacción por parte del interlocutor, en este caso, la madre de Grillo. En cuanto a (ah) sí claro, Martín Zorraquino y Portolés Lázaro (2000 [1999], p. 4147) lo clasifica como marcador de evidencia, el cual refuerza o intensifica la aserción. Los autores (2000, p. 4155) identifican a claro como el más frecuente en la conversación cotidiana. Para Koch y Oesterreicher (2007 [1990]) son señales del receptor para indicar acuerdo. En el texto aquí analizado, se emplean para manifestar desacuerdo, como sucede en el ejemplo 46, por lo general, con función irónica, y la traducción más empleada es el equivalente sure.
Por último, se registraron tres casos de amplificaciones:
Cuadro 12: Aplicación de la técnica de amplificación en el corpus

| Uvieta | — Que Uvieta, que manda a decir nuestro Señor que dejés apearse a la Muerte del palo de uva. | “Hey, Uvieta, our lord sent me today, you ought to let Death come down from the grape tree.” |
| Por qué tío Conejo tiene las orejas tan grandes | — A mí no me gusta andar con aretes, — le respondió Tío Conejo. | “Well, two’s company but three’s a crowd,” Uncle Rabbit answered him. |
| Tío Conejo ennoviado | — No es por nada, tío Tigre, pero él tiene la cuevilla debajo de aquel padrón que está cerca del ojo de agua. | “Well, it just so happens, Uncle Tiger, that he has a little rabbit hole right under that big, hanging rock, the one right by the spring.” |
Cuadro 12: Aplicación de la técnica de amplificación en el corpus
Los ejemplos 47, 48 y 49 manifiestan que, si bien hay elisiones, se han incorporado marcadores discursivos en aquellos contextos comunicativos en los que se han considerado como apropiados para ello en el TM.
9. Conclusión
En síntesis, el análisis realizado reveló que los marcadores discursivos son un recurso muy utilizado en Cuentos de Carmen Lyra para construir la “oralidad fingida”. De ellos, destaca pues por frecuencia, seguido de mirá/ve, bueno y hombré. Estos presentan una variedad de traducciones, y el hecho de que de un total de 180 marcadores contabilizados en el TM solo se hayan elidido 16, así como que la mayoría de las soluciones incorporen las mismas funciones pragmáticas que los marcadores cumplen en el TO, muestra una inclinación hacia el mantenimiento de estos recursos de oralidad en la versión inglesa.
Las técnicas de traducción más empleadas, el equivalente acuñado en 84 casos y el calco en 31, son propias del método literal y tienen una representación del 64%. Por ende, se prefirió mantener el mismo tipo de recursos de oralidad del TO en la mayoría de los contextos; con ello, se manifiesta una fuerte tendencia hacia la norma de adecuación. El método intermedio fue el segundo en frecuencia, con 34 ejemplos de ampliación lingüística, 16 de elisión, 3 de compresión y 3 de amplificación, lo que corresponde a un 31%. Estos funcionan como herramienta para incorporar naturalidad en el TM, ya sea agregando o suprimiendo información. Por último, el método interpretativo-comunicativo fue el usado en menor escala con solo 9 casos de creación lingüística, lo cual equivale a un 5%, en aquellas ocasiones en las que no se consideró contextualmente pertinente la presencia de un marcador discursivo. Estos resultados concuerdan con los de Vargas Castro (2022), por cuanto se puede afirmar que, a nivel pragmático, las selecciones lingüísticas del TO orientan las decisiones traductológicas.
Pues fue el marcador más empleado en el TO y el que más se elidió en el TM. Las razones para las omisiones son variadas, pero, en general, se trata de contextos en los que la presencia del marcador no se percibe como natural en la LM, hay otro recurso lingüístico de oralidad a muy poca distancia o la traducción se centra en el mensaje más que en la forma. En cuanto a bueno, este marcador fue empleado como marcador metadiscursivo conversacional y como deóntico en el texto en castellano. Este último uso es el que muestra más variaciones de traducción según la intensidad del acuerdo.
Por su parte, hombré fue el marcador que presentó más soluciones diferentes. Aunque todas ellas estaban orientadas al interlocutor y, de alguna manera cumplen la función de alteridad, queda expresa la duda si en el TM funciona más como vocativo, apelativo o interjección para manifestar emociones. A su vez, los conectores fáticos se mantuvieron en la gran mayoría de los casos y en ellos hubo mayor sistematicidad en la selección de la traducción. Dicha consistencia podría ser producto de la coincidencia de las formas vea y look o sabe y you know en cuanto a usos pragmáticos.
Por último, interesa señalar que los marcadores del discurso u operadores conversacionales pueden ser un elemento fundamental dentro de un texto literario en tanto rasgo de “oralidad fingida” y, además, poseen funciones pragmáticas específicas. En este sentido, resulta fundamental reflexionar sobre la frecuencia y uso de estos para determinar el método de traducción más apropiado según las finalidades comunicativas del TM como producto. Estudios como este buscan instaurar espacios de análisis para identificar tendencias de traducción y, además, enfatizar aquellos aspectos que requieren particular atención para alcanzar efectos pragmáticos equivalentes entre el TO y su traducción.
Referencias
Assis Rosa, A. (2015). Translating orality, recreating otherness. Translation Studies, 8 (2), 209-225.
Baker, M. (2000). Towards a Methodology for Investigating the Style of a Literary Translator. Target, 12 (2), 241-266.
Baños, R. (2014). Orality Markers in Spanish Native and Dubbed Sitcoms: Pretended Spontaneity and Prefabricated Orality. Meta, 59 (2), 406-435.
Baran, M. (2012). Sociopragmática vs. traductología: enfocadores de la alteridad como problema de traducción. Romanica Cracoviensia, 12, 117-132.
Bellés Fortuño, B. (2016). Academic discourse markers: A contrastive analysis of the discourse marker then in English and Spanish lectures. Verbeia. Revista de Estudios Filológicos, 1, 57-78.
Blackemore, D. (1988). La organización del discurso. Linguistics: The Cambridge Survey, 4, 275-298.
Blass, R. (1990). Relevance relations in discourse. Cambridge University Press.
Bordonaba Zabalza, M. (2012). Los marcadores ‘bueno’, ‘pues’, ‘claro’ en la traducción italiana de Nubosidad variable. En A. Cassol, A. Guarino, G. Mapelli, F. Matte Bon y P. Taravacci (Eds.), Metalinguaggi e metatesti. Lingua, letteratura e traduzione, XXIV Congresso AISPI (pp. 137-150). Università degli Studi di Milano.
Briz Gómez, A. (2011 [1998]). El español coloquial en la conversación. Ariel.
Briz Gómez, A. (2012). La definición de las partículas discursivas “hombre” y “mujer”. Anuario de Lingüística Hispánica, 28, 27-55.
Brumme, J. (Ed.). (2008). La oralidad fingida: descripción y traducción. Teatro, cómic y medios audiovisuales. Iberoamericana.
Brumme, J. (2012). Traducir la voz ficticia. De Gruyter.
Bublitz, W. (2017). Oral features in fiction. En W. Bublitz, J. H. Jucker y K. P. Schneider (Eds.), Pragmatics of Fiction (235-264). De Gruyter Mouton.
Bürki, Y. (2008). La representación de la oralidad en la literatura: Caramelo. En J. Brumme y H. Resinger (Eds.), La oralidad fingida: obras literarias. Descripción y traducción (33-58). Iberoamericana Vervuert.
Calvo Rigual, C. (2015). La traducción de los marcadores discursivos en la versión doblada española de la serie Il commissario Montalbano. Cuadernos de filología italiana, 22, 235-26.
Calvo Rigual, C. y Spinolo, N. (2016). Traducir e interpretar la oralidad. MonTI Special Issue, 3, 9-32.
Cambridge. (s.f). Man. En Cambridge Dictionary. Recuperado el 12 de marzo de 2021, de https://dictionary.cambridge.org/.
Cantillano, O. (2001). Aspectos folklóricos en Cuentos de mi tía Panchita. Letras, 33, 33-97.
Cantillano, O. (2002). Los cuentos de tío Conejo. Letras, 34, 5-41.
De Onís, H. (1961). The Golden Land. An Anthology of Latin American Folklore in Literature. Alfred A. Knopf.
Díaz Alarcón, S. (2017). Estudio y traducción de los rasgos de inmediatez comunicativa en la novela Ils sont votre épouvante et vous êtes leur crainte de Thierry Jonquet. Çedille. Revista de Estudios Franceses, 13, 173-194.
Furkó, P. (2014). Perspectives on the Translation of Discourse Markers: A Case Study of the Translation of Reformulation Markers from English into Hungarian. Acta Universitatis Sapientiae, Philologica, 6 (2), 181–19.
Furkó, P. (2020). Discourse Markers and Beyond. Descriptive and Critical Perspectives on Discourse-Pragmatic Devices across Genres and Languages. Palgrave Macmillan.
Galant, B. (2020). Los marcadores discursivos pues y bueno desde el prisma de su traducción al polaco. Romanica Cracoviensia, 1, 29-40.
García Rey, M. (2016). Transculturación narrativa en los cuentos de Carmen Lyra. Arte, cultura e identidades, 32 (60), 19-29.
Gil, A. (2017). Cuestiones retórico-traductológicas de los marcadores de discurso (y de su ausencia), ejemplificadas en la traducción española de Atemschaukel (Herta Müller). En A. P. Loureiro, C. Carapinha y C. Plag (Coords.), Marcadores discursivos em tradução (pp. 75-89). Coimbra University Press.
González Villar, A. (2015). Un análisis funcional y descriptivo de los marcadores pragmáticos y su traducción como herramienta en la construcción del diálogo ficticio. Estudio contrastivo alemán-catalán-español en base a tres novelas de Hans Fallada. Frank & Timme.
Halliday, M.A.K. y Hasan, R. (2013 [1976]). Cohesion in English. Longman.
Halliday, M.A.K. (2014 [1985]). Introduction to Functional Grammar. Routledge.
Haywood, L., Thompson, M. y Hervey, S. (2009 [1995]). Thinking Spanish Translation. A course in translation method: Spanish to English. Routledge.
Horan, E. (2000). The Subversive Voice of Carmen Lyra. Selected Works. University Press of Florida.
Huezo López, G. (2018). Estrategias para la preservación del factor humorístico en la traducción al inglés de los Cuentos de mi Tía Panchita, de Carmen Lyra [Tesis de maestría, Universidad Nacional de Costa Rica]. http://hdl.handle.net/11056/14974
Hurtado Albir, A. (2011 [2001]). Traducción y traductología. Introducción a la traductología. Cátedra.
Jones, E. (Ed.) (1968). Intercultural Education Series. Selected Latin American Literature for Youth. Texas University Press.
Jucker, A. H. (2021). Features of orality in the language of fiction: A corpus-based investigation. Language and Literature, 30 (4), 341–360.
Koch, P. y Oesterreicher, W. (2007 [1990]). Lengua hablada en la Romania: español, francés, italiano. Gredos.
Llopis Cardona, A. y Pons Bordería, S. (2021). Discourse Markers in Spanish. En D. Koike, y J. C. Félix-Brasdefer (Eds.), Londres y Nueva York: The Rouledge Handbook of Spanish Pragmatics. Foundations and Interfaces. Rouledge.
Lončar, I. y Mušura, J. (2018). Combinatoria del marcador discursivo pues y sus correspondencias en la lengua croata. Pragmagramática, 26, 186-198.
Lyra, C. (1980 [1920]). Cuentos de mi Tía Panchita. Editorial Costa Rica.
Martí Ferriol, J. (2006). Estudio empírico y descriptivo del método de traducción para doblaje y subtitulación [Tesis de doctorado, Universitat Jaume I]. http://hdl.handle.net/10803/10568
Martí Ferriol, J. (2013). El método de traducción. Doblaje y subtitulación frente a frente. Publicacions de la Universitat Jaume I.
Martín Zorraquino M. y Portolés Lázaro, J. (2000 [1999]). Los marcadores del discurso. En I. Bosque y V. Demonte (Eds.), Gramática descriptiva de la lengua española. 3. Entre la oración y el discurso morfología (pp.4051-4213). Espasa.
Macmillan. (s.f). hey, man. Macmillan Dictionary. Recuperado el 25 de mayo de 2021, de https://www.macmillandictionary.com/
Molina, L. y Hurtado, A. (2002). Translation Techniques Revisited: A Dynamic and Functionalist Approach. Meta, 47 (4), 498-512.
Mora Zamora, A. (2020). La lucha por visibilizarnos y por visibilizar: la mujer en la literatura costarricense. Comunicación, 29 (41), Número especial por el 40 aniversario: Mujer y literatura, 14-23.
Murillo Medrano, J. (2019). Los marcadores bueno, digamos y ¿verdad? en distintas variedades del español. Revista Internacional de Lingüística Iberoamericana, 17 (1), 83-104.
Ovares, Flora y Rojas, M. (2021 [2018]). El reino recóndito. Los cuentos de mi Tía Panchita. En Ovares, F. y Rojas, M. (Eds.), San José: 100 años de literatura costarricense (pp. 219-231). Editorial Costa Rica.
Pacheco Acuña, G. (2004). Cuentos de mi tía Panchita como una manifestación del género denominado literatura infantil. Revista de Filología y Lingüística, 30 (2), 33-46.
Portolés, J. (2007). Marcadores del discurso. Ariel.
Real Academia Española (RAE). (2010). Nueva gramática de la lengua española. Manual. Espasa.
Rica Peromingo, J. (2014). La traducción de marcadores discursivos (DM) inglés-español en los subtítulos de películas: un estudio de corpus. The Journal of Specialised Translation, 21, 177-199.
Rivera Cerdas, G. y Cordero Cordero, J. (2021). Mundos antagónicos en “Bananos y hombres, de Carmen Lyra”. Letras, 69, 61-79.
Rivera Rivera, R. (2010). Carmen Lyra: un tabú. Pensamiento Actual Universidad de Costa Rica, 10/14-15, 1-10.
Rojas González, M. (2005). Las aventuras de tío Conejo en libros y revistas costarricenses de la primera mitad del siglo XX. Revista de Filología y Lingüística, 31 (extraordinario), 105-113.
Rozumko, A. (2021). Underspecification in the translation of discourse markers: A parallel corpus study of the treatment of connective functions of indeed in Polish translations. Journal of Pragmatics, 177, 122-134.
Rubio Torres, C. (2019). Carmen Lyra, maestra: tras las huellas de un eclecticismo pedagógico. Revista Educación de la Universidad de Costa Rica, 43 (2). http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44058158034
Rubio Torres, C. (2020). Centenario de Los cuentos de mi tía Panchita de Carmen Lyra (1920-2020): contexto educativo, literario y político de la primera edición de una obra. Revista Educación de la Universidad de Costa Rica, 44 (2). https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44062184024
Schiffrin, D. (1996). Discourse Markers. Cambridge University Press.
Söll, L. (1985 [1974]). Gesprochenes und geschriebenes Französisch. Schmidt.
Toury, G. (2012). Descriptive Translation Studies – and beyond. John Benjamins Publishing Company.
Vande Casteele, A. y Fuentes Rodríguez, C. (2019). La multifuncionalidad en la traducción del marcador discursivo pues. ELUA, 4, 201-216.
Vargas Castro, E. (2022). Marcas pragmático-textuales de oralidad en Los cuentos de mi tía Panchita y su traducción del español al inglés. Entreculturas, 12, 132-155.
Vargas Gómez, F. (2015). Mímesis y adecuación en la traducción de una literatura periférica: la poesía de Costa Rica. Hermeneus. Revista de Traducción e Interpretación, 17, 253-278.
Vargas Gómez, F. (2018). La traducción del cuento literario costarricense en Estados Unidos: producción, selección e imagen. Meta, 63 (2), 341-364.
Villalobos, C. (2013). Del ayote al culantro: el cuerpo como imagen culinaria en la tradición popular y en los cuentos de Carmen Lyra. Filología y Lingüística, 39 (1), 85-92.
Zubillaga Gómez, N. (2015). La traducción del discurso oral de la literatura infantil y juvenil alemana: las partículas modales ja y eben/halt al euskera. Meta, 60 (3), 621-637.