
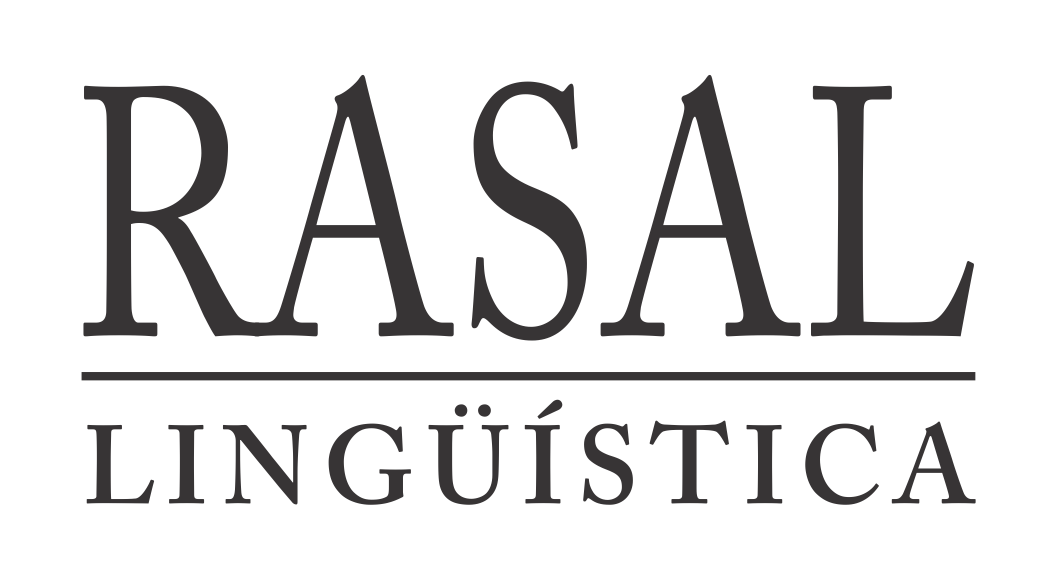

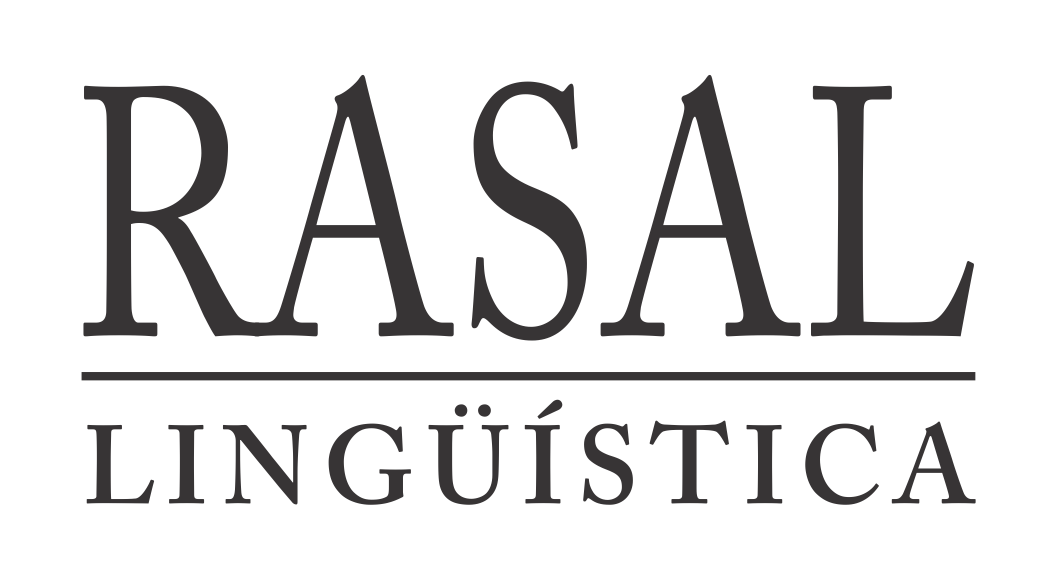
Reseñas
Reseña: La lingüística. Una introducción a sus principales preguntas
Rasal Lingüística
Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos, Argentina
ISSN: 2250-7353
ISSN-e: 2618-3455
Periodicidad: Semestral
vol. 2023, núm. 1, 2023
| Ciapuscio Guiomar E., Adelstein Andreína. Eudeba, 2021, (576 pages), ISBN 978-950-23-3175-1. 2021. Eudeba. 576 pppp.. 978-950-23-3175-1 |
|---|

La lingüística. Una introducción a sus principales preguntas, coordinado por Guiomar E. Ciapuscio y Andreína Adelstein, es un manual surgido como un proyecto de la cátedra de Lingüística A de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Su principal motivación fue la necesidad de comunicar los principales conocimientos de la lingüística contemporánea a través de un texto en español pensado para la enseñanza de la disciplina en el ámbito universitario.
La obra está organizada en tres grandes partes (Fundamentos, El sistema y el significado lingüístico y El lenguaje en uso y en la sociedad), cada una de las cuales alberga una serie de capítulos que desarrollan el núcleo temático en cuestión. Fundamentos presenta los cimientos y posiciones teóricas sobre temas tan diversos como el origen y la evolución del lenguaje, sus bases neurológicas, la diversidad de las lenguas del mundo y el proceso de adquisición de la lengua materna. El sistema y el significado lingüístico se centra en el desarrollo de los aspectos constitutivos del sistema lingüístico (fonética y fonología, morfología, sintaxis y léxico) y el significado en uso (pragmática) y explica la relación entre forma y significado en la historia de la disciplina. Por último, El lenguaje en uso y en la sociedad se ocupa de temas vinculados al uso de la lengua en contextos determinados y el lenguaje en relación con la política, la sociedad y la educación. En cuanto a la organización de los capítulos, cada uno se divide en una introducción, desarrollo y una síntesis de lo presentado. A su vez, se ofrece una serie de actividades pensadas para el aula o como una guía para la comprensión de los principales conceptos desarrollados. Cada capítulo también concluye con indicaciones de lecturas complementarias.
De esta manera, en el transcurso de sus diecisiete capítulos, escritos por veintiún autores en trabajos individuales y en colaboración, el libro reseñado se propone subsanar la falta de desarrollos específicos de manuales de lingüística en Argentina.
La primera parte del libro, nombrada “Fundamentos”, comienza con el capítulo 1, “El origen y la evolución del lenguaje”, escrito por Guiomar E. Ciapuscio, y presenta los debates y avances en el conocimiento acerca del surgimiento y el desarrollo del lenguaje. Después de una descripción de las actitudes y del panorama histórico alrededor de esta temática, que la llevó de ser menospreciada a hoy ocupar un rol central en el desarrollo de la lingüística teórica, se introducen algunas ideas generales asociadas al lenguaje como propiedad privativa o compartida de la especie humana. También se problematizan las posibles herramientas metodológicas con las que los investigadores pueden contar en este momento para acceder al estudio de un protolenguaje. Para ello, se desarrollan las ventajas y desventajas de los estudios genéticos de poblaciones, los métodos de la lingüística diacrónica, la evolución semántica, las lenguas pidgin y criollas y los trastornos del lenguaje, entre otras propuestas. Se incluyen, por último, los enfoques teóricos que intentan explicar la evolución del lenguaje. El capítulo se centra específicamente en los modelos lingüístico-teóricos y logra presentar exhaustivamente la visión biolingüística de Noam Chomsky y la perspectiva adaptativo-evolucionista de Ray Jackendoff y Steven Pinker.
Virginia Jaichenco y María Elina Sánchez, en el capítulo 2 “El lenguaje y el cerebro”, desentrañan la pregunta fundamental acerca de si el cerebro comparmentaliza el lenguaje y sus diferentes funciones en zonas específicas o no. En clave histórica, las autoras pasan revista a los distintos avances epistemológicos que la relación lenguaje-cerebro ha presentado desde Franz Gall en el siglo XIX, continuados por figuras tan trascendentales como Paul Broca, Karl Wernicke, Ludwig Lichteim y Aleksandr Luria, y ya a mediados del siglo XX, por Noam Chomsky y Jerry Fodor. Este desarrollo desemboca en la exposición de los fundamentos de la neuropsicología cognitiva, es decir, el estudio formalista de los procesos de cognición a través del diagnóstico de pacientes con daño cerebral. Se explican, así, de modo ejemplar, los avances realizados en el ámbito de la lectura léxica y en la comprensión de oraciones, áreas de experticia de las autoras. El capítulo finaliza con los avances más recientes en el ámbito de las técnicas neurofisiológicas y cómo han repercutido en la comprensión de la relación entre la mente y el lenguaje.
El capítulo 3, “Las lenguas del mundo”, contribución de Verónica Nercesian, introduce la tensión existente entre los hechos que demuestran la presencia universal de un lenguaje en los humanos y los rasgos variables y compartidos entre las lenguas. En primer lugar, se describe la cantidad de lenguas habladas alrededor del mundo y el grado de vulnerabilidad lingüística que tienen, atendiendo a los factores que contribuyen a la retracción y revitalización de las lenguas, con principal énfasis en las lenguas de Argentina y de Sudamérica. La clasificación de lenguas siguiendo tres criterios (genealógico, areal y tipológico) constituye el corazón del capítulo. Para la clasificación genealógica, es decir, para aquellas lenguas que comparten un origen en común, se explican en orden cronológico los distintos avances disciplinares y propuestas de representación gráfica. En relación con el segundo criterio, se desarrolla cómo las lenguas pueden compartir rasgos como consecuencia del contacto lingüístico. Por último, el criterio tipológico permite organizar a las lenguas según similitudes estructurales compartidas, sin importar su filiación genética o el contacto. El aporte final del trabajo es una sección dedicada a los universales lingüísticos y el abordaje que han tenido desde el generativismo y el funcionalismo.
Lucía Brandani, en el capítulo 4, titulado “La adquisición de la lengua materna”, se ocupa de esta temática únicamente desde una perspectiva generativa y, más específicamente, desde el modelo de Principios y Parámetros. A partir de la observación de que, a pesar de la ausencia de instrucción específica y la calidad de los datos que reciben, los niños logran incorporar rápidamente una gramática mental, en el capítulo se presentan las ventajas de considerar al proceso como biológicamente determinado. A continuación, la autora detalla la periodización del proceso de adquisición en el niño (desde la fase de llanto y arrullo en los primeros meses de vida hasta la estabilización de la gramática después de los dos años y medio) y caracteriza la gramática infantil, con particular atención al rol que juegan las categorías funcionales (como los complementantes, los determinantes y la morfología flexiva) en el proceso. La sección final muestra dos modelos posibles para el desarrollo. La primera opción consiste en que las gramáticas infantiles pueden no poseer categorías funcionales. La segunda sostiene que están presentes de forma conjunta con las léxicas; las diferencias empíricas que fueron atestiguadas en la adquisición se explicarían, según esta visión, por otros factores externos.
La segunda parte, titulada “Sistema y significado lingüístico”, comienza justamente con la noción de sistema, focalizando en el siglo XX y los aportes de Ferdinand de Saussure en el Curso de lingüística general y Noam Chomsky en Estructuras sintácticas y reformulaciones posteriores. El capítulo 5, titulado “Las concepciones acerca del sistema lingüístico en el siglo XX” y a cargo de Mara Glozman y Andrés Saab, contextualiza, desde una perspectiva histórica, la escena lingüística previa en ambos casos: el comparatismo y los neogramáticos para Saussure y el estructuralismo (o descriptivismo) norteamericano para Chomsky. A continuación, las principales novedades introducidas por cada uno de estos autores del siglo XX son presentadas teniendo en cuenta la definición de sistema. Si en el Curso de lingüística general el concepto de diferencia será el fundamental, en el caso de Estructuras sintácticas lo serán las reglas y las transformaciones y, eventualmente, un sistema de principios generales derivados de la propuesta de la Gramática Universal que fue constituyéndose para brindar adecuación explicativa a la teoría. También aparecen minuciosamente razonadas las principales dicotomías de Saussure (lengua/habla, significado/significante, entre otras), al igual que se muestran en profundidad las características de los distintos estadíos teóricos de la propuesta de Chomsky.
Laura Colantoni y Laura Ferrari, en “Los sonidos del lenguaje: fonética y fonología”, capítulo 6, ofrecen un panorama acerca de los sonidos y su organización en el sistema. La fonética, que estudia los aspectos físicos del habla, es explicada, en primer lugar, a través de una presentación del sistema de notación que representa a los sonidos (el alfabeto fonético internacional) y, en segundo lugar, a través de una descripción articulatoria y acústica de las vocales y las consonantes. A continuación, la fonología es abordada teniendo en cuenta conceptos fundamentales como alofonía, par mínimo y distribución complementaria. En los apartados finales, se ilustra el funcionamiento de distintos procesos fonológicos, como la asimilación, la epéntesis y el debilitamiento, y se introducen nociones avanzadas de prosodia, sobre todo focalizando en la entonación. Todo el capítulo está fuertemente concentrado en el español y sus distintas variedades y hace uso de diversas herramientas tecnológicas que fundamentalmente sirven para caracterizar fenómenos de fonética acústica.
En el capítulo 7, “Las palabras: léxico y morfología”, Andreína Adelstein y Verónica Nercesian abordan el concepto de palabra desde distintas aristas, primeramente teniendo en cuenta su rol en la teoría y su estatus como unidad. Las primeras secciones se encargan de precisar la definición de léxico desde la visión de distintas aplicaciones y teorías lingüísticas. A continuación, la palabra es entendida como un término complejo que puede ser abordado desde distintos criterios y se introducen los fundamentos para sus caracterizaciones como tipo y ejemplar, lexema y forma, palabra fonológica y palabra gramatical. El análisis morfológico de la palabra es central en el capítulo y se presentan nociones teóricas varias como morfema, raíces, afijos y clíticos. La perspectiva de la formación de palabra aparece a continuación a través de la explicación de los fenómenos de derivación, composición y otros procesos de morfología no concatenativa, teniendo nuevamente en cuenta tanto el español como otras lenguas cercanas y lejanas tipológicamente. El capítulo finaliza con una revisión de la clasificación de tipos de lenguas basada en criterios morfológicos, que ha sido propuesta y adaptada desde el siglo XIX a la fecha.
El capítulo 8, “Las estructuras lingüísticas: sintaxis de las lenguas”, por Verónica Nercesian, se ocupa de los temas centrales que aún son objetos de polémica en el ámbito de la sintaxis, sin una perspectiva teórica específica, aunque mostrando algunas diferencias entre la gramática generativa, la gramática de dependencias (iniciada por Lucien Tesnière) y la gramática del rol y la referencia (representada por la obra de William Foley y Robert Van Valin). La exposición comienza con un desarrollo de las unidades de análisis de la sintaxis y justifica la necesidad de nociones como constituyente, sintagma, oración y cláusula y cómo se oponen y se solapan entre sí. A continuación, se analiza el objeto estructura argumental y fundamentalmente las operaciones que modifican la valencia, como la aplicativización. La explicación tiene en cuenta, al igual que capítulos previos de la autora, la diversidad lingüística. El apartado de relaciones gramaticales, entendida como las relaciones sintácticas entre los sintagmas nominales y los predicados, se concentra en caso, concordancia y marcación de persona y presenta, por ejemplo, las diferencias entre los sistemas nominativo-acusativo y ergativo-absolutivo. El orden de constituyentes ocupa la parte final del trabajo, primero desde el ámbito de la cláusula (entendida, desde una perspectiva sintáctica, como una unidad que puede ser constituyente de una oración) y luego, se introduce la problemática del orden de constituyentes en el discurso y las principales operaciones que lo modifican: la topicalización y la focalización.
Susana Gallardo y Mara Glozman, en el capítulo 9, “Los actos de habla: la pragmática”, realizan una historización de los principales asuntos de la pragmática. El trabajo se concentra en los aportes más importantes de John L. Austin y John Searle. Con relación al primero, se muestra el giro epistemológico que supuso el interés sobre el lenguaje cotidiano en un contexto filosófico dominado por la lógica. Así, a partir de la distinción entre enunciados constatativos y realizativos, las autoras explican aspectos centrales de la teoría de Austin como las condiciones de felicidad y la clasificación de tipos de actos que se observan al realizar una emisión determinada. Las propuestas de Searle son introducidas como una continuación de la línea iniciada por Austin y el capítulo se detiene con detalle en un buen número de nociones desarrolladas por Searle a lo largo de su obra. En este caso, se presenta, por ejemplo, la nueva clasificación de actos de habla, y puntualmente de actos ilocucionarios, y las características de los actos de habla indirectos. El capítulo cierra con una ampliación acerca de la heterogeneidad de los actos directivos, que encarna un problema de la bibliografía actual.
El capítulo 10, “La comunicación y el significado: pragmática lingüística”, de Leopoldo Labastía, actúa como una continuación de los temas desarrollados en el apartado anterior. Con un estilo claramente didáctico, se presenta al contexto en relación con la lengua tanto desde perspectivas cognitivas como sociales y desde un punto de vista histórico. En cuanto a la comunicación, se describe una alternativa al modelo tradicional del código en la comunicación a través de los preceptos delineados por Herbert P. Grice y otros enfoques derivados, denominados neogriceanos. Dentro de estos subapartados, se explican nociones como el principio de cooperación, las máximas conversacionales y las diferencias entre los tipos de implicaturas, que hacen parte central de cualquier manual dedicado a la pragmática. A continuación, se describen las características principales de la teoría de la relevancia, delineada por Dan Sperber y Deirdre Wilson, incluyendo los alcances de la propuesta de la explicatura. En el último apartado, se discute la relación de la pragmática con la praxis social. El principio de la cortesía resulta el eje esencial de este apartado, sopesando los aportes de Paul Grice, Geoffrey Leech y Penelope Brown y Stephen Levinson en la definición de este concepto, al mismo tiempo que se observa el grado de intervención dentro del lenguaje de otras nociones como la distancia social, la familiaridad, la jerarquía y la imagen pública.
Finalmente, la parte 3 del manual, denominada “El lenguaje en uso y en la sociedad” inicia con el capítulo 11, “Los estudios del texto”, escrito por Guiomar E. Ciapuscio. Este primer apartado desarrolla la pregunta fundamental acerca de qué hace que algo sea un texto, teniendo en cuenta los orígenes y los intereses principales de la disciplina de la lingüística del texto. La concepción del texto como una unidad gramatical, en primer lugar, a partir de más bien una gramática que privilegiaba la conexión entre las oraciones, y como un objeto semántico-pragmático, en segundo lugar, que reflexionó acerca del significado y función de esta unidad lingüística, permite entender el nacimiento de las dos posturas multidimensionales tenidas en cuenta en este capítulo: una propuesta que sopesa al texto como un producto de una actividad psíquica y un evento comunicativo, con principios regulativos y normas de textualidad, principalmente defendida por Robert de Beaugrande y Wolfgang Dressler, y otra que se centraliza en la idea de prototipo (tomada desde el área de la psicología cognitiva y enfocada en la concepción de que las evaluaciones sobre los textos no pueden ser dicotómicas), la cual relativiza la importancia de los distintos atributos textuales según diversos factores. El capítulo cierra con dos modelos de análisis de tipos o clases de textos que focalizan o bien en el producto (este modelo desarrollado esencialmente por Klaus Brinker) o bien en las actividades textuales. Este último se describe a través de una tipología propuesta por Margaret Heinemann y Wolfgang Heinemann.
Lucía Bregant, en el capítulo 12 “El análisis de la conversación”, presenta un panorama general acerca de los principales desafíos, sobre todo metodológicos, aplicados al estudio de la conversación espontánea. Esta descripción muestra convincentemente que, contrario al supuesto carácter caótico que se le ha atribuido, el análisis de la conversación exhibe suficientes regularidades que lo convierten en una subdisciplina de interés. Luego de un breve comentario acerca de los distintos sistemas de transcripción posibles, el capítulo inicia con un interesante ejemplo de una conversación real entre tres adolescentes, el cual articula la explicación. Se discute, así, cómo influyen los elementos no verbales de la oralidad y el contexto en la conversación (entendido ampliamente, y abarcando los conceptos de comunidad de habla, el evento comunicativo y el acto de habla desde la perspectiva de los primeros etnometodólogos). A continuación, se exponen las características estructurales de la conversación, especialmente teniendo en cuenta la importancia del turno de habla en su conformación. El capítulo cierra con un análisis y una clasificación acerca de los procedimientos discursivos que se ponen en juego al conversar. Todas las secciones presentan, además de una constante demostración práctica, una vinculación teórica e histórica sobre las diferencias de posturas en el análisis de la conversación.
Roberto Bein y Yolanda Hipperdinger, en “Los hablantes y las lenguas: sociolingüística”, capítulo 13, comienzan con una descripción histórica del surgimiento de la sociolingüística, sus primeros antecedentes, y las distintas perspectivas desde las que se puede abordar a la luz de ciertos autores que propusieron los ejes fundamentales de trabajo. Para ello, se introducen las principales características de las propuestas de William Labov, Joshua Fishman, y de John Gumperz y Dell Hymes, quienes establecieron las subdisciplinas de la sociolingüística entendida de manera tradicional, la sociología del lenguaje, y la etnografía del habla, respectivamente. A continuación, los autores explican nociones básicas, como comunidad discursiva y comunidad de habla, teniendo en cuenta sus tensiones históricas y las diferencias de alcance de estos términos según cada autor, corriente o momento histórico. Se expone, además, cómo se entiende la idea de variedad y algunas clasificaciones de las lenguas según distintos criterios, que justifican las diferencias, por ejemplo, entre pidgin y criollo, y lengua oficial y gregaria. El capítulo finaliza con el abordaje de las diferencias entre cambio y variación y un bien recibido análisis acerca del estatus del español y sus variedades en la Argentina.
El capítulo 14, titulado “Las políticas lingüísticas” y escrito por Roberto Bein, presenta las principales temáticas contenidas dentro de la sociología del lenguaje, una de las subdisciplinas de la sociolingüística abordadas en el capítulo anterior. Su contribución comienza con la explicación de una serie de conceptos fundantes, en los que se articulan distintas caracterizaciones y ejemplos de la política lingüística, la planificación del lenguaje y la glotopolítica. Esta última resulta valorada positivamente por los autores y se contextualizan los avances que Argentina y otras naciones latinoamericanas han llevado adelante en esta línea de trabajo. Los objetivos, actores y tipos de política lingüística son caracterizados en las secciones posteriores, en una demostración que continuamente incorpora ejemplos históricos y actuales con espíritu crítico y pedagógico. Posteriormente, la exposición se concentra en las motivaciones detrás de las políticas lingüísticas y se analizan los alcances y diferencias entre las nociones de actitudes, representaciones e ideologías lingüísticas. Las herramientas que permiten implementar las políticas lingüísticas (por ejemplo, la legislación) y algunos casos ejemplares en el país son presentados virtuosamente para cerrar el capítulo.
En el capítulo 15, “Los diccionarios: la representación del léxico”, escrito por Andreína Adelstein, Marina Berri y Victoria de los Ángeles Boschiroli, se aborda la complejidad del diccionario como objeto lingüístico, textual y cultural. Posterior a una breve definición acerca del campo de acción de la lexicografía y su alcance dentro de la investigación científica, el capítulo presenta una orientación clasificatoria crítica que permite comprender los distintos tipos de diccionarios posibles. Se proponen tres macrocategorías de tipologización: diccionarios monolingües y bilingües (o multilingües), diccionarios de comprensión y de producción, y diccionarios generales y restringidos. Cada una de estas oposiciones aparece con ejemplos reales y análisis de entradas de palabras, esencialmente del español. Se dedica, a continuación, un apartado especial para analizar la morfología de la microestructura del diccionario, esto es, la información que aparece en el artículo lexicográfico. La noción de definición, siendo la fundamental de una entrada monolingüe, es explicada detalladamente. El capítulo finaliza con el análisis del diccionario como objeto cultural y describe, principalmente de forma diacrónica, su evolución dentro del mundo hispanoparlante.
Guadalupe Álvarez, Pilar Gaspar y Maia Migdalek, en el capítulo 16 “La enseñanza de la lengua materna”, centran su exposición recuperando tres debates contemporáneos dentro del gran espectro de posibles temas relacionados con la lengua en el aula. En el primero, la alfabetización (entendida en sentido amplio, es decir, incluyendo la dimensión textual), se presentan las principales posturas de manera tanto histórica como actual. El foco de este apartado, más allá de los debates aún vigentes y a veces estériles, lo constituye el aporte de la psicolingüística dentro de esta discusión, a través del modelo de doble ruta. El segundo tema es la gramática, cuya inclusión y abordaje dentro de la enseñanza en el aula ha estado sujeta a posiciones políticas y epistemológicas distintas sobre todo en el siglo XX. Por último, se discute el rol de las tecnologías de la información en relación con el objeto lengua. Su necesidad áulica viene dada por las transformaciones que producen (por ejemplo, con la creación de nuevos géneros discursivos) y por los alcances en el proceso de enseñanza en sí mismo, en muchos casos favoreciendo la apropiación de los contenidos.
El último capítulo (17), “La enseñanza de lenguas segundas y extranjeras”, escrito por Estela Klett, cierra el manual con una exposición de los principales desafíos y avances científicos en el ámbito de la investigación en aprendizaje de lenguas no maternas. Para empezar, la autora explica una serie de conceptos fundantes tanto para el entendimiento del capítulo como para el ejercicio de la disciplina, que pueden resultar ajenos a un lector lingüista no docente. Entre ellos, se sintetizan las diferencias entre lengua extranjera y lengua materna y el rol de la interlengua. El núcleo de la exposición lo constituyen los casos en que la lengua es aprendida dentro del espacio de una clase y, por consiguiente, se centraliza en la figura del alumno. A continuación, desde una perspectiva histórica, se describen los principales métodos y enfoques en enseñanza de lenguas, entre ellos el enfoque comunicativo, el cual resulta ponderado positivamente por la autora. El capítulo cierra con una exposición de las tendencias contemporáneas en la enseñanza de lenguas segundas y extranjeras y particularmente para el español, algunas de las cuales entran en tensión con las nociones clásicas de método introducidas anteriormente, como el español con fines académicos o con fines específicos y la corriente de la lectocomprensión, de gran desarrollo en los ámbitos universitarios argentinos.
Los aportes que el trabajo reseñado realiza no se agotan en la novedad que supone la edición de un volumen como este en el escenario hispanoamericano, sino que son también sus aspectos constitutivos los que permiten evaluar favorablemente tal misión. El resultado consiste en un conjunto de capítulos bien ordenados, en el que cada una de las tres partes encuentra un sentido en sí mismo, y que permiten tanto una lectura corrida como focalizada en ciertos capítulos. Además, beneficia la comprensión del contenido que la estructura introducción-desarrollo-síntesis-ejercitación sea mantenida en su conjunto. El espíritu didáctico del libro está presente transversalmente en la exposición de los contenidos y en las actividades, que aunque, en ocasiones, acotadas, pueden resultar complementarias a otras guías de ejercicios o la explicación del docente. La falta de un apartado dedicado a las soluciones, si bien podría constituir una desventaja, en parte es justificada por el carácter amplio de las tareas sugeridas.
En relación con el contenido y la forma de abordar los temas del manual, entre los aspectos más positivos se encuentra la tendencia general de la inclusión de una perspectiva pensada desde el español y otras lenguas sudamericanas, tanto en la presentación de los ejemplos, como en la bibliografía de referencia y la sugerida. Los temas, de todas maneras, no se limitan a lo que desde el español puede explicarse, y se referencian fenómenos gramaticales, culturales y sociales presentes en diversos escenarios y lenguas del mundo. En relación con otros manuales, que de forma exhaustiva son relevados también en la introducción de este volumen coordinado, el libro destaca, en primer lugar, por dedicar la parte más amplia a la relación entre uso, lenguaje y sociedad y, en segundo lugar, por la diversidad disciplinar planteada. Los temas dedicados a la enseñanza de la lengua, la construcción de diccionarios o la diversidad lingüística son, por ejemplo, generalmente ignorados en grandes proyectos. Cada capítulo logra, además, ilustrar cabalmente la subdisciplina que pretende explicar, a través de la exposición de sus principales desarrollos. A su vez, se ponderan las presentaciones en clave histórica y las problemáticas actuales. La mayoría de los trabajos, asimismo, no abogan por una perspectiva teórica particular, sino que muestran un panorama amplio de opciones en el tratamiento de la temática. Aunque podría decirse que algunos contenidos, como la semántica o la dialectología, parecen estar ausentes porque no existe un capítulo puntual que los trate, se encuentran igualmente tenidos en cuenta en las exposiciones. Sin dudas, estas faltas obedecen a las decisiones de delimitación que están presentes a la hora de coordinar un manual universitario y pueden ser subsanadas en reediciones posteriores.
En definitiva, si bien es cierto que “comunicar los conocimientos disciplinares de la lingüística en el ámbito universitario es un desafío de envergadura”, como se indica en la primera oración de su introducción, La lingüística. Una introducción a sus principales preguntas se erige como una nueva referencia dentro de los estudios del área y permite encontrar un destinatario ecléctico. Si bien resulta un manual universitario de grado en lingüística —y, por lo tanto, su público ideal está constituido por estudiantes y docentes de materias de grado—, la lectura podría interesar a estudiantes de disciplinas afines e incluso a aficionados a la lengua. Algunos capítulos, sobre todo de la primera parte, desarrollan fenómenos lingüísticos generales que no necesariamente precisan de conocimientos previos en el área. Asimismo, debido a que la formación en grado en ocasiones no pueda dar cuenta de la totalidad de las disciplinas aquí vistas, el manual puede ser una referencia para estudiantes de posgrado o investigadores formados en disciplinas afines que precisan un primer acercamiento a ciertas temáticas de vacancia.

