
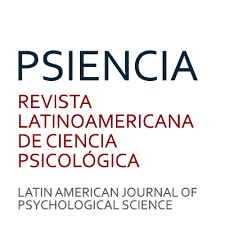

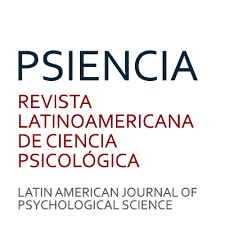
La relación entre los puntajes del Inventario de Comunicación Mac-Arthur Bates y la vulnerabilidad social en los primeros años de vida. Una revisión sistemática
The relationship between Mac-Arthur Bates Communication Inventory scores and social vulnerability in the early years of life. A systematic review
PSIENCIA. Revista Latinoamericana de Ciencia Psicológica
Asociación para el Avance de la Ciencia Psicológica, Argentina
ISSN-e: 2250-5504
Periodicidad: Cuatrimestral
vol. 13, núm. 1, 2021
Resumen: Se entiende a la vulnerabilidad social como una variable multidimensional que involucra una combinación de eventos, rasgos y/o procesos que constituyen adversidades potenciales para ejercer los derechos humanos o alcanzar objetivos en la comunidad. Se ha observado que las habilidades lingüísticas, fuertemente ligadas al éxito académico, difieren según el nivel socioeconómico del contexto de crianza. Los Inventarios de Desarrollo Comunicativo de MacArthur Bates (CDI) son instrumentos que evalúan el desarrollo de las competencias comunicativas durante la primera infancia a través del reporte de un cuidador primario. El objetivo de la siguiente revisión sistemática será indagar las correlaciones entre el entorno socioeconómico y las competencias comunicativas, medidas con el CDI, en los primeros tres años de vida. Se encontraron diferencias respecto del desarrollo del habla, la comprensión y expresión del lenguaje en niños/as inmersos en contextos vulnerables, principalmente en aquellos infantes de entre 18 a 24 meses, previo a la inserción a la escolaridad formal. Se concluye que el CDI es un instrumento sensible a las diferencias socioeconómicas familiares, y que se deben realizar más estudios en culturas diversas y durante los primeros años de vida, para generar políticas públicas que logren paliar las diferencias en el desarrollo cognitivo infantil.
Palabras clave: Vulnerabilidad social, Nivel Socioeconómico (NES), CDI, Comunicación temprana, Primera Infancia.
Abstract: Social vulnerability is understood as a multidimensional variable that involves a combination of events, features and processes that enhance potential adversities against the compliance of human rights and the fulfillment of goals in the community. It has been proved that linguistic abilities, strongly related to academic achievement, differ depending on the socioeconomic level of the raising context. The MacArthur’Bates Communicative Development Inventories (CDI) is a tool that assesses the development of communicative competences during the early childhood based on the primary caregiver report. The aim of the following systematic review will be to find the correlations between the socioeconomic environment and the communicative competences, assessed with the CDI, in the first three years of life. The data analysis showed that low income children aged 18 - 24 months presented differences in both, their speech development, and their comprehensive / expressive language skills. It is concluded that the CDI is an assessment tool which is sensitive to the environment’s socioeconomic differences. In addition, more studies should be developed in diverse cultures and during the first years of life, in order to develop public policies that can alleviate the existing differences in infants’ cognitive development.
Keywords: Social Vulnerability, Socioeconomic Level (SES), CDI, Early Communication, Early Childhood.
Resumen
Se entiende a la vulnerabilidad social como una variable multidimensional que involucra una combinación de eventos, rasgos y/o procesos que constituyen adversidades potenciales para ejercer los derechos humanos o alcanzar objetivos en la comunidad. Se ha observado que las habilidades lingüísticas, fuertemente ligadas al éxito académico, difieren según el nivel socioeconómico del contexto de crianza. Los Inventarios de Desarrollo Comunicativo de MacArthur Bates (CDI) son instrumentos que evalúan el desarrollo de las competencias comunicativas durante la primera infancia a través del reporte de un cuidador primario. El objetivo de la siguiente revisión sistemática será indagar las correlaciones entre el entorno socioeconómico y las competencias comunicativas, medidas con el CDI, en los primeros tres años de vida. Se encontraron diferencias respecto del desarrollo del habla, la comprensión y expresión del lenguaje en niños/as inmersos en contextos vulnerables, principalmente en aquellos infantes de entre 18 a 24 meses, previo a la inserción a la escolaridad formal. Se concluye que el CDI es un instrumento sensible a las diferencias socioeconómicas familiares, y que se deben realizar más estudios en culturas diversas y durante los primeros años de vida, para generar políticas públicas que logren paliar las diferencias en el desarrollo cognitivo infantil.
Palabras Clave
Vulnerabilidad social, Nivel Socioeconómico (NES), CDI, Comunicación temprana, Primera Infancia
Abstract
Social vulnerability is understood as a multidimensional variable that involves a combination of events, features and processes that enhance potential adversities against the compliance of human rights and the fulfillment of goals in the community. It has been proved that linguistic abilities, strongly related to academic achievement, differ depending on the socioeconomic level of the raising context. The MacArthur’Bates Communicative Development Inventories (CDI) is a tool that assesses the development of communicative competences during the early childhood based on the primary caregiver report. The aim of the following systematic review will be to find the correlations between the socioeconomic environment and the communicative competences, assessed with the CDI, in the first three years of life. The data analysis showed that low income children aged 18 - 24 months presented differences in both, their speech development, and their comprehensive / expressive language skills. It is concluded that the CDI is an assessment tool which is sensitive to the environment’s socioeconomic differences. In addition, more studies should be developed in diverse cultures and during the first years of life, in order to develop public policies that can alleviate the existing differences in infants’ cognitive development.
Key Word
Social Vulnerability, Socioeconomic Level (SES), CDI, Early Communication, Early Childhood.
Introducción
Vulnerabilidad social
La vulnerabilidad social engloba aspectos como el ingreso económico, tipo de vivienda, nivel educativo de los cuidadores primarios, hacinamiento, acceso a servicios, estímulos a la educación en el hogar y la presencia de necesidades básicas satisfechas (Gago Galvagno et al., 2019). Por otra parte, se focaliza tanto en la exposición al estrés como a los riesgos y la falta de medios o herramientas para poder enfrentar estas situaciones (Ramos Ojeda, 2019). Es por estos motivos que se considera una variable multidimensional, que involucra aspectos más abarcativos que el ingreso monetario en sí mismo, siendo una combinación de eventos, rasgos y/o procesos que constituyen adversidades potenciales para ejercer los derechos humanos o alcanzar diferentes objetivos en la comunidad (Bălan, 2013; Ranci & Migliavacca, 2010), variabilidad que dificulta una posible generalización entre diversas poblaciones (Lipina, Martelli, Vuelta & Colombo., 2005). Se plantea que, cuanto mayor sea el número de factores de riesgo a los que un infante está expuesto en su infancia temprana, mayor será la posibilidad de compromiso de este proceso de maduración (Eickmann, Lira & Lima, 2002)
La vulnerabilidad social engloba aspectos como el ingreso económico, tipo de vivienda, nivel educativo de los cuidadores primarios, hacinamiento, acceso a servicios, estímulos a la educación en el hogar y la presencia de necesidades básicas satisfechas (Gago Galvagno et al., 2019). Por otra parte, se focaliza tanto en la exposición al estrés como a los riesgos y la falta de medios o herramientas para poder enfrentar estas situaciones (Ramos Ojeda, 2019). Es por estos motivos que se considera una variable multidimensional, que involucra aspectos más abarcativos que el ingreso monetario en sí mismo, siendo una combinación de eventos, rasgos y/o procesos que constituyen adversidades potenciales para ejercer los derechos humanos o alcanzar diferentes objetivos en la comunidad (Bălan, 2013; Ranci & Migliavacca, 2010), variabilidad que dificulta una posible generalización entre diversas poblaciones (Lipina, Martelli, Vuelta & Colombo., 2005). Se plantea que, cuanto mayor sea el número de factores de riesgo a los que un infante está expuesto en su infancia temprana, mayor será la posibilidad de compromiso de este proceso de maduración (Eickmann, Lira & Lima, 2002).
Resulta importante destacar que nos encontramos en un contexto de pandemia que como consecuencia de las medidas aislamiento social preventivo y obligatorio, se generan pérdidas de empleo que inciden significativamente en los sectores de mayor vulnerabilidad social. Se estima que como consecuencia de este suceso, en Latinoamérica la pobreza aumentaría por lo menos 4.4 puntos porcentuales con respecto al 2019, alcanzando así al 34.7% de la población (CEPAL, 2020). Asimismo, resulta primordial entender que la salud mental tanto de los niños/as y adolescentes como de sus respectivas familias se encuentra afectada debido a las medidas anteriormente mencionadas y acrecentada por las condiciones socio-habitacionales. Teniendo en consideración que el desarrollo temprano de la comunicación incide en el desarrollo cognitivo posterior de los infantes, resulta fundamental conocer cómo incide la vulnerabilidad social en el desarrollo de estas habilidades en un contexto donde la pobreza afecta a casi el 40% de la población de América Latina.
Desarrollo verbal temprano
La primera infancia constituye un período crítico en lo que respecta al desarrollo de habilidades comunicativas, fundamentalmente aquellas referidas a aprender, comprender y hablar un idioma (Shonkoff & Phillips, 2000). De hecho, incluso desde el nacimiento las interacciones con los adultos y el medio surten efectos negativos o positivos en los infantes en tanto tienen la posibilidad de poner en riesgo el curso normal del desarrollo cognitivo y emocional (Hernández, Kimelman & Montino, 2000). Aquellos niños que tienen retrasos en el desarrollo de estas habilidades tienen mayor riesgo de tener problemas en torno a la lectocomprensión durante la escolaridad primaria (Bleses, Makransky, Dale, Højen & Ari, 2016).
Se ha observado que las habilidades lingüísticas, fuertemente ligadas al éxito académico, difieren según el nivel socioeconómico (en adelante NES) del contexto de crianza (Fernald, Marchman & Weisleder, 2013; Hart & Risley, 1992; Pungello, 2009). Históricamente la brecha de NES en las habilidades lingüísticas ha sido indagada a través de amplias investigaciones y bibliografías a lo largo de los años (Fernald et al., 2013; Hoff, 2003;Noble & Farah, 2013). En líneas generales, la evidencia actual sugiere que estas disparidades socioeconómicas reflejadas en las aptitudes cognitivas surgen en la infancia y aumentan a lo largo del desarrollo (Brooks-Gunn & Markman, 2005) prediciendo el éxito o el fracaso académico posterior por verse relacionadas con la deserción y el fracaso escolar (Newcomb et al., 2002; Peraita & Pastor, 2000). Estas asociaciones se explican por el impacto que estas desigualdades generan en la adaptación escolar, y el posterior aprendizaje de la lectoescritura y las matemáticas de los niños/as que se desarrollan en contextos de vulnerabilidad social. Los entornos lingüísticos de mayor calidad en la infancia, que incluyen tanto un alto nivel de respuesta de los cuidadores como mayor vocabulario, están asociados en infantes con mejores habilidades lingüísticas y capacidad de procesamiento del lenguaje (Weisleder & Fernald, 2013), ambientes de los cuales no suelen beneficiarse las familias en situación de vulnerabilidad social (Pan et al., 2005).
Los Inventarios de Desarrollo Comunicativo de MacArthur Bates (CDI), en sus distintas versiones, son instrumentos que permiten evaluar el desarrollo de las habilidades comunicativas tempranas durante la primera infancia a través del reporte de un cuidador primario. Asimismo, evalúan aspectos comprensivos y expresivos del lenguaje verbal (primeras frases y vocabulario), así como también aspectos del lenguaje no verbal (gestos tempranos y tardíos) (Farkas, 2010). Es frecuente su utilización a nivel internacional para estudiar el desarrollo del lenguaje de niños/as entre 8 y 30 meses de edad (Alfaro, García, Fernández & Insa, 2012; Díaz, Gómez Fonseca, Gálvez Bohórquez, Güechá & Sellabona, 2011). Dichos instrumentos han sido ampliamente utilizados para, en primer lugar, describir y graficar la adquisición del lenguaje temprano en niños con desarrollo esperable y brindar información normativa. Y en segundo lugar, para identificar y describir a aquellos niños/as cuyo desarrollo temprano del lenguaje está significativamente demorado y/o difiere del desarrollo esperable para su edad (Law & Roy, 2008). Por último, este cuestionario ha evolucionado durante las últimas décadas para ser una de las evaluaciones más reconocidas en lo que respecta al desarrollo del lenguaje infantil (Dale & Penfold, 2011; Law & Roy, 2008).
Presente estudio
Cabe resaltar que la gran mayoría de los estudios recopilados en este trabajo se llevaron a cabo en Europa y Estados Unidos. Tampoco se han encontrado revisiones sistemáticas o metaanálisis de este instrumento en los últimos diez años en las bases de datos utilizadas. A su vez, los niveles de pobreza mundiales se encuentran en aumento (CEPAL, 2020). Por estos factores es que este trabajo cobra especial relevancia, al dejar de manifiesto que es necesario proliferar estudios que brinden información de cómo el desarrollo temprano de la comunicación y/o del vocabulario se encuentra modulado por el nivel socioeconómico de los infantes latinoamericanos. Se espera que en un segundo momento puedan pensarse intervenciones y políticas públicas para paliar estas diferencias durante los primeros años de vida.
El objetivo del presente trabajo consiste en a) evaluar la sensibilidad del CDI para detectar variaciones socioeconómicas, b) analizar si la densidad léxica y el uso de oraciones medidos a través del Inventario del Desarrollo Comunicativo de MacArthur-Bates (CDI) varían en función del nivel socioeconómico de los infantes en distintos países del mundo. Para dicho fin se realizará una revisión bibliográfica sistemática para indagar aquellas investigaciones donde se utilice el instrumento anteriormente mencionado con muestras de madres e infantes con necesidades básicas insatisfechas (NBI). Para ello, se analizará el país de origen de dichos estudios, las características primordiales de las muestras, la metodología empleada y los principales resultados encontrados.
Teniendo en consideración investigaciones anteriores que han utilizado otros instrumentos para evaluar el desarrollo del lenguaje y/o del vocabulario de los infantes, los cuales han reportado diferencias significativas según el NSE, se espera encontrar resultados similares en la presente investigación (Coddington, Mistry & Bailey, 2014; Justice et al., 2019; Melvin et al., 2016;Raviv, Kessenich & Morrison, 2004; Farkas et al., 2016; Vernon-Feagans, Garrett-Peters, Willoughby & Mills-Koonce, 2012).
Método
Criterios de elegibilidad
Esta revisión se basó en las guías propuestas por la metodología PRISMA para la presentación de informes de revisiones sistemáticas (Celestino & Bucher-Maluschke, 2018). Implica anticipar los criterios de selección de los trabajos a incluir. Se revisaron las investigaciones realizadas en la última década (2010-2020), en los idiomas de inglés, portugués y español, con estatus de publicación “publicado”.
Fuentes de información
Se utilizaron las bases de datos de Scopus, EBSCO, Scielo y Google Académico, utilizando la combinación de las siguientes palabras clave en inglés y español: CDI, MB-CDIs, MacArthur, MacArthur-Bates Communicative Development Inventories, communicative, vocabulary, toddlers, infant, childhood, social vulnerability, low-SES and poverty. Para asegurar la saturación de la literatura, se aplicaron estrategias de búsqueda hacia adelante (buscar artículos que citan el estudio incluido) y hacia atrás (revisar las listas de referencia de los estudios incluidos). Se revisaron además las listas de referencias de las revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre el tema.
El esquema de la búsqueda realizada fue el siguiente: (Social Vulnerability OR Poverty OR Low-SES) AND (CDI OR MB-CDIs OR IDHC OR MacArthur OR MacArthur-Bates Communicative Development Inventories OR Communicative OR Vocabulary) AND (toddlers OR infant OR childhood).
Selección de estudios
Se llevó a cabo, en primer lugar, la lectura del título, resumen y palabras clave de los artículos. Las características que debían cumplir los artículos fueron: a) infantes con desarrollo típico, b) edades comprendidas entre 1 a 3 años, b) investigaciones con alcance asociativo o explicativo (no descriptivo o exploratorio), c) con variable externa de vulnerabilidad social (medido a través de cualquiera de sus subdimensiones), d) que se utilice el CDI (en todas sus versiones) para evaluar el vocabulario. Esto se decidió con el fin de llevar a cabo el primer objetivo del presente estudio y a su vez controlar las posibles variaciones derivadas de los distintos instrumentos de evaluación. No hubo criterios de exclusión en cuanto a los adultos participantes del estudio.
En el caso que estos criterios de inclusión no fueran cumplidos, o que la mera lectura del título, resumen y palabras clave no fuesen suficientes, se accedía a leer el artículo completo, analizando finalmente si cumplía con los requisitos de la revisión sistemática.
En los casos que no se pudieron acceder a los artículos directamente, se contactó a los autores a través de las redes sociales especializadas (ResearchGate, Academia.edu, etc.) o por correo electrónico.
Resultados
La búsqueda inicial arrojó 26 artículos en EBSCO, 68 en Google Académico, 1 en Scopus, y ningún artículo en Scielo, de los cuales 11 cumplieron con todos los criterios mencionados. No fue necesario contactar con ninguno de los autores para pedirle el artículo. En la tabla 1 se resume los resultados principales de cada uno de los estudios.
De los 11 estudios de investigación revisados, el 45.45% (5) pertenecían a Norteamérica, el 18,18% (2) a Europa, el 18.18% (2) a Oceanía, 1 a África y 1 a Latinoamérica. La cantidad de publicaciones fue homogénea a lo largo de la década. En el primer quinquenio (2010 a 2015), se encontraron 6 trabajos. En los restantes años (2016-2020), se hallaron 5 estudios.
Todos los trabajos encontrados se publicaron en inglés, excepto uno que estaba en español (De Castro et al., 2019). Solo un estudio presentó un muestreo representativo (Goldfeld et al., 2011), siendo el resto de muestreos no probabilísticos, de tipo intencional utilizando muestras cautivas. Además, sólo el 27.7% (n= 3) utilizó un estudio longitudinal. También, sólo un estudio mostró un tamaño del efecto alto (Vogt, Mastin & Aussems, 2015), siendo que el resto mostró tamaños de efecto menores a .40.
Siendo que algunos estudios fueron de corte longitudinal, el 72.7% (n=8) trabajaron con muestra de niños y niñas de 1 año de edad, el 63.6% (n=7) con infantes de dos años y el 36.3% (n=4) con infantes de 3 años. Sólo un estudio no reportó la edad de los infantes (Goldfeld et al., 2011). Todas las investigaciones incluyeron a las madres de los infantes en sus muestras, y ninguno trabajó con otro tipo de cuidadores primarios. Con respecto a los resultados, un estudio no halló diferencias o asociaciones entre el NSE y la producción de vocabulario entre los dos y tres años de edad (Boyce, Gillam, Innocenti, Cook & Ortiz, 2013). Sin embargo, resulta importante destacar que dicha muestra estuvo compuesta únicamente por infantes con NSE bajo. En cuanto a los que sí encontraron correlaciones entre el NSE y la producción de vocabulario, cabe destacar que el 63.6% encontró diferencias significativas recién a partir de los dos años de edad, mientras que el 45.4% encontró diferencias durante el primer año de vida. Entre estos últimos, un estudio demostró que dentro del grupo de infantes con NSE bajo, aquellos que tenían acceso a libros y a educación obtenían mayores puntajes en torno a la producción de vocabulario (De Castro et al., 2019). Otro estudio demostró que también había diferencias dentro del grupo de infantes con NSE bajo según el nivel educativo de sus madres (Goldfeld et al., 2011).
En cuanto a los índices de NSE, el criterio de ingresos económicos en el hogar fue el más utilizado por las investigaciones 63.6 % (n=7) de los cuales en el 57.1% (n=4) fue este el único criterio para establecer el NSE familiar. También, el nivel educativo fue de los más utilizados 63.3% (n=7) con la distinción entre aquellas investigaciones que utilizaron el de ambos padres 28.5% (n=2) y quienes tomaron en cuenta solamente el nivel educativo materno 71.4% (n=5), dentro de las cuales, solamente 2 de esas investigaciones (28.5%) lo utilizaron como único criterio para describir el NSE. Luego, quedaron igualados el tipo de ocupación 18% (n=2) y el área o comunidad de residencia, diferenciadas entre rural o urbana, 18% (n=2). Ninguno de estos últimos factores fue considerado, por sí solo, criterio único para conformarse como NSE. La ocupación se utilizó en ambos casos con el nivel educativo de ambos padres con la salvedad de un estudio que añadió el ingreso económico (Nicholson, Lucas, Berthelsen & Wake, 2010). Por otro lado, el área de residencia fue en ambos estudios combinado con el nivel educativo materno pero, en el caso de De Castro et al. (2019), se le añadieron preguntas respecto a la accesibilidad (e.g., libros, educación, servicios, juguetes, salud) siendo los únicos en incluir estos últimos criterios. Finalmente, el criterio de pertenencia a minorías raciales o étnicas fue encontrado solamente en la investigación de Shriver, Bonnell, Berman & Camp (2020) donde fue combinada con los factores como nivel educativo de la madre, padres solteros e ingresos bajos para conformar un conjunto de factores de riesgo que daban cuenta de una situación de vulnerabilidad socioeconómica.
En la tabla 1 se resumen los resultados principales de los estudios. En la primera columna se indicó el nombre de los autores y el año. En la segunda columna, figura el país de origen. En la tercera columna el tipo de muestra utilizado (con la cantidad total de madres e infantes por género) y el rango etario de los infantes. En la cuarta columna, se detalló el tipo de instrumentos utilizados tanto para las variables de comunicación temprana como los indicadores de pobreza, y el MacArthur-Bates communicative Development Inventories (CDI) en sus distintas versiones. Por último, se reportaron los principales resultados de cada estudio y el grado de tamaño del efecto.
Conclusiones
El objetivo de la siguiente revisión sistemática fue a) evaluar la sensibilidad del CDI para detectar variaciones socioeconómicas, b) analizar si la densidad léxica y el uso de oraciones medidos a través del Inventario del Desarrollo Comunicativo de MacArthur-Bates (CDI) varían en función del NSE de los infantes en distintos países del mundo. Se encontró que los diversos puntajes del CDI, durante los primeros años de vida, fueron sensibles a las variaciones socioeconómicas. En este sentido, se debe resaltar que la única investigación que no halló resultados significativos fue porque trabajó con una muestra homogénea de infantes de sectores vulnerables. Además, la prueba CDI discrimina desde el primer año de vida, por ende es un instrumento con potencial para prevención e intervenciones primarias. Es por esto que es necesaria su adaptación en la Argentina, para poder tener una medida sensible del desarrollo cognitivo comunicacional durante los primeros años de vida.
Cabe destacar que la mayoría de los artículos estuvieron concentrados en Estados Unidos y Europa. Esto puede deberse, en primer lugar, al acceso a recursos que dichos países tienen tanto para desarrollar investigaciones como para acceder a muestras representativas. Asimismo, poseen un desarrollo experimental de la psicología mucho más amplio que el que caracteriza a nuestra región. El único artículo perteneciente a Latinoamérica fue el de De Castro et al. (2019), que arrojó que el acceso a libros y asistencia a centros educativos constituyen factores protectores de los efectos de la vulnerabilidad sobre el desarrollo del vocabulario de infantes. Por estos motivos resulta fundamental estimular la producción de investigaciones con resultados locales, ya que las características de las poblaciones en particular aquellas con NSE bajo son rotundamente diferentes en países desarrollados y subdesarrollados. Esto también permitirá replicar los resultados hallados en otros países y corroborar o rechazar los datos en nuestra región, así como también desarrollar estudios transculturales.
A su vez, en la totalidad de los artículos hallados las muestras estuvieron compuestas exclusivamente por madres. Algunos estudios señalan que los reportes parentales que son completados por múltiples cuidadores primarios son más válidos que aquellos completados por un único adulto (Houwer, Bornstein, & Leach, 2005; Marchman & Martinez-Sussman, 2002), ya que estos últimos tienden a subestimar las competencias comunicativas de los infantes (Bornstein, Putnik & De Houwer, 2006; Houwer, Bornstein & Bleach; 2005). Con respecto al NES, algunos autores refieren que los padres con mayores niveles educativos tienden a ser más precisos al reportar el vocabulario de los niños/as, mientras que aquellos con niveles educativos más bajos tienden a sobreestimar las habilidades comunicativas de los mismos (Law & Roy, 2008). Por estos motivos, en futuras investigaciones se debería trabajar con muestras diversificadas de otros cuidadores primarios o personas significativas cercanas a los niños/as. Asimismo, resulta fundamental ver si existen diferencias entre los distintos reportes teniendo en consideración diversas variables como por ejemplo el NES. De esta forma, podríamos tener una comprensión más exhaustiva (y quizás válida) de las competencias comunicativas de los infantes en sus distintos ámbitos de interacción y culturas.
Con respecto a esto, y en contraste con lo evidenciado en el presente estudio, según datos de la UNESCO (2017), el 80 % de los estudiantes latinoamericanos logran la transición exitosa entre el nivel primario y el secundario. Sin embargo, la tasa de culminación de los estudios secundarios en la región es del 59% en términos generales, pero varía entre las diferentes naciones (Instituto de estadística de la UNESCO, s.f.). Por otro lado, la diferencia de género es evidente también, son los varones latinoamericanos quienes tienden a abandonar la escuela, contrario al caso de las mujeres (Bassi, Busso & Muñoz, 2013). En general, la deserción tiene consecuencias a corto y largo plazo para las naciones, esto debido a que quienes deciden no terminar sus estudios, no logran adquirir habilidades que pueden contribuir al desarrollo económico y social de sus países. No obstante, los niveles de analfabetismo, que año a año aumentan, pueden tener incidencia en el desarrollo lingüístico y cognitivo de las generaciones futuras, por esto se vuelve importante realizar estudios locales que tengan en cuenta las particularidades de la región.
Así como fue evidenciado en la tabla de análisis de las investigaciones tenidas en cuenta para el presente estudio, los tamaños del efecto encontrados fueron pequeños y medios. De los 11 estudios que hacen parte de la unidad de análisis, 6 de ellos presentaron un tamaño del efecto bajo, 3 medio y 2 no registraron esta información. Estos resultados son típicos en la literatura en infancia temprana, siendo que la variabilidad inter e intra sujeto suele ser alta. A su vez, esto podría deberse a la falta de control de otras variables intervinientes.
La mayoría de los estudios de esta revisión fueron de corte transversal, lo cual no nos permite analizar las trayectorias del desarrollo temprano de la comunicación y/o del vocabulario que se encuentra modulado por el nivel socioeconómico en infantes, ya que este diseño nos da una mirada sesgada y situacional. Por otra parte, estudios longitudinales tienen mayor robustez en los resultados (Sampieri, 2016). En nuestra revisión fueron escasos estos estudios (Boyce et al., 2013; Goldfeld et al., 2011; McGillion, Pine, Herbert & Matthews 2017) lo cual puede deberse a la dificultad por la probable pérdida muestral y/o a la escasez de estudios sobre infancia temprana, porque la mayoría están desarrollados en edades preescolares o en niños escolares.
Sólo una investigación presentó un muestreo representativo (Goldfeld et al., 2011), siendo el resto de muestreos no probabilísticos, de tipo intencional. En general, las investigaciones que trabajan con niños y niñas en este rango etario utilizan muestras cautivas en centros de salud o educativos de primera infancia. Siendo una muestra de participantes de difícil acceso, podría estar infiriendo y sesgando los resultados encontrados en los estudios. En contraste, los muestreos no representativos generan índices de desvío muy elevados, causados por la alta variabilidad intersujeto y la volatilidad de la conducta propios de este estadio del desarrollo. Esto trae aparejado una disminución en la representatividad de la media de los valores del comportamiento del infante.
Una reciente encuesta describe que el inventario CDI ha sido adaptado en al menos 68 idiomas de los cuales la mayoría se refieren a lenguas habladas en las comunidades industrializadas (Dale & Penfold, 2011). Sin embargo, los CDI desarrollados para comunidades no industrializadas suelen ser utilizados en estudios a pequeña escala y, por lo tanto, no están normalizados (Childers, Vaughan & Burquest, 2007). Pero una investigación de nuestra revisión fue adaptada y normalizada para ser culturalmente apropiada a población rural y urbana (Vogt, et al., 2015) es importante tener en cuenta la variabilidad lingüística entre comunidades, para que el instrumento cumpla el propósito deseado. En contraste, los estudios restantes utilizaron adaptaciones ya validadas. Es importante que este instrumento tan útil para medición de vocabulario y comunicación contemple la dialéctica cultural de la población. Es una carencia que se encuentra en Latinoamérica con este instrumento. Asimismo, nos encontramos con que diferentes autores utilizaron versiones diversas del CDI, no solamente por considerar una o ambas partes que conforman este instrumento, sino también por considerar algunas la versión extendida del mismo y otros la abreviada; al igual que las diferencias según la propia adaptación implementada. Destacamos este punto como una limitación del presente trabajo.
En dos de los estudios hallados (De Castro et al., 2019; Vogt, et al., 2015) se evidenciaron diferencias significativas respecto a la producción del vocabulario entre infantes pertenecientes a comunidades rurales y urbanas, beneficiando a estos últimos. En uno de ellos se encontró que los niños y niñas provenientes de hogares rurales y/o hijos de madres con menor nivel educativo recibieron significativamente menos apoyo al aprendizaje (De Castro et al., 2019). Resulta fundamental seguir desarrollando estudios similares para contribuir al estado actual de la temática, para luego en un segundo momento desarrollar intervenciones que contribuyan a paliar estas diferencias.
Algunas de las investigaciones tomadas en consideración apoyan la hipótesis de que el nivel educativo de las madres se correlaciona con el aumento de palabras en el infante (Vogt et al., 2015). En uno de los casos, señalan que aquellos infantes cuyas madres no habían recibido educación formal obtienen resultados ligeramente inferiores, pero no significativos, respecto a las que recibieron educación primaria. A su vez, los infantes con madres en nivel secundario registraron más del 62% de palabras registradas en los infantes en comparación con aquellas de educación primaria (Vogt et. al., 2015). De hecho, en esta misma investigación, el nivel de educación de la madre no predijo significativamente el tamaño del vocabulario receptivo. Incluso, el hecho de tener un hermano como cuidador secundario se asociaba negativamente con el tamaño del vocabulario expresivo, mientras que tenía una asociación positiva con el tamaño del vocabulario receptivo.
Sin embargo, a la hora de definir el NES en dirección a la vulnerabilidad resulta crucial tener en cuenta la multidimensionalidad del concepto. Como mencionamos, dos de las investigaciones presentadas en esta revisión tomaron en consideración como criterio único la educación materna para delimitar el NES (Cadime, Silva, Ribeiro & Viana, 2018; Friend, DeAnda, Arias-Trejo, Poublin-Dubois & Zesiger, 2017), mientras que otros cuatro utilizaron solamente el ingreso económico o rango salarial del hogar (Boyce et al., 2013; Goldfeld et al., 2011; Mancilla-Martinez & Vagh, 2013; McGillion et al., 2017). Estudios recientes, han demostrado que la calidad del entorno cognitivo del hogar disminuye frente al aumento de factores de riesgo sociodemográficos (e.g., educación materna inferior a la secundaria, seguro médico subvencionado, hogar monoparental y minoría racial o étnica) (Cunningham, Mehner, Berman & Camp, 2013; Shriver, Bonnell & Camp, 2017). Por este motivo, la configuración de un índice de vulnerabilidad social que contemple esta multidimensionalidad de factores es esencial para el desarrollo de investigaciones, como la han hecho Castro et al. (2019) y Shriver et al. (2020) en la presente revisión sistemática.
Por otra parte, los infantes expuestos al español e inglés simultáneamente, obtuvieron puntajes bajos tanto en el CDI como en el IDHC (Boyce et al, 2013; Friend et al., 2017; Mancilla-Martinez & Vagh 2013), esto comparado con el promedio nacional monolingüe. Cabe resaltar que los resultados obtenidos fueron comparados entre sí también, evidenciando una disparidad entre el vocabulario producido y comprendido en inglés y español, presentando este último mejores resultados respecto primero. Las razones de este desbalance entre ambas lenguas, puede estar relacionado con el nivel educativo de la madre o el cuidador primario, o la cantidad de tiempo en los Estados Unidos de los padres, quienes provienen de países de habla hispana.
Hay que agregar que la siguiente revisión sistemática cuenta con una serie de limitaciones. Las mismas fueron que sólo se trabajaron con artículos de investigación, dejando de lado investigaciones publicadas en otros tipos de formato (libros, capítulos de libro, congresos, etc.). Además, sólo se revisaron artículos publicados en español, inglés y portugués, lo cual introduce el típico sesgo del idioma en la revisión. Además, se debe tener en cuenta el sesgo de publicación o “El problema del cajón de archivos y la tolerancia a los resultados nulos” (Rosenthal, 1979) siendo que los artículos que no demuestran resultados significativos no suelen ser publicados, pudiendo interferir esto en los resultados encontrados. Por último, subrayar que sólo uno de los estudios revisados tenía muestreos de tipo probabilístico, por ende, las muestras con las que trabajan no son representativas, son en general pequeñas, y pertenecientes en su mayoría a Estados Unidos. Por último, los tipos de estudio son transversales y las muestras de adultos son en promedio madres.
Para futuras investigaciones en esta área sería necesario aumentar los tamaños muestrales, trabajar con muestras representativas, generar investigaciones de diseño longitudinal y ampliar los estudios a otros países para analizar qué tan robusto es el efecto. Una forma de lograr esto sería a través de la inscripción de los equipos de trabajo internacionales, en donde se realizan investigaciones de diferentes laboratorios del mundo, lo cual permite generar resultados transculturales, con muestras representativas, y generar resultados locales. Esto permitiría analizar el impacto de la vulnerabilidad social según la idiosincrasia cultural de cada país, lo cual permitiría generar políticas públicas específicas para paliar la inequidad en el desarrollo cognitivo derivada de estos entornos, de modo de promover la comunicación verbal y no verbal desde los primeros años de vida, habilidad fundamental para el desarrollo posterior de los infantes.
Anexos:
| Estudio | País | Muestra | Diseño | Resultados |
| Vogt, et al., (2015) | Mozambique | 637 madres. 378 infantes de 12 a 25 meses, de comunidades rurales (194 femenino) y 259 de comunidades urbanas (137 femenino). | La versión abreviada del inventario CDI Forma I y II y un cuestionario sociodemográfico fueron aplicados en entrevistas presenciales por los evaluadores. NSE se calculó a partir de la comunidad (rural y urbana), el nivel educativo de la madre. | Los infantes cuyas madres poseían tanto educación primaria como secundaria, producían mayor cantidad de palabras que los infantes cuyas madres solo habían recibido educación primaria. Los infantes que vivían en comunidades urbanas, producían mayor cantidad de palabras que los que vivían en comunidades rurales. Los tamaños del efecto fueron medios a altos. |
| Nicholson et al., (2010) | Australia | 4606 madres 4606 infantes 4606 infantes de 2 a 3 años (2359 masculinos, 2247 femeninos) | Se utilizó el MCDI-III (palabras y oraciones) para evaluar habilidades comunicativas y vocabulario a través de entrevistas personales. El NSE se calculó a través del ingreso económico, la ocupación y el nivel educativo de ambos padres. | Los infantes con desventajas socioeconómicas tuvieron menor desempeño en palabras y oraciones. Los tamaños del efecto fueron bajos. |
| McGillion et al., (2017) | Reino Unido | 142 madres 142 infantes 142 infantes de 11, 12, 15, 18 y 24 meses. El género no fue reportado. | Se aplicó el MacArthur-Bates (gestos parte I & II, MCDI. Fenson et al., 1994) para medir la capacidad/habilidad gestual de los infantes durante su primer año, y el MCDI (gestos y palabras) para infantes de 1 a 2 años (Meints, 2000). El NSE se calculó a partir del índice de privación de Reino Unido, ubicándolas según los deciles en distintos rangos socioeconómicos. Un tercio de las familias vivían en áreas con una puntuación en los 1-3 deciles de IMD inferior, un 30% más vivió en deciles 4-6, con el 37% restante viviendo en deciles 7-10. | El NSE predijo de forma positiva la cantidad de palabras a los 24 meses, pero no en las edades anteriores con respecto a los gestos y las palabras. El tamaño del efecto fue bajo. |
| Shriver et al., (2020) | Estados Unidos | 179 madres 179 infantes 179 infantes de 23 a 37 meses. El género no fue reportado. | Se aplicó la forma abreviada del MacArthur Communicative Development Inventory (palabras, MCDI; Fenson et al., 1993). El NSE se calculó a partir de la educación de la madre, padre soltero, ingresos bajos, minoría racial o étnica. | Se encontraron asociaciones positivas entre el NSE y el MCDI durante el primer y segundo año de vida. Los tamaños del efecto fueron bajos. |
| Boyce et al., (2013) | Estados Unidos | 120 madres 120 infantes entre los 23 a 31 meses de edad en un primer momento y entre 33 a 44 meses en un segundo (55% Masculino y 45% Femenino). | Se midieron las habilidades del lenguaje expresivo y receptivo en español e inglés mediante el Inventario de Desarrollo Comunicativo de MacArthur (CDI; Fenson et al., 1993). El NSE se calculó a partir de los ingresos del hogar. | No se encontraron contribuciones del ingreso económico en las habilidades de lenguaje expresivo y receptivo. Sin embargo, la muestra general de este estudio fue de NSE bajo, lo cual pudo atenuar las asociaciones. |
| Cadime et al., (2018) | Portugal | 2077 Madres 2077 Infantes entre 16 a 30 meses de edad (976 del género femenino y 1101 género masculino). | Se utilizó la versión europea de Portugal del Inventario de Desarrollo Comunicativo de MacArthur-Bates: Palabras y Oraciones (PT-CDI: WS, Silva et al., 2017). Sólo se utilizaron los resultados obtenidos en la lista de vocabulario. El NSE se calculó a partir del nivel educativo de las madres para determinar. | Se encontraron diferencias según la edad de los infantes (16-24 y 24-30 meses) y el nivel educativo de las madres. Con respecto a los infantes de 16 a 23 meses de edad, se encontró un efecto significativo del nivel educativo de las madres sólo en la categoría de “sustantivos comunes”. Aquellos niños/as cuyas madres tenían nivel universitario completo produjeron mayor cantidad de “sustantivos comunes” que sus pares cuyas madres tenían nivel secundario completo. En cambio, aquellos infantes que tenían entre 24 y 30 meses de edad, produjeron una mayor cantidad de palabras en todas las categorías (términos sociales, sustantivos comunes, predicados y palabras funcionales) que sus pares de la misma edad cuyas madres tenían niveles educativos más bajos. Los resultados indican que el nivel educativo de las madres podría estar correlacionado de forma positiva (pero no homogénea) con la producción de palabras en las distintas categorías léxicas. Los tamaños del efecto fueron bajos. |
| Friend et al., (2017) | Estados Unidos | Grupo 1 (Infantes expuestos mayormente a Inglés) 71 Madres 71 Infantes entre 21 y 25 meses (37 femenino y 34 masculino) | Se utilizó el MacArthur–Bates Communicative Development Inventory (MCDI; Fenson, Marchman, Thal, Dale, Reznick, & Bates, 2006), para medir las versiones de palabras y gestos (PG) y las palabras y oraciones (PO) las muestras fueron tomadas a los 16 y 22 meses de edad respectivamente para evaluar producción de palabras. El NSE se calculó a partir del nivel educativo de la madre. | Los efectos de exposición limitada en el tamaño del vocabulario no se presentan a los 22 meses de edad. Sin embargo, los efectos de la educación de la madre influenciaron pero solo en el caso de los hablantes del inglés a los 22 meses. El tamaño del efecto fue bajo. |
| Fernald et al., (2013) | Estados Unidos | 48 madres. 48 infantes entre los 18 a 24 meses. (22 masculino y 26 femenino) | Se utilizó el MacArthur Communicative Development Inventory/Words and Gestures (CDI), para medir el vocabulario expresivo y productivo. El NSE se calculó a partir del tipo de ocupación y nivel educativo de la madre y el padre. | Se encontraron diferencias entre vocabulario receptivo y expresivo tanto a los 18 como a los 24 meses, siendo que los niños de NSE bajo tuvieron menor desempeño. Los tamaños del efecto fueron medios. |
| De Castro et al., (2019) | México | 2931 Madres 2931 Infantes entre 12 a 43 meses de comunidades rurales (n=2385) y urbanas (n=546). | Se utilizó la versión corta española de los inventarios de habilidades de comunicación I, II y III MacArthur-Bates (CDI-I, II y III) (Jackson-Maldonado et al., 2013). El NSE se midió a través de diferentes factores: nivel educativo materno, área en la que vivía (urbana o rural), ingreso económico, acceso a libros, acceso a juguetes y acceso a educación. | Se encontró un incremento en el vocabulario en infantes de mayor edad provenientes de hogares con mayor NSE (comunidades urbanas). A su vez, a mayor nivel de factores de riesgo simultáneos, menor nivel del lenguaje de los niños/as. Por último, dentro del grupo vulnerable, el contar con acceso a libros y a educación aumentaba los puntajes del lenguaje. Los tamaños del efecto fueron medios. |
| Mancilla-Martinez & Vagh (2013) | Estados Unidos | 36 Madres 36 Infantes entre los 24 a 36 meses. El género no fue reportado. | Se aplicó el MacArthur Communicative Development Inventory (palabras, MCDI; Fenson et al., 2007) para medir la tasa de crecimiento modelado del vocabulario conceptual y de producción en Español e Inglés. El NSE se calculó a partir de los ingresos anuales mínimos y máximos de las familias, teniendo en cuenta lo pautado por el Registro Federal para las familias de bajos ingresos (Federal Register). | Se halló que los puntajes de los infantes en situación de pobreza iniciaron por debajo de lo establecido por las normas nacionales para monolingües en el vocabulario en Español e Inglés. Además, sus indice de crecimiento no les permitió alcanzar los niveles de edad apropiados, incluso luego de que las baterías fueran aplicadas fuera del rango de edad para las cuales fueron diseñadas. |
| Goldfeld et al., (2011) | Australia (Melbourne) | 630 Madres 630 Infantes (47.2% de género masculino y el 52.6% femenino) [Edad no especificada] | Se aplicó la subescala de vocabulario del "Sure Start Version" del Inventario de Desarrollo Comunicativo de MacArthur Bates (Fenson et al., 2007). Se llevó a cabo un estudio longitudinal con grupo control y experimental. Este último recibió intervenciones de un programa ("The Let 's Read Trial") que buscaba promover la alfabetización. Las intervenciones se realizaron a los 4-8, 12 y 18 meses de edad de los infantes. Cumplidos los 2 años de edad, se evaluó la producción del vocabulario. El NSE se calculó a partir de las áreas de Gobierno Locales de Melbourne en las cuales vivían las familias, que habían sido medidas a través de los Índices Socioeconómicos de Áreas en Desventaja, los cuales derivaron del Censo de Australia del año 2001. Las 5 áreas seleccionadas fueron consideradas en relación a aquellas de "mayor desventaja", que presentaban interés por participar en el estudio y tenían una tasa de natalidad de 1000 nacimientos por año. | Se encontró que los infantes del grupo experimental produjeron una cantidad de palabras similar que los del grupo control a los dos años de edad, por lo que se deduce que la intervención no ha tenido efectos diferenciales en la producción de vocabulario. Sin embargo, se encontraron diferencias en torno a la producción del vocabulario dentro del grupo experimental según el nivel educativo de las madres. Aquellos niños cuyas madres tenían bajo nivel educativo produjeron 15 palabras menos que aquellos cuyas madres tenían por lo menos estudios secundarios completos. Estos resultados contradijeron las expectativas de los investigadores quienes consideraban que los infantes pertenecientes a hogares con bajo nivel educativo se iban a beneficiar más de las intervenciones y por ende producir mayor cantidad de palabras. El tamaño del efecto fue bajo. |
Referencias
Alfaro, E. B., García, A. M. C., Fernández, A. Y., & Insa, L. I. L. (2012). La evaluación del lenguaje de los niños procedentes de la adopción internacional: herramientas e instrumentos empleados. Edetania: estudios y propuestas socio-educativas, (41), 83-103.
Bălan, M. (2013). A Multidimensional Analysis of Social Vulnerability. Hyperion Economic Journal, 1, 30-39.
Bassi, M., Busso, M., & Muñoz, J.S. (2013). Is the Glass Half Empty or Half Full? School Enrollment, Graduation, and Dropout Rates in Latin America. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.2367706
Bleses, D., Makransky, G., Dale, P. S., Højen, A., & Ari, B. A. (2016). Early productive vocabulary predicts academic achievement 10 years later. Applied Psycholinguistics, 37(6), 1461-1476. doi:10.1017/s0142716416000060
Bornstein, M. H., Putnick, D. L., & De Houwer, A. (2006). Child vocabulary across the second year: Stability and continuity for reporter comparisons and a cumulative score. First Language, 26(3), 299-316. https://doi.org/10.1177/0142723706059238
Boyce, L. K., Gillam, S. L., Innocenti, M. S., Cook, G. A., & Ortiz, E. (2013). An examination of language input and vocabulary development of young Latino dual language learners living in poverty. First Language, 33(6), 572-593. doi:10.1177/0142723713503145
Brooks-Gunn, J., & Markman, L. (2005). The contribution of parenting to ethnic and racial gaps in school readiness. The Future of Children, 15(1), 139-168. https://doi.org/10.1353/foc.2005.0001
Cadime, I., Silva, C., Santos, S., Ribeiro, I., & Viana, F. L. (2017). The interrelatedness between infants’ communicative gestures and lexicon size: A longitudinal study. Infant Behavior and Development, 48, 88-97. doi:10.1016/j.infbeh.2017.05.005
Celestino, V. R., & Bucher-Maluschke, J. S. (2018). Research on systemic psychology in Latin America: An integrative review with methods and data triangulation. Psicologia: Teoria e Pesquisa, 34. doi:10.1590/0102.3772e3443
CEPAL (2020). El desafío social en tiempos del COVID-19. Recuperado de: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45527/5/S2000325_es.pdf
Childers, J. B., Vaughan, J., & Burquest, D. A. (2007). Joint attention and word learning in ngas-speaking toddlers in Nigeria. Journal of Child Language, 34(2), 199-225. doi:10.1017/s0305000906007835
Clarke-Stewart, K. A. & Allhusen, V. D. (2002). Non Parental caregiving. In M. H. Bornstein (ed.), Handbook of parenting Vol. 3 Status and social conditions of parenting. Mahwah, NJ: Erlbaum
Coddington, C. H., Mistry, R. S., & Bailey, A. L. (2014). Socioeconomic status and receptive vocabulary development: Replication of the parental investment model with Chilean preschoolers and their families. Early Childhood Research Quarterly, 29(4), 538-549. doi:10.1016/j.ecresq.2014.06.004
Cunningham, M., Mehner, L., Berman, S., and Camp, B. W. (2013). Early Childhood home environment risk score for use in the medical home.
Dale, P. S., & Penfold, M. (2011). Adaptations of the MacArthur-Bates CDI into non-US English languages. Mb-Cdi Stanf.
De Castro, F., Vázquez-Salas, R. A., Villalobos, A., Rubio-Codina, M., Prado, E., Sánchez-Ferrer, J. C., … Shamah-Levy, T. (2019). Contexto Y resultados del desarrollo infantil temprano en niños Y niñas de 12 a 59 meses en Mexico. Salud Pública de México, 61(6, nov-dic), 775. doi:10.21149/10560
Eickmann, S. H., Lira, P. I., & Lima, M. D. (2002). Desenvolvimento mental E motor aos 24 meses de crianças nascidas a termo com baixo peso. Arquivos de Neuro-Psiquiatría, 60(3B), 748-754. https://doi.org/10.1590/s0004-282x2002000500013
Farkas, C., Vargas, N., Morales, M. P., Witto, A., Zamorano, J., & Olhaberry, M. (2016). ¿En Que medida predicen la mentalización del cuidador principal evaluada a los 12 meses Y el nivel socioeconómico el lenguaje del niño(a) a los 30 meses? Psicoperspectivas. Individuo y Sociedad, 15(1). doi:10.5027/psicoperspectivas-vol15-issue1-fulltext-690
Farkas Klein, C. (2010). Inventario del Desarrollo de Habilidades Comunicativas McArthur-Bates (CDI): Propuesta de Una versión abreviada. Universitas Psychologica, 10(1), 245-262. doi:10.11144/javeriana.upsy10-1.idhc
Fernald, A., Marchman, V. A., & Weisleder, A. (2013). SES differences in language processing skill and vocabulary are evident at 18 months.Developmental Science , 16(2), 234-248. https://doi.org/10.1111/desc.12019
Friend, M., DeAnda, S., Arias-Trejo, N., Poulin-Dubois, D., & Zesiger, P. (2017). Developmental changes in maternal education and minimal exposure effects on vocabulary in english- and Spanish-learning toddlers. Journal of Experimental Child Psychology, 164, 250-259. doi:10.1016/j.jecp.2017.07.003
Gago Galvagno, L. G., De Grandis, M. C., Clerici, G. D., Mustaca, A. E., Miller, S. E., & Elgier, A. M. (2019). Regulation during the second year: Executive function and emotion regulation links to joint attention, temperament, and social vulnerability in a Latin American sample. Frontiers in Psychology, 10. doi:10.3389/fpsyg.2019.01473
Goldfeld, S., Napiza, N., Quach, J., Reilly, S., Ukoumunne, O. C., & Wake, M. (2011). Outcomes of a universal shared reading intervention by 2 years of age: The let's read trial. PEDIATRICS, 127(3), 445-453. doi:10.1542/peds.2009-3043
Hart, B., & Risley, T. R. (1992). American parenting of language-learning children: Persisting differences in family-child interactions observed in natural home environments. Developmental Psychology, 28(6), 1096-1105. https://doi.org/10.1037/0012-1649.28.6.1096
Hernández G, G., Kimelman J, M., & Montino R, O. (2000). Salud mental perinatal en la asistencia hospitalaria del parto y puerperio. Revista médica de Chile, 128(11). https://doi.org/10.4067/s0034-98872000001100015
Hoff, E. (2003). The specificity of environmental influence: Socioeconomic status affects early vocabulary development via maternal speech. Child Development, 74(5), 1368-1378. https://doi.org/10.1111/1467-8624.00612
Houwer, A.D., Bornstein, M.H., & Leach, D.B (2005). Assessing early communicative ability: A cross-reporter cumulative score for the MacArthur CDI. Journal of Child Language, 32(4), 735-758. https://doi.org/10.1017/s0305000905007026
Justice, L. M., Jiang, H., Purtell, K. M., Schmeer, K., Boone, K., Bates, R., & Salsberry, P. J. (2019). Conditions of poverty, parent–child interactions, and toddlers’ early language skills in low-income families. Maternal and Child Health Journal, 23(7), 971-978. doi:10.1007/s10995-018-02726-9
Díaz, M. F. L., Gómez Fonseca, Á. M., Gálvez Bohórquez, D. M., Güechá, C. M., & Sellabona, E. S. (2011). Normativización del Inventario del Desarrollo Comunicativo MacArthur-Bates al español, Colombia [Normativización to the Spanish-Colombia to the CDI-MacArthur-Bates Communicative Development Inventories]. Revista Latinoamericana de Psicología, 43(2), 241–254.
Law, J., & Roy, P. (2008). Parental report of infant language skills: A review of the development and application of the communicative development inventories. Child and Adolescent Mental Health, 13(4), 198-206. https://doi.org/10.1111/j.1475-3588.2008.00503.x
Lipina, S., Martelli, M. I., Vuelta, B., & Colombo, J. A. (2005). Performance on the a-not-b task of Argentinean infants from unsatisfied and satisfied basic needs homes. Revista Interamericana de Psicología/Interamerican Journal of Psychology, 39(1), 49–60.
Mancilla-Martinez, J., & Vagh, S. B. (2013). Growth in toddlers’ Spanish, English, and conceptual vocabulary knowledge. Early Childhood Research Quarterly, 28(3), 555-567. doi:10.1016/j.ecresq.2013.03.004
Marchman, V. A., & Martínez-Sussmann, C. (2002). Concurrent validity of caregiver/Parent report measures of language for children who are learning both English and Spanish. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 45(5), 983-997. https://doi.org/10.1044/1092-4388(2002/080)
McGillion, M., Pine, J. M., Herbert, J. S., & Matthews, D. (2017). A randomised controlled trial to test the effect of promoting caregiver contingent talk on language development in infants from diverse socioeconomic status backgrounds. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(10), 1122-1131. doi:10.1111/jcpp.12725
Melvin, S. A., Brito, N. H., Mack, L. J., Engelhardt, L. E., Fifer, W. P., Elliott, A. J., & Noble, K. G. (2016). Home environment, but not socioeconomic status, is linked to differences in early phonetic perception ability. Infancy, 22(1), 42-55. doi:10.1111/infa.12145
Newcomb, M. D., Abbott, R. D., Catalano, R. F., Hawkins, J. D., Battin-Pearson, S., & Hill, K. (2002). Mediational and deviance theories of late high school failure: Process roles of structural strains, academic competence, and general versus specific problem behavior. Journal of Counseling Psychology, 49(2), 172-186. https://doi.org/10.1037/0022-0167.49.2.172
Nicholson, J. M., Lucas, N., Berthelsen, D., & Wake, M. (2010). Socioeconomic inequality profiles in physical and developmental health from 0–7 years: Australian national study. Journal of Epidemiology and Community Health, 66(1), 81-87. doi:10.1136/jech.2009.103291
Noble, K. G., & Farah, M. J. (2013). Neurocognitive consequences of socioeconomic disparities: The intersection of cognitive neuroscience and public health. Developmental Science, 16(5), 639-640. https://doi.org/10.1111/desc.12076
Pan, B. A., Rowe, M. L., Singer, J. D., & Snow, C. E. (2005). Maternal correlates of growth in toddler vocabulary production in low-income families. Child Development, 76(4), 763-782. https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.2005.00876.x
Parke, R. D. (2002). Fathers and families. In M. H. Bornstein (ed.), Handbook of parenting Vol. 3 Status and social conditions of parenting. Mahwah, NJ: Erlbaum
Peraita, C., & Pastor, M. (2000). The primary school dropout in Spain: The influence of family background and labor market conditions. Education Economics, 8(2), 157-168. https://doi.org/10.1080/096452900410721
Pungello, E. P., Iruka, I. U., Dotterer, A. M., Mills-Koonce, R., & Reznick, J. S. (2009). The effects of socioeconomic status, race, and parenting on language development in early childhood. Developmental Psychology, 45(2), 544-557. https://doi.org/10.1037/a0013917
Ramos Ojeda, D. (2019). Entendiendo la vulnerabilidad social: una mirada desde sus principales teóricos. Revista Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, 7(1), 139-154.
Ranci, C., & Migliavacca, M. (2010). Social vulnerability: A multidimensional analysis. In C. Ranci. (Ed). Social Vulnerability in Europe. The New Configuration of Social Risks (pp. 219-249). London, Palgrave Macmillan.
Raviv, T., Kessenich, M., & Morrison, F. J. (2004). A mediational model of the association between socioeconomic status and three-year-old language abilities: The role of parenting factors. Early Childhood Research Quarterly, 19(4), 528-547. doi:10.1016/j.ecresq.2004.10.007
Rosenthal, R. (1979). The file drawer problem and tolerance for null results. Psychological Bulletin, 86(3), 638-641. doi:10.1037/0033-2909.86.3.638
Sampieri, R. H., Collado, C. F., & Lucio, P. B. (2014). Metodología de la investigación. 6° edición. México: McGraw-Hill Education / Interamericana Editores.
Shriver, A. E., Bonnell, L. N., & Camp, B. W. (2017). The impact of cumulative Sociodemographic risk factors on the home environment and vocabulary in early childhood. Advances in Pediatrics, 64(1), 371-380. doi:10.1016/j.yapd.2017.03.001
Shriver, A. E., Bonnell, L. N., Berman, S., & Camp, B. W. (2020). Cumulative risk, the cognitive home environment and vocabulary in early childhood. Child: Care, Health and Development, 46(2), 244-246. doi:10.1111/cch.12738
Shonkoff, J. & Phillips, D. (2000). Communicating and learning. In J. Shonkoff & D. Phillips. (Ed). From Neurons to Neighborhoods: The Science of Early Childhood Development (pp.124-162). Washington DC, USA: National Academy Press.
UNESCO. (2017a). Global Education Monitoring Report: Accountability in Education. Paris: UNESCO.
UNESCO Institute of Statistics.(s.f.). http://data.uis.unesco.org/
Vernon-Feagans, L., Garrett-Peters, P., Willoughby, M., & Mills-Koonce, R. (2012). Chaos, poverty, and parenting: Predictors of early language development. Early Childhood Research Quarterly, 27(3), 339-351. doi:10.1016/j.ecresq.2011.11.001
Vogt, P., Mastin, J. D., & Aussems, S. (2015). Early vocabulary development in rural and urban Mozambique. Child Development Research, 2015, 1-15. doi:10.1155/2015/189195
Weisleder, A., & Fernald, A. (2013). Talking to children matters. Psychological Science, 24(11), 2143-2152. https://doi.org/10.1177/0956797613488145

