
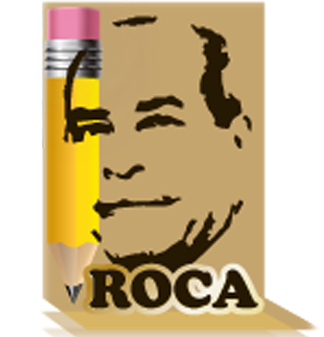

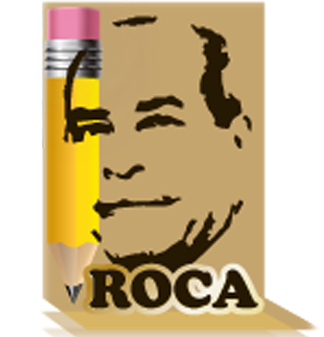
El Puntero
El Derecho de la Haya: evolución, realidad y perspectivas (Ensayo).
The right of the beech: Evolution, reality and perspectives (Essay).
ROCA. Revista Científico-Educacional de la provincia Granma
Universidad de Granma, Cuba
ISSN-e: 2074-0735
Periodicidad: Frecuencia continua
vol. 18, núm. 2, 2022
Recepción: 13 Diciembre 2021
Aprobación: 01 Marzo 2022

Resumen: El presente artículo denominado El Derecho de la Haya: evolución, realidad y perspectivas es el resultado del Trabajo de Diploma elaborado por la autora en opción a la Licenciatura en Derecho. Es un tema debatido internacionalmente, pero necesita de estudios profundos para su mejor comprensión. En aras de cumplir con el objetivo de esta investigación, la misma fue estructurada por partes, la primera de ellas dedicada totalmente al estudio de la génesis y conformación histórica del Derecho de la Haya, como vertiente del Derecho Internacional Humanitario; luego se analiza de manera general las celebraciones de la Conferencia de Paz de la Haya y su importancia histórica. Finalmente, se profundizó en la valoración general de las Conferencias de Paz de la Haya y su influencia posterior como proyectos para convocar al desarme. Para facilitar la investigación se utilizaron diferentes métodos de investigación teóricos y jurídicos; se consultó la literatura de la especialidad, legislaciones especiales, artículos de prensa relacionados con el tema, así como documentos no publicados, con lo cual se complementa, en gran medida, la realización del trabajo.
Palabras clave: derecho de la haya, derecho internacional, derecho internacional humanitario, derecho internacional público.
Abstract: The present named article: The right of the beech: Evolution, reality and perspectives, the result is of the Work of Diploma once the Bachelor's Degree was elaborated by the author in option in jury. It is a theme debated internationally, but you are in need of deep studies for his better understanding. For the sake of obeying for the sake of this investigation, the same was structured step by step, the first one belonging to them once the study of her was dedicated totally to genesis and historic conformation of the right of the beech like spring, of The International Humanitarian right; Stops next examining the celebrations of Paz's lecture of beech and his historic importance in a general way. Finally, you went into the general assessment of Paz's lectures of beech and his later influence like projects to convoke the disarmament. They utilized different fact-finding theoretic and juridical methods in order to make the investigation easy; Which looked up the literature of the specialty, especial legislations, articles of press related with the theme, as well as not published documents, with all itself the realization of work is complemented to a large extent.
Keywords: right of the beech, international law, humanitarian international law.
Introducción
La guerra ha coexistido con el hombre, aunque se ha manifestado en niveles más o menos avanzados en dependencia de la época en la que se desarrolló, es decir, mucho más que en el año 1000 (ANE), cada sociedad luchaba por defender sus intereses, los cuales han cambiado con el tiempo; pero lo que se mantiene inmutable es el intento del hombre, organizado en sociedades, de resolver sus controversias recurriendo a la fuerza, como vía fundamental para cumplir sus propósitos.
Con el trascurso del tiempo, el desarrollo del hombre, de nuevas tecnologías y sofisticados armamentos, así como la aparición de profundos intereses políticos en muchos países, con la marcada intención del reparto económico del mundo, los conflictos armados, lejos de desaparecer o hacerse benignos, solo se han convertido en más crueles e inhumanos ocasionando a diario males innecesarios para la naturaleza, las poblaciones y bienes civiles, y al mundo actual en general.
Los Estados, como sujetos del Derecho Internacional Público, a pesar de ser los promotores de tan violentos conflictos, se han preocupado por evitar los mismos, aunque no de la mejor manera, han procurado disminuir sus terribles efectos y brindarles una mejor protección a las víctimas que en ellos se ocasionan, además que han tratado de regular y limitar el derecho de las partes en conflicto a elegir los métodos de hacer la guerra y los medios a emplear en las mismas (Swinarski, 1994).
En este sentido es lógico señalar que, de manera consuetudinaria y desde mucho tiempo atrás, ya aparecían disposiciones que reflejaban este humanitario interés; pero solo en el siglo XIX, en el seno de la sociedad suiza, se evidenció la preocupación del hombre por regular la guerra y hacerla menos cruel; propósito que se logró en cierta medida pues a pesar del inmenso número de disposiciones que en este sentido se adoptaron, fue imposible que se lograse completamente el objetivo propuesto en ellas (Swinarski, 2001).
Constituye el objetivo de esta pesquisa, hacer un estudio minucioso de la normativa internacional relativa a la limitación de los medios y métodos de combate a emplear en los conflictos armados, valorándola a partir de su surgimiento, así como su importancia histórica, actual y futura.
En aras de cumplir con el mismo se realizó un análisis doctrinal y legislativo de las normas que regulan la guerra, utilizando numerosas obras literarias de expertos sobre este tema además de consultar legislaciones tanto de carácter civil como militar y para la actualización en este contenido se revisaron varios documentos no publicados de autores cubanos; extraídos los mismos del Centro de Estudios del Derecho Internacional de La Habana; empleando la metodología de la investigación jurídica, específicamente el método histórico – lógico para la elaboración de las ideas metodológicas y ubicar en su contexto histórico concreto a las normas de la guerra desde su surgimiento hasta loa actualidad.
El tema propuesto fue escogido por la necesidad creciente de la humanidad de concientizarse de lo terrible que es su forma de proceder, así como de lograr una democratización y funcionalidad de los organismo internacionales encargados por excelencia de la lucha por la paz en la actual comunidad internacional.
Desarrollo
Marco histórico en el que surge el Derecho de la Haya.
Se trata de un tiempo que decide el pensamiento y la acción de Europa. En los inicios del siglo y tras la caída del imperio napoleónico, viene el Congreso de Viena de 1814 – 1815, el cual se realizó con la ilusión de volver atrás el reloj de la historia, la vuelta al Ancien Regime, hijo putativo de este Congreso lo sería la Santa Alianza, establecida como la rectoría de los Estados autocráticos más poderosos.
Fracasado todo esto surge la llamada política “del Concierto de Europa”, una especie de comunidad internacional de facto, en virtud de la cual las potencias asumen su autoridad para decidir sus destinos y los ajenos, período en que aparecen los primeros organismos regionales e internacionales de jure, en forma de uniones administrativas, en las cuales los Estados se proponen el logro de determinados objetivos precisos, como son los referidos a la salud en 1851, la creación de la Unión Telegráfica Internacional en 1865, la Unión Postal Universal en 1874 y la Organización Meteorológica Internacional en 1878, gérmenes de los actuales organismos especializados de las Naciones Unidas.
Esas potencias, enfrascadas en la creación o expansión de sus colonias en el resto del mundo, no se enfrentaron en una guerra directamente entre sí. Es la llamada etapa de la paz victoriana. Posteriormente, sucedieron algunos conflictos como la guerra de Crimea en la década de 1850, la cual fue muy sangrienta; en esos años tiene lugar también el proceso de la unidad italiana y surge la guerra entre el pequeño reino de Piemonte, aliado de Francia, contra Austria, y en 1859 se produce la batalla de Soferino, cuyo escenario sangriento recorre y describe Henry Dunant.
El desarrollo económico y militar de las potencias, la llegada del capitalismo monopolista con la búsqueda de nuevos mercados, nuevas fuentes de materias primas y nuevos espacios, deja atrás el “concierto de Europa” · hacia finales del siglo. Todo esto condujo a un gran enfrentamiento de carácter generalizado, la Primera Guerra Mundial en 1914 (Parra, 2001, p.24)
Desdichadamente aquellas potencias del “Concierto de Europa” que habían acudido a la Conferencia de Ginebra en 1864, en actitud animosa, desembocan en la política de los “Bloques Militares” y se preparan afanosamente apara la guerra.
Había una potencia que sabía débil: Rusia, y es por eso que, en 1898, el Zar de Rusia convoca a una Conferencia a fin de buscar los medios más eficaces, capaces de asegurar a todas las naciones los beneficios de una paz real y duradera, ante todo, capaces de poner fin al progresivo desarrollo de los armamentos. Es así como llega la primera Conferencia de la Haya de 1899 y después, la de 1907. Las potencias no cejan en su propósito de ir a la guerra pero sí acuerdan normas para regularla.
Surge así el Derecho de la Haya, siendo este posterior al Derecho de Ginebra, aclarando que este último es producto del “concierto de Europa”, en tanto el Derecho de la Haya lo es de la política de los “Bloques Militares.”
El Derecho de la Haya es el Derecho de la Guerra propiamente dicho; en él se estipulan los deberes y derechos de los beligerantes cuando dirigen operaciones militares, así como los límites en lo que respecta a medios y métodos para dañar al enemigo.
En este sentido se puede señalar que en el artículo 23 (C) del Reglamento de la Haya y en el artículo 32 del Protocolo Adicional, se prohíbe el empleo de métodos o medios de hacer la guerra cuya utilización no esté prohibida por ninguna otra norma del derecho de la Guerra y que estén dirigidos contra objetivos militares que respondan a la definición del artículo 52 (2), que se analizará más adelante.
Los medios a que se refiere la norma no se limitan a armas, en el sentido técnico, ni a materias; sino que el término genérico medios resulta más idóneo para resumir las palabras armas, proyectiles, empleados en los artículos 23 (C) del reglamento ya mencionado y 35 (2) del Protocolo Adicional, entendiendo por este término: todo artefacto, sea del índole que fuere, que pueda causar males superfluos.
Para definir el significado de la expresión “males superfluos” y, por ende, delimitar el alcance de la norma fundamental, es menester captar el significado de los términos; teniendo en cuenta que los mismos están asociados a términos inútil, innecesario, carente de utilidad y de racionalidad militar. En cuanto a los elementos que puede contener el carácter superfluo de los males, cabe puntualizar que estos pueden ser de índole cualitativa o cuantitativa; por ejemplo, la primera de esta con la expresión “que agravarían inútilmente los sufrimientos” y la última con la expresión “haría su muerte inevitable”.
Por otra parte, la expresión “métodos de hacer la guerra” es la manera de utilizar ciertos medios de guerra, según una concepción y una táctica determinada; esta norma no se dirige solamente a los estrategas sino también a los dirigentes políticos; y es independiente del carácter lícito o ilícito de los medios por lo que se ejecuta el método en cuestión.
Clasificación de las categorías convencionales de la Haya
Las convenciones de la Haya se clasifican en tres categorías fundamentales:
Primera: convenios orientados a evitar la guerra donde sea posible, o por lo menos a establecer condiciones muy estrictas previas al rompimiento de las hostilidades, como son:
1. Convenio para la solución pacífica de disputas internacionales.
2. Convenio relativo a la limitación del empleo de la fuerza de trabajo en el cobro de las deudas contraídas.
3. Convenio relativo al rompimiento de las hostilidades.
4. Esta categoría ha caído totalmente en desuso. Estas convenciones son el reflejo de una época en la que recurrir a la guerra aún no era considerado ilegal. Actualmente, desde la adopción de la Carta de Naciones Unidas, en la que se prohíbe recurrir a la guerra en caso de legítima defensa como medida de seguridad colectiva para preservar la paz o en las guerras de liberación nacional, la situación ha cambiado totalmente por lo que no tiene sentido decir que las hostilidades no pueden iniciarse sin previo aviso; tal como se dice en la Carta.
Segunda: en estas figuras las convenciones que protegen específicamente a las víctimas de guerra, pero con el advenimiento de los Convenios de Guerra, se han convertido progresivamente en obsoletas (la convención relativa a la guerra en el mar), las secciones del reglamento anexo a la convención relativa a las leyes y costumbre de la guerra terrestre, dedicada a los prisioneros de guerra y al trato debido a la población civil). Sin embargo, algunos capítulos importantes como el relativo a la ocupación o el concerniente al trato debido a espías y parlamentarios, siguen siendo válidos.
Tercera: figuran convenios que establecen normas básicas para la conducción de la guerra.
Las normas principales de esta categoría, están contenidas en la convención relativa a las leyes y costumbres de las guerras terrestres, especialmente en la Sección II del Reglamento anexo, la cual se titula “De las Hostilidades”, donde se establecen algunos de los más importantes principios del Derecho de Guerra, incorporados desde 1977 en el Título III del Protocolo Adicional I a los Convenios de Ginebra de 1949. Los aspectos más sobresalientes son cláusulas fundamentales en las que se declara que:
· Los beligerantes no tienen derecho ilimitado en cuanto a la elección de los medios para dañar al enemigo.
· Se prohíbe el empleo del veneno o armas envenenadas, la perfidia, matar un enemigo que se ha rendido, declarar que no se dará cuartel, emplear armas, proyectiles o materiales destinados a causar males superfluos, usar indebidamente la bandera del parlamento, la bandera nacional o las insignias militares y el uniforme del enemigo, así como los signos distintivos del Convenio de Ginebra (en 1907 solo existía el Convenio de Ginebra de 1906); se prohíbe el pillaje. Sus largos años de existencia y su importancia han hecho que dichas normas formen parte del Derecho Consuetudinario Internacional.
Principales convenciones y declaraciones adoptadas en la Primera Conferencia de Paz de la Haya (1954).
Las convenciones que en ella se adoptaron quedaron organizadas de la manera que sigue:
I) Convención para el arreglo pacífico de diferendos internacionales: Compromete a las potencias, en casos de conflictos, a emplear con preferencias medios pacíficos, tales como los buenos oficios o la mediación especial de dos potencias por cada lado, encargadas de prevenir el conflicto y de la abstención de todo acto hostil durante treinta días, que los mediadores especiales tienen para informar.
La adopción de esta convención fue una de las cuestiones más importantes logradas en esta conferencia, al establecerse un mecanismo permanente para la resolución pacífica de los conflictos internacionales. Es así como surgen las Camisones Internacionales de Encuestas, destinadas a informar, en caso de incidentes en que lo hechos no estén bien definidos, y surge, además, la Corte Permanente de Arbitraje Internacional, conocida popularmente por el Tribunal de la Haya (Betancourt, 2001, p.11)
Este órgano de arbitraje, aunque tenía un carácter obligatorio, en su contenido no fue muy efectivo, al aludir las grandes potencias que esto atentaba contra la soberanía nacional, lo cual trajo como consecuencia que después de la Primera Guerra Mundial, la mayor parte de los países se abstuvieron de recurrir a él y fuera cada mes menos utilizado.
II) Convención relativa a las leyes y costumbres de la guerra terrestre: estaba inspirada en el proyecto de la Conferencia de Bruselas de 1874 y en ella se define: “La calidad del beligerante, se fija el carácter de los levantamientos en masas, se reglamenta la condición de los prisioneros de guerra, se prescribe el cuidado de los enfermos y heridos, declara cuáles son los medios de ataque ilícito, califica a los espías, reglamenta el envío de parlamentarios, determina el alcance de las capitulaciones y armisticios, fija normas para la ocupación militar y establece los deberes de los Estados neutrales en cuanto a la interacción de las fuerzas y el tránsito de heridos y enfermos.
III) Convención para la adaptación a la guerra marítima, de los principios del Convenio de Ginebra del 22 de agosto de 1864: la misma cumplió los viejos anhelos de los fundadores de la Cruz Roja de hacer “navegar” la protección de los militares heridos de los ejércitos de campaña.
Las declaraciones que se formularon en esta conferencia se organizan de la manera que sigue:
IV.1 ) Declaración para prohibir, por el término de cinco años, el lanzamiento de proyectiles y explosivos desde globos, y otros métodos de naturaleza similar. Entró en vigor el 4 de septiembre de 1900 y fue firmada por los 26 estados representados en la Conferencia y ratificada por todos, excepto por Estados Unidos y Turquía.
IV. 2) Declaración para prohibir el uso de proyectiles cuyo fin único es la difusión de gases tóxicos y deletéreos. La misma entró en vigor el 4 de septiembre de 1900.
IV.·3) Declaración para prohibir el uso de proyectiles que se dilatan o se aplastan fácilmente en el cuerpo humano, tales como proyectiles con una envoltura dura o cuya envoltura no cubre enteramente el centro o está perforada por incisiones. Es decir, prohíbe el empleo de armas que infligen innecesariamente crueles heridas. Se refiere especialmente al empleo de proyectiles DUN – DUN, así llamados después que fueran hechos por primera vez en un arsenal cerca de Calcuta.
En esta Conferencia también se formularon los llamados o votos siguientes:
1. La conferencia, tomando en consideración el paso preliminar dado por el gobierno Federal Suizo para la revisión del Convenio de Ginebra, expresa el deseo de que puedan ser los pasos para la reunión de una conferencia especial que tenga como objetivo la revisión de esta convención. Este llamado fue adoptado unánimemente.
2. La conferencia expresa el deseo de que las cuestiones relacionadas con rifles y armas navales consideradas como tal, puedan ser estudiadas por los gobiernos, con el objetivo de llegar a un acuerdo respecto al empleo de nuevos tipos y calibres.
3. La conferencia expresa el deseo de que los gobiernos, tomando en consideración las propuestas en la misma, examinen la posibilidad de un acuerdo en cuanto a la limitación de las fuerzas armadas de tierra y mar y el de los presupuestos de guerra.
4. La conferencia expresa el deseo de que la propuesta para establecer las cuestiones de bombardeos de puertos, pueblos y villas por una fuerza naval, sean referidas a una próxima conferencia para su consideración.
5. La conferencia expresa el deseo de que la propuesta para establecer las cuestiones de los bombardeos de puertos, pueblos y villas por una fuerza naval, sean referidas a una próxima conferencia para su consideración.
De estas declaraciones y Convenciones de La Haya de 1899, Cuba se adhirió solamente a la II Convención, el 17 de abril de 1907 y no se adhirió a ninguna de las tres Declaraciones.
Valoración general de las Conferencias de Paz de la Haya y su influencia posterior como proyectos para convocar al desarme.
“La organización y la conducción en la Haya de la Primera Conferencia Internacional de la paz en 1899, fue el mayor triunfo de Fiodor Fiodorovich Martens, como jurista y diplomático” (Novoa, 2000, p.9).
Resultó que la propuesta de organizar una conferencia sobre desarme suscitó gran entusiasmo en círculos de varios países y, por consideración a esos sentimientos, los gobiernos de Gran Bretaña, Francia, Alemania y de otros países apoyaron la iniciativa de Rusia; sin embargo, Martens estaba convencido de que ninguna de las potencias se disponía totalmente a preparar el desarme. El propio Martens comprobó que su gobierno al observar la respuesta positiva de público, y percatase de que era utópico pensar en cualquier tipo de desarme, se inclinó por sepultar el Proyecto de Conferencia y proponer que se organizara una reunión de los embajadores acreditados en San Petersburgo, en la que se formulara algún tipo de declaración. Como él se había encargado de los preparativos de esta conferencia, tenía otra opinión al respecto.
Aunque no se consideraba viable una reducción de armamentos, buscó y logró la forma de transformar la Conferencia sobre Desarme en la Primera Conferencia de Paz. En el programa trazado por Martens (citado por Pustogarov,1996, p.324) que sirvió de base para los trabajos de la conferencia se proponía:
I) Con respecto al desarme, se aprobaría una Declaración por lo cual los estados partes se comprometen a no hacer, en el futuro inmediato, uso de la fuerza militar para proteger sus derechos e intereses jurídicos, sin antes recurrir a buenos oficios, mediación o procedimiento de arbitraje. Además, se proponía que se examinaran algunas medidas encaminadas a la congelación de la producción de armamentos.
II) Otro aspecto de los trabajos de la conferencia estaba relacionado con el establecimiento de una Corte Permanente de Arbitraje Internacional.
III) El tercer aspecto del trabajo consistía en la aprobación de convenios relativos a las leyes y costumbre de la guerra.
La propuesta de Martens fue acogida con aplausos y el texto completo del convenio fue aprobado por unanimidad. La cláusula redactada por él fue de gran significación pues señala la importancia de las normas consuetudinarias para la regulación de los conflictos armados y del derecho consuetudinario en general.
La trascendencia de los documentos firmados en esta conferencia y el impacto que tuvieron y tienen aún en el desarrollo del Derecho Internacional Humanitario contemporáneo es extraordinaria y se refleja fehacientemente en la ulterior aparición de tratados relacionados con la prohibición y limitación de armamentos; las leyes de la guerra terrestre, naval y aérea, los derechos y deberes de las potencias neutrales en los conflictos bélicos en tierra y mar (Novoa, 2000, p.13).
Esta primera conferencia expresó el deseo de que se celebrase, para contemplar su obra, una segunda conferencia de paz para lo cual se tuvieron en cuenta los votos emitidos en la primera. Constituyó, además, el punto que marcó las pautas para los convenios de 1907, algunos de los cuales están hoy tan vigentes como en aquella época. Fue el resumen de largos siglos de lucha por regular los conflictos armados y aunque no recogió, de forma explícita, todos aquellos aspectos que durante tanto tiempo fueron objetos de debates y querellas, marcó las bases para que en 1907, durante la segunda conferencia, se llegara de forma exitosa a los resultados tan ansiosamente esperados.
Con ello nace el Derecho de la Haya o Derecho de la Guerra, cuya simiente fue depositada en la Declaración de San Petesburgo de 1868, como rama del Derecho Internacional Humanitario. Por último, se debe señalar que la conferencia se inauguró el 18 de mayo de 1899 en la Huist Ten Bosch (la casa del bosque), una villa del siglo XVII situada en la Haya, con la asistencia de 101 delegados, entre los que se encontraban juristas, diplomáticos y altos oficiales del ejército y las fuerzas armadas de 26 estados, 20 de ellos europeos, 4 asiáticos y 2 americanos. Las declaraciones y convenciones quedaron abiertas a la firma de las potencias representadas, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año.
Segunda conferencia de paz de la Haya
Es lógico señalar que la participación de Fiódor Fiódorovich Martens (1845 – 1909) fue muy activa para la preparación de la segunda conferencia. Ya la de 1899 había creado las condiciones, lo cual facilitó los trabajos de organización, pero varios asuntos complejos habían quedado pendientes y tenían que ser examinados en esta nueva conferencia; por otra parte, el deterioro de las relaciones entre las potencias mundiales y la formación de bloques militares que se preparaban para una nueva guerra, creaban un ambiente muy tenso para la realización de los trabajos; además, la rivalidad entre las fuerzas navales de Gran Bretaña y Alemania era considerable.
En la Conferencia se organizaron cuatro comisiones de trabajo y Fiódor Fiódorovich Martens (1845 – 1909) fue elegido Presidente de Cuarta Comisión o Comisión Naval, la cual fue la que tuvo desarrollar el trabajo más arduo y difícil.
En esas circunstancias tuvo que iniciar sus trabajos la segunda conferencia, el 15 de junio de 1907, en La Haya, contando solo como elemento favorable con la tendencia al fortalecimiento de la comunidad sobre la base del derecho, que en esa época ya existía.
En el acta final de esta conferencia aparece señalada la aprobación unánime de una declaración que, mientras reserva cada una de las potencias representadas, plena libertad de acción en lo referente a votar, las autoriza a reafirmar que en ella se consideran como unánimemente admitidos:
1) Admitir el principio de arbitraje obligatorio.
2) Declarar que ciertas disputas, en particular, aquellas relativas a la interpretación y aplicación de la disposición de los acuerdos internacionales, pueden ser sometidas a arbitraje obligatorio, sin restricción.
La segunda conferencia de paz absorbe a la primera, pues cuando se menciona un convenio de la Haya, se trata de un instrumento de 1907.
Conclusiones
1. El Derecho Internacional Humanitario adquirió características suigéneris a partir de 1864, año considerado como fecha de su nacimiento; a pesar de que el mismo se manifestaba a nivel consuetudinario desde mucho tiempo atrás.
2. A partir del convenio de Ginebra de 1864, de la declaración de San Petesburgo de 1868 y de los convenios de la Haya, el Derecho de la Guerra se orienta en el campo del Derecho Internacional Convencional, hacia dos perspectivas bien articuladas, surgiendo así el Derecho de Ginebra encargado de la protección internacional de las víctimas de los conflictos armados y el Derecho de la Haya como cuerpo de normas destinado a limitar el derecho de las partes a elegir libremente los medios y métodos de hacer la guerra.
3. A pesar de la claridad y el sentido humanitario que siempre se ha manifestado en las Convenciones y Declaraciones de La Haya, las mismas son violadas por la comunidad internacional y específicamente por las potencias más poderosas, que sentadas omnipotentes en su Consejo de Seguridad, omiten cualquier acción de represión contra dichas violaciones, pues evidentemente actuarán en contra de sus propios actos; y carecen de suficiente fuerza moral para actuar lógicamente.
Referencias bibliográficas
Betancourt, J.A. (2001). La Conferencia de 1899. El derecho de los conflictos armados se hace a la mar. Editorial Servipresa CA. CICR.
Compilación de Convenios de la Haya y de algunos otros instrumentos jurídicos (1999). Editorial Servipresa CA. CICR.
Convención de la Haya del 14 de mayo de 1954 para la protección de los bienes culturales en el caso de un conflicto armado incluye el Segundo Protocolo del 26 de marzo de 1999. (1999). Editorial Servipresa CA. CICR.
Novoa, R.S. (2000). La Haya 1899. Perspectivas en su centenario. Editorial Servipresa CA. CICR.
Pustogarov, V. (1996). Fiódor Fiódorovich Martens (1845 – 1909) humanista de los tiempos modernos. Revista Internacional de la Cruz Roja, no. 135 mayo-junio 1999.
Parra, A. (2001). Nociones sobre el Derecho Internacional Humanitario. Editorial Ciencias Sociales. La Habana, Cuba.
Reglamento de la Haya (1996). Reglamento relativo a las leyes y costumbres de la guerra terrestre. En www.icrc.org
Swinarski, C. (1994). Introducción al Derecho Internacional Humanitario. Editorial de San José de Costa Rica.
Swinarski, C. (2001). Principales nociones e instituciones del Derecho Internacional Humanitario como sistema de protección de la persona humana. Editorial de San José de Costa Rica.
Segunda Conferencia de la Haya celebrada el 15 de junio de 1907 (1999). Editorial Servipresa CA. CICR.

