
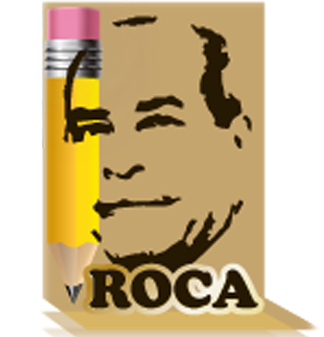

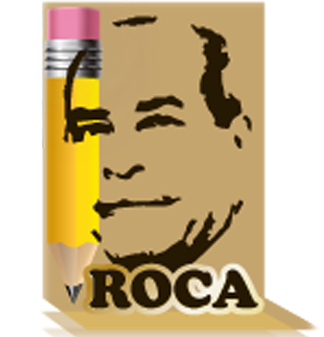
Artículos científicos
La educación permanente para el trabajo comunitario, una caracterización de su viabilidad (Revisión).
The Permanent Education for the Community work, a Characterization of its Viability (Review).
ROCA. Revista Científico-Educacional de la provincia Granma
Universidad de Granma, Cuba
ISSN-e: 2074-0735
Periodicidad: Frecuencia continua
vol. 18, núm. 2, 2022
Recepción: 10 Noviembre 2021
Aprobación: 08 Febrero 2022

Resumen: Este artículo expone una recopilación de estudios que se acercan a la caracterización epistemológica de la educación permanente, asociando al ámbito del trabajo comunitario A partir de este análisis y descripción, se puntualizan, además, reflexiones acerca de investigaciones que hacen referencia a las distintas maneras con las que se ha desarrollado la educación permanente; entre ellas, se resalta las dinámicas de grupo como método oportuno para el desarrollo del trabajo comunitario en los escenarios educativos, exaltando el trabajo a partir de los intereses y necesidades de la propia comunidad, la diversidad, cooperación y ayuda mutua, la participación, pertenencia, colaboración, el intercambio de ideas y opiniones. En ese sentido, este estudio pretende ser un aporte para concientizar acerca de la necesidad de perfeccionamiento del proceso de trabajo comunitario.
Palabras clave: trabajo comunitario, educación permanente, comunidad, dinámicas de grupo.
Abstract: The article entitled: permanent education for community work, a characterization of its viability presents a compilation of studies that approach the epistemological characterization of lifelong learning associating the field of community work. Based on this analysis and description, reflections on research that refer to the different ways with which the that permanent education has been developed, among them group dynamics are highlighted as an opportune method for the development of community work in educational settings, exalting the work based on the interests and needs of the community itself, diversity, cooperation and mutual help, participation, membership, collaboration, exchange of ideas and opinions. In this sense, this study aims at contributing to raise awareness about epistemological connoting the community work process for its improvement.
Keywords: community work, permanent education, community, group dynamics.
Introducción
El trabajo comunitario es una vía para alcanzar el desarrollo más eficaz y sustentable de una comunidad, este puede ser visto como una tarea, un programa o proyecto, un movimiento, e incluso, como un concepto en sí mismo. Para los órganos locales del Poder Popular en el país constituye un método, una forma de actuar cuando se conciben, organizan y ejecutan actividades a escala comunitaria.
Para que la comunidad acepte y se involucre con una estrategia, debe estar preparada y avanzar con metas que puedan comprender y alcanzar, para ello es necesario revitalizar elpapel de los actores exógenos y decisores, mediante estrategias diversas, multiplicadas en función de cada situación y de las necesidades individuales y colectivas, lo que permite lograr aprendizajes funcionales y significativos que conformen un verdadero curriculum en la preparación de los actores sociales y el desarrollo de la comunidad.
De ahí que, en los últimos tiempos, la educación de signo permanente se integre de forma dinámica con distintas modalidades formales, no formales e incidentales, a la creación de capacidades para el trabajo comunitario, proceso que transcurre de la práctica- reflexión a la identificación de problemas, teorización, hipótesis de solución, hasta llegar a la práctica transformada.
Asumir tal perspectiva entroniza el valor de la educación permanente para el trabajo comunitario, así como la integración de los actores sociales a la comunidad, a través de un rol protagónico socializador de sus múltiples capacidades; por ello, el objetivo general de este artículo consiste en reflexionar acerca del trabajo comunitario en el contexto de la educación permanente.
Desarrollo
El tratamiento conceptual entorno a la educación permanente originado en la segunda mitad del siglo XX, durante la décimo novena reunión de la Conferencia General de la Unesco (Nairobi, 26 de noviembre de 1976), en la que fuera aprobada que este término de educación permanente designa “un proyecto encaminado a potenciar las posibilidades de formación fuera del sistema educativo, por medio de la acción del sujeto como agente de su propia educación” (UNESCO C. G., 1976, pág. 7).En este sentido, la educación permanente no debe pensarse limitada solamente al periodo de escolaridad, sino abarcaría todas las facetas de la vida, y abre el diapasón al conocimiento práctico que puede ser adquirido como contribución al desarrollo de la personalidad
La educación permanente (EP) es un concepto de suma importancia en lo que concierne a la problemática de la educación para la vida, posición arraigada en las teorías pedagógicas sobre el adulto mayor (Huber, 2015). Para definirla se utilizan diferentes términos como sinónimos, tales como “educación continua”, “superación‟, “desarrollo personal‟ y “profesional‟ y “educación de avanzada‟, entre otros (González, 2003) y (Reyes, 2017)
A lo largo de los años se han podido ver diferentes definiciones de la EP, todas ellas aportando aspectos relevantes que han marcado la historia del concepto: supone un amplio desarrollo de la educación de adultos. No se puede confundir la educación de adultos con la EP sino como parte integrante de esta última, como formación orientada al trabajo, como formación para la participación social, como formación para el desarrollo personal, enfocada en el fomento de la creatividad, juicio crítico y participación en la vida cultural. (Sabán, 2009).
La UNESCO ha realizado aportaciones valiosas a la temática, en las que se ha declarado a la persona como el agente de su propia educación por medio de la interacción permanente de sus acciones y su reflexión, el alcance a todas las dimensiones de la vida, todas las ramas del saber y de los conocimientos prácticos que puedan adquirirse por los medios, al contribuir a las formas de desarrollo de la personalidad, a partir de considerar los procesos educativos “a lo largo de la vida”, como se expresara en la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI (Delors, 1997).
La educación permanente desde el modelo de la UNESCO forma un todo que engloba al sujeto de la educación en una progresiva continuidad, el contenido de la educación, todos los niveles de educación y, en definitiva, la totalidad de los métodos educativos, los medios y agentes de la educación. La educación permanente deberá abarcar todas las dimensiones de la vida (Martínez, 2015).
Estos elementos han delineado los rasgos de la educación actual que abren nuevas perspectivas en todos los órdenes del campo educativo, mostrando una moderna relación hombre-mundo. En consecuencia, Martínez (2015) concluye que:
La educación es un proceso continuo, que prosigue durante toda la vida, con el propósito de que toda persona pueda mantenerse actualizada respecto a las transformaciones poblacionales, económicas, políticas, tecnológicas, científicas, artísticas, socioculturales y ambientales de nuestro mundo; logrando el máximo desarrollo individual y social que le sea posible, y englobando todo tipo de experiencias y actividades que sean o puedan ser portadoras de educación. Es un proceso global en el que el individuo es el protagonista de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. Se extiende a lo largo de la vida de las personas y contribuye a la formación de la personalidad de los individuos (p.12)
Para el Ministerio de Educación de Bolivia, la educación permanente es:
Aquella destinada a toda la población, donde se promueven procesos formativos no escolarizados, integrales, y desarrollan la conciencia crítica en respuesta a las necesidades, expectativas e intereses de las organizaciones, comunidades, familias y personas, en su formación socio-comunitaria, productiva y política (Educaciòn, 2013)
En resumen, la educación permanente representa una reinterpretación global del fenómeno educativo, que implica, a partir de los autores consultados:
· Colocar al ser humano en el centro de un proceso personalizado, dirigiendo a prepararlo para la vida.
· Entender, dada la unidad y continuidad del desarrollo de la personalidad, el carácter permanente de la educación.
· Llevar la educación a procesos formativos no escolarizados, integrando de forma dinámica, distintas modalidades y revitalizando el papel de la comunidad.
· Flexibilizar la educación utilizando estrategias diversas en función de las necesidades individuales y colectivas.
Por ello, la educación permanente requiere de métodos participativos y los contenidos se pactan, la experiencia de la vida en general constituye un aprendizaje continuo, los saberes se construyen por intereses que parten de las necesidades de los grupos y se consigue mediante la educación de los sujetos para la participación y la transformación social. Asimismo, utiliza la reflexión y las experiencias para que cada actor tome conciencia del rol que le corresponde dentro del grupo. (UNESCO, 2011), (Sabán, 2009), (Delgado, 2012) y (Martínez, Evolución de la educación permanente y tendencias en el siglo XXI. T, 2015).
La revisión realizada a las investigaciones en educación permanente en el contexto del trabajo comunitario evidencia que su estudio parte de fundamentar el término comunidad que de una u otra forma es abordado con elementos relacionados con lo grupal, participativo, sentido de pertinencia, espacio geográfico, cultural y las tradiciones que significan la importancia de las comunidades, su estudio y protagonismo para el desarrollo.
Esta categoría ha sido ampliamente estudiada por autores de varias latitudes que han abordado sus antecedentes, definición y lugar en el sistema categorial de las ciencias sociales; en este sentido (Egg, 1986), la define como:
Una agrupación o conjunto de personas que habitan un espacio geográfico delimitado y delimitable, cuyos miembros tienen conciencia de pertenencia o de identificación con algún símbolo local y que interaccionan entre sí más intensamente que en otro contexto, operando en redes de comunicación, intereses y apoyo mutuo, con el propósito de alcanzar determinados objetivos, satisfacer necesidades, resolver problemas o desempeñar funciones sociales relevantes en el ámbito local (p.28).
Santana, (2010), en su tesis de maestría Estrategia para potenciar la integración del trabajo comunitario en el municipio de Las Tunas, hace un abordaje teórico de la comunidad como organización, a partir de él reconoce que es un grupo social que ocupa un espacio y tiempo, posee determinado desarrollo en su cultura, identidad, historia y vida cotidiana que lo hacen distintivo, comparte necesidades y traza objetivos para la solución de problemas, con el empleo de recursos que propicien el cambio en la comunidad.
Por su parte, los estudios de (Liceaga, 2019) en el artículo: “Comunidad, modernidad y campesinado: reflexiones filosóficas a partir de un conflicto territorial y (Padilla, 2019), en el “Ensayo sobre el Concepto de Comunidad”, evidencian que:
· Para definir y estudiar la comunidad, hay que tener en cuenta cuatro elementos esenciales: el geográfico o territorial; el social; el sociológico; y el de dirección.
· Se conforma objetivamente y, a partir de ello, puede ser definida como el espacio físico ambiental, geográficamente delimitado, donde tiene lugar un sistema de interacciones socio-políticas y económicas que producen un conjunto de relaciones interpersonales sobre la base de necesidades.
· Es portador de tradiciones, historia e identidad propias que se expresan en identificación de intereses y sentido de pertenencia que diferencian al grupo que integra dicho espacio ambiental de los restantes.
· El elemento central de la vida comunitaria es la actividad económica, sobre todo en su proyección más vinculada a la vida cotidiana, aunque se reconoce que junto a esta actividad están las necesidades sociales, tales como la educación, la salud pública, la cultura, el deporte, la recreación y otras.
· Es un conglomerado humano con un cierto sentido de pertenencia, historia común, intereses compartidos, realidad espiritual y física, costumbres, hábitos, normas, símbolos, códigos.
· Se comparte, en lo fundamental, comunión de actitudes, sentimientos, tradiciones y unos usos y patrones lingüísticos comunes.
Tales elaboraciones apuntan a que el contexto sociocultural de la comunidad no es solo un punto de llegada o de partida para el desarrollo del proceso educativo, sino que posibilitan influir en los comunitarios con un determinado grado de socialización, en los complejos problemas que le son propios y en tal sentido sientan pautas específicas.
Al decir de Gómez, citado por (Santana, 2010),en lo sociocultural se llega a conceder significados equivalentes a cuestiones que resultan muy diferentes entre sí, a su vez, se van trasmitiendo expectativas y frustraciones que emergen de las propias relaciones sociales elementales y primarias que establecen los actores sociales en el contexto y vida cotidiana, que constituyen sus formas concretas de existencias y se manifiestan en un espacio, tiempo y con un ritmo dado en las relaciones que se establecen y que están, en gran medida, dirigidas a la solución de sus problemas fundamentales, en un ambiente colaborativo-cooperativo.
En la medida en que los actores sociales se expresan en el contexto sociocultural con determinadas características, la propia práctica genera un desarrollo que como proceso integral incluye dimensiones culturales, éticas, políticas, sociales, económicas y medio ambientales pues como expresa (Alonso, 2008),la comunidad no es un lugar, sino un tipo de relación social entre las personas y grupos humanos.
Este desarrollo comunitario es síntesis de la dinámica del autodesarrollo. Autodesarrollo que, desde la teoría social, se concreta en procesos que lo potencian, como son:
a) La promoción de una conciencia crítica como premisa subjetiva de la disposición al cambio y una nueva actitud ante la realidad. Por tanto, hay que estimular la apertura de espacios de reflexión para que las personas comiencen a cuestionarse las asimetrías sociales, descubran en ellas las contradicciones de donde proceden sus malestares de vida cotidiana, de modo que puedan construir proyectos de autodesarrollo para la solución de tales contradicciones; adquieran aprendizajes de acción colectiva y devengan en sujetos irreductibles, frente a cualquier otro que les niegue tal condición.
b) La organización comunitaria de las fuerzas sociales implicadas en acciones de autodesarrollo que significa unir, dar coherencia a la acción conjunta de sujetos colectivos. Pero organizar, como acto consciente, implica avanzar dentro de un esquema que sea racional respecto a los fines a alcanzar, por tanto, lleva en sí una claridad conceptual sobre el contenido de los procesos de participación y cooperación, y tal contenido únicamente puede estar dado por el proyecto comunitario construido desde las necesidades, intereses y capacidades de tales fuerzas sociales.
c) La dirección de la transformación comunitaria para el logro de la emancipación posible. La acción coordinada de fuerzas sociales supone, desde una perspectiva comunitaria, el establecimiento de vínculos simétricos entre dirigentes y dirigidos, de modo que las personas encargadas de la función directiva no se conviertan, en el ejercicio del rol dirigente, en reproductores de prácticas autoritarias. A la vez, plantea el requerimiento de establecer una adecuada estrategia y táctica de lucha que se oriente a cambiar todo lo que debe ser cambiado, entendiendo tal deber como aquello que resulta necesario y posible de alcanzar. Ello implica tomar en cuenta las circunstancias y potencialidades internas de los sujetos individuales y colectivos involucrados, y la movilización de los recursos disponibles tanto materiales como espirituales.
d) El desarrollo comunitario se distingue, entonces, por un conjunto de características: revitalización, diversidad y riqueza de las experiencias según sus propósitos y metodologías, multiplicidad de los actores y estructuras sociales implicados en ellas, y coexistencia de tendencias que expresan niveles diferentes de participación social, todo ello en un escenario de creciente complejización social (Zabala M. d., 2009).
Los estudios teóricos de este desarrollo comunitario han resaltado un conjunto de elementos importantes: la participación de los pobladores de la comunidad, la acción social colectiva, el propósito de mejoramiento de las condiciones de vida de las personas, brindar respuesta a las necesidades y demandas sociales, la organización de la comunidad para el logro de los propósitos definidos, la modificación de actitudes y prácticas que amenacen los objetivos planteados. Se destaca además la diversidad de los objetivos compartidos: sociales, económicos, culturales y ambientales; en correspondencia con las dimensiones que conforman este espacio: físico- ambientales, económicas, sociales, políticas y culturales (Zabala, Jiménez y Bonilla, 2020).
Valorar desde esta perspectiva el desarrollo comunitario, implica centrar la mirada en el proceso transformador del ser humano y de su realidad a partir de potenciar la participación y la movilización de los actores sociales y los procesos de autodesarrollo. En este ámbito, el sentido de pertenencia, la concientización y el compromiso determinan el grado de inclusión de los actores como base de la sostenibilidad y el desarrollo local. Esta concepción revela el carácter complejo y dinámico de la praxis comunitaria en la que muchas veces intervención, concertación y participación activa se superponen o constituyen diferentes fases del trabajo comunitario.
Según (González, 2003)el trabajo comunitario:
Es un proceso estratégico que se desarrolla desde la comunidad e identifica sistemáticamente necesidades y soluciones materiales, espirituales y económicas para su transformación, con la activa participación en el planeamiento, decisión, integración y autogestión de la población, el gobierno y las organizaciones políticas y de masas y el apoyo de entidades e instituciones (p.22).
(Portal, 2003) expresa que el trabajo comunitario es una práctica social que se realiza en escenarios en los que se manifiesta la diversa, contradictoria y conflictiva realidad cotidiana. Por tal motivo, su proyección y desarrollo, no es posible reducirlo a indicadores objetivos, pues es la subjetividad la que constituye sus ejes motores. Esta complejidad no se sustenta esencialmente en problemas cuantificables ni es posible medir el impacto de la labor comunitaria a través de elementos de verificación exacta.
En el contexto cubano se aprecia una nueva mirada que abarca mayores espacios. Ejemplo de ello lo constituye la definición abordada en el Programa de Trabajo Comunitario trazado por la Asamblea Nacional del Poder Popular (2004), donde se establece que el trabajo comunitario “es una vía para alcanzar un desarrollo más eficaz y sustentable de la sociedad cubana” (p.22).
Desde la Psicología Comunitaria, es entendido como el proceso que permite trabajar por el desarrollo y perfeccionamiento del modo y condiciones de vida y por el mejoramiento del medio ambiente físico; todo lo cual llevará al incremento del nivel y calidad de vida de sus miembros, donde se han de considerar especialmente los elementos subjetivos.
De acuerdo con la concepción de (Ortega, 2011), el trabajo comunitario es un proceso estratégico desarrollado desde la propia comunidad, con el fin de identificar sistemáticamente aquellas necesidades y soluciones materiales, espirituales y/o económicas para su pronta transformación (p.24). Para lograr esto se necesita la activa participación de los habitantes de la comunidad en el planeamiento, decisión, integración y autogestión, así como del apoyo de las instancias gubernamentales, organizaciones políticas y de masas y el apoyo constante de entidades e instituciones que puedan involucrarse en este sentido.
El trabajo comunitario debe ser autogenerado debido a que se parte de una necesidad real de la propia comunidad; es un proceso multidireccional e integrador ya que abarca todas las esferas de la vida cotidiana, es participativo, plural y permanente debido a la constancia de realización del mismo y a la cantidad de actores endógenos y exógenos implicados en ello.
Lo expuesto evidencia que el trabajo comunitario implica articular de manera coherente los diferentes factores existentes, en función de dinamizar las potencialidades de la comunidad, encaminadas al logro progresivo de su desarrollo endógeno a partir de dar una nueva dimensión, un nuevo espacio, contenido y forma para materializar la participación de los actores sociales en dicho proceso, lo que implica un trabajo comunitario integrado.
Para los autores, es evidente que las últimas tendencias sobre trabajo comunitario exigen a la educación permanente de los actores sociales que interaccionan, mayor pertinencia y sostenibilidad en los procesos de aprehensión, integración y valoración; de modo que las funciones, relaciones e interacciones que se establecen entre sus procesos, los actores y con la comunidad, se correspondan con la concreción coherente del desarrollo endógeno y la actuación pertinente, consciente y comprometida, de sus actores para favorecer la calidad de vida.
Lo expresado se corrobora a partir del análisis de la idea expresada por (Diaz-Canel, 2017), al intervenir en los debates de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente:
El trabajo comunitario tiene que atravesar los procesos ideológicos, económicos y sociales. No podemos ver la labor cultural y educacional por separado, sino hacerlo con enfoques integrales. El ideal revolucionario cubano tiene que ser la base de esa actividad, los símbolos, las costumbres, las tradiciones (p.10).
Para que el trabajo comunitario cumpla sus expectativas educativas, debe generar influencias educativas positivas, debe lograr movilizar la estructura interna de los sujetos para hacerlos partícipes de cada una de las acciones que se acometen en el contexto social. (Santiesteban, Díaz y Feria, 2019).
En la investigación desarrollada por (Triana, 2021) y los trabajos situados en la base teórica de los procesos de ayuda en la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) (Vigotsky, 1987)y sus puntos de contacto con los procesos de influencia educativa, se reconocen tres herramientas fundamentales para potenciar el carácter educativo de trabajo comunitario integrado: en primer lugar, los mecanismos que intervienen en el logro de los objetivos, a través de la actividad conjunta y del proceso de internalización de significados; en segundo lugar, el análisis de las vivencias para comprender sus características peculiares y distintivas como contextos de actividad, y las formas en que la actividad conjunta se estructura y organiza en ellas; y en tercer lugar, al carácter contextual, lo que presta especial atención al modo en que los participantes toman decisiones para definir de una u otra manera el contexto sociocultural de la intervención, según los motivos, necesidades y potencialidades.
Lo educativo del trabajo comunitario presupone un estudio en lo individual y lo social comunitario; el primero revela las características de los sujetos portadores de la acción educativa, la interactividad que genera un proceso de enseñanza-aprendizaje, mediado por sus propias necesidades y acciones que dinamizan el cambio en la comunidad.
Al decir de Santana (2010), lo social comunitario abarca el sistema de relaciones que se establecen entre la educación y las áreas de actuación de los comunitarios; cultura, deporte, educación, salud, entre otros, así como las relaciones con organizaciones políticas y de masas, familias y otros grupos y entre actores sociales exógenos y endógenos, que funcionan como agentes de socialización y que ejercen su función en una articulación que no resulta siempre previsible y pensada, sino espontánea y, muy frecuentemente, contradictoria pero siempre en una dinámica conjunta.
En tal sentido, la sociología proporciona las herramientas teóricas conceptuales y metodológicas para la comprensión de los contextos sociales, culturales, políticos, donde ocurren los fenómenos y procesos comunitarios; aporta herramientas reflexivas para el desarrollo de capacidades críticas para un posicionamiento de los actores sociales en el contexto específico en el cual se desenvuelven y las realidades en las cuales interactúan.
Ahora bien, existen diversas maneras de educar a los actores sociales para concretar los propósitos anteriormente mencionados y que se constituyen en herramientas esenciales del proceso de educación permanente para el trabajo comunitario. Una de ellas es la utilización de dinámicas que parten de la propia realidad y experiencia de las personas, y que se caracterizan por su carácter ameno, dinámico y motivador. Con ello se pretende suscitar y mantener el interés del grupo, facilitando en este la participación, la reflexión, el diálogo y el análisis. Esta concepción es coherente con el carácter abierto, flexible, participativo, grupal, práctico y vivencial de la educación popular, así como con los objetivos y valores que propugna: la participación democrática, el desarrollo organizativo, la formación para la acción, la transformación y el cambio de la vida real.
Cuando se aborda la utilización de la dinámica como método, se habla de un proceso de orientación-aprendizaje en lugar de enseñanza-aprendizaje; en él, los organizadores (o facilitadores), los adultos mayores y los diversos agentes interactúan en relación con aquello que se intenta aprender y educar; en consecuencia, orientadores y participantes requieren de manifestaciones de autenticidad, motivación, autocrítica, empatía, igualdad, interacción, ética y respeto mutuo. Organizador o facilitador y participante son básicos en los fundamentos de la Andragogía. El primero, orienta el aprendizaje, tratando de vincularlo a las necesidades de este con los conocimientos y recursos pertinentes, de manera oportuna, efectiva y afectiva; y el segundo, es el eje del proceso andragógico que administra su propio aprendizaje. (Reyes y Machado, 2017).
En resumen, según (Canto, 2000), el organizador debe utilizar dinámicas en sus sesiones pues ellas contribuyen a “…desarrollar las cualidades grupales como: responsabilidad, sinceridad, relaciones mutuas, responsabilidad mutua, tomar la iniciativa, sentido común…”, entre otras, a la vez que “…proporciona relajamiento, diversión, regocijo entre participantes (p.20)
En el mismo sentido, el organizador debe, según el Instituto Internacional de Andragogía, cumplimentar las siguientes funciones: a) de diagnóstico: ayudar a los aprendices a diagnosticar sus necesidades para aprendizajes individuales, dentro del panorama de la situación dada, lo cual fundamenta el sentido ecológico, b) de planificación: planificar, con los aprendices una secuencia de experiencias que producirán los aprendizajes deseados, c) motivacional: crear condiciones que motivarán a los aprendices a educarse, d) metodológica: seleccionar los métodos y técnicas más efectivos para producir los aprendizajes deseados, en este caso las dinámicas, e) de recursos: proveer los recursos humanos y materiales necesarios para producir los aprendizajes deseados y f) evaluativa: ayudar a los aprendices a medir los resultados de las experiencias de aprendizaje.
Dado el análisis precedente, en el proceso de educación permanente para el trabajo comunitario subyacen como sistema de relaciones entre experiencias, dimensiones y vivencias, aspectos que demandan transformación en las interacciones entre los actores sociales, por su carácter contextual, integrador, valorativo, participativo, metodológico, cognoscitivo e investigativo.
Desarrollar capacidades que estimulen la praxis integradora de los actores sociales y que contribuya al desarrollo cognoscitivo e investigativo, constituye un proceso perentorio en el trabajo comunitario, lo cual lo erige en un verdadero proceso significativo para la educación permanente.
Sin dudas, existen teorías que respaldan el desarrollo del trabajo comunitario dentro del ámbito de la educación permanente; no obstante, lo importante es que se establezcan estas bases como sustento previo para una praxis efectiva y bien fundamentada.
Conclusiones
1. Las últimas tendencias exigen del trabajo comunitario y los actores sociales, una gran carga de procesos productivos, creativos, transformadores para el desarrollo de la comunidad, de modo que las dinámicas de educación permanentes, deberán tener la suficiente capacidad de orientar y permitir la valoración y creación para hacer el análisis diversificado de cada necesidad, en función un desarrollo sostenible.
2. Este proceso deviene, al nivel del proceso pedagógico, en un elemento de gran consideración, a partir de que aquí está la lógica de la educación permanente y, por tanto, ha de tener una connotación epistemológica que garantice perfeccionar el proceso de trabajo comunitario integrado, articulado al desarrollo de la comunidad en una dinámica de interacciones entre los actores sociales endógenos-exógenos -decisores (exógeno-endógenos) y de estos consigo mismos.
Referencias bibliográficas
Alonso, J. (2008). Comunidad no es un lugar. Revista Umbral No. 26-27. Santa Clara.
Canto, J. (2000). Dinámicas de grupo, aspectos, técnicas, ámbitos de investigación y fundamentos teóricos. Madrid: Aljibe.
Delgado, R. (2012). El acompañamiento docente como estrategia de supervisión de los círculos de formación permanente. Venezuela: Tesis de Maestría. Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt, Maracaibo [repositorio].
Delors, J. (1997). La Educación encierra un tesoro. Informe a la Unesco de la Comisión Internacional sobre la educación en el siglo XXI. Madrid: Ediciones UNESCO.
Diaz-Canel, M. (2017). Trabajo comunitario: cuestión de salvaguarda para la nación. https://www.granma.cu/cuba/2017-07-10/trabajo-comunitario-cuestion-de-salvaguarda-para-la-nacion-10-07-2017-12-07-24
Egg, E. (1986). Diccionario del trabajo social. Editorial Ateneo, México. 8 ª edición.
González, N. (2003). Memorias del primer encuentro de experiencias comunitarias. En: González, N y Fernández, A (comps). Trabajo comunitario. Selección de lecturas. La Habana: Félix Varela.
Huber, G. (2015). El aprendizaje transversal, integrado e intercultural y los métodos de enseñanza para el aprendizaje adaptado a la complejidad. Madrid: Universitas S.A.
Liceaga, G. (2019). Comunidad, modernidad y campesinado: reflexiones filosóficas a partir de un conflicto territorial. Tomado de: https://rrevistas.ucr.ac.cr/reflexiones/article.
Ortega J. (2011). Acercamiento a una diferenciación de las tipologías de trabajo comunitario. Su aplicación en Cuba. Tomado de: https://econpapers.repec.org/article/ervcoccss/y_3a2011_3ai_3a2011-12_3a54.htm
Padilla, S. (2019). Ensayo sobre el concepto comunidad. Tomado de: http://hdl.handle.net/11323/2502
Portal, R. (2003). Comunicación y comunidad. Ciudad de La Habana: Félix Varela. pp103.
Asamblea Nacional del Poder Popular (2004). Programa de Trabajo Comunitario trazado por la Asamblea Nacional del Poder Popular. (En soporte digital)
Reyes, F. y Machado E. (2017). Estrategia de educación permanente para la salud bucal de los adultos mayores. Tesis doctoral. Universidad de Camagüey.
Martínez, J., Chivas O. y Gil, J.(2015). Evolución de la educación permanente y tendencias en el siglo XXI. Tomado de: https://roderic.uv.es/handle/10550/53760
Sabán, C. (2009). Educación permanente» y «aprendizaje permanente: dos modelos teórico aplicativos diferentes. Tomado de: http://www.rieoei.org/rie52a10.htm.
Santana, A. (2010). Estrategia para potenciar la integración del trabajo comunitario en el municipio de Las Tunas. Universidad de Las Tunas. [repositorio].
Santiesteban, L. Díaz, C. y Feria, H. (2019). Resultados con la integración de las influencias educativas de las Organizaciones sociocomunitarias en el preuniversitario. Revista Didascalia. Las Tunas. Cuba
Triana, B. (2021). Gestión organizacional del colectivo de año académico y sus influencias educativas. Tesis Doctorado. Universidad de Camagüey. Cuba.
UNESCO. (1976). Recomendación relativa al desarrollo de la educación de adultos. 19a. Reunión de la Conferencia General de la Unesco. Nairobi, 26 de noviembre de 1976.
UNESCO (2011). Conceptual evolution and policy developments in lifelong learning. Tomado de: http://unesdoc.unesco.org/images /0019/001920/192081E.pdf.
Zabala, M. del C. (2009). La participación social en Cuba. Participación y prevención social; una perspectiva desde las comunidades cubanas. Cuadernos África- América Latina. Revista de análisis Sur / Norte para una Cooperación Solidaria, 46, 61-85.
Zabala, M.; Jiménez, R.; Bonilla, G. (2020). Algunas experiencias de desarrollo local y comunitario en Cuba: los Talleres de Transformación Integral de Barrios y la Oficina del Historiador de La Habana. Estudios del Desarrollo Social: Cuba y América Latina, [S.l.], v. 8, p. 1-26, sep. 2020. ISSN 2308-0132. Tomado de: http://www.revflacso.uh.cu/index.php/EDS/article/view/479.
Vigotsky, L. S. (1987). Pensamiento y lenguaje. La Habana: Ed. Revolucionario.

