
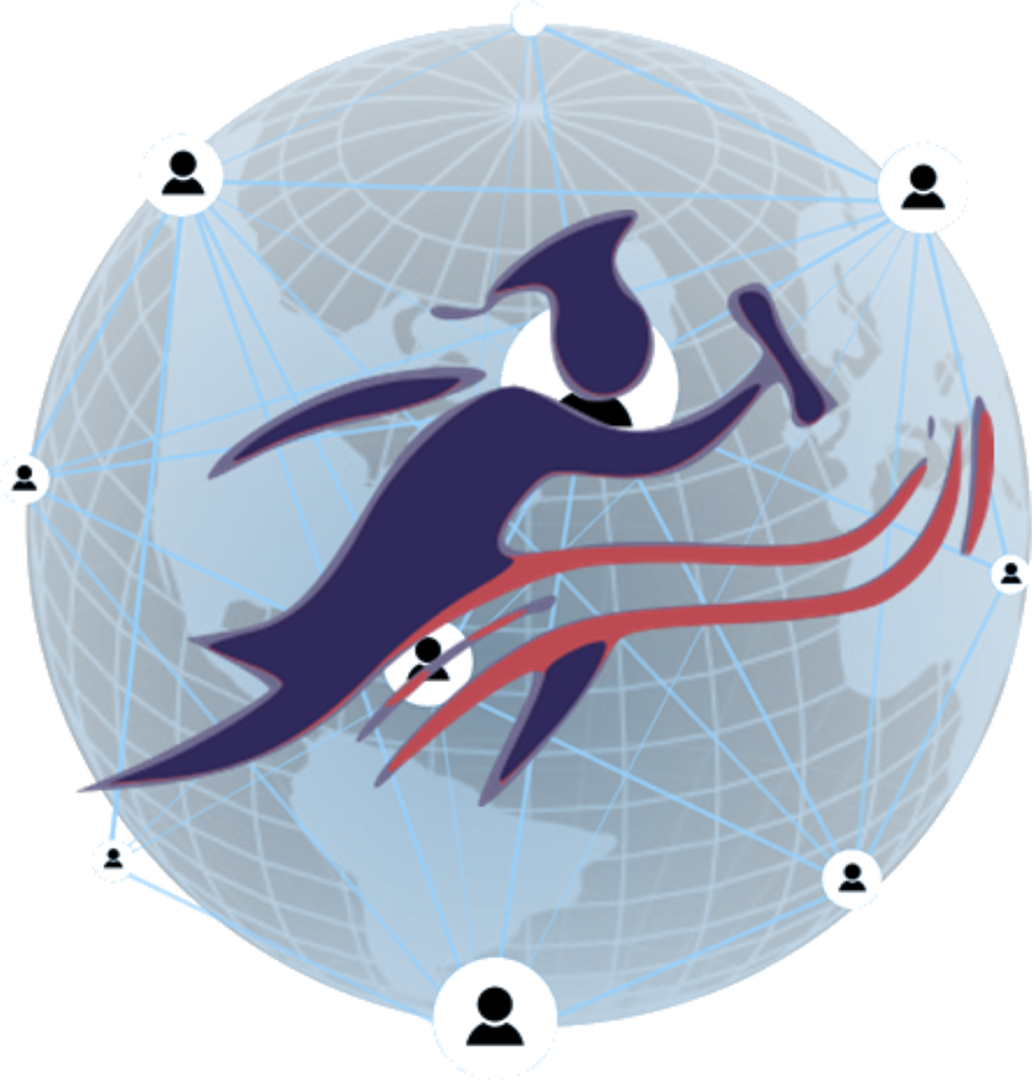

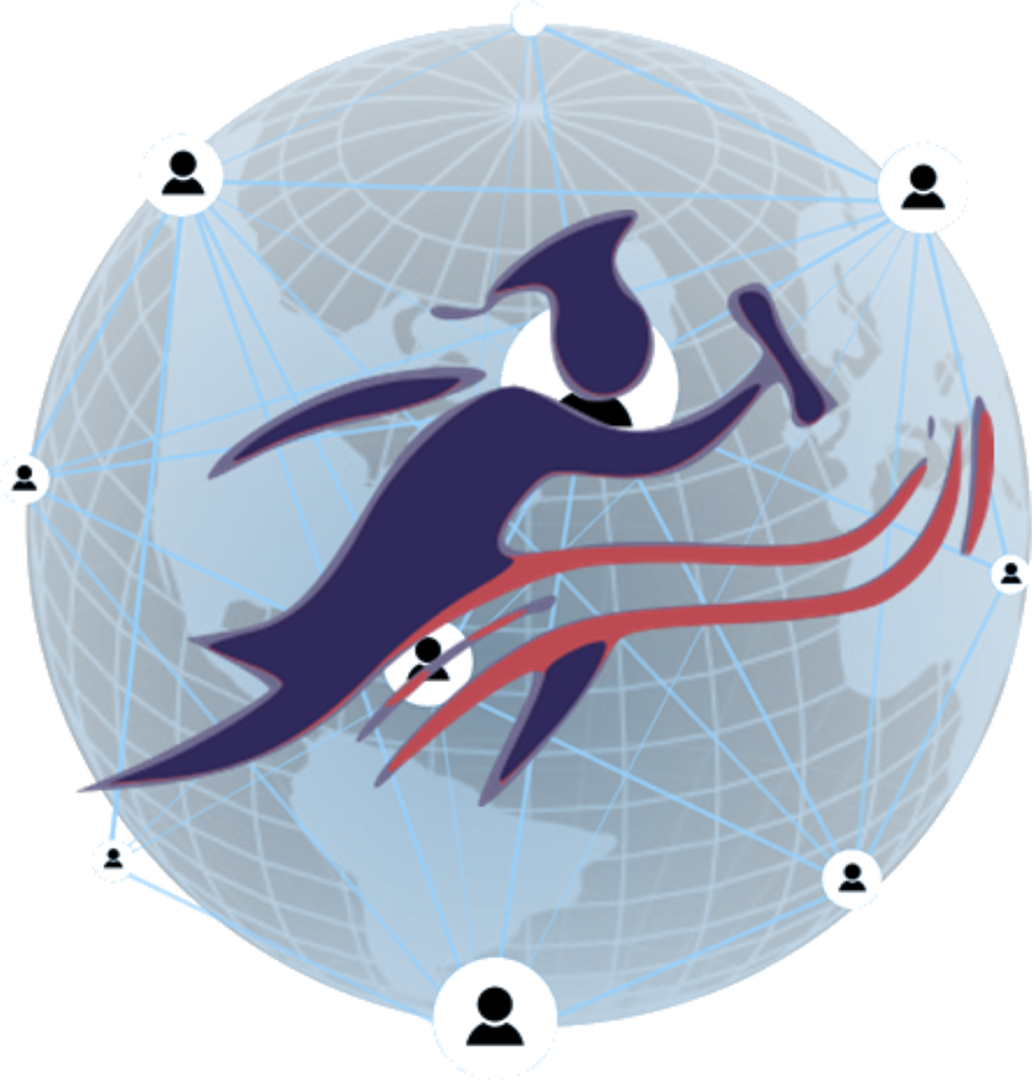
PONENCIAS
INVESTIGACIÒN FENOMENOLÒGICA HERMENÈUTICA Y EN TIEMPOS DE POSTMODERNIDAD
Aula Virtual
Fundación Aula Virtual, Venezuela
ISSN: 2665-0398
Periodicidad: Semanal
vol. 1, núm. Esp.3, 2020
Recepción: 01 Octubre 2020
Aprobación: 20 Octubre 2020

Resumen: El devenir actual de la humanidad implica asumir una realidad divergente, múltiple y dinámica donde el investigador debe repensar su papel hacia nuevas propuestas, desde la conciencia de los fundamentos filosóficos y vistos a partir de la hermenéutica. Surgiendo la fenomenología como una alternativa transformadora que permite el estudio de fenómenos desde la experiencia de cada investigador en el contexto estudiado, valiéndose del desarrollo de momentos o fases de un método cualitativo que unifica la visión del investigador, el entorno social y la verdad del fenómeno investigado. Esta ponencia expone las reflexiones sobre la investigación fenomenológica desde una visión filosófica que contempla un abordaje hermenéutico del saber. La perspectiva metodológica se desarrolla con el aval del pensamiento plural de varios autores que exponen su punto de vista sobre el tema, develando una investigación documental ejecutada a través de la consulta bibliográfica, contrastándose el pensamiento propio con el de las fuentes consultadas, en un diálogo intersubjetivo enriquecedor. El propósito de esta ponencia radica en la importancia y reconocimiento del abordaje investigativo desde el método fenomenológico visto a través de una visión hermenéutica que acepta los cambios culturales surgidos de la postmodernidad.
Palabras clave: Investigación fenomenológica, hermenéutica, postmodernidad.
Abstract: The current evolution of humanity implies assuming a divergent, multiple and dynamic reality where the researcher must rethink his role towards new proposals, from the consciousness of the philosophical foundations and seen from the hermeneutics. Emerging phenomenology as a transforming alternative that allows the study of phenomena from the experience of each researcher in the studied context, using the development of moments or phases of a qualitative method that unifies the vision of the researcher, the social environment and the truth of the phenomenon investigated. This paper presents the reflections on phenomenological research from a philosophical vision that contemplates a hermeneutical approach to knowledge. The methodological perspective is developed with the endorsement of the plural thought of several authors who present their point of view on the subject, unveiling a documentary research carried out through bibliographic consultation, contrasting their own thinking with that of the sources consulted, in a dialogue enriching intersubjective. The purpose of this presentation lies in the importance and recognition of the investigative approach from the phenomenological method seen through a hermeneutical vision that accepts the cultural changes arising from postmodernity. Descriptors: Phenomenological, hermeneutic, postmodern research. Introito El hombre en su constante búsqueda de respuestas a todo lo que le rodea se ha valido de métodos científicos para darle validez a estas respuestas y que la explicación de las mismas se haga de forma razonable y aceptable. Todo esto aunado al sentir intrínseco pautado desde la subjetividad y la objetividad del investigador, por ello definir un método cualitativo exclusivo en su aplicación y el uso de los mismos se hace relativo, debido a las múltiples disciplinas del conocimiento de acuerdo al hecho de estudio, lo que conlleva al interés por el hecho educativo y significado propio del método, bajo el cual deben englobarse otras aproximaciones, técnicas, enfoques, o procedimientos. Una postura relevante a este respecto es la que ofrece Wolcott (1992), quien expone a las corrientes metodológicas cualitativas como: Un árbol que hunde sus raíces en la vida cotidiana, y parte de tres actividades básicas: experimentar /vivir, preguntar y examinar. A partir de estas raíces brotarán las diferentes “ramas” y “hojas” de la investigación Cualitativa”, entre las que el investigador debe elegir realizar su trabajo. Es así como se hace necesario el reconocer que el método debe surgir de la concepción y necesidades de cada investigador desde una disciplina concreta del saber, la cual determinara la utilización de métodos adecuados según la intención y orientación que se le quiera dar a lo investigado. Es desde esa perspectiva donde cobra vida la investigación fenomenológica y su significado afianzado en la definición explicita de lo vivenciado, y la esencia de la experiencia de los actores durante el abordaje de la misma, dando impulso al surgimiento de una visión hermenéutica que ofrece una explicación o interpretación de los hechos investigados, vistos desde un abordaje amparado de los cimientos filosóficos de la época de la modernidad, pero incluyendo cambios y actualizaciones en el pensamiento que trasciende, lo cultural, social, artístico y literario. De allí surge la necesidad de transformación y adaptación de la fenomenología como método científico desarrollado en constante evolución con los procesos de la humanidad y los cambios en el contexto del saber. Reconocer ese razonamiento del investigador desde lo subjetivo hasta lo objetivo es lo que nos permitirá examinar la amplitud de aplicación del método y la emoción de emplear desde la concepción de cada ser con su cosmovisión de la realidad. Fenomenología Hermenéutica o una Cosmovisión del Investigador El rol de discernir que poseemos los seres humanos, nos motiva curiosamente a ciertas reflexiones como las planteadas por platón en sus conocidos diálogos contenidos en su texto “La República”: “¿no llamaríamos con justeza filósofo al hombre que está dispuesto a saborear todas las ciencias, que se entrega gustoso al estudio y en este estudio muestra un ardor insaciable?” (p. 340). Ante la realidad de la libertad de ocupaciones de cada individuo no deja de ser trascendental que el querer buscar respuestas, pensar y analizar se convierte en una condición innata y habitual no exclusiva de los filósofos. Así lo expone Briceño (2007): La condición humana lleva como estructura específica, una comprensión del ser y del no ser, del todo y la nada, del mundo y del hombre, del sentido de la vida. Sobre esa comprensión descansa la posibilidad misma de la cultura. (p. 11). De modo que no existe la exclusividad del pensamiento y la reflexión filosófica como acciones estrictamente inherentes al hombre, quien tiene la posibilidad de construir historia a lo largo de su transitar y evolucionar en los diversos contextos que lo rodean, generando un universo de posibilidades creativas de darle forma al pensamiento. En tal sentido se hace oportuno resaltar la postura contrapuesta al concepto hermenéutico que permite el desarrollo de un conocimiento no riguroso pero capaz de cumplir con un método que lo defina e interprete. Por otro lado Artigas (1984), expone que la filosofía es: “el conocimiento de todas las cosas por sus causas últimas, adquirido mediante la razón”. (p. 20). Esta afirmación condena el sentido epistémico y ontológico basándose en la búsqueda de un conocimiento, discernimiento, juicio, comprensión, o saber, que no considera el estudio sobre hechos o fenómenos que ocurren alrededor, encasillando a la investigación como un procedimiento meramente lógico que solo puede dar respuesta a través de un procedimiento o razonamiento, sin abordaje alguno de lo vivenciado o de las experiencias adquiridas. Dejando a un lado la Fenomenología, contenida dentro de los procesos de investigación cualitativa, capaz de asumir reflexiones sobre fenómenos desde una filosofía avalada por fuentes del ámbito cultural y nutrida desde la vivencialidad del saber innato de cada persona. Desde mi perspectiva debe haber reconocimiento necesario a la aceptación en la diversidad de abordajes metodológicos sustentados desde las diversas opiniones de autores que contemplan la matriz epistémica conformada; por las interrogantes ontológicas, epistemológicas y metodológicas, mediante las cuales las ciencias establecen vasos comunicantes con la filosofía. Donde el postmodernismo sirva como medio de generación de conocimientos útiles a la sociedad con un abordaje plural a través del uso de diversas metodologías con el fin de trascender sobre los nuevos paradigmas tecnológicos, ofrecer verdaderos beneficios a la sociedad y contribuir a diferentes áreas de investigación. Como bien afirman Guba y Lincoln (2002), los paradigmas constituyen un cúmulo de creencias básicas que no exigen una comprobación formal. Siendo necesario para el hombre la búsqueda de respuestas a sus inquietudes utilizando como instrumento de esa indagación de la verdad el razonamiento, sin deslindar el mismo desde su postura ontológica que lo definirá a partir de las cualidades y características propias de su Ser, en la aceptación necesaria de cambios de esquemas que brinden diversidad y pluralismo hacia el mundo que le rodea, produciendo una relación constante con todo lo que desea descubrir en su curiosidad incesante. Sin dejar a un lado los aspectos ontoepistémicos y metodológicos, que nacen o parten del carácter teleológico y axiológico, que compone a la ciencia y que se avala de posturas filosóficas concretas; en definitiva, imposible pretender hablar de ciencia sin filosofía, puesto que la filosofía surge como respuesta o madre de todas las ciencias, al proponer métodos de razonamiento lógico que sirven como medio de respuesta a las incertidumbres planteadas por las diferentes ramas del saber. Es allí donde cobra importancia para cualquier investigador la escogencia de un método acorde a su saber y lo que desea alcanzar en comprensión y entendimiento. Surgiendo la fenomenología como pensamiento filosófico reafirmado por su creador Husserl (2020); es decir en los primeros cimientos del Siglo XX. Con la definición dada por parte de este autor como un método de carácter puramente contemplativo. Esta definición describe a la fenomenología como el método que brinda rigurosidad científica a los hechos, pero desde un modelo físico-natural, que destaca lo individual sobre la experiencia subjetiva. Por su parte, Bullington y Karlson (1984); citado por Tesch (1990), sostienen que: “La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad”. Ante estas definiciones hechas por los diferentes autores, otorgando sus aportes en disímiles épocas valdría la pena preguntarse: ¿si el tema o el investigador definen el método o es este el que se adapta al abordaje del investigador? De allí surgen las características particulares que le dan forma a la vida cotidiana y la experiencia vital a través del sentido abierto y no conceptualizado que brinda la fenomenología. Así mismo este método cualitativo de investigación define la explicación de los fenómenos a través de la conciencia en el entendido de que al tener conciencia, se es consciente desde una transitividad o intencionalidad, que permite el cuestionamiento de un hecho o fenómeno desde su naturaleza, debatiendo la misma desde el deseo de develar las estructuras significativas internas del mundo y la vida. Todo esto con el deseo de explicar los significados vividos, y existenciales desde la propia cotidianidad sin la rigurosidad de variables o el predominio de opiniones sociales o la frecuencia de algunos comportamientos. Sin perder el sentido amplio de la ciencia desde un saber sistemático, explícito, autocrítico e intersubjetivo; que debe nutrir un pensamiento para que este sea puesto en práctica desde su entorno socio cultural hasta los procesos de educación. Según Rodríguez, Gil y García (1996) La fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, lo importante es aprehender el proceso de interpretación, por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando. No obstante, en el desarrollo del método fenomenológico deben reconocerse diversas posturas metodológicas que surgen como aproximación del repensar del investigador para extraer una significación de los fenómenos estudiados desde su profundidad hasta la superficialidad, avalados por la información acumulada a lo largo del proceso investigativo. En esa diversidad metodológica surgen tres corrientes fundamentales de la fenomenología según Cohen y Omery (1994): la descriptiva (representada por Husserl o la escuela desarrollada en el entorno de la Universidad de Duquesne), la Interpretativa (representada por la Hermenèutica Heideggeriana) o una combinación de ambas (representada por la fenomenología alemana o escuela de Utrecht). Donde prevalece la condición metodológica como carácter secundario, resaltando la postura reflexiva desde la hermenéutica del investigador, y su visión subjetiva inmediata como base para la construcción del conocimiento, partiendo desde su propio marco referencial y su interés por conocer experimentar e interpretar a las personas y el mundo que le rodea; partiendo de allí en la construcción de sus propias realidades socio – culturales. Desde mi apreciación la descripción del método fenomenológico planteada por Spiegelberg (1975), es muy precisa y se enfoca en características particulares de la investigación cualitativa; considerando un aporte relevante para cualquier investigador que desee trabajar con esta metodología, en tal sentido describe seis (6) fases como esquema metodológico para el desarrollo de una investigación fenomenológica: 1) descripción del fenómeno, 2) búsqueda de múltiples perspectivas, 3) búsqueda de la esencia y la estructura, 4) constitución de la significación, 5) suspensión de enjuiciamiento, y 6) interpretación del fenómeno. Esta descripción detallada permite la orientación del investigador en su abordaje investigativo; indicándole las fases que debe desarrollar en el uso de esta metodología; sin embargo estas fases surgirán de su experiencia concreta y su descripción libre y enriquecida por su creatividad y vivencias sobre el fenómeno en estudio, sin entrar en clasificaciones o categorizaciones, pero trascendiendo lo meramente superficial; para reflexionar sobre los acontecimientos , situaciones o fenómenos, desde su propia perspectiva, la de los participantes y la de agentes externos; siendo la labor del investigador la unificación de la información obtenida para luego interrelacionar la relación existente entre las estructuras del hecho, actividad o fenómeno objeto de estudio, dando forma a toda esta información a través de su cosmovisión; para posteriormente profundizar en estructurar la experiencia sobre el fenómeno determinado desde la conciencia. Luego del proceso de introspectiva y razonamiento del investigador se presenta un proceso de contemplación a través de la libertad de pensamiento del investigador dando inicio al constructo de su percepción desde la experiencia desarrollando el significado de la información obtenida a lo largo del proceso. Reflexiones Ante el deseo constante del hombre por darle sentido y forma a su pensamiento, se presenta la investigación como la herramienta que describe el saber intelectual a través de la aplicación de metodologías, que le dan formalidad y sentido científico, sin apartar la fuente de un saber ancestral que tiene sus bases en las producciones socio-históricas, culturales , relacionales y situacionales; en tal sentido Varsavsky (2010) y Kreimer (2013), coinciden con el Sociólogo mexicano Bartra (2012), quien sostiene que: “el trabajo de producir conocimiento vuelve indispensable el uso creativo y simultáneo de varias tradiciones científicas y la superposición (composición) de varias disciplinas”. Colocándose de manifiesto que el concepto de ciencia no puede ser visto desde la singularidad, porque no es univoco, ni homogéneo, no es lineal ni plano, al contrario, es múltiple, diverso, cultural, poroso, con pliegues y repliegues que producen una dinámica fluida del conocimiento. En tal sentido en el fluir del conocimiento se debe dar aval a las practicas o alternativas que permiten sustraer lógicas científicas dominantes como la propuesta por Boaventura (2006), quien propone varias ideas como la “Ecología de saberes”, que propone en su contexto la necesidad de diversos abordajes, aperturas y reconocimiento de las diferencias y convergencias que se hacen necesaria en la práctica científica. El concepto planteado por este autor presenta una experiencia hermenéutica que nace desde las raíces étnicas y fluye a través de la evolución de los pueblos identificados por sus lenguajes y saberes. También postula el anterior autor citado, la transformación progresiva e indetenible por la que ha pasado el mundo, recorriendo caminos no previstos, de infinita diversidad en el sentir, ser y pensar. pautándose una relación directa de la humanidad entre el pasado y el futuro, en el desarrollo de teorías y conceptos y surgiendo la necesidad de generar una visión amplia sin fronteras y con aceptación de las diversidades, vista desde la incertidumbre de los cambios futuros y que además permita desarrollar en el investigador una visión crítica como práctica común, no solo desde el pensamiento sino ejercida como accionar donde se desarrolle un reflexionar cotidiano, todo esto con la finalidad de desplegar un conocimiento científico, transformador, movilizado y disruptivo. La propuesta de Boaventura (2006) hace un llamado a pensar, actuar, y ejercer la crítica desde diferentes perspectivas, campos y miradas. Es allí donde la fenomenología cobra vida para darle valor a las experiencias, vivencias y fenómenos investigados desde una visión amplia desde lo superficial a lo externo y formal, dándole sentido al mundo desde la descripción, comprensión e interpretación de cada investigador que genera un constructo desde su vivencia y la vivencia de otros. Desde mi postura considero necesaria la adaptación de una actitud metodológica abierta y flexible a cambios y propuestas de los investigadores, donde estos puedan escoger los hechos, fenómenos o temas a tratar desde sus propios intereses, produciendo respuestas a sus dudas o expectativas desde la libertad de la aplicación de un método viable a sus preferencias metodológicas, impulsando el encuentro entre la ontoepistheme y la cosmovisión desde el ser innegable y representativo en las posturas subjetivas y objetivas de cada investigador; dando vida a una dinámica posmodernista. Referencias Artigas, M. (1984). Introducción a la filosofía. Eunusa. Pamplona. España. Bartra, R. (2012). La sombra del futuro. Reflexiones sobre la transición mexicana, Fondo de Cultura Económica, México. Boaventura, S. (2006). Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires). Buenos Aires: Editorial CLACSO. Briceño, J. (2007). ¿Qué es la filosofía? La Castalia. Mérida. Cohen, M. Z. y A. Omery (1994). Escuelas de fenomenología: implicaciones para la investigación. En J. M. MORSE (ed.), Cuestiones críticas en los métodos de investigación (págs. 136-157). Sage: Thousands Oaks, CA. Guba, E., Lincoln Y. (2002). Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa En Denman, C. y Haro, J. A. (compiladores) Por los Rincones. Antología de métodos cualitativos en la Investigación Social. El Colegio de Sonora, Hermosillo. Sonora. México. Husserl, E. (2020). Problemas fundamentales de la Fenomenología. Madrid - España. Alianza Editorial. Platón. (1966). La República. Traducción, Juan Bergua. Madrid. Clásicos Bergua. Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. Granada: Aljibe. Ruiz. Spiegelberg, H. (1975). The Phenomenological Mouvement. A historical Introduction, M. Nijhoff, la Haya. Tesch, R. (1990). Investigación cualitativa: análisis y software Herramientas. Bristol, The Falmer Press. Wolcott, H. F. (1992). Postura en la investigación cualitativa. En M. LeCompte, W Millroy, y J. Preissle (Eds.), Manual de investigación cualitativa en educación Londres: Academic Press.
Introito
El hombre en su constante búsqueda de respuestas a todo lo que le rodea se ha valido de métodos científicos para darle validez a estas respuestas y que la explicación de las mismas se haga de forma razonable y aceptable. Todo esto aunado al sentir intrínseco pautado desde la subjetividad y la objetividad del investigador, por ello definir un método cualitativo exclusivo en su aplicación y el uso de los mismos se hace relativo, debido a las múltiples disciplinas del conocimiento de acuerdo al hecho de estudio, lo que conlleva al interés por el hecho educativo y significado propio del método, bajo el cual deben englobarse otras aproximaciones, técnicas, enfoques, o procedimientos.
Una postura relevante a este respecto es la que ofrece Wolcott (1992), quien expone a las corrientes metodológicas cualitativas como:
Un árbol que hunde sus raíces en la vida cotidiana, y parte de tres actividades básicas: experimentar /vivir, preguntar y examinar. A partir de estas raíces brotarán las diferentes “ramas” y “hojas” de la investigación Cualitativa”, entre las que el investigador debe elegir realizar su trabajo.
Es así como se hace necesario el reconocer que el método debe surgir de la concepción y necesidades de cada investigador desde una disciplina concreta del saber, la cual determinara la utilización de métodos adecuados según la intención y orientación que se le quiera dar a lo investigado.
Es desde esa perspectiva donde cobra vida la investigación fenomenológica y su significado afianzado en la definición explicita de lo vivenciado, y la esencia de la experiencia de los actores durante el abordaje de la misma, dando impulso al surgimiento de una visión hermenéutica que ofrece una explicación o interpretación de los hechos investigados, vistos desde un abordaje amparado de los cimientos filosóficos de la época de la modernidad, pero incluyendo cambios y actualizaciones en el pensamiento que trasciende, lo cultural, social, artístico y literario.
De allí surge la necesidad de transformación y adaptación de la fenomenología como método científico desarrollado en constante evolución con los procesos de la humanidad y los cambios en el contexto del saber.
Reconocer ese razonamiento del investigador desde lo subjetivo hasta lo objetivo es lo que nos permitirá examinar la amplitud de aplicación del método y la emoción de emplear desde la concepción de cada ser con su cosmovisión de la realidad.
Fenomenología Hermenéutica o una Cosmovisión del Investigador
El rol de discernir que poseemos los seres humanos, nos motiva curiosamente a ciertas reflexiones como las planteadas por platón en sus conocidos diálogos contenidos en su texto “La República”: “¿no llamaríamos con justeza filósofo al hombre que está dispuesto a saborear todas las ciencias, que se entrega gustoso al estudio y en este estudio muestra un ardor insaciable?” (p. 340). Ante la realidad de la libertad de ocupaciones de cada individuo no deja de ser trascendental que el querer buscar respuestas, pensar y analizar se convierte en una condición innata y habitual no exclusiva de los filósofos.
Así lo expone Briceño (2007):
La condición humana lleva como estructura específica, una comprensión del ser y del no ser, del todo y la nada, del mundo y del hombre, del sentido de la vida. Sobre esa comprensión descansa la posibilidad misma de la cultura. (p. 11).
De modo que no existe la exclusividad del pensamiento y la reflexión filosófica como acciones estrictamente inherentes al hombre, quien tiene la posibilidad de construir historia a lo largo de su transitar y evolucionar en los diversos contextos que lo rodean, generando un universo de posibilidades creativas de darle forma al pensamiento.
En tal sentido se hace oportuno resaltar la postura contrapuesta al concepto hermenéutico que permite el desarrollo de un conocimiento no riguroso pero capaz de cumplir con un método que lo defina e interprete.
Por otro lado Artigas (1984), expone que la filosofía es: “el conocimiento de todas las cosas por sus causas últimas, adquirido mediante la razón”. (p. 20). Esta afirmación condena el sentido epistémico y ontológico basándose en la búsqueda de un conocimiento, discernimiento, juicio, comprensión, o saber, que no considera el estudio sobre hechos o fenómenos que ocurren alrededor, encasillando a la investigación como un procedimiento meramente lógico que solo puede dar respuesta a través de un procedimiento o razonamiento, sin abordaje alguno de lo vivenciado o de las experiencias adquiridas. Dejando a un lado la Fenomenología, contenida dentro de los procesos de investigación cualitativa, capaz de asumir reflexiones sobre fenómenos desde una filosofía avalada por fuentes del ámbito cultural y nutrida desde la vivencialidad del saber innato de cada persona.
Desde mi perspectiva debe haber reconocimiento necesario a la aceptación en la diversidad de abordajes metodológicos sustentados desde las diversas opiniones de autores que contemplan la matriz epistémica conformada; por las interrogantes ontológicas, epistemológicas y metodológicas, mediante las cuales las ciencias establecen vasos comunicantes con la filosofía. Donde el postmodernismo sirva como medio de generación de conocimientos útiles a la sociedad con un abordaje plural a través del uso de diversas metodologías con el fin de trascender sobre los nuevos paradigmas tecnológicos, ofrecer verdaderos beneficios a la sociedad y contribuir a diferentes áreas de investigación.
Como bien afirman Guba y Lincoln (2002), los paradigmas constituyen un cúmulo de creencias básicas que no exigen una comprobación formal. Siendo necesario para el hombre la búsqueda de respuestas a sus inquietudes utilizando como instrumento de esa indagación de la verdad el razonamiento, sin deslindar el mismo desde su postura ontológica que lo definirá a partir de las cualidades y características propias de su Ser, en la aceptación necesaria de cambios de esquemas que brinden diversidad y pluralismo hacia el mundo que le rodea, produciendo una relación constante con todo lo que desea descubrir en su curiosidad incesante.
Sin dejar a un lado los aspectos ontoepistémicos y metodológicos, que nacen o parten del carácter teleológico y axiológico, que compone a la ciencia y que se avala de posturas filosóficas concretas; en definitiva, imposible pretender hablar de ciencia sin filosofía, puesto que la filosofía surge como respuesta o madre de todas las ciencias, al proponer métodos de razonamiento lógico que sirven como medio de respuesta a las incertidumbres planteadas por las diferentes ramas del saber.
Es allí donde cobra importancia para cualquier investigador la escogencia de un método acorde a su saber y lo que desea alcanzar en comprensión y entendimiento. Surgiendo la fenomenología como pensamiento filosófico reafirmado por su creador Husserl (2020); es decir en los primeros cimientos del Siglo XX. Con la definición dada por parte de este autor como un método de carácter puramente contemplativo. Esta definición describe a la fenomenología como el método que brinda rigurosidad científica a los hechos, pero desde un modelo físico-natural, que destaca lo individual sobre la experiencia subjetiva. Por su parte, Bullington y Karlson (1984); citado por Tesch (1990), sostienen que: “La fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad”.
Ante estas definiciones hechas por los diferentes autores, otorgando sus aportes en disímiles épocas valdría la pena preguntarse: ¿si el tema o el investigador definen el método o es este el que se adapta al abordaje del investigador? De allí surgen las características particulares que le dan forma a la vida cotidiana y la experiencia vital a través del sentido abierto y no conceptualizado que brinda la fenomenología.
Así mismo este método cualitativo de investigación define la explicación de los fenómenos a través de la conciencia en el entendido de que al tener conciencia, se es consciente desde una transitividad o intencionalidad, que permite el cuestionamiento de un hecho o fenómeno desde su naturaleza, debatiendo la misma desde el deseo de develar las estructuras significativas internas del mundo y la vida. Todo esto con el deseo de explicar los significados vividos, y existenciales desde la propia cotidianidad sin la rigurosidad de variables o el predominio de opiniones sociales o la frecuencia de algunos comportamientos. Sin perder el sentido amplio de la ciencia desde un saber sistemático, explícito, autocrítico e intersubjetivo; que debe nutrir un pensamiento para que este sea puesto en práctica desde su entorno socio cultural hasta los procesos de educación.
Según Rodríguez, Gil y García (1996)
La fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia, lo importante es aprehender el proceso de interpretación, por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando.
No obstante, en el desarrollo del método fenomenológico deben reconocerse diversas posturas metodológicas que surgen como aproximación del repensar del investigador para extraer una significación de los fenómenos estudiados desde su profundidad hasta la superficialidad, avalados por la información acumulada a lo largo del proceso investigativo.
En esa diversidad metodológica surgen tres corrientes fundamentales de la fenomenología según Cohen y Omery (1994): la descriptiva (representada por Husserl o la escuela desarrollada en el entorno de la Universidad de Duquesne), la Interpretativa (representada por la Hermenèutica Heideggeriana) o una combinación de ambas (representada por la fenomenología alemana o escuela de Utrecht). Donde prevalece la condición metodológica como carácter secundario, resaltando la postura reflexiva desde la hermenéutica del investigador, y su visión subjetiva inmediata como base para la construcción del conocimiento, partiendo desde su propio marco referencial y su interés por conocer experimentar e interpretar a las personas y el mundo que le rodea; partiendo de allí en la construcción de sus propias realidades socio – culturales.
Desde mi apreciación la descripción del método fenomenológico planteada por Spiegelberg (1975), es muy precisa y se enfoca en características particulares de la investigación cualitativa; considerando un aporte relevante para cualquier investigador que desee trabajar con esta metodología, en tal sentido describe seis (6) fases como esquema metodológico para el desarrollo de una investigación fenomenológica: 1) descripción del fenómeno, 2) búsqueda de múltiples perspectivas, 3) búsqueda de la esencia y la estructura, 4) constitución de la significación, 5) suspensión de enjuiciamiento, y 6) interpretación del fenómeno.
Esta descripción detallada permite la orientación del investigador en su abordaje investigativo; indicándole las fases que debe desarrollar en el uso de esta metodología; sin embargo estas fases surgirán de su experiencia concreta y su descripción libre y enriquecida por su creatividad y vivencias sobre el fenómeno en estudio, sin entrar en clasificaciones o categorizaciones, pero trascendiendo lo meramente superficial; para reflexionar sobre los acontecimientos , situaciones o fenómenos, desde su propia perspectiva, la de los participantes y la de agentes externos; siendo la labor del investigador la unificación de la información obtenida para luego interrelacionar la relación existente entre las estructuras del hecho, actividad o fenómeno objeto de estudio, dando forma a toda esta información a través de su cosmovisión; para posteriormente profundizar en estructurar la experiencia sobre el fenómeno determinado desde la conciencia.
Luego del proceso de introspectiva y razonamiento del investigador se presenta un proceso de contemplación a través de la libertad de pensamiento del investigador dando inicio al constructo de su percepción desde la experiencia desarrollando el significado de la información obtenida a lo largo del proceso.
Reflexiones
Ante el deseo constante del hombre por darle sentido y forma a su pensamiento, se presenta la investigación como la herramienta que describe el saber intelectual a través de la aplicación de metodologías, que le dan formalidad y sentido científico, sin apartar la fuente de un saber ancestral que tiene sus bases en las producciones socio-históricas, culturales , relacionales y situacionales; en tal sentido Varsavsky (2010) y Kreimer (2013), coinciden con el Sociólogo mexicano Bartra (2012), quien sostiene que: “el trabajo de producir conocimiento vuelve indispensable el uso creativo y simultáneo de varias tradiciones científicas y la superposición (composición) de varias disciplinas”.
Colocándose de manifiesto que el concepto de ciencia no puede ser visto desde la singularidad, porque no es univoco, ni homogéneo, no es lineal ni plano, al contrario, es múltiple, diverso, cultural, poroso, con pliegues y repliegues que producen una dinámica fluida del conocimiento.
En tal sentido en el fluir del conocimiento se debe dar aval a las practicas o alternativas que permiten sustraer lógicas científicas dominantes como la propuesta por Boaventura (2006), quien propone varias ideas como la “Ecología de saberes”, que propone en su contexto la necesidad de diversos abordajes, aperturas y reconocimiento de las diferencias y convergencias que se hacen necesaria en la práctica científica. El concepto planteado por este autor presenta una experiencia hermenéutica que nace desde las raíces étnicas y fluye a través de la evolución de los pueblos identificados por sus lenguajes y saberes.
También postula el anterior autor citado, la transformación progresiva e indetenible por la que ha pasado el mundo, recorriendo caminos no previstos, de infinita diversidad en el sentir, ser y pensar. pautándose una relación directa de la humanidad entre el pasado y el futuro, en el desarrollo de teorías y conceptos y surgiendo la necesidad de generar una visión amplia sin fronteras y con aceptación de las diversidades, vista desde la incertidumbre de los cambios futuros y que además permita desarrollar en el investigador una visión crítica como práctica común, no solo desde el pensamiento sino ejercida como accionar donde se desarrolle un reflexionar cotidiano, todo esto con la finalidad de desplegar un conocimiento científico, transformador, movilizado y disruptivo. La propuesta de Boaventura (2006) hace un llamado a pensar, actuar, y ejercer la crítica desde diferentes perspectivas, campos y miradas.
Es allí donde la fenomenología cobra vida para darle valor a las experiencias, vivencias y fenómenos investigados desde una visión amplia desde lo superficial a lo externo y formal, dándole sentido al mundo desde la descripción, comprensión e interpretación de cada investigador que genera un constructo desde su vivencia y la vivencia de otros.
Desde mi postura considero necesaria la adaptación de una actitud metodológica abierta y flexible a cambios y propuestas de los investigadores, donde estos puedan escoger los hechos, fenómenos o temas a tratar desde sus propios intereses, produciendo respuestas a sus dudas o expectativas desde la libertad de la aplicación de un método viable a sus preferencias metodológicas, impulsando el encuentro entre la ontoepistheme y la cosmovisión desde el ser innegable y representativo en las posturas subjetivas y objetivas de cada investigador; dando vida a una dinámica posmodernista.
Referencias
Artigas, M. (1984). Introducción a la filosofía. Eunusa. Pamplona. España.
Bartra, R. (2012). La sombra del futuro. Reflexiones sobre la transición mexicana, Fondo de Cultura Económica, México.
Boaventura, S. (2006). Renovar la teoría crítica y reinventar la emancipación social (encuentros en Buenos Aires). Buenos Aires: Editorial CLACSO.
Briceño, J. (2007). ¿Qué es la filosofía? La Castalia. Mérida.
Cohen, M. Z. y A. Omery (1994). Escuelas de fenomenología: implicaciones para la investigación. En J. M. MORSE (ed.), Cuestiones críticas en los métodos de investigación (págs. 136-157). Sage: Thousands Oaks, CA.
Guba, E., Lincoln Y. (2002). Paradigmas en competencia en la investigación cualitativa En Denman, C. y Haro, J. A. (compiladores) Por los Rincones. Antología de métodos cualitativos en la Investigación Social. El Colegio de Sonora, Hermosillo. Sonora. México.
Husserl, E. (2020). Problemas fundamentales de la Fenomenología. Madrid - España. Alianza Editorial.
Platón. (1966). La República. Traducción, Juan Bergua. Madrid. Clásicos Bergua.
Rodríguez, G., Gil, J. y García, E. (1996). Metodología de la Investigación Cualitativa. Granada: Aljibe. Ruiz.
Spiegelberg, H. (1975). The Phenomenological Mouvement. A historical Introduction, M. Nijhoff, la Haya.
Tesch, R. (1990). Investigación cualitativa: análisis y software Herramientas. Bristol, The Falmer Press.
Wolcott, H. F. (1992). Postura en la investigación cualitativa. En M. LeCompte, W Millroy, y J. Preissle (Eds.), Manual de investigación cualitativa en educación Londres: Academic Press.

